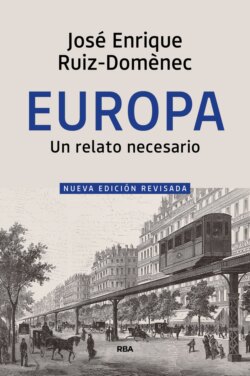Читать книгу Europa - José Enrique Ruiz-Domènec - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 CON LOS OJOS DESNUDOS (312-622)
ОглавлениеUn hombre justo y firme no teme el rostro amenazante del tirano, y no se alteraría aun si el universo entero se hundiera.
HORACIO, Odas
Europa es el resultado de un mestizaje de razas y culturas que tuvo lugar entre los siglos IV y VII. Este importante proceso comenzó con la división de la civilización panmediterránea conocida como Imperio Romano en dos partes: la occidental, que se esfumó el año 476 cuando Odoacro destronó al emperador Rómulo Augústulo, y la oriental, que tomó su propio camino con la llegada de Heraclio al trono de Bizancio; y siguió con la gran migración de pueblos germanos, eslavos y ugrofineses, las invasiones bárbaras.
El eje horizontal que unía las columnas de Hércules con las tierras de Oriente Próximo y el mar de Azov fue sustituido por un eje que comenzaba a la altura de Edimburgo y terminaba en Palermo, un eje noroeste-sudeste, que resultaría clave en la historia de los siglos siguientes. ¿Cómo observarlo? Sabemos que las estrellas se vigilan con el telescopio, los insectos con la lupa, una gota de agua con el microscopio, pero los hechos históricos deben verse con los ojos desnudos.
Una tarea laboriosa, artesanal, por cuanto, para decirlo al modo de Tucídides, «el testigo presencial de cada uno de los sucesos no siempre narra lo mismo acerca de idénticas acciones, sino conforme a las simpatías por unos o por otros, o conforme a su memoria».
CAMBIO DE DIRECCIÓN
La posibilidad de un cambio de dirección en la historia de Roma fue considerado una incorrección política para las élites dirigentes. Algunas profecías hablaban del fin de su civilización. Por ejemplo, la de las doce águilas, en la que cada una de ellas representaba un siglo de historia: Roma duraría doce siglos desde la fundación de la ciudad, ab urbe condita, que escribió Tito Livio. Esas habladurías sin embargo no convencían a una sociedad cuyo orgullo se expresó en los monumentos y en la ingeniería de sus ciudades. Nadie sospechó entonces que los monumentos y las obras públicas serían meras ruinas con el paso del tiempo.
Cuando, en pleno Renacimiento, comenzaron a descubrirse las ruinas romanas, la gente se preguntaba: ¿por qué ocurrió una cosa así? Llevamos siglos haciéndonos la pregunta con escaso éxito, a pesar de los esfuerzos del grabador veneciano Giovanni Battista Piranesi por catalogarlos. El hecho es incontestable, al menos desde que el Grand Tour en el siglo XVIII puso de moda el viaje a Italia como ritual de aprendizaje del europeo culto. Basta visitar el Foro de Roma para comprobarlo: ese lugar fue en un tiempo el centro del mundo civilizado y hoy es un paisaje lleno de ruinas, un objetivo turístico. Si nos detenemos un poco más veremos que en realidad es un espacio de experiencia, donde, para decirlo como el poeta romántico Novalis en sus Fragmentos, se observa la concatenación secreta entre lo antiguo y lo futuro y se aprende a componer la historia a partir de la esperanza y el recuerdo.
Fin de Roma, nacimiento de Europa: una ecuación que hay que verificar. Cada época ha reconstruido ese momento conforme a sus valores y prejuicios, pero siempre con la misma moraleja: el hundimiento de una civilización fue la aurora de otra. ¿Qué se ha dicho en los últimos doscientos cincuenta años, es decir, desde la Ilustración hasta hoy? Citaré dos testimonios.
En 1776, Edward Gibbon, tras un largo viaje por Italia, publicó el primer volumen de Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. El libro despertó en Londres tanto interés como las noticias sobre la revuelta en las colonias de América del Norte y las campañas de George Washington. Para Gibbon la decadencia de Roma fue el efecto natural e inevitable de su propia grandeza. Una afirmación que expresa las certezas de un hombre educado en la Ilustración. Nada que objetar. ¿O acaso sí?
En 1971, la editorial Thames and Hudson publicó un libro, profusamente ilustrado según la costumbre de la casa. Su autor era Peter Brown. Este profesor de historia antigua de origen irlandés, educado en Inglaterra, abordó el fin de Roma con testimonios dispares que permitían múltiples lecturas, no una sola, universal y racialmente pura. Eligió un nuevo término para definir el período: Antigüedad Tardía; luego dotó a los eventos y a sus protagonistas de un espacio y un lenguaje que le permitieron bosquejar la moral del cristianismo primitivo.
Hasta aquí lo que estos dos grandes autores han dicho sobre el fin de Roma y el nacimiento de Europa. Abordaré los detalles.
SI LA HISTORIA TIENE UN SENTIDO
Si la historia de Europa tiene un sentido, las transformaciones de la Antigüedad Tardía se lo otorgaron: a partir del 28 de octubre de 312 (fecha de la batalla del Puente Milvio), desde dentro de la maquinaria burocrática del Imperio Romano, los líderes romanos dieron ese paso de más que, al cumplir sus objetivos políticos, provocó el fin de un mundo y el nacimiento de otro.
Europa fue el resultado de un encuentro de civilizaciones, la romana y la germánica. El primer paso fue la desaparición de los marcos imperiales a medida que los bárbaros se fueron integrando. Una nueva clase social accedió a los cargos en la administración central romana. La planificación senatorial cedió la iniciativa a las asambleas de guerreros, la red de amigos y clientes de la nobleza palatina a los conmilitones de los reyes y la propiedad de la tierra se heredó por vínculos de sangre. Aquí se origina su vulnerabilidad a la corrupción romana, la única forma de vida que podían adoptar.
El Imperio Romano estaba políticamente descentralizado pero unido por leyes de obligado cumplimiento: leyes sobre el trabajo agrícola, los impuestos, la propiedad, la herencia, las redes del comercio, el control de la tecnología, el ejército, la esclavitud. El mundo bárbaro, en cambio, estaba formado por unas comunidades de hombres donde la iniciativa colectiva garantizaba la revolución metalúrgica de unos herreros alquimistas. Sus instrumentos crearon las condiciones para el desarrollo económico. En efecto, hasta que los pueblos no dispusieron de las afiladas hachas de los francos, llamadas en su honor franciscas, jamás se hubieran talado los árboles milenarios para construir puentes, casas y fuertes. Hay que conocer los cambios de clima para comprender el esfuerzo de criar ganado sin necesidad de buscar pastos lejanos.
El fin del nomadismo es decisivo en la formación de Europa. En los pastos se crió una raza de caballos que daría paso a los caballos de guerra, que montaron los jinetes. Estos últimos se convirtieron en los caballeros vestidos con cotas de mallas y cascos, sostén de una poderosa nobleza. Hay entre nosotros una fuerte simpatía hacia los ritos, los arneses, las leyendas y la literatura de esos caballeros. Sus nombres forman parte del imaginario europeo.
EL CRISTIANISMO, RELIGIÓN DEL IMPERIO
Hasta que los bárbaros entraron en razón en lo que respecta al poder cultural de la religión, los senadores romanos mantuvieron el control en todos los órdenes de la vida, menos quizás en el militar. Todo lo que podría inspirarles o ennoblecerles fue corrompido por unos miopes e insensibles mentores que no merecen el nombre de «maestros» con el que a menudo se denominaban. El objetivo era la legitimación de una burocracia que sostuviera el colonato y la reforma agraria sin importarle el coste material y humano de esos procedimientos. Dado que el Estado tenía la hegemonía sobre la sociedad, acordó una alianza con los terratenientes provinciales; pero esa hegemonía era, ante todo, un hecho religioso. Plotino, un alejandrino del siglo III, pensó que Dios es Uno y el panteón romano una sarta de mentiras: el neoplatonismo fue la guía espiritual para unos tiempos de zozobra. Fue preciso un paso más. Para hacerlo se necesitó alguien decidido, un líder que supiera simplemente conectar con la gente. Ese hombre fue Constantino.
Constantino dio los primeros pasos para considerar el cristianismo como la religión oficial del Imperio; labor que culminó el emperador Teodosio años más tarde, siendo el acto más audaz jamás realizado por un autócrata, ya que desafió las creencias de la mayoría de sus súbditos y salió airoso. El reto de aquellos doce años (312-324), en los que se reescribió la historia de Roma, lo asumirá una sociedad enérgica y a la vez exhausta. ¿Triunfará la doctrina de Cristo o vencerá el paganismo? Asomado a ese dilema, Constantino difundió la noticia de que su victoria sobre Majencio en Puente Milvio se debió a la sustitución de los emblemas romanos por el crismón cristiano. Giulio Romano en el siglo XVI recreó el momento con inusitado sentido de la historia; luego los manuales hablaron del Edicto de Milán, aunque sabemos que no es un edicto y no es de Milán: solo un texto que permitió a los cristianos salir de la clandestinidad.
La leyenda habla de que los cristianos vivieron en catacumbas. Una imagen novelesca (difundida por el cardenal Wiseman en la novela Fabiola), estimulada por el cine de Hollywood; una imagen emotiva y cordial, pero falsa. La vida de los primeros cristianos fue bastante precaria y vulnerable de por sí, lo bastante para que le añadamos esa dimensión patética que la desnaturaliza. ¿Para qué encerrarse en un dédalo de galerías húmedas e insalubres en las afueras de Roma si existían escondites mucho mejores? La «iglesia de las catacumbas» es una metáfora; no una realidad histórica.
La legalización del cristianismo fue el resultado de una intriga política que comenzó el día que el emperador Diocleciano abdicó (1 de mayo de 305) y se marchó a vivir a un palacio que había ordenado construir en la actual ciudad de Split, en Croacia. Desde allí pudo seguir la sucesión de luchas entre sus herederos por el control del Estado. Fue como un juego de damas; solo podía quedar uno. El último enfrentamiento fue entre Constantino y Licinio: uno representaba el futuro, el otro el pasado; y con razón o sin ella, Constantino se quedó como único emperador.
En medio de esos doce años de guerras, intrigas y conflictos doctrinales, se pasó de una Roma a otra. De la vieja Roma de Catón, Mario, Cicerón y César ya no quedaba apenas nada, ya que había perdido a sus dioses protectores; de la nueva Roma, que adoraba a otro dios, el Cristo, el Mesías, todavía era pronto para saber cuál sería su destino. En todo caso, la ciudad eterna entró en otra eternidad, la que le vinculó para siempre a la herencia de san Pedro, el apóstol sobre cuya piedra Cristo edificó la Iglesia. Nada hay sorprendente en esto, salvo un detalle: sin Constantino, el cristianismo habría seguido siendo una secta de hombres ricos, sofisticados y audaces, en lugar de convertirse en fieles de una potencia mundial. Una vez legalizado, se hizo inevitable su empuje en la sociedad, ya que el dios cristiano servía de coartada a un plan grandioso para la salvación de la humanidad; sus mandamientos interfirieron en la vida diaria exigiendo una moral estricta. Este reclamo a un dios único, verdadero, que a partir de entonces será Dios con mayúscula, vincula a Constantino con la nueva era y con ello al nacimiento de Europa.
CAMINO DE ADRIANÓPOLIS
El hombre es un ser necesitado de consuelo; más en los tiempos en que se siente agraviado por la aparición del viejo horror vacui. Eso ocurrió a comienzos del siglo IV. El hombre romano corriente manifestó la necesidad de consuelo ante la irreparable pérdida de sus creencias y de sus costumbres ancestrales; una pérdida provocada por la presencia de los bárbaros, quienes marcaban el ritmo de la historia. ¿Cómo ofrecerle consuelo?
Constantino (fallecido en 337) recurrió al cristianismo, Juliano el Apóstata, treinta años más tarde, a la guerra patriótica contra el Imperio persa. Ambas propuestas tenían un mismo fin: el amparo a una sociedad en creciente turbación por la sucesión de acontecimientos que les había tocado vivir. Los teólogos fueron los encargados de ofrecer los argumentos necesarios. Uno de estos argumentos fue la idea de la inmortalidad del alma; otros tenían que ver con la educación del cuerpo; todos, en suma, adoptaron la forma argumental del «este mundo no es de ningún modo tan malo como parece ser». Juan Crisóstomo y Efrén el Sirio fueron los adalides de esas ideas. Se difundió la creencia de que existían suficientes signos en la tierra y en el cielo acreditativos de que la providencia divina estaba a favor del hombre. Con tal argumento, la religión cristiana se convirtió en una moral cívica.
Los emperadores reunieron a los hombres cultos en concilios ecuménicos para definir el camino, ya que, ante la sensación de declive, surgió la tentación de refugiarse en el retiro espiritual. El anacoretismo, el eremitismo o el monacato bosquejan una moral ascética para una época sin imperio. Aun así, la sociedad romana seguía confiando en las élites, pensando que los tiranos estaban controlados y que un gobierno autoritario traería la recuperación económica y la paz. Esa caída en la insoportable levedad del ser impidió que la sociedad romana comprendiera la decisión tomada por el emperador de la parte oriental del Imperio. Se comentaba en las calles de Constantinopla y otras ciudades que Valente acudía a un lugar de Tracia con las legiones. El objetivo era confuso. Se decía que iba a detener una invasión de visigodos, que habían acudido allí, espantados de los hunos, y probablemente de la viruela que llevaban consigo.
No sé si, al cabo, fue la respuesta de un emperador mesiánico, pero resulta difícil entender la decisión de Valente de conducir las tropas a las afueras de la ciudad de Adrianópolis (la actual Edirne), sin esperar a su sobrino Graciano, emperador de la parte occidental del Imperio, que acudía en su ayuda a marchas forzadas. El deseo fue más fuerte que la prudencia y el sentido de la responsabilidad política. Ese deseo es el arte de vivir romano, cuyo intérprete más honorable fue Séneca: un deseo que no tiene nada que ver con la moral militar de los aristócratas rusos retratados por Tolstói en Guerra y paz, sino con el pundonor senatorial, una nostalgia de los tiempos de César, Adriano o Marco Aurelio. La ironía de la historia es que un emperador cristiano combatiera a los godos arrianos enarbolando unos ideales paganos. El fetichismo por las insignias SPQR explica una decisión tan alocada como funesta. Al caer la tarde del 9 de agosto del 378, Valente yacía muerto en su tienda de campaña y las insignias del Senado y el Pueblo romano en poder de los godos.
La batalla de Adrianópolis cambió el curso de la historia; y ni siquiera fue necesaria. Los godos habían acudido allí no como invasores, sino como amigos y aliados, buscando una tierra donde asentarse. Los romanos vieron en esa acción un crimen de Estado y se sintieron aliviados cuando los reputados escritores Eunapio de Sardes y Amiano Marcelino (hoy solo conocidos por los especialistas) presentaron la jornada como una provocación de los bárbaros. El hecho cobró entonces una dimensión que de otro modo nunca habría tenido. Nadie en Roma quería decir lo que pensaba de un asunto acaecido a miles de kilómetros de distancia.
Las simpatías despertadas por los godos entre la población romana molestaron al poder imperial. En realidad, no tenían un verdadero interés por una emigración que socavase sus privilegios, solo esperaban que, con su llegada, se aliviaran las cargas fiscales, incluyendo las tasas para mantener el ejército de la frontera. Esa actitud no ruge en el foro, sino que vive en los hogares romanos, liberándoles del tedio. Los romanos protestaban por la presión fiscal ajenos a lo que ocurría en sus fronteras.
ESPERANDO A LOS BÁRBAROS
Las autoridades imperiales organizaron la vida en beneficio propio, en lugar de dejar libertad a los ciudadanos; cambiaron el debate político por el poder del edicto. Unieron utopía y retórica, que ya no eran una alternativa ética, sino el soporte de un Estado autoritario, rigurosamente burocratizado, corporativo. Así se explica la ceguera política de unos hombres con más de diez siglos de sofisticada civilización a sus espaldas; su ignorancia sobre los pueblos situados al otro lado de la frontera; su falta de tacto que transformó una sucesión de acontecimientos fortuitos en un suceso crucial de la historia de Roma.
El contraste entre romanos y bárbaros era grande, y aumentó a medida que los nuevos pueblos se acercaron a la frontera, con sus costumbres apenas reconocibles, con su cuerpo tatuado, propensos al griterío y a la bronca, sin interés por la escritura ni los modales, aunque sí por la práctica romana de la agricultura, única forma de abandonar la vida nómada. El éxito económico de esa agricultura se definía por la capacidad y el volumen de almacenamiento de grano, y cuanto más había más se disparaba la curva demográfica; entonces se necesitaron nuevas tierras para alimentar a las nuevas bocas al ser una agricultura de campo abierto, expansiva. Lo que las tribus del Lacio habían hecho al comienzo de su historia, ahora lo querían hacer una masa de emigrantes ansiosos de parecerse a los romanos, es decir, de tener una agricultura que les permitiera almacenar grano y vivir cómodamente. El fin de Roma se debe situar, pensó Maquiavelo, en el territorio de las necesidades espirituales, y no materiales.
La miseria no impulsa a un pueblo a emigrar lejos de su hogar, sino el deseo de imitar el mundo de los ricos. Poder comer cada día sin acudir al monte a cazar, al río a pescar, al huerto a extraer las hortalizas; solo con ir al mercado con unas cuantas monedas, o mejor aún, que lo hagan por él los sirvientes, los esclavos, las mujeres. De hecho, el proceso de adaptación a las formas de vida romanas fue tan satisfactorio que, en poco tiempo, los bárbaros dominaron los entresijos de la política imperial. El resultado fue una toma de conciencia de sus posibilidades futuras. Había llegado el momento de atravesar la frontera como pueblo. Los carromatos con las mujeres, los niños y los ancianos se acercaron a los puentes y los jefes de familia soñaron con conducirlos al otro lado del Rin o del Danubio, los dos ríos que separaban el mundo romano del mundo bárbaro. Era cuestión de esperar la oportunidad. Y llegó.
La noche de San Silvestre del año 406 el Rin se heló. Miles de hombres, mujeres y niños lanzaron los carromatos sobre el río, y el hielo aguantó. No necesitaron puentes para atravesarlo. Las tropas imperiales quedaron desbordadas por la avalancha; pero nunca sospecharon el papel que les reservaba la historia. Con ese gesto, comenzaron las invasiones bárbaras en Occidente. La muralla se agrietó. Nunca volvería a restaurarse. El nombre de los recién llegados hoy nos dice bastante poco: suevos, vándalos y alanos, y nos dice poco porque eran pueblos diferentes entre sí, a los que solo les unía el deseo de emigrar a las tierras del Imperio.
La invasiones bárbaras contaron con un excepcional cronista, Gregorio de Tours. Este elegante escritor de familia senatorial, que llegó a ser obispo de su ciudad natal, describió estos sucesos con el prejuicio del hombre de cultura latina poco proclive a percibir los signos germinales de un mundo nuevo. El expolio de los bienes eclesiásticos está detrás de esa visión catastrofista, que oculta intencionadamente el hecho de que la mayoría solo deseaba adoptar la forma de vida romana. Lo prueba que modificaron sus hábitos y se apoyaron en el toque cultural latino para crear sus propios signos de distinción. Tras los suevos, vándalos y alanos llegaron muchos más: sajones y anglos a Britania, francos salios y francos ripuarios a Galia, godos a Hispania, burgundios a Suiza, alamanes a Wittenberg, ávaros a Panonia, gépidos a Dacia (Rumanía), búlgaros a Tracia (Bulgaria), pechenegos a Transilvania, jázaros a Armenia, longobardos a Italia.
Antes de que todo eso ocurriera, en el 410, la ciudad de Roma había sido saqueada por Alarico, rey de los visigodos. No era el fin, pero parecía presagiarlo: el fin de la ciudad terrenal que da vida a la ciudad de Dios, según san Agustín, el hombre del momento. En vez de un esfuerzo por comprender lo que sucedía realmente, el obispo de Hipona se interrogó sobre los planes de Dios: «Y Tú, Señor, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Siempre estarás enfadado?». Querer responsabilizar a Dios de los actos humanos es la condena de la historia. Su obra es una reflexión sobre la eterna movilidad del universo, donde los hombres tienen un papel insignificante. ¿Qué hacer?
La palabra gramática, clave de la paideia desde los tiempos de Platón, se convierte en labios de los bárbaros en glamour. Quien posee el glamur dispone del poder curativo de la palabra. Con esa convicción respondieron a la ardiente cuestión de saber si una ley era justa o injusta. Así, en una época tan lejana, la experiencia histórica de Europa se refería al presente que progresivamente se acumulaba en el pasado sin poder modificarse en lo fundamental. La expresión latina Nil novum sub sole, «Nada nuevo bajo el sol», valía por igual a los romanos como a los bárbaros, a los paganos como a los cristianos. Se fundaba en el hallazgo de una experiencia del presente que buscaba una respuesta moral a los dictados de las nuevas leyes. La idea permaneció viva durante siglos. Baste pensar en lo dicho por Martin Luther King desde la cárcel de Birmingham, Alabama, donde había sido conducido por su defensa de los derechos civiles: «Cualquier ley que exalte la personalidad humana es una ley justa. Cualquier ley que degrade la personalidad humana es injusta».
LUCES QUE SON ENIGMAS
Entre la difusión del cristianismo y las invasiones bárbaras, entre la guerra de Aecio contra Atila, que culmina en la batalla de los Campos Cataláunicos (451), dos figuras destacan sobre los demás en la construcción de Europa: san Patricio, patrón de Irlanda, y Childerico, el primer rey merovingio de Francia.
Patricio llegó al reino de Tara, la actual Irlanda, con una misión: convertir la isla a la verdadera fe. Lo pudo hacer gracias a la ayuda de Brígida, una mujer excepcional, pulcherrima, es decir, bellísima, que siguió los pasos de otras mujeres irlandesas de carácter como Medb de Connacht, fundadora de la iglesia del Roble en Kildare. ¿Por qué tenemos que construir un mundo nuevo cuando aún florecen las viejas culturas?, se preguntó esta mujer mientras, según la leyenda, claro, colgaba su capa de un rayo de sol. Y respondió: quizá para dar acomodo a un anmchara, el amigo del alma, alguien en quien se puede confiar durante toda la vida. Los druidas y los monjes se hicieron amigos del alma para construir Europa. Debemos aprender mucho de ese diálogo entre dos núcleos de saber bien distintos, pero no opuestos, que tuvo lugar en esa isla de brumas y jugosa fertilidad que es Irlanda.
Childerico creó una leyenda en torno al poder de las abejas: un símbolo con el que trataba de explicar lo inexplicable. De hecho se hizo enterrar con esas abejas, aunque se tardaron siglos en dar con su tumba. Fue el 27 de mayo de 1653, al realizar unas excavaciones en la iglesia de St. Brice de Tournai, en Bélgica: excavaciones que dieron lugar al detallado estudio de Jean-Jacques Chiflet, el primer libro de arqueología europeo. En vida, sedujo a Basina, la esposa de un rey turingio, con la que tuvo un hijo, Clovis o Clodoveo, que fundó Francia y dio nombre a dieciocho reyes franceses: Clovis y Luis son el mismo nombre.
El proyecto político de los merovingios fue un laboratorio de integración social y cultural centrado en las ciudades de Reims, Orleans, Soissons y París. La negociación del espacio fue un hecho político que creó un sistema económico, donde los latifundios de la clase senatorial romana se convirtieron en señoríos nobiliarios por medio de alianzas matrimoniales con el pueblo franco (cuyo nombre procede de la raíz germánica frank, es decir, libre); luego llegaron los ajustes de las instituciones y de las relaciones con los obispos que acrisolaron una original cultura política, hasta el punto de que puede decirse sin exageración que debemos buscar en la Galia merovingia las raíces de la civilización europea.
Eso está bien, pero la gente hoy quiere saber algo más, quiere saber quiénes eran esos reyes merovingios y qué querían. Los merovingios utilizaban el poder taumatúrgico para sanar el cuerpo enfermo, demostró Marc Bloch; pero el enigma de su linaje es un camino que conduce directamente a la historia oculta: en sus actos veo escalones para alcanzar la sabiduría. ¿Dónde está el Maestro? ¿Qué tienen que ver con el Grial y con los secretos que parecen regir la conducta de los poderosos de ayer y de hoy? Baste pensar por ejemplo en el gesto de Napoleón al hacerse coser las abejas de Childerico en la capa utilizada el 2 de diciembre de 1804, el día de su coronación como emperador de los franceses. Un gesto lleno de mensajes. Hay que insistir de nuevo, nunca será poco: hay que estudiar la memoria de los merovingios. Hay que creer en ella si queremos un futuro para Europa.
IDILIO SECRETO
Conocer los secretos del pasado no es solo interesarse porque vivan en nosotros, sino también sorprenderse porque no supongan un objetivo de la historia. Y sin embargo, los orígenes de Europa tienen que ver con una serie de sucesos ocurridos en Rávena y Constantinopla entre 518 y 548 que el historiador Procopio calificó precisamente de historia secreta.
La historia secreta (Anecdota) es un informe de la actitud de sus coetáneos ante las solicitaciones del caos. El libro vio la luz en el siglo XVII en Lyon, si bien el editor censuró algunos pasajes al considerarlos excesivamente obscenos y poco creíbles, como sospechó el propio autor: «Mis dientes castañetean y a veces me siento inclinado a retroceder en mi labor pues contemplo la posibilidad de que lo que estoy a punto de escribir parezca inaudito y nada convincente a las generaciones futuras». Al cabo, lo que describe no es ni más ni menos que la historia del paso de un mundo a otro, de un orden a otro, y del hundimiento de una civilización milenaria, pero visto desde el proceder de la alta sociedad que piensa más en la púrpura que en la solución de los problemas.
Suntuosidad y misterio: eso era Rávena a comienzos del siglo VI. ¿Cómo podía ser de otro modo la ciudad que, según la leyenda, había elegido Gala Placidia para descansar su cuerpo muerto? Los ostrogodos eran queridos en la ciudad, pese a ser arrianos. A su rey Teodorico se le erigió un mausoleo; era el vencedor de los odiados hérulos. ¿Cómo entender que hubieran decidido aplastar a las antiguas familias senatoriales, cuando debían estar celebrando el triunfo político en nombre de una restauración del orden imperial bajo la espada ostrogoda? ¿Cómo entenderlo?
László Passuth lo intentó en Rávena fue la tumba de Roma, una novela histórica sobre el desencuentro entre la sociedad y la clase política; una, atenta a su pasado esplendor; otra, en busca de una salida a la difícil situación. El año 518 representa el fin del idilio entre ostrogodos y romanos. ¿Qué pasó? En ese año se percibió el mal estado de las finanzas públicas y también la persistencia de la corrupción política. Tensión en la corte: el consejo de barones ostrogodo acusó de alta traición al senador Albino, un católico de buena familia. Asombro: ¿dónde estamos?, se pregunta Teodorico. ¿Por qué su viejo consejero se comporta con deslealtad hacia el trono, con insultos hacia la confianza que le había mostrado, si todo su esfuerzo residía en unir a los romanos y a los ostrogodos en una nueva sociedad? ¿Qué hacer? En ese momento de duda del rey, aparece el hombre de mayor peso intelectual de aquel tiempo, el primer europeo que quiere ligar su suerte personal a la política. Su nombre: Boecio.
Boecio, el filósofo, el último faro de la cultura de la Antigüedad, el hombre clave para una crisis. Aturdido por la noticia del apresamiento de su amigo, se dirige a palacio. El dilema ante el que se encuentra tiene más en común con los intelectuales europeos que le siguieron que con los filósofos grecorromanos, incluidos los estoicos a cuya secta al parecer pertenecía. En el salón del trono pronuncia las palabras comprometidas, en pleno arrebato por su ardiente amor a la justicia: «La acusación de Cipriano es falsa; y si Albino fuese culpable, lo sería yo también, y lo sería el Senado con quien hemos procedido de acuerdo». El sacrificio personal es un acto de conciencia, y eso aproximadamente mil años antes de que Lutero lo convirtiera en el argumento principal de su debate con la jerarquía católica. La tesis de Boecio en la sala del trono deja traslucir una conmovedora ingenuidad en relación con la actitud del intelectual ante el poder. Teodorico ordena la detención de su antiguo mentor, de su amigo.
Boecio escribe en la cárcel una obra memorable, De consolatione philosophie, que en siglo XVI el poeta Esteban Manuel de Villegas tradujo como De la consolación por la filosofía; un panfleto sobre la fatalidad, una suerte de «yo acuso», de los muchos que los europeos realizarán a lo largo de su historia. No difiere de Émile Zola ante el affaire Dreyfus. El talento contra la tiranía. Convierte el hundimiento político en una tragedia personal. Boecio traspone la injusticia en la lejana perspectiva del mundo, tan lejana como para convertir su queja en un juicio histórico.
Es la hora de las tinieblas, apunta Gregorio de Tours con su particular prosa de tono apocalíptico: «En estos tiempos en que declina, no, más bien fenece, la práctica de las letras en las ciudades de Galia, no se ha encontrado a ningún instruido en la adecuada disposición para presentar en prosa o en verso una descripción de las cosas que han acontecido». Las cosas parecen claras: es el fin de la cultura latina. En tales circunstancias resulta difícil que la religión no sea política, ya que la política proporciona la subestructura de la creencia y de la moralidad pública, además de perfilar al enemigo obstructor de un proyecto de futuro. En las cartas de Sidonio Apolinar, la desintegración de los valores romanos está dibujada de un modo ejemplar, lo que implica prolijidad en los detalles y una lacerante nostalgia por los orígenes; Redde mea principia, exclamó mientras le interrogaban sobre el porvenir de la civilización latina.
¿Dónde mirar? Estaba Constantinopla, la capital del imperio de Oriente. Allí la cuestión adquirió un tono de alta política, como no podía ser menos. ¿Civilización romana o barbarie? ¿Legalidad o violencia? ¿Gobierno imperial o gobiernos locales? Justiniano, incapaz de restaurar el territorio del antiguo Imperio Romano sobre bases sólidas, escogió la propaganda como el mal menor entre la dictadura militar y las invasiones bárbaras. Semejante decisión, después de todo, contaba con la bendición de los patriarcas de Éfeso, Alejandría o Antioquía. Sus ideas atravesaron el mar Mediterráneo y llegaron a Rávena. En la basílica octogonal de San Vital se realizó un bello mosaico, interesante por su verismo psicológico y por su valor artístico. Se trata de un diálogo entre dos realidades políticas, la que representa Justianiano con los oficiales, soldados y clérigos, y la que simboliza Teodora con las damas de honor. La imagen de ese diálogo es sinuosa y simultánea. Es, como toda gran obra de arte, una llamada de atención sobre lo que está a punto de ocurrir. De su lectura se pueden extraer los misterios de esta historia. En mi opinión, la principal virtud del mosaico es que ahí está Europa.
UNA VUELTA POR EL MUNDO (CONOCIDO)
Europa toma forma en la década de 540 cuando dos personajes sin conexión entre sí reflexionaron profusamente sobre la historia en los dos extremos de la cristiandad.
En Gales, el sabio Gildas escribió un sermón titulado Sobre la ruina de Britania, donde menciona el asedio al monte Badón, en el que un duque britano se opuso a los sajones. De ahí surge uno de los mitos fundacionales de la cultura europea, el del rey Arturo, Camelot y los nobles caballeros de la Tabla Redonda, aunque habrá que esperar a Chrétien de Troyes, a Malory y a Tennyson para encontrarle todo su sabor.
En Alejandría, el viajero Cosmas ultimó los detalles de su Topografía cristiana: una descripción en griego de la Tierra según los textos bíblicos. El epíteto de Indicopleustes («navegante en el Índico») que se le dio al autor hay que tomarlo en sentido literal. Era un momento de interés por el imperio creado por Chandragupta II un siglo atrás, que se extendía, en términos geográficos modernos, desde Kabul hasta Madrás y desde Karachi hasta Calcuta. Su base era la agricultura en las aldeas, el arroz en el valle del Ganges y otros cultivos, además de la ganadería, pero sobre todo el comercio. Así, la India entró a formar parte de eso que Adam Smith llamaba el progreso de la opulencia; lo facilitó la artesanía del marfil, el labrado y cincelado de la piedra, la metalurgia del cobre y el plomo, la pesca de perlas, el tallado y engarzado de piedras preciosas, la difusión de especias y de perfumes.
A un monje nostálgico y corto de imaginación se le ocurrió la idea de contar una historia de ese mundo que él había visitado de joven como si fueran las memorias de un hombre preocupado por el futuro de su civilización. Lo de menos es que sostuviera la tesis de que la Tierra era como una caja rectangular alargada semejante al altar del tabernáculo de Moisés, ya que la idea de la esfera sostenida por Ptolomeo era de origen pagano; lo importante son los informes de orden geográfico y mercantil realizados «por un testigo ocular». Ese improvisado escritor era un hombre de sesenta años, bien conocido en el mundo de los negocios y autor de un mar de escritos de todo tipo, a veces firmados y otras no (su bibliografía registra cuatro obras más: una cosmografía, un tratado de astronomía y comentarios sobre los Cánticos y los Salmos).
Cosmas, fundador de los libros de viaje europeos, nació y se formó lejos de la literatura cortesana que en Bizancio, Antioquía o Alejandría tenía entonces su supremo moderador en el zalamero Juan Malalas, y su poeta en el mediocre Dióscoro; lo hizo en el interior de una proliferante producción libresca con la que los círculos nestorianos querían convencer a un público aturdido por los cambios históricos. Aun cuidando de halagar a ese público que en Alejandría había mostrado sus excesos en ocasiones (por ejemplo, cuando se asesinó a Hipatia), tales libros tenían siempre un escrúpulo, quizá no del todo hipócrita, de hacer obras de educación moral, y Cosmas está lejos de ser indiferente a esta exigencia. No son las prédicas edificantes, por lo demás bastante vulgares, lo que hacen de la Topographia un libro robusto para unos tiempos de crisis, sino el modo directo y natural en que las costumbres, la relación del hombre con los negocios y las posibilidades del comercio se expresan en imágenes. Al respecto escribe sobre Ceilán: «La isla, como está en una situación central, es muy frecuentada por naves que proceden de todas las partes de la India, de Persia y de Etiopía». Y no se puede decir que un origen tan práctico, un libro planeado como guía para los negocios, vaya en desdoro de su calidad, más bien lo contrario: es el testimonio que abre los ojos a las posibilidades de un mundo de horizontes abiertos, que ni romanos ni persas supieron entender, y en cambio los árabes sí, pero un siglo después.
Gildas y Cosmas: extraño destino de estos dos escritores en el lindero de una más que probable victoria del lado sombrío de la vida. Europa nace en esas circunstancias. No podemos olvidarlo.
LA VICTORIA DEL LADO SOMBRÍO
«O tempora! O mores!», exclamó Gregorio Magno en los difíciles años que siguieron a la peste del 544 y que llegan hasta el 582: un período que se define por los saqueos del rey ostrogodo Totila, la presencia de los eslavos en los Balcanes y la llegada de los longobardos a Milán. Unos años que atisban una posible Europa como la victoria del lado sombrío, el que convierte la guerra en el pilar fundamental de la sociedad, el que la compone y recompone sin cesar, negando refugio alguno salvo el abrazo de los recién llegados, portadores de otros rostros, de otras figuras, definidos en las fuentes como exercitales o arimanni. Jamás ha sido más exacta una descripción de un pueblo-ejército.
En Milán, también en Spoleto o en Benevento, los longobardos crearon una civilización alternativa a la merovingia desligada asimismo de Bizancio, es decir, de la sofisticada teología ortodoxa, de las controversias monofisitas y de los debates sobre las imágenes, que darían lugar al movimiento iconoclasta. Desde Montecasino, en el siglo VIII, Pablo Diácono describe una posible Europa de matriz longobarda y la leyenda de los principales personajes que la hubieran hecho posible, Alboíno y Rosamunda. Lo malo es que su historia no se atenía a la realidad de los hechos, el proyecto longobardo apostó por el futuro a cambio de renunciar al pasado. Ese no sería el camino de Europa.
EL FUTURO ESTÁ CERCA
Europa fue inevitable cuando unos monjes afirmaron que el futuro exigía sostener el pasado. En 570, mientras los longobardos estaban a punto de tomar Pavía, Columcille se dirigió al monasterio de Iona, en Irlanda, para organizar el scriptorium. Ese «fin de siglo» consumó la paradoja. Mientras surgían gobiernos locales proclives a olvidar el pasado, en el borde celta de Europa florecía una cultura literaria soportada por el infatigable trabajo de los escribas monásticos. El modelo de Iona se extendió. Una cabaña para cada monje, un refectorio, una cocina, una herrería, un horno, un molino y unos graneros, una modesta iglesia y, coronándolo todo, el scriptorium y la biblioteca. Espacios donde trabajar durante las horas no dedicadas a la oración: Ora et labora.
Del más antiguo eremita irlandés hasta Juan Escoto Erígena, el porvenir de Europa descansó en su pasado. A partir del irónico Bernardo de Chartres, la actitud se convirtió en una metáfora del saber: «Somos como enanos subidos a hombros de gigantes». Sobre la lectura de los clásicos se construye el mundo intelectual europeo.
En Roma, mientras tanto, el papa Gregorio Magno reconocía que el futuro de Europa pasaba por crear un universo sonoro. La música expresa la armonía necesaria para afrontar las exigentes necesidades de una nueva civilización. Hacia 590 decidió recopilar los escritos de los himnos cristianos primitivos, conocidos como Antífonas o Salmos, cuyo origen se sitúa en la vieja liturgia de la época de las catacumbas o cantus planus, dando lugar al Antifonario de los cantos gregorianos, llamado así en su nombre. El Papa acertaba al encontrar elementos de forma musical en los principios educativos de los primeros europeos, y al establecer paralelos entre la estructura del canto gregoriano y las obras de teología, filosofía e historia que buscan comprender hacia dónde va Europa. Esa armonía resulta difícil de seguir por cuanto el Antifonario de Gregorio Magno se perdió. Una nueva recopilación de estas melodías fue realizada el 22 de noviembre de 1903 bajo el título Edición Vaticana del Canto Gregoriano. Desde Marciano Capella hasta el último cantante pop, la música es el elemento formativo de la memoria europea.
La música también es la vía de acceso a las vidas glamurosas y llenas de oropel de las heroínas del pasado, cuyas sagas heroicas ya apenas se leen. Nacidas en la oscuridad, impulsadas por un sueño, las grandes mujeres de esos remotos tiempos se abren camino hasta la fama y alcanzan su cita con el destino gracias a los libretistas de óperas románticas. Este paradigma histórico, mitad tragedia griega y mitad leyenda germánica, queda notablemente demostrado en la vida de Brunilda, la princesa visigoda que gobernó Borgoña en el siglo VI. Más por la música de Wagner que por la historia o por la literatura (pocos leen ya el Cantar de los nibelungos), conocemos el relato terrible, enrojecido por la sangre de los numerosos asesinatos y por la sospecha de las infinitas infidelidades que rodearon la vida de esta mujer. A partir de esta tragedia bajo el signo de Némesis, se definen el resto de los personajes, incluidos Sigfrido y Krimilda, todo ese universo que la convierte en una matrona de la adversidad y de la lucha incesante, costosísima, por el sentido de la vida.
La clave de la historia de Brunilda no está en la realidad, sino en esa parte de catarsis que siempre acompaña a la creación operística. Las mujeres capaces de comportarse así son una raza aparte. Europa les debe su sentido del honor y de la ética.
LA GUERRA DE LOS MUNDOS
Los mundos son el Imperio Romano de Oriente y el Imperio persa; y la guerra la que se produjo entre 592 y 622. De ese primer conflicto de los treinta años nació Europa.
La historia pasa por una de las experiencias más dolorosas: el asesinato del emperador Mauricio por Focas introduce una vez más un magnicidio en el umbral de un cambio y, como efecto, el fin de la civilización persa tras el fracaso de las expediciones de Cosroes. La naturaleza profética de esos dos hechos conjugados, su interés universal, consiste en lo que revelan del comportamiento humano en los grandes momentos de la historia.
Una característica de este período es que en una primera etapa, con el ataque de los persas a Siria y Palestina, todo el mundo llamaba las cosas por su nombre (la guerra como medio para controlar las redes comerciales en Oriente Próximo), mientras que en una segunda fase, cuando se produjo el contraataque bizantino, se insistió por parte de Jorge de Pisidia, autor de la Expeditio Persica, en el otro aspecto de la guerra, el conflicto insidioso, silente, entre los que creían que Cristo es el hijo de Dios y los monofisitas; entre los patriarcas de Éfeso, Alejandría o Antioquía y las comunidades nestorianas, entre los cristianos y los seguidores de Zaratustra. Y para complicarlo más, el emperador Heraclio decidió mezclar religión y política.
Este gesto altivo a la vez que imprudente alejó a Bizancio de Occidente y partió Europa en dos. Todavía hoy lo acusamos.