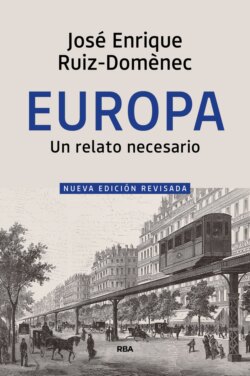Читать книгу Europa - José Enrique Ruiz-Domènec - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 HORIZONTES ABIERTOS (1071-1337)
ОглавлениеMis estudiantes pedían razones humanas y filosóficas; necesitaban explicaciones inteligibles más que afirmaciones; sostenían que es inútil hablar si no se da el sentido de lo que se dice, y que nadie puede creer sino aquello que ha comprendido previamente.
PEDRO ABELARDO
LA RIQUEZA CAMBIA DE MANOS
Europa creció en la tensión entre la guerra y el comercio. La guerra era la expresión de la nobleza feudal, de la caballería; el comercio, la de los mercaderes y hombres de negocios de las ciudades, donde los obispos fueron durante años sus consejeros morales hasta que esa función pasó a los frailes mendicantes: franciscanos y dominicos. La guerra que llamamos cruzadas era la forma de entender los horizontes abiertos por una sociedad pagada de sí misma, opulenta, altanera, que había encontrado en la recuperación de los Santos Lugares un pretexto para desarrollar la violencia fuera de sus fronteras.
El objetivo inicial fue la toma de Jerusalén, la ciudad santa de las tres religiones del libro: judaísmo, cristianismo, islam; luego la creación de un Reino Latino en Palestina, cuyo primer rey fue Balduino de Flandes, hermano de Godofredo de Bouillon, el héroe del asalto. Para alcanzar ambos fines, los cruzados entraron en contacto con los mercaderes que conocían las rutas de navegación, los puertos donde fondear las naves, las máquinas de asedio y la práctica de la intendencia. Y así tenemos en ese momento y en ese lugar en un lado, a la nobleza feudal y los caballeros cruzados, los milites Christi, los costosos arneses de hierro, los caballos y las espadas; en el otro, a los comerciantes, notarios y jueces; bolsas de oro y cartas de crédito, los registros de propiedad y las noticias sobre el precio de las mercancías. Hubo quien quiso pertenecer a ambos mundos a la vez; ser un caballero y actuar como un hombre de negocios. Se llamaba Hugo de Payns, un nombre mítico.
En 1118, Hugo viajó a Jerusalén con la misión de crear una orden militar que protegiera los caminos y sirviera de entidad crediticia a los nobles sin recursos monetarios, pero con propiedades agrícolas prestas a ser hipotecadas. Misión imposible. La Orden del Temple solo intervino en el mundo de los negocios la víspera de la derrota cristiana en la batalla de los Cuernos de Hattin (1187), y de ese modo la Orden consiguió no quedar fuera del reparto de tierras que años más tarde acordarán Ricardo Corazón de León y Saladino, el emir kurdo que controlaba Oriente Próximo.
La guerra y el comercio cambiaron el perfil de Europa. Dos hechos facilitaron la tarea. En primer lugar, la lucha por el poder en las sociedades europeas (aquí el plural es necesario) provocó el nacimiento de la ciudad autónoma, lo que en Italia se llamó il comune. La esencia del sistema urbano europeo radicó en la función política adoptada por los agentes económicos, que crearon un gobierno de los mercaderes, por los mercaderes y para los mercaderes; y en su función social, ya que eran espacios de libertad en medio de la servidumbre, de creatividad y abiertas a la riqueza del mundo. El segundo hecho es que la separación de lo secular y lo religioso convirtió el dinero en una forma de valor que dinamizó el mercado y la vida económica.
El dinero. No solo es un medio de pago que hace que las piezas de plata sean cada vez más necesarias, cada vez más escasas; también es el origen de muchos vicios capitales, comenzando por el de la cupiditas, la avaricia; por ejemplo, la razón de un dilema que en la Edad Media se hizo famoso, ¿la bolsa o la vida? Cada cual valora el dinero a partir de su propia experiencia: un uso regulado empuja a los pendencieros fuera del orden social y convierte el pillaje, ese valor de la vieja aristocracia, en un vulgar robo. Todavía en el siglo XII algunos jóvenes nobles vibraban ante las palabras del trovador Bertrán de Born, de la máxima incorrección política, invitando a todos sus compañeros de francachelas a saquear a los ricos sin el menor rubor.
Europa no supo prescindir del dinero. Ante todo porque el espíritu mercantil situó las acciones de los bandoleros fuera de la ley, ya que la generosidad se convierte en un atributo de clase. Luego porque sirvió para conducir la guerra de cruzada: para adquirir los arneses modernos y las máquinas de asedio, que cuestan cada vez más caras y al lado de las cuales la antiguas parecen ridículas, para reclutar mercenarios que exigen buenas pagas en metálico, en fin, para pagar el rescate de los cautivos, de los prisioneros. Todas estas circunstancias fútiles imprimen una impronta de inimitable singularidad a la historia de Europa: la función principal parece haber cambiado. Ahora se trata de hacer negotium. El negocio, que es trabajo (negación del ocio), medida de todas cosas. Y se hace por y para el dinero, función del interés social.
El capitalismo esperaba entre las sombras. Europa obtuvo dos siglos de gracia para aumentar la productividad de la tierra en buena parte debido al empuje de las minorías urbanas impulsoras de un cambio en el sistema de trabajo, en la selección de las semillas y en la sustitución de la fuerza humana por la energía de las máquinas. Los molinos de agua y de viento resultaron claves en el bombeo de agua de los pantanos y pólderes. El molino de viento construyó algunos países europeos, Holanda sin ir más lejos. Partiendo de estos cimientos, las potencias europeas primero detuvieron y después invirtieron el monopolio de los mercaderes musulmanes de El Cairo, Damasco o Alepo. La iniciativa pasó a las élites urbanas de Venecia, Génova, Pisa, Brujas o Gante a medida que el comercio se enredaba cada vez más con la guerra. Hacia el año 1250, era posible vislumbrar que la victoria, con toda probabilidad, sería suya. El genovés Benedetto Zaccaria es la prueba.
Para explicar el éxito de Zaccaria en el mundo de la guerra y de los negocios, se requiere un lienzo amplio y un pincel grande. Fue un empresario modélico, tanto por la escala de sus negocios, comenzando por el monopolio del alumbre (el petróleo de la Edad Media) como por su extensión geográfica: desde las islas del Egeo hasta Inglaterra, sin olvidar la creación de una marina de guerra para el rey de Castilla. El campo de su actuación era mundial en un sentido económico. Los mercaderes de la Hansa actuaron de modo similar a la hora de realizar una actividad, mitad guerrera, mitad comercial, que les condujo a controlar las tierras que bañan el mar Báltico, desde Lübeck hasta Riga. La lucha por ese territorio fue costosa y lenta. Las exigencias urbanísticas fueron extraordinarias. Movilizaron una tercera parte de los recursos humanos y dedicaron hasta dos tercios de la economía para satisfacer la necesidad de crear nuevas ciudades. Fue una urbanización a una escala que no volvería a darse hasta el siglo XIX, y cuya justificación se basaba en la desesperada cosmovisión que proponía la orden militar de los Caballeros Teutónicos. El nombre de algunas ciudades da buena prueba del alcance y profundidad de la expansión económica y territorial: Rostock, Gdansk (Danzig), Elbing, Königsberg, Torun (Thorn), Marienburg y muchas otras.
La colonización del Este dependió tanto de la movilización eficaz de los recursos económicos y morales de los comerciantes hanseáticos como de la guerra contra las comunidades eslavas. El proyecto recibió un revés cuando Alexander Nevski, príncipe de Novgorod, venció a los Caballeros Teutónicos en el río Neva. Ese suceso muestra los límites del choque de civilizaciones en Europa. Al final los dos mundos se vieron corroborados, aunque no sin que antes la región ardiera por los cuatro costados, miles de personas inocentes perdieran la vida y la destrucción de cosechas, aldeas, casas y puentes alcanzara una magnitud casi inimaginable en tiempos de Carlomagno. A partir de la guerra y del comercio se forjó un orden político y económico con eje en la Gran Moravia. ¿Por qué ganaron los eslavos? Es una pregunta que se hace con ánimo de encontrar una respuesta convincente que pueda ayudar a la Unión Europea en el siglo XXI.
MORAL DEL TRABAJO
Nada de lo dicho hasta ahora responde a la cuestión central de este período de la historia de Europa de cómo unas sociedades que fracasaron en la tarea de hacer la guerra triunfaron de forma tan espectacular en la construcción de un sistema económico: al cabo, escribió Roberto Sabatino Lopez, «la Ilíada de los barones fue precedida, apoyada y superada por la Odisea de los mercaderes».
En el último tercio del siglo XI, se produjo un cambio en los valores y en la concepción del estatus social. La actividad mercantil se adaptó a una nueva moral, porque gracias a ella se alcanzaron los primeros éxitos comerciales. No hubo milagro económico. Todo comenzó en el campo de las ideas y los sentimientos. Europa ganó la libertad y la prosperidad gracias a una nueva moral del trabajo. Esta afirmación puede sorprender a quienes estén al corriente de la tesis de Max Weber que vincula esa moral del trabajo a la Reforma protestante y por tanto sitúa su nacimiento en el siglo XVII, apoyada en Grocio y Locke. Una tesis ingeniosa que no se atiene a la realidad histórica.
La formulación más temprana de la nueva moral del trabajo se encuentra en las formas de vida urbanas de finales del siglo XI: imaginativa sustitución de la economía de pillaje y a la ostentosa distribución de regalos que la acompañó por una economía de beneficio. Esta nueva actitud ante la vida calculó si una actividad o transacción particular podía generar riqueza. Marcó la promoción del comercio y la industria desde su anterior estatus de actividades marginales hasta el nivel de elementos clave en la vida económica europea. Finalmente selló el uso del dinero como instrumento de intercambio en lugar de como tesoro, la puesta en circulación de nuevos tipos y de vastas cantidades de numerario, y la aparición de técnicas para el manejo expeditivo del dinero.
Las élites urbanas ordenaron la sociedad para una consecución racional del bien común, creando una entidad política basada en los derechos y obligaciones de unos individuos con otros, al margen del vínculo político, y cuyos objetivos eran la libertad, la seguridad jurídica y la felicidad. Fue el logro de unos individuos concretos, con nombres y apellidos, como el barcelonés Ricard Guillem, con la suficiente sangre fría para mantener una actitud crítica con respecto a las normas sociales de su época que les preparó para dar el salto a la modernidad, aunque eso implicara la ruptura con el pasado. Junto a la moral apareció una nueva concepción de la tecnología. La unión de ambas es uno de los principales rasgos de Europa.
LA INVENCIÓN DE LA INVENCIÓN
¿A qué obedece la joie de trouver, el cultivo de la invención? Se relaciona con el concepto judeocristiano de la sumisión de la naturaleza al hombre y con el espíritu de empresa. La innovación cuestionó los intereses creados y sacudió los cimientos del poder de la nobleza feudal y de los monjes. Los cambios se acumulaban; las novedades se difundían con rapidez. El progreso sustituyó a la veneración por la autoridad. Este sentido de la invención afectó a la idea de la técnica, transformada en un saber-hacer donde resultaba tan importante la parte del saber como la parte del hacer y, de ese modo, en pocos años, se pasó de lo aproximado al universo de la precisión. El camino de la ciencia moderna había comenzado. Nadie volvería a cerrarlo.
La iniciativa convirtió al artesano en ingeniero, al maestro de obras en arquitecto y revolucionó las formas artísticas: la escultura románica, el arte cisterciense, la arquitectura gótica. La innovación resultó rentable. El éxito fue la capa protectora de este vuelo del pensamiento y gracias a él se pudieron limitar las antiguas leyendas que advertían de los peligros de la arrogancia, como la expulsión del Paraíso por haber comido del árbol de la ciencia, el vuelo de Ícaro o el castigo a Prometeo, encadenado a un roca por haber dado el fuego a los hombres. La nómina de los inventos de esta época muestra la eficacia del nuevo espíritu de indagación: gafas, botones, pantalones, zapatos y tenedores. Inventos que mejoraron la calidad de vida y enseñaron que los modales son el síntoma del proceso de civilización, por utilizar la expresión de Norbert Elias, la parte placentera de la vida. Y por esa vía llegaron los relojes mecánicos. Con ellos se cerraba el círculo de esta revolucionaria invención de la invención.
MEDIDA DEL TIEMPO
Los primeros relojes mecánicos se construyeron a finales del siglo XIII y fueron el resultado de una larga búsqueda para situar el tiempo del mercader por encima del tiempo de la iglesia. Los repiques de campanas, que en principio respondían a las horas canónicas, prima, tercia, sexta y nona (nuestras seis, nueve, doce y quince), fijaron las horas activas de los trabajadores a partir del renacimiento municipal. La vida cambió. La necesidad de medir el tiempo trajo consigo el reloj mecánico que señoreó en las torres de las ciudades europeas, como un emblema del orgullo ciudadano. En el reloj mecánico se encontró, al fin, la conjunción perfecta de la imaginación moral y el estilo de vida que Europa andaba buscando. En el canto X del Paraíso, Dante compara el movimiento del reloj mecánico con la corona celestial al soñar con un mundo ajustado. El concepto es clave: ajustar el reloj para que marque bien las horas, incluso los minutos, cuando apareció la segunda aguja. Precisión de relojero: he aquí una norma que se convierte en una metáfora de la sociedad europea.
A la revelación del tiempo del mercader siguió la convicción de que solo se podía ser europeo asumiendo el ritmo pautado de la vida, sin importar la lengua, la raza, incluso (en los primeros años) la religión, de que solo tenía sentido una vida articulada organizada en horas de trabajo, horas de ocio, horas de sueño. El tiempo cronometrado marcó a los europeos con una intensidad tal, y tan íntimamente asociada a sus formas de vida, a sus creencias en el más allá, a sus fiestas patronales y a su pulso diario, que en esos siglos se tomaron tres importantes decisiones.
Primera, que el tiempo marcara el ritmo de la música. Pero ¿cómo reproducir con exactitud la complejidad del sonido a partir de un instrumento? Guido d’Arezzo fijó las notas en un pentagrama musical: cuatro líneas, los espacios, las letras-clave, los colores para indicar los semitonos, amarillo o verde para el Do, rojo para el Fa. El resultado final es que las notas perdieron cualquier sentido aproximativo y se convirtieron en un lenguaje preciso, universal. La música abolió las barreras de la comunicación entre naciones, enriqueció el hogar común europeo con todas las composiciones imaginables, desde las canciones trovadorescas a la polifonía de Perotinus, y fue hacia adelante con un sentimiento coral, basado en el perfecto equilibrio de las esferas.
Segunda, que el tiempo construyera un espacio del más allá; es el nacimiento del purgatorio, por decirlo con Jacques Le Goff. Desde finales del siglo XII, los europeos aceptaron la realidad del purgatorio porque solucionaba el problema de la condenación por los pecados cometidos (el infierno era demasiado terrorífico), por el consuelo de pensar que se podía influir en el juicio final con obras de caridad y misas. ¿Cómo representar ese espacio y sobre todo cómo concederle una dignidad literaria libre de sospecha? La tarea fue emprendida en el siglo XIII y culminó en un fresco de la ciudad italiana de Orvieto, donde se ve a san Lorenzo, santo patrón del purgatorio, eligiendo a las almas, y en la Divina Comedia de Dante, que le dedica una parte, entre el Paraíso y el Infierno.
Tercera, que el tiempo revelara el significado de la creación. Europa tiene una deuda permanente con el calabrés Joachim de Flore, cuya obra Las edades del mundo, escrita hacia el año 1200, representa una vía profética sobre el efecto del pasado en el futuro.
Resulta difícil escoger algún aspecto de esta obra brillante, aunque pueden ayudar en la elección las reflexiones de Stephen Dedalus, el personaje de James Joyce, sobre el sentido de las palabras de Joachim mientras «cavilaba en la empantanada bahía de la biblioteca de Marsh»: la humanidad pasaría por tres edades, la primera, la edad del Padre, de la ley mosaica e Israel; la segunda, la edad del Hijo, el Evangelio y la Iglesia; la tercera, la edad del Espíritu Santo, en que la autoridad de Roma desaparecería y el mundo se convertiría en un Paraíso terrenal de santos que se comunicaría directamente con Dios. San Francisco legitimó la fundación de una orden mendicante convencido de haber entrado en la tercera edad del espíritu, el tiempo de la felicidad mundana.
ÉPOCA DE CATEDRALES, ÉPOCA DE CRUZADAS
El imperativo estético que convirtió estos siglos en una época de catedrales, por decirlo como Georges Duby, entró en conflicto con el imperativo ético que, con igual firmeza, permite calificarlos de época de cruzadas. En efecto, el que Europa explore dos formas tan diferentes de ser, ¿no es señal de su incapacidad para desarrollar su lado positivo, y nada más que el positivo?, ¿no es señal de una carencia en sus convicciones que la hacía pasar sin traumas de la belleza de una iglesia románica, cisterciense o gótica al espanto de una guerra religiosa?
Europa reivindicó los conceptos de luz y racionalidad en la construcción de iglesias, monasterios, hospitales, palacios o lonjas. Cuando el abad Suger juzgó ese principio, al idear el transepto de Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia, no dudó en afirmar que «el espíritu ciego sale hacia la verdad a través de lo que es material y, al ver la luz, escapa de su confusión». Y aún más: el interés por los detalles respondió a la búsqueda de un equilibrio entre el centro y los márgenes, entre el espacio sagrado y los elementos constructivos, vidrieras, rosetones, arbotantes o gárgolas. El arte de las catedrales buscaba un orden perfecto (Fulcanelli lo creyó un misterio) para difundir el mensaje divino a una sociedad rural cuyas élites eran sin embargo urbanas, nobles o burguesas. La creación artística se encuentra por ello encerrada en el juego de una dialéctica compleja, entre la escolástica y el Estado dinástico, entre la pasión por la riqueza mundana y la aspiración a la pobreza como principal camino de salvación, entre la serenidad litúrgica y la efervescencia mística, entre la tolerancia y la persecución a los disidentes tildados de herejes.
Las cruzadas son una incomparable enciclopedia existencial de los siglos XII y XIII; cuando se abordan en su conjunto, el relato de los hechos avanza con lentitud, discretamente, sin querer llamar demasiado la atención sobre los verdaderos motivos; cada cruzada (de las ocho que el canon ha fijado) es de por sí un descubrimiento, una sorpresa. La presencia de la Iglesia de Roma no les quita su carácter político; más bien sirve para ampliar el territorio de lo que solo la doctrina puede descubrir.
La Primera Cruzada garantizó esos principios. Inicialmente fue una respuesta militar a la petición de ayuda del emperador de Bizancio tras la derrota en Manzikert ante los turcos; pero de inmediato, y gracias a la predicación del papa Urbano II, se convirtió en una guerra que buscó derrotar al islam no solo en el campo de batalla sino también en el mundo de las ideas estéticas y de los principios morales.
Propaganda, guerra de símbolos, choque de civilizaciones, es difícil elegir una expresión para este tipo de expediciones militares. La nobleza feudal acudió a los cantares de gesta para encontrar respuestas a sus muchos interrogantes sobre la guerra santa. Y se encontraron entre los versos octosílabos pareados una descripción pormenorizada de cómo debían actuar ante el enemigo, el mundo musulmán. Una absoluta trivialidad como la imprudente inventiva de los poetas y su obstinada palabrería a favor de los monasterios del Camino de Santiago dio lugar a una de las más persistentes creencias culturales de Europa. Solo los cantares de gesta supieron mostrar el inmenso y misterioso poder de un mundo dividido entre nosotros, los buenos, y los otros, los malos. Es evidente que esos anónimos escritores nunca hubieran podido influir en la sociedad si su línea de pensamiento no sintonizara con las creencias de la gente: miles de individuos, sumidos en la frustración por no haber alcanzado las expectativas de bienestar material que la época prometía; y otros que, aun habiendo adquirido cierto nivel de vida, no se sentían ciudadanos de ese mundo.
El sentimiento contra el otro tuvo un efecto demoledor. Se pudo comprobar en el ataque a Constantinopla de la primavera de 1204, con el pretexto del conflicto entre Venecia y Hungría por Dalmacia. Ese ataque es conocido como la Cuarta Cruzada.
El tiempo y el lugar de la Cuarta Cruzada son la historia de un litigio religioso y la Europa mediterránea. Entre lo que se llamó el Cisma de Oriente y las ambiciones comerciales venecianas, entre el resquemor al Imperio bizantino y los pactos con los turcos, la diplomacia de los papas adoptó posturas que consiguieron corroer los modelos de unidad del cristianismo. Esta cruzada revela con claridad meridiana las verdaderas intenciones de las potencias mercantiles europeas. Los sofismas de la Realpolitik convirtieron el ataque a Constantinopla en el síntoma de que Europa viraba hacia Occidente, recelando de Oriente. Una decisión crucial para el futuro del Mediterráneo. Aún hoy sentimos sus efectos.
La cruzada contra los cátaros del sur de Francia empezó con el mismo motivo de recelar de Oriente, a cuyo mundo se vinculaba la religión de los puros: una actualización del viejo maniqueísmo que llegó a través de los bogomilitas de Bulgaria y Bosnia-Herzegovina. Simón de Montfort, al frente de un copioso ejército de caballeros franceses, llegó hasta las llanuras de Muret. De nada sirvió que enfrente estuviera Pedro II de Aragón, un ferviente rey católico. Las palabras habían envenenado la situación y ya nadie era capaz de impedir que el conflicto entre Roma y la Iglesia cátara se resolviera en el campo de batalla; finalmente, entre los muertos figuró el propio rey, que dejaba a su hijo en manos de su enemigo. La verdad de todo ello es el interés de la dinastía de los Capetos en poner un pie en el Mediterráneo; como la guerra se prolongó cierto tiempo, los papas y los reyes de Francia invitaron a los inquisidores dominicos a tomar cartas en el asunto y de ese modo el futuro de los cátaros se decidió en los tribunales.
La imposibilidad psicológica de semejante situación clama al cielo. En efecto, lo que ocurrirá a partir de entonces no es un acto de justicia sino un demoledor registro inquisitorial. ¡Es el uso de la tortura para llegar al fondo del alma de unos pobres campesinos por el que, por supuesto, Europa se quedará al final sin dignidad! Solo que los inquisidores no lo cuentan como un conflicto de creencias; lo exponen extensamente, con todo detalle, explicando cada gesto, cada confesión, para que parezca psicológicamente creíble. Esos registros le ponen a la infamia la máscara de la ley, lo cual le otorga a sus testimonios (y a los centenares que luego les imitaron en la caza de brujas) un inimitable dejo perverso.
El orgullo fanático alcanzó niveles inquietantes, como un constreñimiento deliberado de la vida que significativamente no quedó limitada a este rincón del mundo. Los hombres de acción (mercaderes, escritores o caballeros) prestaron poca atención a esos lamentables acontecimientos: los horizontes abiertos exigían una cultura cosmopolita, integradora, contraria al fundamentalismo, que armonizara el lujo y la libertad, evocando las maravillas de un bazar mundial en el que se pudiesen saborear cocinas exóticas, vestir ropas caras, aprender ideas nuevas, sin compromisos.
EL SOL DEL MEDIODÍA
Unas décadas antes de escenificarse la Cuarta Cruzada, en Francia, donde el azar quiso que la literatura sondease en el corazón de los hombres, se definió el sentimiento que acompañaría el mundo de los horizontes abiertos: el sentimiento del amor. Los escritores de cualquier signo vivían por entonces bajo el influjo de la poesía trovadoresca que llevaba varias décadas a vueltas con el tema de la fin amor, el amor cortés: una vivencia que se alargaba en la búsqueda de la dama. De pronto, sin embargo, se hizo tema de conversación en el seno de una sociedad mundana profundamente marcado por la experiencia traumática de las cruzadas.
Otros asuntos pueden ser más significativos en la historia de Europa, pero este arranque discreto puede que sea la vía más segura para llegar al tema mayor de estos siglos: la defensa de la imaginación personal contra el absolutismo del dogma. Hay que pensar las cosas para entenderlas. Por eso propongo un periplo que siga el de los primeros poetas que hablaron del amor en un sentido nuevo, vale decir, moderno. Todos ellos han dejado para la posteridad un precioso testimonio sobre el sentimiento amoroso, y al mismo tiempo una poderosa indagación, a veces hermética, del lugar que ocupa la mujer en este asunto.
El culto a la dama de los trovadores fue una tentativa de transgredir los límites entre ambos géneros. Su objetivo: situar lo femenino al lado de lo masculino. Lo consiguió reuniendo todos los impulsos poéticos (y también musicales) con los que la sociedad rechazó lo cotidiano, lo perecedero, lo fugitivo. Y lo hizo mediante imágenes poéticas, signos, gestos, es decir, alimentando un imaginario social. Ese imaginario es un arte de la seducción, el amor cortés, un juego de asedio y conquista a la dama. Obsérvese: los términos proceden del lenguaje militar, perfectamente adaptado para los objetivos de un sofisticado grupo de poetas y novelistas. Un arte, una fiesta con sus ritos, sus emblemas, sus vestidos. La mujer acepta ese juego componiendo su auténtica silueta; se muestra, he aquí un valor de Europa frente a otras culturas que tienen como valor ocultar a las mujeres.
El amor es un riesgo; a veces está demasiado cerca de la muerte, como le dice Iseo a su enamorado Tristán en las numerosas versiones de la leyenda. Este tipo de pasión ardiente, ciega y absoluta, es la otra cara del amor, la que viene de Irlanda y de la cultura céltica a través de la leyenda tristaniana, la que vincula Eros a Thanatos: el binomio que, según Norman Brown, mejor define la civilización europea. De ahí la confusión, la amargura, la derrota de los héroes en brazos de esas mujeres solares (el sol es femenino para los celtas) y sobre todo ese desafío al dolor y la desgracia. Nadie supo decirlo mejor que Gottfried von Strassburg al comienzo de su versión en alemán de la leyenda de Tristán.
Europa ha vivido esa pasión a través de la ópera de Wagner o de los Gurre Lieder de Schönberg, o incluso de La montaña mágica de Thomas Mann. Todos conocen a algún hombre brillante que dejó la vida en una pasión que conducía al abismo, la imagen del ángel azul, la Lulú u otra figura de mujer fatal creada por las canciones populares como advertencia pero también como señuelo; desde luego es difícil entender ese camino que va del amor a la muerte en China, Japón o la Grecia clásica.
INTELECTUALES
París fue la ciudad más acabada de Europa en los siglos XII y XIII, la más consciente de su papel cultural, la ciudad más universitaria de todas, sobre todo si se la compara con las intrigas políticas de Palermo, la agitación portuaria de Génova, la pasión por el dinero de Brujas o de Venecia. La idea misma de una ciudad centro del mundo nos remite a una cosa que comparten todos los europeos: el gusto por el pensamiento.
En la orilla izquierda del Sena, al otro lado del Petit Pont, se arremolinaban los estudiantes. Llevaban décadas haciéndolo, y quizá veían a la élite intelectual del rey con desdén pero también con temor. Se organizaron para la defensa de sus intereses en una comunidad de estudiantes, una universitas scolarum, la universidad. Revelación del laico letrado, litteratus, el intelectual interesado en la enseñanza que se dispensaba en ese lugar, y cuyo principal icono fue Pedro Abelardo, al que recurrían a menudo como autoridad, como en nuestros días se recurre a Wittgenstein o Freud cuando se habla de pensamiento. De Abelardo se contaba una historia romántica, sus amoríos con una alumna, Eloísa, sus cartas cuando ella entró en el Paracleto, un monasterio cerca de París, y de sus alumnos, Juan de Salisbury, Arnaldo de Brescia o, el más misterioso, que se hacía llamar Archipoeta de Colonia; un goliardo, cuyas poesías llenaron de alegría el pesado ambiente escolar. Forman parte de la colección de los Carmina burana: los cantos de fiesta estudiantiles, algunos con anotaciones musicales que permiten una aproximación al canto de aquellos años. Hoy son célebres por la música que compuso sobre ellos Carl Orff.
¿Qué querían los intelectuales europeos? ¿Qué hay detrás de sus escritos, enseñanzas y debates en París, Oxford, Bolonia, Salerno o Salamanca? Saber es recuperar a Aristóteles y con él a Averroes, su intérprete. Comenzó entonces una verdadera guerra de las culturas. Los filósofos mendicantes polemizaron con los averroístas latinos: de un lado san Buenaventura, san Alberto Magno, santo Tomás; del otro Siger de Brabante y Juan de Jandún. Centraron sus agrios ataques en la lectura averroísta de Aristóteles, que consideraban una muestra de barbarismo dirigida a un público estudiantil sensible a los argumentos falaces aunque brillantes. En esa lectura no hay nada que pueda considerarse sublime, profundo, desde el plano filosófico: es mera palabrería dirigida a arruinar la imaginación de los jóvenes y a dificultarles una relación correcta con el pensamiento escolástico que era el fundamento del saber teológico. La concepción del estudio, tal y como se entendía en tiempos de Abelardo. Era lo que estaba realmente en juego.
Esos debates permiten comprender el factor humano que estaba detrás del vuelo del pensamiento: el conocimiento conduce al saber de uno mismo (la leyenda de Narciso en la fuente) y a valorar el papel del otro, el extranjero. Los intelectuales mostraron el camino para racionalizar los impulsos emotivos, de pasar de lo concreto a lo general, de enseñar los procedimientos de la confesión particular, un desahogo en una época de dudas. Ese día, Europa descubrió a Jean de Meung.
En la segunda parte del Roman de la Rose (la primera es de Guillaume de Lorris), desbordante de reflexiones como antaño las poesías de los trovadores, Jean de Meung habla abiertamente de su mundo abandonado por una moralina incapaz de comprender el alma humana, fraccionado por las ambiciones de políticos mediocres. Su testimonio es el último observatorio parisino desde donde podemos abarcar la sociedad de los horizontes abiertos como un todo. Unos años después de él, pero en Italia, el país al que se había trasladado la alta cultura, en medio de debates políticos interminables, Dante convirtió la conciencia de esta crisis en el punto de partida de una vida nueva, escribiendo una obra con ese preciso título, un homenaje a Beatriz, la mujer que mira. En una época en que los místicos elevaban el éxtasis al rango de primera manifestación del ser humano, él, por su lado, concedía a la comedia el privilegio de indagar en la existencia humana.
La Divina comedia ilumina en los lectores las posibilidades del mundo de los horizontes abiertos: vincula los ideales humanísticos con las realidades religiosas, políticas y económicas de la sociedad mercantil italiana. Es la seña de identidad de una lectura crítica del pasado: su viaje por el infierno lo deja claro, incluso cuando se encuentra a personajes tan confundidos como Francesca y Paolo, quienes sin «sospecha alguna» se dejaron poseer por la emoción de la lectura hasta el punto de trasladar a la realidad el deseo escrito en el libro. De repente, todo queda claro: el sentido de la vida no tiene nada que ver con una gran causa cualquiera; su razón de ser se reduce a actos apenas conscientes. En tal caso, ¿podemos hablar todavía de lo trágico? En modo alguno.
Europa destierra la fatalidad de la cultura clásica, y da entrada a algo menos grandioso pero más humano, la necia inclinación por dañarse por motivos banales. La política está detrás de esa actuación. Lo curioso es que se la tome tan en serio a lo largo de los siglos. Cuando pienso en la enorme importancia que ha tenido, y tiene, en la historia de Europa, me viene a la memoria el propio destino de Dante y su último viaje a Rávena, huyendo de todo el mundo, del conflicto político entre güelfos y gibelinos, pero también de la discordia civil.
POLÍTICA Y FORMAS DE GOBIERNO
En 1159, Juan de Salisbury describió la política como el modo de dirimir los conflictos sin necesidad de las armas. Lo hizo mientras ejercía de secretario del arzobispo de Canterbury Tomás Becket, antiguo canciller de Enrique II Plantagenet, célebre por el teatro de T. S. Eliot y Jean Anouilh o las películas de Hollywood. Podemos lograr esto, afirmó en el Policraticus, con el auxilio de los clásicos latinos, el estilo de los césares y el código de Justiniano; pues, al cabo, el objetivo de todo buen príncipe es aislar a «esos guerreros violentos que Cicerón llamaba bandoleros» que impiden la paz duradera en los reinos.
La política es el arte de gobernar. La idea proviene del mundo clásico (de Aristóteles sin más), pero madura en estos siglos y se convierte en la esencia de Europa. ¿Cuáles son las posibilidades del arte de gobernar ante el reto de los horizontes abiertos? Juan de Salisbury descubre tres: la posibilidad de un Estado dinástico, la posibilidad del Sacro Imperio Romano Germánico, la posibilidad de una república mercantil. Estas tres posibilidades de gobierno son el legado que Europa recibió de la Edad Media.
Posibilidad de un Estado dinástico. En el siglo XII se produjo una concentración de poder en manos de unas pocas familias nobles. El resultado fue la creación del Estado dinástico, donde el rey era un primus inter pares. Para consolidarlo, se creó un aparato administrativo y fiscal, origen de una mentalidad aritmética y objetivo principal de las baladas donde se burlan del recaudador de impuestos (el sheriff en Inglaterra) y elogian al héroe que roba a los ricos para dárselo a los pobres, el legendario Robin Hood. Pero el Estado no podía permitirse el lujo de relegar las tasas, aunque los reyes se mostraran generosos con los caballeros sin tierras que acudían junto al trono para obtener una recompensa por sus servicios. La corte, según Walter Mapp, era un universo burocratizado, no como un fenómeno social, sino como esencia del mundo. En eso estriba la semejanza de la clase de los ministeriales, funcionarios subalternos, en países con culturas diferentes. Al igual que la hacienda pública, el ejército se convierte en una institución burocratizada, un ejército de brabanzones, mercenarios a sueldo, en el cual la antigua virtud militar como la mostrada por Roldán en Roncesvalles ya no servía para nada.
Desde la instauración del fisco, la relación entre los reyes y la nobleza fue tensa, a veces turbulenta. El caso más llamativo de esa pugna tuvo lugar en los prados de Runnymede, cerca de Windsor, en junio de 1215, cuando unos barones ambiciosos arrancaron a un débil Juan sin Tierra una serie de privilegios. Como dato curioso señalaré que Guillermo el Mariscal, el mayor talento político del momento, se puso del lado del rey a pesar de que el jefe de los amotinados era su hijo. La ironía final de esta historia es que esa rebelión dio lugar a la Carta Magna, uno de los documentos clave para la libertad política en Europa.
El Estado dinástico, en su esfuerzo por atraer al mayor número de gente a su causa, se convirtió en un experto en organizar fiestas, torneos y justas, especialmente con ocasión de bodas reales o de jubileos, donde se daba rienda suelta a los bailes tradicionales, la música popular, los trajes típicos y cualquier parafernalia colorista. El fomento de las fiestas de alta participación popular estuvo inspirado en los relatos históricos. Los reyes fueron mecenas: pagaron para que los clérigos pensaran sobre el origen de su dinastía. Así comenzó una carrera para ver quién tenía antepasados más ilustres. Geoffrey de Monmouth y Robert Wace trabajaron para la familia Plantagenet buscándole remotos antepasados en los siglos heroicos que sirvieran de contrapeso a los pares de Francia que enarbolaban sus oponentes, la familia capeta. Para conseguir realizar cualquiera de los objetivos soñados hacía falta algo más; algo como convertir la teoría de los tres órdenes en el imaginario del Estado dinástico. Y así fue. Benoît de Sainte-Maure lo hizo y la idea de unos estados generales, el clero, la nobleza y el Tercer Estado, duró hasta la Revolución francesa de 1789.
Posibilidad de un Sacro Imperio Romano Germánico. Los valores provenientes de la época en que los duques de Sajonia dominaban enteramente los principados alemanes se habían quebrantado desde hacía largo tiempo, pero, para los clérigos que rodeaban a los Hohenstaufen, su contenido era todavía válido. No dudaban de lo que era su patria, sabían a qué debían ser fieles y quién era su emperador.
Con Otón de Frisinga, los valores del Imperio velan su rostro. Y así lo deja dicho en dos obras trascendentales de la vida política europea: De duabus civitatibus, una crónica mundial sobre por qué debe el hombre sacrificarse; y la Gesta Friederici imperatoris, una obra histórica sobre Federico I «Barbarroja». Probablemente, Federico I sea la figura más discutida de la historia alemana, tanto o más que su homónimo dieciochesco, Federico II el Grande de Prusia, o que el canciller Bismarck del siglo XIX, desde el instante mismo, el 18 de junio de 1155, que fue coronado emperador por Adriano IV, el único inglés que llegó a ser Papa. ¿Un reaccionario que quiso restaurar el pasado o un hombre de Estado moderno que se aprovechó de la dinámica de su siglo para perfilar Alemania?
Federico I escenifica el poder imperial. Puesto que todos los valores cortesanos se convierten en valores caballerescos, el arte de gobernar debe mostrarse en las fiestas de la caballería. La justicia, el orden, la organización del territorio, la promoción social de individuos como Markward von Annweiler los busca a veces en un torneo o una justa, otras en la religión, hoy en el poder de los ministeriales, mañana en la aventura de los Santos Lugares a donde sueña acudir algún día. Podría ser un estadista que mete en cintura a las ciudades italianas pero también un autócrata que impone su voluntad con arrogantes edictos o un cruzado dispuesto a sacrificar su vida: de hecho morirá al atravesar un río en Cilicia de camino a Jerusalén. Todas las pasiones que reinan en la historia del siglo XII están contenidas en su larga y venturosa vida de emperador.
Federico I está atento a su cronista Otón, discute con él, está entusiasmado ante la idea que le ha contado de que existe en algún lugar lejano de Asia un misterioso personaje llamado Preste Juan, un rey cristiano dispuesto a marchar sobre el islam para convertir todo el mundo en una Christianitas. El caso es que está dispuesto a firmar una alianza con él. ¿No es acaso su deber? ¿No les debe ese gesto a todos los caballeros que acuden a sus fiestas en la corte? Otón abrió las ventanas para mostrar una geografía fabulosa, fértil terreno para los intereses comerciales de las ciudades renanas. Este es uno de sus regalos. Más allá de los banquetes de amor y de los ritos de iniciación de la caballería, Otón otorgó a Europa el lugar protagonista que no tardaría en alcanzar.
Posibilidad de una república mercantil. En el mundo del comune, Caffaro, cronista de las hazañas genovesas en el Mediterráneo, se siente maravillosamente cómodo. La ausencia de reyes o emperadores en los órganos de gobierno de la ciudad es su libertad, su orgullo. Es significativo que sea él quien, sin el menor sentimiento de culpabilidad, describa la toma de Jerusalén en la Primera Cruzada al seguir los pasos de Guillermo Embriaco. Ya que el hombre que participa de una asociación de valores es capaz de entender el esfuerzo y el sacrificio del héroe apto para utilizarlos en beneficio de la República. En esa línea, unos años más tarde, Giovanni Villani, desde Florencia, confirmó que el objetivo de la política es el sostenimiento de la libertad ciudadana. La República permitía decidir sobre las propias costumbres y tradiciones, lengua y escritura, leyes y enlaces matrimoniales, todo ello, por supuesto, en un gobierno de las élites mercantiles. La cuestión pendiente en esta forma de gobierno fue el papel de los grupos minoritarios, especialmente los judíos: ¿acaso se veían en un futuro como curiosidades culturales, como retablos vivientes situados en los márgenes?
UNA GUERRA EN EL CAMINO
Buena parte de lo que creemos sobre la guerra en la Edad Media es ilusorio. Tenemos un ejemplo en la opinión sobre la gran guerra que tuvo lugar a comienzos del siglo XIII. Se suele decir, erróneamente, que fue un conflicto entre Francia e Inglaterra, pero en realidad intervinieron en él, el Imperio, los reinos de Castilla y Aragón, Génova, Venecia, las ciudades hanseáticas, el condado de Flandes, el ducado de Sajonia y otras potencias menores. La guerra sometió a casi toda Europa a pruebas excepcionales. Tras más de un siglo sin conflictos en su geografía, tuvieron que enfrentarse ante la realidad de la destrucción y el sacrificio de muchos pueblos, algo difícil de entender por una generación acostumbrada a la prosperidad y la seguridad. La guerra abrió un abismo. Aunque vista con la perspectiva actual la victoria capeta pudiera parecer inevitable, el resultado del conflicto pendió de un hilo.
La década de 1210 debe considerarse el más importante de los momentos críticos de la historia de Europa en la época de los horizontes abiertos.
El orden internacional establecido en Europa después de la Tercera Cruzada era diferente al tópico de los dos pilares, el Imperio y el Papado, que dotaban de estabilidad a la política. Lejos de ser una guerra emprendida por un rey feudal, Felipe Augusto de Francia, para meter en cintura a la dinastía de los Plantagenet, que daba síntomas de debilidad tras la muerte de Ricardo Corazón de León y la subida al trono de Juan sin Tierra, fue una guerra por el control de las materias primas, la lana merina, el oro africano, los esclavos y la pesca de los caladeros saharianos.
Las tres batallas campales que la jalonan tienen un nexo oculto entre ellas. En la primera, las Navas de Tolosa (1212), el rey de Castilla Alfonso VIII, casado con Leonor, hermana del rey de Inglaterra, con el apoyo de los reyes de Navarra y Aragón y de un contingente de caballeros cruzados, derrotó a los almohades, cuyo imperio controlaba en régimen de monopolio las materias primas citadas. Hoy se reconoce de forma generalizada que este teatro de operaciones no fue secundario. Cuesta ver cómo se hubiera construido un orden internacional ajustado a los horizontes abiertos sin el esfuerzo de los castellanos en su lucha por arrebatar al islam el control del estrecho de Gibraltar. La gran paradoja del momento es que Europa se hizo realidad con el esfuerzo de fijar la frontera meridional en el Atlántico sur. Eso condenó a las ciudades andalusíes de Córdoba, Sevilla, Cádiz y El Puerto de Santa María, que inexorablemente iban a formar parte del mundo europeo en los siguientes años.
Para explicar esta desagradable verdad, sobre todo para los que piensan que esas guerras solo obedecían a los impulsos agresivos de una nobleza montaraz, se suele señalar el destino siguiente de algunos de los participantes en la batalla, cuando acudieron a la llanura de Muret, apenas un año después, con la intención de salvar a los cátaros amenazados por el ejército francés. El rey de Aragón, aliado de los Plantagenet, intervino en este teatro de operaciones más por motivos familiares que religiosos. Pero el conflicto entre Francia e Inglaterra no se resolvió hasta que ambos países se encontraron en el campo de batalla. Eso ocurrió en Bouvines, el domingo 27 de julio de 1214, donde Felipe Augusto se enfrentó al rey de Inglaterra Juan sin Tierra, al que apoyaban el emperador alemán Otón IV de Brunswick y el conde de Flandes. La batalla se decantó del lado francés, como siglos más tarde, casi con los mismos contendientes, en Waterloo, lo fue del lado de los angloprusianos y no de los franceses de Bonaparte.
Este sorprendente resultado también nos dice algo sobre la capacidad organizativa del Estado dinástico de los Capetos frente al desorden imperante en los dominios de los Plantagenet. El éxito en la batalla no se debió solo al rearme francés y a la adopción de los valores de la caballería unos años antes (el personaje clave en este proceso fue Andrés, capellán de la corte capeta), sino también a que ingleses y alemanes fueron incapaces de sacar el máximo provecho del arte militar desarrollado en las últimas décadas en costosos torneos y justas bajo el espíritu del Minnesänger que dio aliento a la poesía de Walter von der Vogelweide. Parte de esta actitud pudiera atribuirse a la arrogancia, a no haber contado con los «mejores caballeros del mundo» que sin duda procedían de sus tierras. A estas circunstancias de orden político hay que añadir fallos en la concepción de la batalla. En Bouvines la incompetencia de Juan sin Tierra llegó a su máxima expresión y nunca supo cómo reaccionar ante los planteamientos de su oponente Felipe Augusto. Si hubieran tenido en cuenta estas debilidades, tal vez los aliados angloalemanes habrían sido una fuerza incontenible en 1214.
La derrota de Bouvines provocó una verdadera crisis moral en Inglaterra y Alemania. El ambiente en ambas cortes era de pesar y exasperación. Abundaban los rumores de que tal vez el emperador Otón IV no era el adecuado; y las miradas se dirigieron al niño de Apulia, el nieto de Federico Barbarroja, que se hizo coronar rey de Sicilia, el trono de su madre, con el nombre de Federico II. El cronista Mateo París captó en el clima de desesperación y de ansiedad una disposición franca de culpar del desastre a Juan sin Tierra; se quedó casi solo frente a los barones que le reclamaron la reforma en profundidad de las leyes. Tras el pacto, el rey de Inglaterra hizo de la necesidad virtud y utilizó la concesión de la Carta Magna como una oportunidad para cambiar la confianza ciega en el mosaico familiar Plantagenet por una inesperada defensa de la patria «inglesa» contra la amenaza de los franceses. A nadie se le escapaba que el nuevo lenguaje sugería una nación asediada. Fue el comienzo de un largo proceso de alejamiento de Inglaterra de los asuntos de Europa; todavía le quedaba mucho que decir. Desde entonces ya nunca fue igual. Bouvines marcó un antes y un después.
Había en el bando vencedor, en el de los Capetos de Francia, muchas personas que hubieran estado de acuerdo con ello. La guerra había sido bien acogida y la sociedad parisina se esforzó en comprender sus propósitos. La propaganda real fue eficaz gracias al obispo de Beauvais Guillaume le Breton al escribir una Philippide, donde transmitió a los franceses la esencia de la institución del Estado monárquico soñada por Felipe Augusto. Fue la culminación de muchas décadas de trabajo literario vinculado al poder.
LITERATURA CORTÉS
Europa no ha conseguido pensar su literatura como una unidad histórica, pero estuvo a punto de conseguirlo en el siglo XII con el desarrollo de la literatura cortés; no fue una Weltliteratur, como la propuesta por Goethe en su testamento, pero casi. Sin embargo, esa literatura siempre ha sido subestimada por los europeos, que han preferido (y de hecho prefieren) a los clásicos grecolatinos o, en su defecto, a los autores modernos y contemporáneos; ninguno de los que aquí se citan forman parte de un canon literario; son figuras marginales, conocidas por los expertos, y aun así resulta imposible comprender el imaginario de Europa sin una exploración a fondo del mito del rey Arturo, los caballeros de la Tabla Redonda y el Santo Grial. La literatura cortés lo desarrolló en el contexto de la novela, el único género capaz de hacer aflorar aspectos hasta entonces desconocidos del comportamiento humano.
El primer escritor consciente del valor estético del mito artúrico fue Chrétien de Troyes, que trabajó sucesivamente para la condesa María de Champaña y para el conde Felipe de Flandes. Es bastante verosímil que el mito sea originario de Gales e Irlanda, y plantea acontecimientos ocurridos en Britania durante las invasiones bárbaras de los siglos V y VI. Por encima de las historias de Lanzarote, Ginebra, Arturo, Perceval, Gauvain, Yvain, Galahad o Tristán pende un misterio. Ese misterio se ha intentado explicar por la mezcla de elementos paganos y cristianos o por la simple confusión en el paso de la tradición oral a la tradición escrita.
Chrétien de Troyes convirtió a unos personajes de leyenda en protagonistas de sus novelas, Erec y Enide, El Caballero de la Carreta, El Caballero del León y Perceval o El Cuento del Grial; pero, al hacerlo, enseñó a comprender el sentido de la búsqueda, la quête, inclusiva en la aventura caballeresca. La novela en prosa que le siguió, con el Perlesvaus o el Lanzarote, demuestra que no puede construirse una sociedad ignorando el pasado. Para hacerlo, el caballero que anda errante por las regiones del misterio hace uso de unos códigos de conducta, de una disciplina a la hora de preguntar para qué sirve aquello que ve, en suma, de un lenguaje del cuerpo y del espíritu, un lenguaje propiamente europeo. Al profundizar en este hecho, los escritores alemanes llevan a cabo un sistema descriptivo para acceder a diversas formas de conocimiento esotérico. Wolfram von Eschenbach, en Parzival, convirtió el espacio y el tiempo en el protagonista principal de su historia del Grial. Eso fue sin duda lo que sedujo a Wagner, ya que en su versión operística hace decir a Gurnemanz dirigiéndose al confundido Parsifal en medio de unos poderosos acordes: «Mira, hijo mío: aquí el espacio y el tiempo se confunden».
Europa ha tratado de abarcar, de dominar el espacio y el tiempo. De Wolfram a Broch han sido protagonistas de la novela, con el mismo derecho que personajes hoy universales, como Gargantúa, Don Quijote o Ana Karenina. Pero, con el mito del Grial, asalta una duda: su tiempo y su espacio, ¿no esconden un secreto? Para desvelarlo, Albrecht von Scharfenberg le dedica cuarenta y dos mil versos en su fascinante Der Junge Titurel. Esta obra recomienda una cierta audacia para captar la actitud de los caballeros ante el enigma de la existencia. Al insertar la vivencia de Titurel en el laberinto de los relatos artúricos, propone una reflexión sobre el sentido de una búsqueda eternamente renovada de aventuras y experiencias que nunca se cumplen plenamente. El escenario es por lo demás lúgubre, de pesadilla, ya que la realidad puede siempre con la voluntad del hombre elegido. ¿Juicio crítico sobre la sociedad o advertencia a jóvenes impetuosos?
Esta preocupación por el misterio de la vida y la moral de la caballería generó algunas historias brillantes al final del período considerado. En Inglaterra se escribió el Perceforest, una vigorosa novela río, que se echa a cuestas la totalidad del legado artúrico, con algo de la tradición clásica de Alejandro, a fin de demostrar el riesgo de un conflicto inminente entre las naciones europeas; un hecho que finalmente ocurrió, y que ha sido olvidado por la conciencia cultural moderna. Aun cuando el autor del Perceforest no se refiera a la guerra entre Inglaterra y Francia, en todo momento ofrece los materiales para comprender el error de esa medida. Ese caballero «que anda en medio del bosque» recuerda a los gentleman británicos retratados por E. M. Forster en Maurice, momentos antes de la Gran Guerra de 1914. La cavilación sobre la naturaleza humana presente en el Perceforest resulta ser así el fundamento espiritual europeo. Primero postula el problema y su solución. Enseguida, demuestra su imposibilidad.
Un ejemplo. En El cuento muy hermoso del emperador Ottas y de la infanta Florencia su hija, versión castellana hacia 1300 de una chanson d’aventure francesa escrita un siglo antes, coetánea de versiones en alemán, italiano, danés, sueco, holandés e inglés, se nos introduce en una historia total que contiene el fondo folclórico de lo que es y quiere ser Europa. «Drama universal», lo calificó Ludwig Tieck en el año 1804 cuando lo recreó en un famoso poema.
Esta historia de una mujer calumniada nos hace sentir, en primer lugar, que los europeos, por serlo y para serlo, están obligados a solventar el sometimiento de las mujeres a la sociedad patriarcal, la práctica del maltrato, el desprecio misógino; y, en segundo lugar, una recuperación de su memoria en el mito clásico o céltico: Helena y Melusina se apoyan mutuamente, las diosas, princesas y ninfas existen lado a lado con las hadas. La literatura europea es el lugar donde una mujer es todas las mujeres y todas las mujeres reconocen a las celebridades de antaño.
EL DESPERTAR DE ASIA
Marco Polo es uno de los europeos más famosos de todos los tiempos: el icono del aventurero. Le imitó Cristóbal Colón en su búsqueda de Cipango, es decir, Japón; solo que el genovés se equivocó de Océano y llegó a las Antillas, mientras que el veneciano reveló la inmensidad de Asia en su libro Il Milione, que significa «montañas de dinero». Al hacerlo, evocó con orgullo una de las aspiraciones más perdurables de cualquier ciudadano europeo: recorrer mundo.
En 1271, con diecisiete años, viajó a China donde, asombrado, descubrió un mundo diferente al suyo familiar, pero no adverso. En efecto, para los viajeros franciscanos como Guillermo de Rubruck adentrarse en aquellas tierras era como «penetrar en otro mundo». Aún pensaban que de Asia llegaban los jinetes de Gog y Mag, anunciando el fin del mundo. Se apresuró a comprobar lo equivocados que estaban, y que, privados de todo contacto con la realidad, no solo dieron rienda suelta a sus miedos sino que inventaron un mundo inexistente. Al regresar en 1295, veinticuatro años más tarde, con cuarenta y uno, entendió que debía comunicar sus experiencias. Y el mejor sitio para hacerlo era su ciudad natal, Venecia, bisagra de Europa que dijo William McNeill. Las personas que le rodeaban prestaban gran atención a las rutas comerciales, pese al escaso conocimiento geográfico: veían el Extremo Oriente exótico pero no más que las tierras alrededor de Samarcanda. Por otra parte, ¿no pertenecía el Gran Kan al mismo mundo de los tártaros? Polo explicaba que, si bien existían unas redes que comunicaban ambos mundos, no había una cultura común, ningún mundo tártaro: la historia de China, al igual que la del enigmático pueblo de Cipango, era simplemente oriental: sintoísmo, budismo, estrecho contacto con las ideas de Confucio; lucha contra los nómadas y un interés por la construcción de canales. Nada que ver con la Horda de Oro, que se encontraba a las puertas de la inmensa estepa. Los mongoles vivían en directa vecindad con sus parientes instalados al otro lado de la muralla china, aunque en ocasiones mantenían duros pleitos. Mostraba la paiza del poderoso Kan, el rosario budista, el cinturón de plata de los jinetes tártaros, el tocado femenino de oro y muchas piedras preciosas, y mientras lo hacía hablaba de ese Oriente que había dejado.
Polo se esforzó en vano: la idea de Asia como refugio de las tropas infernales seguía siendo un lugar común entre los europeos cultivados; de lo que pensaban los mercaderes que se aventuraban en esas tierras apenas sabemos nada: no les gustaba escribir sobre ello. El caso es que la unificación de Asia realizada por Gengis Kan había creado una interlocking of histories, por utilizar la expresión de Joseph Fletcher: afectó a la Ruta de la Seda y estuvo a punto de cambiar la historia de Europa tras la derrota de los húngaros en la batalla de Mohi, sobre el Danubio el 11 de abril de 1241.
En Rusia, los mongoles crearon la Horda de Oro, el futuro no tenía realidad sino como esperanza, y el pasado se perdía en la nostalgia. En otro orden de cosas, la destrucción de Bagdad por los mongoles en 1261 facilitó la llegada de los turcos otomanos al mar Negro y Anatolia, de donde nunca más se movieron; al contrario, avanzaron hacia el Bósforo y por los Balcanes llegaron al corazón de Europa. Estamos en el universo del gran juego, donde solo el dinero es real, pero los territorios, las tradiciones, las leyendas se deben inventar de nuevo. Resulta tranquilizador que un mercader veneciano se dirigiera a Samarcanda, luego a Bujara y se internara en la inmensa geografía de la estepa para ver cuáles eran las intenciones del Gran Kan, que tenía su sede en Pekín, tras haber superado la gran muralla con facilidad. Su viaje aumentó las posibilidades del mercado mundial europeo. El gran juego. ¿Bajo qué arenas ha quedado sepultado? ¿Cómo se dice gran juego en chino, kazajo, turcomano, uzbeko, uigur, persa, turco, urdu, pashtu, árabe, ruso, algunas de la lenguas que oyó Polo? Decididamente su viaje es la culminación del mundo de los horizontes abiertos. Y su punto final.