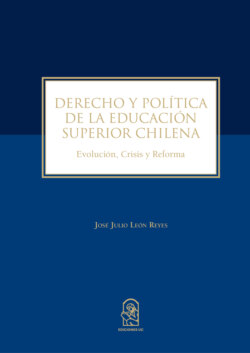Читать книгу Derecho y política de la educación superior chilena - José Julio León Reyes - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1
EL DERECHO COMO INSTRUMENTO O LÍMITE
DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL
El 4 de julio de 2016 la presidenta Michelle Bachelet, presentó un proyecto de ley con el objeto, según indicaba el Mensaje (Nº 110-364), de “reformar completamente el régimen jurídico” de la educación superior chilena. Se inició un intenso debate que no ha concluido pese a la aprobación de la ley Nº 21.091 por el Congreso Nacional chileno. En las discusiones se contraponen no solo dos modelos de organización y financiamiento de la ES, sino también dos concepciones del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza e, incluso, dos ideologías acerca de la relación entre el Derecho, el Estado y la sociedad. Esa ley, publicada el 29 de mayo de 2018, está siendo interpretada e implementada por un gobierno de signo distinto (opuesto) a aquel que inicialmente la redactó. El resultado de la reforma, en términos de efectos en la práctica, aún es incierto.
De algún modo fue ese proyecto de ley lo que motivó esta tesis. Las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012 pusieron en la agenda pública la demanda por sustituir el “modelo de mercado” de la ES chilena, que habría sido impuesto por la dictadura militar a partir del año 1980 y profundizado en los posteriores gobiernos democráticos, desde 1990 a 2014. Ese movimiento social exigió un sistema educativo público, laico, gratuito, sin lucro y de calidad.1 Quizás su principal logro, como apunta Bernasconi (2012), haya sido el que los estudiantes tomaran conciencia de sus necesidades y de su capacidad de demandarlas como un derecho. Atria (2013: 5) va más lejos y señala que la elección de un gobierno de derecha significó una oportunidad para el movimiento social, pues al atacar “el modelo” teniendo al frente a sus declarados defensores, el conflicto se centró en las características fundamentales de ese modelo: “Solo de este modo fue posible tematizar la hegemonía neoliberal por primera vez en casi 40 años”.
Ocurre que después de la reforma “de mercado” impulsada el año 1980 por la dictadura militar, nuestro sistema de ES pasó gradualmente de ser un sistema gratuito, de élite, institucionalmente homogéneo (Brunner, 2009: 156-157) y predominantemente público, en matrícula y fuentes de financiamiento (Levy: 1995), a ser uno altamente privatizado en la matrícula, financiado mayormente por los aranceles pagados por las familias, cada vez más costoso para estas, y diversificado (heterogéneo en tipos institucionales, niveles de calidad, etc.). El sistema chileno se transformó en 1985 en uno de masas (con más de 15% de tasa bruta de escolarización superior) e ingresó, en 2007, a la fase de acceso “universal”, al superar 50% de cobertura (Brunner 2013; 2015).2 Los cambios de la ES chilena habían ido más allá de la “intención original” del legislador del ‘80 y no fueron acompañados por un ajuste en el marco legal; la institucionalidad del sistema quedó así rezagada y se revelaba insuficiente frente a la dinámica de su desarrollo. Esta sería la causa principal por la que este sistema de ES ha enfrentado tantos y tan fuertes cuestionamientos desde casi todos los sectores.
Cuando anunció su programa de gobierno el 27 de octubre de 2013, Michelle Bachelet, puso en el centro del mismo lo que denominó una “reforma estructural” de la educación chilena: “Una reforma que asegure una educación pública, de calidad, gratuita, sin lucro e integradora, en el convencimiento que la educación es un derecho social y no un bien de consumo”.3 Para financiar sus “políticas sociales prioritarias” anunció una reforma tributaria y, seguidamente, propuso llevar adelante un proceso para elaborar “una nueva Constitución”, una “que nos interprete a todos” y “consagre la idea de un Estado social de derechos”.4 La conexión de estas tres políticas –las “reformas de fondo” según el programa– con las demandas del movimiento estudiantil de 2011 es, amén de evidente, sintomática de la orientación que adoptaría ese gobierno. El chileno es, entonces, un caso claro de política pública surgida “desde abajo hacia arriba”, uno en que “el conflicto empuja el asunto y lo pone en la agenda del gobierno” (en un lugar prioritario); a la vez, es un ejemplo de las políticas que, además de asignar beneficios, “arbitran valores” y “forman parte de constelaciones discursivas más amplias o ideologías” (Brunner y Villalobos, 2014: 43-48).
En este capítulo se examina el recorrido de esta reforma y se reflexiona sobre tres dimensiones de la relación entre Derecho y Política que ella pone de manifiesto: la orientación de las políticas con respecto a los modelos ideales de Estado; el choque entre las concepciones liberales e igualitaristas de los derechos fundamentales, en especial de los derechos sociales, y el desafío de alcanzar una “lectura democrática” de la Constitución.
1.1. EL ACCIDENTADO CAMINO DE LA “GRAN” REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA
El 11 de marzo de 2014 la presidenta Bachelet inició su segundo mandato, ahora liderando una coalición más amplia que la Concertación, la Nueva Mayoría. En lo relativo a ES, el programa de gobierno señaló que se requería desarrollar una nueva institucionalidad y asegurar la educación en este nivel como un “derecho social efectivo”. La nueva legislación debía ofrecer “garantías explícitas” en materia de acceso, calidad y financiamiento de la ES, dando “un trato preferente a los estudiantes de menores ingresos” y configurando “un Estado activo”, tanto en la provisión del servicio educativo como en la fiscalización de los oferentes. La institucionalidad pública se fortalecería con la creación de una subsecretaría y una superintendencia de ES (para “la fiscalización del uso de recursos públicos” y “velar que se cumpla la prohibición de lucro”), de una Agencia de Calidad de la ES, responsable de un nuevo sistema de acreditación obligatorio para todas las IES, y se dotaría de mayores facultades al Ministerio de Educación (Mineduc) en caso de “inviabilidad y cierre” de IES, para asegurar los derechos de los estudiantes (en especial la continuidad de estudios). Se anunció el avance gradual hacia “la gratuidad universal y efectiva” en ES, estableciendo la meta de beneficiar, al cabo de los cuatro años de gobierno, a 70% de la población de menores ingresos, para llegar a 100% en seis años, en IES sin fines de lucro, acreditadas, que se rijan por las normas sobre “acceso de equidad” y por los aranceles fijados por el Mineduc. Además, se comprometió la creación de dos nuevas universidades estatales, en regiones que no contaban con una, y de quince centros de formación técnica (CFT) estatales, uno por cada región del país, vinculados a universidades públicas. La ley, finalmente, contemplaría un “trato preferente” para las IES del Estado, incluyendo un “fondo de aporte basal permanente, exclusivo para las universidades estatales”. Según este programa, la “gratuidad universal” planteaba “un cambio de paradigma”, que implicaba pasar de la educación como un bien que se transa en el mercado –y de “la competencia como mecanismo regulador de la calidad”–, a “un sistema educacional coordinado” que ofrecería a los niños y jóvenes de Chile “un derecho social”.5
La “gran reforma” a la ES sufrió sucesivas postergaciones, sea para facilitar el avance de otras reformas emblemáticas del gobierno,6 sea por problemas de diseño, planificación y gestión de la misma reforma educativa, evidenciados en la difícil aprobación de la reforma de la educación básica y media7 así como en la ausencia, hasta la fecha de su presentación, de un proyecto que pudiese ser analizado y consensuado –al menos en sus ideas matrices– con los actores relevantes de la ES (Consejos que integran la institucionalidad del sistema, IES, organizaciones estudiantiles, etc.) y los partidos políticos de la coalición gobernante, con miras a facilitar su tramitación en el Congreso. Otro factor relevante fue, sin duda, el deterioro de las expectativas económicas, causadas tanto por factores externos como internos8 (incluyendo la envergadura de las mismas reformas emprendidas por el gobierno).
1.1.1. La política de gratuidad en la educación superior
En el mensaje de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2016, la presidenta Bachelet reconoció expresamente que era necesario aplicar “criterios de priorización y gradualidad”, a fin de adecuarse al entorno de restricciones económicas y “mantener las cuentas fiscales sanas”. Así, el crecimiento del presupuesto (de un 4,4%) debía concentrarse “en las prioridades programáticas, especialmente en educación y en otras áreas sociales”.9
Al comunicar este programa de gastos a la ciudadanía, la presidenta anunció que en 2016 se comenzaría a implementar la gratuidad en ES favoreciendo a más de 200.000 estudiantes del 50% más vulnerable del país, que estudien en entidades sin fines de lucro y que cumplan con criterios de acreditación y participación.10 De inmediato se abrió la discusión acerca de si esta reforma estructural podría implementarse –así fuera en una primera etapa– por vía de Ley de Presupuestos (de duración anual), en vez de una ley permanente.11 Así, esta iniciativa –y el debate que suscitó– permite ilustrar uno de los objetivos centrales de esta tesis: mostrar cómo la Política se aproxima instrumentalmente al Derecho e intenta moldearlo como un medio para realizar sus fines; y cómo a veces el Derecho fija los límites –traza las condiciones de posibilidad– de la acción política.
En nuestro medio nadie ha planteado reparos severos al objetivo de asegurar el acceso gratuito a la educación superior de los estudiantes pertenecientes a los cinco primeros deciles (ordenados por nivel de ingreso familiar). Esa política, que responde a un principio de focalización del gasto público y a las necesidades de corregir un sistema con altos niveles de “privatismo” (tanto en la matrícula como en la composición del gasto), contribuiría a garantizar –o avanzar en la protección de– la educación como derecho social. En lo que concierne al medio elegido para establecer la gratuidad, por su parte, el presupuesto ha sido tradicionalmente utilizado como un instrumento de política que permite establecer objetivos y metas, estimar los gastos públicos, asignar recursos, establecer su forma de ejecución y, en fin, ordenar la acción de los organismos del Estado.12 Nada había de extraño, en principio, en establecer un programa que sirve para asignar recursos, en esa ley.
El problema surgió porque el Mineduc no había fijado una política de educación superior que justificara las nuevas regulaciones supuestas por este programa. No se conocían –hasta entonces– definiciones oficiales acerca del tipo de sistema que se quería configurar (aparte de la retórica a favor del “derecho social” y contraria al “modelo de mercado”), ni diagnósticos acerca de los principales problemas a resolver, el análisis de sistemas comparados para determinar los mejores instrumentos, ni un plan de acción que incluyera programas de financiamiento, de coordinación entre las IES y de fortalecimiento institucional de las agencias estatales. La “glosa”13 de la Ley Anual de Presupuestos era la primera definición oficial respecto a los criterios de elegibilidad (de las IES y estudiantes) para acceder al beneficio, sus características (naturaleza, duración y condiciones), el tipo de aporte, los mecanismos de cálculo y de transferencia, y los procedimientos de control.
El gobierno intentó eludir el debate sobre el instrumento para mantener la ambigüedad acerca del tipo de aporte que estaba creando. En el discurso se descartó que se tratara de una nueva beca, pues ampliar los programas de becas sin introducir un cambio en el marco regulatorio habría sido demasiado poco: una gratuidad sin reforma, que dejaba las cosas tal como estaban. Pero también se evitó la retórica maximalista, la gratuidad como un subsidio a la oferta, que requeriría un conjunto de nuevas regulaciones y exigencias introducidas vía Ley de Presupuestos. Esto habría sido excesivo, arriesgando entrampar la tramitación de la Ley de Presupuesto con una muy probable discusión acerca de la constitucionalidad de la glosa, amén de las dificultades técnicas que esto planteaba.14 Cierto es que la gratuidad y su regulación anexa, al estar incorporada en el mensaje presidencial, guardaría relación, desde su origen, con “las ideas matrices del proyecto”, por lo que esa posible objeción de constitucionalidad estaría salvada.15 De otro lado, si bien las normas de financiamiento son materia de ley común, las que regulan el reconocimiento oficial, el licenciamiento y la acreditación de las IES en Chile son de rango orgánico constitucional;16 por eso, resultaba dudoso que una ley especial y transitoria como la de Presupuestos, que disminuye las atribuciones deliberativas del Congreso, pudiera introducir modificaciones al marco regulatorio establecido en la LOCE.
En definitiva, el ministerio de Hacienda, que, como se hizo evidente, había tomado el control de la reforma bajo el lema del “realismo sin renuncia”,17 ideó un mecanismo intermedio, acudiendo a la glosa que regulaba la transferencia de recursos para la gratuidad; un mix entre aporte basal y beca. Esto tenía la ventaja de replicar la experiencia de otros programas (becas, fondos concursables y convenios de desempeño) que, desde 1991, habían sido incorporados mediante la Ley de Presupuestos y habían hecho posible modelar –limitadamente– el desarrollo del sistema de educación superior chileno e impulsar políticas públicas desde el retorno a la democracia.18 Con todo, la lógica del compromiso ya no era bien vista por todos los sectores y la fórmula recibió múltiples críticas: se comentó –no sin razón– que no apuntaba al objetivo de fortalecer la educación pública; que no indicaba con claridad el horizonte –el “régimen de lo público”– hacia el cual nos estaríamos moviendo;19 que no favorecía el desarrollo de universidades “de” investigación; que discriminaba a los estudiantes vulnerables que, no obstante estar matriculados en IES privadas acreditadas, quedaban excluidos del beneficio; que afectaba la autonomía de las IES y, en fin, que no garantizaba el avance hacia la gratuidad universal. Esta última crítica, sobre todo, era liderada por los estudiantes.
Al anunciar el voto favorable de la bancada demócrata cristiana (DC), el diputado Matías Walker reconoció que hubieran querido discutir la gratuidad en el marco de un proyecto de ley de financiamiento de la ES; “pero más importantes que los medios son los fines” y de alguna manera, dijo, se pudo construir una propuesta de gratuidad en la ES que no resulta discriminatoria.20 El senador Ignacio Walker (DC) anunció su abstención en la votación de la glosa de gratuidad por considerar que el beneficio era discriminatorio y que su diseño había sido improvisado y desprolijo.21 Parlamentarios de derecha hicieron, por su parte, reserva de constitucionalidad22 y –luego de la aprobación de la glosa– recurrieron al Tribunal Constitucional (TC). El debate se desplazó, entonces, desde los argumentos “de política” (propios de la discusión sobre gastos) a los argumentos “de principios”; es decir, se centró en la eventual incoherencia de la glosa con las normas constitucionales, tanto en relación con los derechos fundamentales como en materia de procedimiento legislativo.23
Se cuestionó, siguiendo a Feliú y Letelier (2009: 26-29), la “práctica reiterada” de incluir normas “ajenas a la naturaleza propia del presupuesto” en esta ley, con “grave deformación” del Derecho, al permitir que la definición de la política pública sea resuelta por el Poder Ejecutivo, impidiendo –en el hecho– el debido examen y aprobación parlamentaria. Un viejo precedente no era relevante, dado que había cambiado la Carta Fundamental.24 La “práctica reiterada” y vigente del TC admite que la Ley de Presupuestos es uno de los principales instrumentos de política pública de que dispone el gobierno.25 Muchos programas vigentes solo tienen sustento en la Ley de Presupuestos, incluidas las becas de ES (las que, contradictoriamente, se proponían por la oposición como alternativa para llevar adelante la política de gratuidad). El núcleo de la cuestión constitucional sería entonces el carácter discriminatorio del beneficio, en cuanto excluía estudiantes vulnerables de IES acreditadas, estableciendo requisitos arbitrarios.26
Una de las funciones que cumple la interpretación del Derecho –la que realiza el jurista práctico– consiste en predecir el comportamiento de los tribunales.27 Ross (2006: 143-4), hablando de la “ideología del método”, señala que la doctrina realiza aserciones acerca de la “interpretación vigente”; esto es, “predicciones que nos dicen cómo será aplicada la regla por los tribunales”. Si, en cambio, la aserción del dogmático no se basa en principios de interpretación “vigentes”, ella es política jurídica –un acto de habla que pretende influir en la decisión del tribunal– pero no ciencia del Derecho. En tal sentido, anticipar las decisiones del TC no depende únicamente de examinar la composición política del mismo;28 también –y en buena parte– esa tarea tiene que ver con el método y la teoría de la argumentación jurídica. De esta forma, nos vamos adentrando en las conexiones entre Derecho y Política, que es una de las preguntas que motivan esta investigación.
1.1.2. Fallo del Tribunal Constitucional y “Ley Corta” de gratuidad
El fallo del TC Rol 2935-15, de 21 de diciembre de 2015, contiene dos partes. Primero, en empate de votos y con el voto dirimente de su presidente, el Tribunal rechazó la petición principal del requerimiento –y todas las impugnaciones que conllevaba– por estimar que “la materia de que se trata pudo ser regulada en la Ley de Presupuestos”.29 Seguidamente, el TC –por seis votos contra cuatro– acogió la petición subsidiaria del requerimiento, solo en cuanto a los requisitos que deben reunir las IES elegibles para acceder al financiamiento gratuito, exigidos en el párrafo tercero de la glosa 05, “por cuanto dichas condiciones establecen diferencias arbitrarias y vulneran el derecho de igualdad ante la ley”.
En la parte que acoge el requerimiento (Capítulo IV de la STC) la clave, según indica el fallo, es identificar: (1) la finalidad declarada por el legislador al crear el beneficio; (2) la diferencia concreta de trato que se establece, y (3) el criterio de diferenciación, vale decir “por qué el Estado les va a financiar la gratuidad a unos y a otros no” (c. 36). Así, el TC reconoce que la glosa 05 tiene una finalidad doble: alcanzar tanto la “gratuidad para los alumnos vulnerables” como la “calidad” de la enseñanza que recibirán gratuitamente tales alumnos (c. 37). La diferencia de trato establecida por la ley consiste en que algunos estudiantes vulnerables obtendrán el beneficio de gratuidad, en circunstancias que otros no tendrán acceso a tal beneficio (c. 38), dado que existe un determinado monto a distribuir. En cuanto al criterio de diferenciación, el TC estima “inentendible” que, “si la finalidad declarada de la ley es otorgar gratuidad a los alumnos vulnerables, se escoja para ello un medio o factor de distinción que tiene por efecto excluir aproximadamente a la mitad de los sujetos que se pretende beneficiar” (el criterio de pertenencia al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas o CRUCh).30 Dicha elección –que tampoco es idónea para asegurar calidad– no satisface la exigencia de racionalidad mínima y hace que la diferencia sea arbitraria (c. 40).31
Hubo molestia en las filas de la Nueva Mayoría. Para Isabel Allende, senadora del Partido Socialista (PS), el TC contravenía la resolución democrática del Congreso; pero, señaló, los partidarios del lucro y del modelo de inequidad “no lograrán detener la gratuidad de la educación, porque es la voluntad del pueblo de Chile”.32 Es decir, la ley es la voluntad del pueblo y no cabe recurrir a procedimientos e instancias judiciales no representativas para frenarla. “Algunos quieren impedir que cumpla con mi palabra, no me conocen”, dijo, por su parte, la presidenta Bachelet y afirmó: “la gratuidad va a partir el próximo año”.33
Para que la gratuidad pudiera implementarse en 2016, dando cumplimiento al fallo del TC, el gobierno propuso y concordó con el Congreso una “ley corta” que modificó la ley N° 20.882, de Presupuestos del año 2016. La glosa 05, que regulaba la gratuidad, fue modificada por la Ley Nº 20.890, de 26 de diciembre de 2015, restringiendo el beneficio a los estudiantes matriculados en universidades del Estado o en universidades no estatales que “sean elegibles”.34 El discurso de la presidenta del 21 de mayo de 2016 –en lo relativo a ES– destacó que más de 125 mil jóvenes hubiesen podido acceder ese año al beneficio35 y anunció que, a partir de 2017 se incluiría en la gratuidad a estudiantes del 50% de menores ingresos que se matriculen en institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) que cumplan los requisitos. Para 2018 –agregó– se ampliaría la gratuidad para los estudiantes pertenecientes al 6º decil de ingreso familiar y luego –en la ley publicada en mayo de 2018– se fijarían los mecanismos para “avanzar” hacia la gratuidad universal.
En ese contexto llegó el proyecto de ley de reforma de la educación superior. Se formuló, según el mensaje, desde tres ejes conceptuales: i) la búsqueda permanente de calidad; ii) la equidad e inclusión, eliminando las “barreras financieras” (avanzando gradualmente hacia la gratuidad) y otras, como los sistemas de acceso, que reproducían las desigualdades socioeconómicas, y iii) la pertinencia del quehacer de la ES. La educación –se declara– “es un derecho fundamental, tiene un valor público innegable y está en la base de una sociedad más justa, democrática y participativa”. Las “ideas matrices” del proyecto fueron: 1) consolidar un sistema de Educación Superior, creando una subsecretaría de ES, para definir y desarrollar políticas públicas para el sector; 2) dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública;36 3) promover la equidad e inclusión (mediante el dispositivo de la gratuidad y el desarrollo de un sistema único de acceso); 4) fortalecer la educación superior estatal, y 5) fortalecer la formación técnico-profesional, con políticas específicas para ambos subsectores. El gobierno esperaba culminar, así, el ciclo de una reforma educacional que calificó de “histórica”.
De este modo, el gobierno quiso generar un cambio de paradigma en la política educativa, tal que la educación –también la de nivel superior– fuese asegurada como “derecho social” mediante la implementación de la gratuidad universal en instituciones estatales y privadas adscritas a un régimen público.37 En términos simples, se trataba de pasar de una situación considerada problemática a un estado de cosas mejor valorado, mediante un cambio del marco legal y del sistema de financiamiento, fortaleciendo la institucionalidad pública. Determinar qué es un modelo público en educación (superior) por oposición a uno privado fue una primera cuestión fundamental para la reforma; qué significa que la educación (superior) sea un derecho social, se transformó en la segunda cuestión conceptual clave. Ambas se abordarán en los acápites siguientes.
Pero, al plantear una reforma estructural del sistema de ES, esto es, un cambio de paradigma del derecho a la educación, primero por vía de Ley anual de Presupuestos y luego mediante una reforma legal, el esfuerzo del Ejecutivo suponía también una tesis del cambio constitucional. Aparentemente el gobierno confió en la idea –que suscribe el autor de esta tesis– que la transformación del Derecho, incluido el de nivel constitucional, se produce por medio de ciclos en los que la confrontación entre movimientos políticos –resuelta por el pueblo en las elecciones– determina los significados jurídicos clave en la esfera pública.38 En este caso la Nueva Mayoría acogió una demanda del movimiento estudiantil y logró aprobar la gratuidad en ES, primero por vía de Ley de Presupuestos y una “ley corta” complementaria, salvando las objeciones del Tribunal Constitucional. Luego consiguió la aprobación de la gran reforma. No obstante, el cambio constitucional por la vía material (la que depende del contenido de significado que la interpretación vigente asigne a sus normas) depende de ciertas condiciones políticas y jurídicas, que analizo en la última parte de este capítulo.
El Derecho es, ciertamente, producto de la Política y, en tanto práctica interpretativa, está constantemente evolucionando; pero en su funcionalidad, la forma es importante.39 Es decir, no basta con enunciar una teoría política coherente, que justifique un cambio del modelo vigente, sino que se requiere, además, que la nueva legislación implemente adecuadamente –de manera consistente con la Constitución “vigente”– ese cambio de paradigma. La interpretación constitucional es una actividad que parte de, y tiene por objeto, un conjunto de textos dotados de autoridad.40
Un gran movimiento social, seguido de un amplio proceso de deliberación pública y acción política, apoyado por la retórica gubernamental, puede producir cambios en la interpretación constitucional y modificar las concepciones acerca del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Sin embargo, parece poco probable que una ley sea condición suficiente para producir un cambio de paradigma en la política educativa y en la fisonomía del sistema de educación superior. Es función de la ley, sin duda, garantizar los derechos sociales, cumpliendo los mandatos y directrices que surgen del texto constitucional y los tratados internacionales; pero es cuestionable que la sola aprobación de un texto normativo logre, efectivamente, erradicar el modelo de mercado y la competencia entre las IES, instaurando un régimen público, como anunciaba de modo optimista el gobierno de Bachelet. Antes bien, una ley podría acabar reforzando las estructuras y relaciones existentes. La ley es solo una de las “formas” del Derecho y, para que sea eficaz, debe configurar un diseño institucional adecuado, que debe ser coherente con los propósitos (funciones) y atributos del sistema –la praxis– que regula. Poner esto de manifiesto es, como se dijo en la Introducción, uno de los objetivos de este trabajo.
Existe una fuerte corriente en la literatura académica que alerta sobre las amenazas de las políticas neoliberales en ES y que busca revertir los procesos de mercantilización, privatización y desregulación de la misma (Readings, 1994; Slaughter y Leslie, 1997; Marginson, 1997 y 2004; Pusser, 2014; Ordorika y Lloyd, 2014, entre otros). Esos estudios críticos advierten, sin embargo, que la adecuada comprensión de los problemas de la ES, aun en contextos de mercado, requiere de un análisis desde el Estado.41 A continuación se analizará por lo tanto cómo la política educativa, máxime si aspira a convertirse en ley, depende de una determinada teoría del Estado, de los derechos fundamentales y de la interpretación constitucional. En los capítulos posteriores se estudiará cómo la fisonomía y evolución del sistema de ES dependen de su trayectoria y de los valores que, en un cierto contexto histórico, político y cultural se le atribuyen. Entonces se comprenderá en qué medida los procesos de reforma han de ser sensibles a los fines, intereses y fuerzas en disputa.
1.2. POLÍTICA EDUCATIVA Y ESTADO CONSTITUCIONAL
Como dice Amy Guttman (2001: 20-21) la cuestión central de la política educativa es: ¿En manos de quién han de dejarse las decisiones básicas en materia educacional? Esta, a su vez se divide en: ¿Qué propósitos debe perseguir, cómo se distribuye y quién debe tener la autoridad para definir la educación de los futuros ciudadanos? Para identificar una buena política, construir consensos en torno a ella y hacer seguimiento a su impacto en la sociedad, Guttman sugiere que debemos contar con una teoría política sobre el papel del gobierno en educación, a fin de evaluar sus principios o las consecuencias que surgen de ella. Ese método es análogo al que Ronald Dworkin propone para la interpretación constitucional: la interpretación constructiva asigna un propósito y un valor al objeto (la práctica), para hacer del mismo “el mejor ejemplo posible” de la forma o género a la que pertenece. Así, luego de identificar los materiales pertinentes (en la etapa pre interpretativa) se derivan los principios que dotan de unidad y sentido a esa práctica, guiados por la idea de integridad (etapa interpretativa). Las interpretaciones pueden seleccionarse por el criterio de adecuación, pues solo se deben tener en cuenta aquellas que sean coherentes con la historia legislativa e institucional. Es en la etapa post-interpretativa que debemos elegir aquella reconstrucción de la práctica que aparece justificada por la mejor teoría político-moral del orden constitucional vigente (Dworkin, 2005: 57-59).42
Frente a las teorías conservadoras (que despolitizan la educación, entregándosela a los padres); las utilitaristas (que pueden fundar una teoría de los derechos, pero sin ofrecer criterios para distinguir entre calidad y cantidad); las liberales, con énfasis en la autonomía individual o en el juicio de expertos (que tienden a olvidar el problema de la autoridad política) y las funcionalistas (basadas en la reproducción social y que, con su determinismo, niegan valor a las políticas educativas); Guttman propone una teoría democrática que promueve el debate público de la problemática educativa e intenta conciliar el desacuerdo. A su juicio, “la imposición de cualquier ideal moral de educación, sea liberal o conservadora, sin el consentimiento de los ciudadanos, subvierte la democracia” (Guttman, 2001: 29).
Cuando se plantea una reforma global y un cambio de paradigma, ¿cómo se realiza? El gobierno de la Nueva Mayoría partió de un análisis análogo al que hace Marginson (1997) para el caso australiano: hasta la década de los setenta el sistema chileno de ES estaba basado en universidades no orientadas al mercado. Dos décadas más tarde, el sistema se había expandido, desplazándose hacia la provisión privada, y el financiamiento público disminuía en proporción inversa al crecimiento de la matrícula. El pago de aranceles se estableció en IES públicas y privadas, situándose entre los más altos de la OCDE. Estas políticas habrían implicado un cambio de paradigma, pues la ES dejó de verse como un servicio público y se transformó en un mercado dirigido a distancia por el gobierno. Ahora bien, ¿cómo se pueden revertir esas transformaciones, cuando forman parte de un fenómeno mucho más amplio, como lo es la globalización?43
La globalización ha impulsado la “mercantilización” de la educación superior, reemplazando el compromiso social de las IES por la noción de “excelencia” (Readings 1994) y el control directo del Estado por la competencia (Pusser, 2014). También ha impactado en la reducción del financiamiento público; el énfasis en la flexibilización, rendición de cuentas y fomento de la calidad; el surgimiento del “capitalismo académico” y los incentivos a la investigación aplicada y la innovación, profundizando los vínculos de los académicos con el sector empresarial, entre otras políticas (Slaughter y Leslie, 1997; Ordorika y Lloyd, 2014; Brunner y Uribe, 2007: 84 ss.; Brunner, 2009: 79 ss.). Si bien se pueden observar patrones de comportamiento comunes, las configuraciones institucionales y el contenido de las políticas públicas son dependientes del contexto espacial e histórico, de la tradición y las prácticas del respectivo sistema de ES, de la cultura legal, entre otros factores. El cambio en la educación superior es resultado de relaciones de poder y de la política; Estado y ES son escenarios de conflicto en los que diversos grupos intentan obtener la hegemonía ideológica y, al mismo tiempo, son también instrumentos para el logro de los propósitos políticos de esos grupos (Ordorika y Lloyd, 2014). Por eso, Pusser entiende la universidad como “una institución con valor político, tanto simbólico como instrumental, en disputas más amplias por el poder y la autoridad del Estado” (2004: 3).
Los proyectos de reforma a la ES tienen entonces ese componente ideológico inevitable. Si la propuesta se plantea en términos binarios –todo o nada– y la mayoría busca imponer sus ideales morales mediante los votos, es previsible que la minoría usará todos los medios de defensa a su alcance, incluyendo los “cerrojos” institucionales disponibles, como el quórum de ley orgánica o el requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC. Pasados ciertos límites el Derecho puede servir como freno (un dique) a la acción política. El estudio de la estructura y evolución de los sistemas de ES debe ser sensible al conflicto político e integrar el análisis del marco institucional, que incluye los principios que justifican esas prácticas y los propósitos (funciones) que se le asignan. Para eludir el debate confrontacional y facilitar acuerdos es necesario diagnosticar adecuadamente y tematizar los problemas que la política trata de resolver. Ello se hace mucho más difícil cuando se quiere absolutizar un principio o concepto y “demonizar” los que juegan en sentido distinto.
La literatura suele reconocer tres principios de coordinación y, por ende, tres modelos ideales de política educativa. Siguiendo a Guttman (2001: 41), el “Estado familia” reclama para sí la autoridad educativa exclusiva, pues el propósito de la educación es la unidad política y la igualdad; por ello, en este modelo son los órganos políticos los que deciden qué se debe enseñar. El “Estado de las familias”, en cambio, pone la autoridad educativa exclusivamente en manos de los padres, quienes tienen un “derecho” a decidir lo que se enseña a sus hijos, aunque esto a veces no coincida con el interés social (Guttman: 2001, 48). La disputa entre la autoridad del Estado y la de los padres se remonta al ideal de la República de Platón y la respuesta pragmática de Aristóteles en la Política. Aristóteles, en rigor, busca un “balance” o “justo medio” entre los dos principios, pues también cree que la unidad de la sociedad se logra mediante la política, en la Constitución del Estado, y la educación. El “Estado de los individuos”, por su parte, defiende “los objetivos duales de oportunidad de elección y neutralidad entre concepciones de buena vida” (Guttman 2001: 53-54). Luego se ocupa de asegurar la educación de los niños más pobres y permite la existencia de escuelas privadas, estableciendo controles indirectos mediante exámenes públicos centrados en los hechos y la ciencia positiva. La neutralidad –que no pueden garantizar los padres ni los políticos– se consigue mejor, según este modelo, depositando la autoridad educativa en “expertos” o educadores profesionales, quienes deben maximizar el desarrollo y la futura libertad de elección de los niños.
Análogamente, Clark (1991: 199), en referencia a los sistemas de ES, identifica tres tipos ideales: “el sistema estatal, el sistema de mercado y el sistema profesional”, los cuales pueden combinarse –tomando dos y tres dimensiones– para comparar sistemas nacionales. En primer lugar, los sistemas de ES varían “en cuanto a su dependencia respecto de la autoridad y del intercambio: a mayor debilidad de integración, mayor dependencia de intercambio”. El continuo va desde la administración estatal unitaria y unificada y se mueve hacia una decreciente globalización estatal y una creciente fragmentación e interacción de mercado, pasando por las combinaciones intermedias de la “federación”, la “confederación” y la “coalición”. Así, en este sentido amplio, “el mercado es sinónimo de lo no gubernamental, lo no regulado” (Clark, 1991: 201-202). Desde otro punto de vista, los sistemas nacionales pueden (y suelen) estar coordinados, para bien y para mal, por “oligarcas académicos”, aunque en especial los sistemas no estrictamente organizados por el Estado se diversificarán según “las múltiples maneras en que la oligarquía académica puede vincular a las personas, los grupos y las instituciones” (Clark: 1991 204-205). Dado que la oligarquía académica está “omnipresente o al acecho entre bastidores”, nuestro autor sugiere “reformular el continuo autoridad estatal/mercado como un modelo triangular para representar las formas de coordinación estatal, de mercado y oligárquicas. Cada vértice del triángulo constituye el extremo de una forma y una cuota mínima de las otras dos, mientras que los puntos interiores representan combinaciones diversas de los tres elementos” (ibíd., 208). Clark advierte que “la mayor parte de la acción, explícita” en la mayoría de los sistemas de ES, se inclina hacia el lado Estado/oligarquías debido a las contiendas abiertas que se dan entre funcionarios y profesores. El mercado, en cambio, “no es percibido como una forma de coordinación o bien se le concibe como una forma que produce resultados poco confiables o indeseables” (Clark 1991: 210-211).44
Es fundamental para modelar la estructura y funcionamiento de un sistema nacional de ES comprender muy bien las interacciones de estos tres elementos así como las características particulares y “dinámicas propias” de ese sistema. No es llegar y tomar uno de los modelos ideales (el estatal) e intentar replicarlo como siguiendo un manual. Las IES adoptan distintas estructuras internas; algunas se orientan al Estado (son públicas por la forma de designación de sus autoridades, su régimen legal y/o de financiamiento), otras compiten en mercados que escapan a su control y otras, todavía, responden a la “sociedad civil” (Pusser 2014), la que no puede ser lisa y llanamente confundida con el mercado. El Estado –en sociedades democráticas y pluralistas– es un complejo de entidades, órganos e instituciones (administradas por personas) y, por lo demás, no puede hacerlo todo. Y, a diferencia de los modelos, los sistemas “reales” suelen ser una mixtura de potestades públicas y privadas.
1.2.1. La reforma y el mercado: el peligro de la “circularidad”
Es claro que la ley de reforma a la ES chilena buscó establecer diversas formas de coordinación burocrática y mecanismos para que los funcionarios puedan imponer su dominio a los demás actores del sistema. La estratificación se verifica con la creación de la subsecretaría de ES; la expansión competencial de las dependencias administrativas en las nuevas atribuciones para dicha subsecretaría y para la superintendencia de ES; también se prevé una expansión del personal funcionario; una mayor especialización administrativa (por ejemplo, se crea una comisión de expertos para la fijación de aranceles) y la expansión normativa (amén de las nuevas regulaciones legales, una docena de reglamentos son requeridos para modular su implementación).45 Inicialmente, el Consejo encargado de la acreditación era calificado como “servicio público”, disminuyendo su autonomía respecto del gobierno; todos sus integrantes serían nombrados por el Ejecutivo, mientras que los criterios y estándares de evaluación pasarían a ser aprobados por decreto del Mineduc.46 La acreditación institucional se hizo obligatoria, de modo que las IES no acreditadas quedarán sujetas a la supervisión del CNEd y no podrán impartir nuevas carreras o programas de estudio, ni abrir nuevas sedes, ni aumentar el número de sus vacantes, ni recibir financiamiento público; peor aún, no podrán matricular nuevos alumnos sin autorización. Las IES con gratuidad deberán regirse por vacantes y aranceles regulados por la subsecretaría, incluso para los alumnos que –durante la transición– no accedan al beneficio. Todos estos instrumentos son inéditos en la historia de la ES chilena.
Poco dice el texto de la ley, en cambio, respecto de las “modalidades políticas de integración” que, de acuerdo con Clark (1991: 218) contribuyen a fortalecer y formalizar la representación de los diversos intereses y facciones, “desde las que ejercen un control largamente legitimado hasta las de reciente creación que aspiran a tener influencia”. Así, el CRUCh es apenas aludido como organismo asesor del Mineduc y se establecen requisitos para la incorporación de nuevas universidades (el CRUCh existe por ley desde 1954 y hasta el proceso 2020 administra el sistema de admisión universitaria). Los académicos no son mencionados, ni se prevén mecanismos de coordinación profesional.
La reforma tiene una notoria orientación anti-mercado e intentaba rescatar una supuesta tradición, interrumpida por la dictadura, según la cual “la educación era una función del Estado” y la educación privada era su colaboradora.47 A partir de 1981, según el mensaje, “la dictadura militar impulsó una contrarreforma que cambió nuevamente el rumbo del sistema de educación superior, reemplazando el rol central del Estado en la dirección y supervisión del sistema por los mecanismos de mercado, impulsando un proceso gradual y sostenido de aumento de la participación privada en la educación superior”.48 Parte de la academia chilena adhiere a esta visión y apoya la necesidad de “desmercantilizar” la ES chilena.49
Es cierto que en Chile –en especial durante los últimos 30 años– la política educacional se ha desarrollado en un marco regulatorio bastante laxo y con bajo nivel de intervención o control por parte de las autoridades públicas. En ese lapso, el eje de la política pública ha sido conformado por una multitud de decisiones particulares adoptadas y pactadas por las personas y las IES. Algunos –los defensores de la economía de “mercado”– aplauden este modelo de Estado subsidiario, pues confían en que los incentivos, la diferenciación y la competencia producirán más y mejores bienes educativos (Jofré, 1988; Beyer, 2000). Esta situación, con todo, no es opuesta al modelo de “Estado benefactor”, que da o patrocina educación gratuita pero no conduce ni coordina, y que existió en Chile antes de la dictadura (Brunner, 2009: 171). El mercado de la ES, como dice Reid (2005) “tiene un pasado”. Muchos críticos del sistema chileno actual suelen olvidar que, en nuestro país, la libertad de enseñanza como garantía constitucional data de 1874, que el modelo mixto con financiamiento estatal a universidades privadas surge en la década de 1920 y se consolida en la de 1950, y que la autonomía de las universidades llegó a instalarse en la Constitución en 1971. La causa del malestar con nuestro sistema de educación superior es, en rigor, la comprensión de que el Derecho sirvió, en la etapa autoritaria, para imprimirle una fisonomía de mercado así como para delimitar el debate político, haciendo muy improbable su reforma posterior.
El Estado suele ser, por convicción, necesidad u omisión, el factor que más incidencia tiene en los procesos de privatización, comercialización y desregulación de la ES (Verger, 2013). O bien puede serlo por un mal diseño institucional. Al respecto, conviene tener presente que un alto grado de privatismo como rasgo del sistema no necesariamente es lo mismo que mercantilización, en tanto predominio del mercado como principio de coordinación del sistema (Brunner y Uribe, 2007: 183-194). Chile se ubica en el cuadrante más intenso de privatismo en ES por la conjunción de dos factores: una alta proporción de matrícula en IES privadas y la alta incidencia de fuentes privadas en el gasto total en ES. Y ciertamente ha vivido décadas de profunda mercantilización. Pero bien podría existir un sistema mayoritariamente público en cuanto a matrícula y financiamiento, en el que (todas) las IES compitan por alumnos, recursos y prestigio, y las políticas públicas regulen a distancia ese “mercado” o introduzcan fórmulas de financiamiento descentralizadas o de tipo mercado (Brunner y Uribe, 2007: 207-214). También puede darse –como en Holanda o el Reino Unido– el caso de una alta proporción de alumnos en IES privadas con preponderancia del financiamiento público. Es lo que está ocurriendo en Chile con la implementación de la gratuidad en la educación superior.
Entre 2006 y 2016, la matrícula total de pregrado casi se duplicó: aumentó en forma constante de 668.532 a 1.178.480 estudiantes. En 2017, sorpresivamente, disminuyó a 1.176.727 estudiantes (en 2019 también se observó una disminución de la matrícula total respecto de 2018). El mayor crecimiento por tipo de IES (entre 2005 y 2015) se venía dando en los IP, a una tasa promedio de 12%, el doble del sistema (Salas y Gómez 2015). Entre 2015 y 2019 (después que se puso en marcha la gratuidad), los CFT disminuyeron su matrícula total de 146.540 a 133.860 alumnos, y los IP la aumentaron, apenas, de 373.171 a 377.467 estudiantes, bajando su tasa de crecimiento. Las universidades incrementaron su matrícula de 641.767 a 669.034 estudiantes: las privadas pertenecientes al CRUCh aumentaron los últimos cuatro años de 133.564 a 171.171 alumnos; las estatales de 171.384 a 186.999 estudiantes, mientras que las universidades privadas no CRUCh, disminuyeron de 341.247 a 310.846 alumnos. En 2017 las IES adscritas a gratuidad que más aumentaron su matrícula total fueron los IP (3,3%) y las universidades privadas no CRUCh (4,7%).50 El efecto inicial de la gratuidad no ha sido, pues, corregir el alto grado de privatismo del SES chileno. Tampoco ha fortalecido de modo significativo la matrícula de IP y CFT.
Es que la “coordinación de mercado” no se reduce solo a las decisiones de quienes controlan las IES, impulsadas por intereses egoístas (el afán de lucro) y apremiadas por la competencia, como suponen los críticos del “modelo”. También incluye dos elementos importantes, que el proyecto de “reforma global” no considera: la libre elección de los estudiantes y la vinculación con los mercados ocupacionales, públicos y privados (la “empleabilidad”). A eso hay que agregar un conjunto de decisiones que son impulsadas por demandas de los académicos, del medio local o regional, así como la respuesta de los administradores de las IES a las señales o incentivos de la política pública.51
Cuando argumenta a favor de la intervención estatal para proteger la libertad de expresión, Owen Fiss (2007a: 113) señala que “el propósito del Estado no es suplantar al mercado (como lo haría en el contexto de una teoría socialista), ni perfeccionar el mercado (como lo haría en el contexto de una teoría de los fallos de mercado) sino más bien complementarlo”. Como el Estado no garantiza la virtud, los críticos de izquierda del Estado activista advierten sobre el “peligro de circularidad”, esto es, el riesgo de que –por un mal diseño institucional– el Estado refuerce, en vez de corregir, las distorsiones del mercado. Para prevenir este riesgo, Fiss (2007a: 116-117) sugiere reconocer que hay organismos del Estado más independientes que otros ante las fuerzas del mercado (y las fluctuaciones de la política), como los jueces, e insta a diseñar las instituciones de modo que se haga más probable la generación de “fuerzas de contrapeso” y el aumento del poder de los elementos más débiles en la sociedad. El argumento de Fiss a favor de la libertad de expresión (y del rol de los jueces) presenta importantes analogías con la autonomía de las universidades (y su función social). A primera vista, ambos principios operan como límites a la intervención estatal. Serían, en términos de Hohfeld (1913, 1917), una esfera de libertad e inmunidad. Sin perjuicio de lo anterior, la fuerza de la comparación –para justificar, digamos, la libertad de cátedra del profesor– se funda en que ambos principios sirven a un mismo fin: fortalecer el debate público y vigorizar el Estado democrático de Derecho.52
La globalización ha provocado que el conocimiento sea un factor cada vez más relevante en la (desigual) distribución de la riqueza y el poder entre y al interior de los Estados. Como resultado, se incrementan las presiones contrarias a la autonomía de las organizaciones que producen el saber (Bernasconi 2014a). Los gobiernos –que ejercen el poder estatal– como las iglesias, los empresarios, así como grupos y organizaciones de la sociedad civil, sus propios académicos y estudiantes, tejen mecanismos para influir en la gestión de las IES, especialmente de las universidades. A su turno, al aumentar el valor estratégico y simbólico de los bienes que produce la universidad, se multiplican también sus áreas de influencia, con respecto a su relación con el Estado y en términos de mercado.53 La competencia por el control de las universidades no responde solo a intereses económicos sino también políticos. Por ello, tiene sentido plantear la necesidad de un diseño institucional que preserve la autonomía de las IES en términos de asegurar el cumplimiento de su función social. Pero, ¿la autonomía de quién(es) ha de resguardarse? Y ¿cómo se compatibiliza dicha autonomía con la garantía de los derechos fundamentales y del interés público comprometido en la ES?
1.2.2. Lo público en educación y la autonomía de las instituciones de educación superior
Es normal que cada generación quiera cambiar lo que le legaron sus antecesores (Arendt, 2004). En Chile, en particular, es fácil hacer una crítica global y proponer leyes refundacionales para todo un sector de la vida nacional, por el “pecado de origen” de la Constitución y por la influencia que tuvo el modelo económico de la dictadura en la estructuración del área social; un sello privatista que los gobiernos democráticos posteriores no pudieron transformar.54 La Nueva Mayoría quiso transitar hacia otro modelo y, por eso, empleó un discurso revolucionario en el sentido del inicio de un nuevo “ciclo histórico”.55
El revolucionario suele oponer el interés individual al colectivo, asocia este con la “voluntad general” y se erige, además, en intérprete de esa voluntad (Arendt, 2004: 104-105). No obstante, ese gobierno quedó atrapado en el (falso) dilema entre concebir la educación como un derecho (regulado desde una lógica igualitaria) o como un bien de consumo sujeto a las leyes de oferta y demanda.56 Al plantear el debate educativo en términos binarios, como si se tratara de elegir entre el modelo estatal y el de mercado, incurrió en una falacia de falsa oposición. Tampoco se cuidó de establecer los objetivos y el diagnóstico de problemas que deberían haber orientado el diseño de la política pública.57 Dada la popularidad inicial de Bachelet, no hubo discusión del programa con los partidos;58 menos hubo después un diálogo reflexivo con las IES ni con los estudiantes.59 El gobierno no consideró los límites jurídicos de la reforma legal o quiso dar un salto para salir de ese marco jurídico. Olvidó que el cambio legal es condición necesaria pero no suficiente en el tránsito desde un sistema educacional eminentemente privado a uno con predominio público.60 Todavía más, no aclaró: ¿qué cabe entender por “público” en educación?
Una opción para definir lo “público” sería adoptar un criterio formal: definir lo público como sinónimo de estatal. Pero en Chile transitar hacia un modelo estatal puro no sería ni jurídica ni fácticamente posible. El Derecho no tiene solo una dimensión constitutiva, de forma o diseño institucional. Tiene también, especialmente la Constitución, una dimensión regulativa de principios y valores61 que fundamentan el entramado institucional. Los derechos fundamentales son parte de la tradición republicana de Chile, del derecho internacional de los derechos humanos y tienen una raíz profundamente democrática. No pueden concebirse como un lastre de la dictadura. El conjunto de derechos de libertad que consagra la Constitución imponen al Estado neutralidad frente a los contenidos que se pueden enseñar en las IES, y garantizan el pluralismo y la diversidad institucional. En tal sentido, los roles que el Estado debe cumplir para asegurar derechos sociales como la educación han de modelarse a la luz de la idea de “coherencia” (Dworkin 2005; MacCormick 1995) y teniendo siempre presente, a la hora de restringir otros derechos, la necesidad de “ponderación” (Alexy 2007a). Dada la índole de los Estados constitucionales de Derecho, los sistemas educativos deben ser mixtos, integrando elementos públicos y privados, en función del nomos que caracteriza a cada comunidad.62
La educación –ese complejo derecho-libertad-deber de participar en procesos de enseñanza y aprendizaje– está estrechamente unida a la idea misma de comunidad política, en especial, la de una que se gobierna democráticamente, pues incide en la formación para la ciudadanía así como en la posibilidad de hacer efectivo el derecho de todos a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Permite a la vez el desarrollo de la autonomía individual y la pública, pues entrega las competencias necesarias para el diseño y ejecución de un plan de vida propio, y sirve a la conformación y difusión de las normas, instituciones, valores y cultura comunes. Así lo intuyeron nuestros “padres fundadores” al calificar la educación, en un reglamento constitucional de 1813, como uno de los “derechos sociales”, que constituye “una de las primeras condiciones del pacto social”.63
Todas las IES con reconocimiento oficial contribuyen a cumplir esa función pública general; e interactúan con órganos estatales, la sociedad civil y el mercado. Al mismo tiempo, participan en el “espacio público” habermasiano que se constituye mediante la acción comunicativa, “esa trama de discursos formadores de opinión y preparadores de la decisión, en que está inserto el poder democrático ejercido en forma de derecho” (Habermas 2005: 67). Las instituciones de Derecho no sirven simplemente para regular el ejercicio del poder (la dominación política), sino que deben cumplir su específica función social: asegurar la integridad social (solidaridad), mediante valores, normas y procesos de entendimiento, incluyendo progresivamente a todos los miembros de la sociedad.64 Citando a Parsons, Habermas (2005: 141) advierte la conexión que existe entre la formación de una sociedad civil, “como base para los procesos inclusivos y públicos de formación de la opinión pública y de la voluntad común de una comunidad jurídica”, y “la igualitarización de las oportunidades educativas y de formación y en general de la desconexión del saber cultural respecto de las estructuras de clase”. El foco de la “revolución educativa”, dice Habermas, ha de ser “la igualdad de oportunidades e igualdad de ciudadanía”.
De ese modo, si la ES se concibe ella misma como un bien público y la educación es un derecho social, el Estado debería asegurar el acceso a ella, en cualquier IES reconocida y a cualquiera que quiera ejercer ese derecho, incluso tendiendo a la gratuidad. Pero, ¿acaso no se puede justificar un trato distinto, en materia de financiamiento, a las IES estatales?; ¿es dable distinguir, en términos de política pública, entre IES no estatales con carácter público de otras que persiguen fines y sirven intereses eminentemente privados?; ¿o éstas, acaso, no podrían existir? No hay (buenas) razones para pensar que todas las instituciones deben cumplir en la misma medida o intensidad una función social ni esperar que todas deban aportar exactamente lo mismo al bien público.
Cuando se incluyen elementos sustantivos para definir lo público en educación, este se vuelve un concepto extremadamente vago.65 Al contrario de lo que concluye Levy (1995: 556-562) no hay características definitorias de cada sector que se vinculen necesariamente con el carácter estatal-no estatal; al menos no es así en el caso chileno. En materia de financiamiento, si el carácter público o privado dependiese de la participación del aporte estatal en los ingresos totales de las IES, el sector estatal chileno sería hoy verdaderamente privado y nada obstaría a que instituciones privadas fueran públicas. Si en materia de gobernanza lo público o privado dependiese de la influencia o del control político ejercidos de hecho por el Estado en el nombramiento de académicos o administrativos, en decisiones de los administradores y contenidos de las políticas académicas, todo el sistema chileno sería privado antes de la reforma y podría pasar a ser público después de ella (gratuidad universal mediante), con independencia de la naturaleza estatal o no estatal de la institución. Y en cuanto a la función, el propio Levy reconoce que no permite trazar una distinción clara.
En la “historia larga” de las universidades, como muestra Brunner (2016b), el enfoque estatal apela a dos modelos básicos: el napoleónico, de la universidad nacional que es a la vez superintendencia de un sistema educativo concebido como servicio público (ideal que inspiró en su origen a la Universidad de Chile); y el humboldtiano, de universidad docente y sobre todo de investigación, que busca la verdad en “soledad y libertad”, gozando a la vez de autonomía institucional y financiamiento estatal. Esos modelos también tienen variantes, como en el caso de las land grant universities en Estados Unidos, que junto con la docencia e investigación, incluyen en su función de servicio público el apoyo al desarrollo agrícola e industrial de las regiones en que se insertan. El sistema de ES chileno, sin embargo, no ha respondido a ninguno de estos patrones y sus IES estatales no presentan hoy esos rasgos distintivos. Las universidades de mayor reputación no son distinguibles por su “propiedad” y todas ellas comparten una misma “orientación pública” genérica (Brunner, 2016b).
En la búsqueda de un concepto que se oponga al mercado en educación todo indica que conviene recurrir a instituciones que, por su naturaleza y tradición, pueden resistir mejor los influjos de los poderes políticos y económicos, ser independientes ante estos, obrando a favor del interés general y de los sectores más débiles de la sociedad.
La misma universidad puede entenderse como una esfera pública (Pusser, 2014). Para tal efecto, se suele sostener, precisa contar con autonomía institucional. La autonomía es uno de esos conceptos “esencialmente controvertidos”66 que, cada tanto, reclaman una revisión de su significado.
Atria sugiere que para abordar el tema de la autonomía universitaria hay que preguntarse de quién es la autonomía: “Si la respuesta es “(de) la universidad”, estamos hablando de autonomía universitaria (especial); si la respuesta es “(de) el dueño o controlador”, estamos hablando, no de autonomía universitaria sino del poder que (en general) la propiedad sobre las cosas da al dueño”. Según este planteamiento, la pregunta por la autonomía, lleva a la pregunta por la propiedad; y esta lleva a su turno a la consideración de la universidad pública, “porque lo público es lo que carece de dueño”.67 Que algo carezca de dueño quiere decir, para Atria, que no está sujeto a las condiciones de la propiedad privada, porque está sometido al régimen público, cuyas reglas son dictadas por la autoridad competente, en interés de todos y no en interés del dueño.
La solución de Atria no es satisfactoria. Al igual que ocurre con otros conceptos interpretativos la autonomía puede ser difícil de definir. Pero la existencia de al menos alguna propiedad es condición de uso de la palabra, a lo que puede agregarse alguna condición adicional cuando ella sea referida a la universidad. En eso consiste la especialidad de la autonomía universitaria; no se trata de un concepto estructuralmente distinto de las demás autonomías en el Derecho, las de los “cuerpos intermedios” (la universidad es uno de ellos) sino de una diferencia específica.68 Por otro lado, las corporaciones y fundaciones, según la dogmática civil, carecen de dueños.69 La autonomía –tal como la igualdad o la libertad– es un concepto relacional, se tiene en referencia a otros (i.e., poderes externos). Su operatividad dependerá en cada caso de los valores y propósitos de la respectiva institución o de la práctica social. Las entidades privadas en general tienen –en términos de Hohfeld (1913, 1917)– una esfera de libertad-inmunidad en cuya virtud, otros (incluido el legislador) no disponen del derecho de exigir ciertas conductas, ni de la potestad para alterar la situación jurídica de esa entidad o la de sus miembros. El concepto de autonomía universitaria se construye, por su parte, sobre la idea de esa libertad que, según Kant (2003: 76-77), es propia de la facultad filosófica “tan solo para descubrir la verdad en provecho de cada ciencia”.70
La ley chilena define la universidad sobre la base de su función de otorgar grados académicos y de formar profesionales y técnicos. Esta función desprovista de autonomía no daría cuenta cabal de los rasgos característicos de la institución universitaria, no solo porque ella puede desempeñarse mejor en ausencia de interdicción de poderes externos, sino también porque la idea misma de universidad reposa en la concepción de Kant (2003: 76) de la Facultad filosófica como “sujeta tan solo a la legislación de la razón y no a la del gobierno”. La idea de universidad se construye desde el concepto de autonomía, y viceversa.71 Es por ello que la universidad estatal también debe ser autónoma. No habría universidad, dice Herrera (2016: 32), si no se garantiza un espacio “para el uso público de la razón y de algún grado de realización de él”, así como un espacio para el “pensamiento excepcional” y algún grado de realización de él.
Las funciones comunes o aquellas que se cumplen contingentemente por algunas IES, con independencia de su régimen jurídico, no sirven para caracterizar “lo público educacional”. Es por tanto inevitable adoptar un criterio mixto (formal y material) si se le quiere imputar consecuencias normativas (por ejemplo, el acceso a la gratuidad): el régimen público será aquél que defina la ley, sobre bases objetivas, no discriminatorias y proporcionales (compatibles con la autonomía). Las IES estatales deben obviamente ser consideradas públicas, por “la necesidad político-cultural (…) de no transformar a la educación superior en un mecanismo puramente endogámico y expresivo de intereses particulares” (Brunner y Peña, 2011b: 57); pero nada obsta a que IES privadas, autónomas en sentido material y formal, que carecen de dueño (y no persiguen fines de lucro) y que se orientan efectivamente a la producción de bienes públicos (incluida, por ejemplo, la equidad en el acceso), lo que debería ser verificado mediante una evaluación externa imparcial, sean también consideradas públicas de acuerdo con la ley.
El Derecho estatal que reclama supremacía en el orden territorial, reconocerá estas y otras instituciones que existen en su interior, fijándoles requisitos, funciones y formas de control. El legislador debe garantizar la autonomía (León 2011), a partir del núcleo de significado de este concepto, el que en el ámbito de la ES se complementa con la idea de universidad y el valor de la libertad académica (Bernasconi 2015 y 2016). Si el Derecho se concibe como instrumento de una adecuada política pública –v.gr., para mejorar el pluralismo, el debate público racional y la igualdad– se debe evitar caer en el “utopismo” y hacer los arreglos necesarios para que esos objetivos se hagan realidad (Fiss, 2007a: 264). La autonomía universitaria es el diseño institucional adecuado para cumplir con los valores y propósitos de la enseñanza superior: la libre investigación científica, la docencia y difusión del saber, la conformación y desarrollo de comunidades académicas, etc. Para el logro de los valores y propósitos de la ES algún grado de autonomía administrativa y financiera es requerida, pero la dimensión académica es la esencial.72 En ese sentido, la participación de los académicos en el gobierno de las instituciones es condición necesaria aunque no suficiente de la autonomía universitaria.
El límite de la autonomía es la competencia regulativa del Estado, pero el límite de la competencia estatal es la autonomía requerida por la libertad de enseñanza. Gozan de autonomía también las universidades estatales, aunque aquí se admiten más restricciones por su condición de servicio público. En seguida, la ley puede delimitar y asegurar la adecuada autonomía que corresponde a universidades privadas que tienen una orientación pública, libremente adoptada, y que acceden a financiamiento público. Este régimen es más exigente, a su vez, que el que rige para las demás universidades, que pueden perseguir fines particulares en el marco que fije la ley, sin financiamiento estatal. La autonomía universitaria implica las “condiciones de la libertad política y económica, y condiciones de la libertad del espíritu” (Herrera, 2006: 33). La ley, en fin, define los ámbitos de autonomía que corresponden, mutatis mutandi, acorde a su función, a los IP y CFT.
1.3. LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL FUNDAMENTAL
Como se vio, la Nueva Mayoría se propuso transitar desde un sistema que trataba a la educación como “bien de consumo”,73 a otro que se funda en la idea de “derecho social”. La noción de derecho social que se ha instalado en la esfera pública es opuesta a “la idea individualista de derechos”, pues aquella se funda en las nociones de cooperación y deberes recíprocos, a las que el derecho liberal sería indiferente. Por eso Atria (2014b: 45, 47) dice que se equivocan los defensores de los derechos sociales “que alegan estentóreamente que no hay diferencias entre derechos sociales y derechos individuales”. Los derechos sociales, según esta concepción, no deben ser entendidos como “derechos a un mínimo” (una protección contra la pobreza) sino que deben dar lugar a servicios públicos universales. En tal sentido, esta nueva teoría del derecho social se basa en el “principio de universalidad” (como criterio de distribución opuesto al mercado) y se opone al principio de subsidiariedad (o de “focalización” de las políticas sociales). Un derecho social es algo a lo que se accede por la mera condición de “ciudadano” (miembro de la comunidad política), en relación asimétrica con el Estado y sin que medie una “negociación” entre las dos partes (Atria, 2007). Un derecho social de educación debería otorgar garantías explícitas a los ciudadanos tanto en el acceso a los distintos niveles de enseñanza, como en la calidad del servicio que se recibe, asegurando, en materia de financiamiento, la gratuidad “en el punto de servicio”, incluida la educación superior (Atria y Sanhueza, 2013).74 La educación pública (estatal) debería fijar los estándares de calidad y tener presencia relevante en la matrícula del sistema en todo el territorio nacional.75
La realización de un derecho social implica, es cierto, un fortalecimiento del rol del Estado, en la provisión directa del servicio educativo, vía financiamiento y una más estricta fiscalización del sistema, o en ambas formas. Solo una adecuada presencia estatal en el sistema educativo permitiría realizar el principio de igualdad y promover la integración e inclusión social en todos sus niveles. Pero, ¿qué significado(s) ha tenido en la práctica jurídica la educación (superior) como derecho fundamental y cómo se relaciona(n) tales significados con la libertad de enseñanza? Cuando se concibe a la educación como un “derecho social”, ¿qué (nuevos) deberes implica para el Estado y en las relaciones entre las personas? De otro lado, ¿es la gratuidad un elemento nuclear de este concepto, una condición necesaria para que se realice el derecho a educarse o, por el contrario, las normas constitucionales admiten el desarrollo de concepciones alternativas o mixtas del mismo?
Para responder estas preguntas habrá de acudirse al texto constitucional (y al de los tratados internacionales vigentes), pero esto solo proporciona el punto de partida y el marco para la interpretación. La perspectiva histórica y social, como se quiere mostrar en este trabajo, es relevante para conocer cómo los distintos actores del sistema educativo han entendido en cada época este conjunto de deberes, libertades y facultades, cómo han percibido el rol del Estado en educación y cuál ha sido, si cabe, la evolución o tendencia al respecto.
Para interpretar una práctica –i.e., asignarle un sentido– hay que situarse al interior de la misma (Dworkin, 2005). La concepción del Derecho como argumentación (Atienza: 2006) –a la que adscribo– busca dar cuenta del fenómeno jurídico en los Estados constitucionales de Derecho,76 como un sistema de normas y como una práctica social compleja dirigida a cumplir ciertas funciones en la sociedad utilizando –entre otros– un discurso y “medios argumentativos” (Atienza 2013: 180). El Derecho en todas sus instancias –legislativa, administrativa, judicial y doctrinal– es concebido “como un entramado muy complejo de decisiones –vinculadas con la resolución de ciertos problemas prácticos– y de argumentos, esto es, de razones a favor o en contra de esas (o de otras) decisiones” (Atienza 2013: 20). Esta teoría nos compromete con el diseño y mejora continua de “la ciudad” que habitamos. El trabajo, en cuanto involucra conceptos interpretativos, es al mismo tiempo descriptivo y prescriptivo (Dworkin, 2005, 2007 y 2014). El análisis jurídico requiere una teoría política (en el sentido de Dworkin)77 que provea la mejor justificación de los derechos fundamentales y la práctica que se desarrolla en torno a ellos; que sirva de base al jurista, al político y a los policy-makers para identificar lagunas y contradicciones normativas, y proponer nuevas técnicas de garantía, así como soluciones eficaces y coherentes.
La estructura básica de una sociedad justa, según Rawls (1985), debe ser compatible con el pluralismo y posibilitar la convivencia y la cooperación entre los ciudadanos, de forma que cada uno de ellos sea libre de ejecutar su plan de vida libremente elegido bajo condiciones iguales para todos. De consecuencia, sostiene Rawls, se deben prevenir las acumulaciones excesivas de propiedades y riquezas, y mantener la igualdad de oportunidades educativas para todos: el sistema escolar –público o privado– debe ser diseñado para destruir las barreras de clase.78 Esto implica que las desigualdades inmerecidas, como las derivadas del nacimiento y de dotes naturales, habrán de ser compensadas de algún modo (Rawls 1985: 123).79 Y no puede ser de otro modo pues, como sugiere Häberle (2003: 188-189), la Constitución opera como deber y como límite de la educación; en tanto que los fines de la educación “constituyen condiciones de base para la Constitución de la libertad”, y esas “condiciones de base” para el pluralismo deben ser transmitidas a cada nueva generación.
Habermas (2005: 188-189) dice que hay derechos fundamentales (1) relativos al mayor grado posible de “iguales libertades subjetivas de acción”; (2) los referidos al status de miembro de la comunidad jurídica, y (3) a la accionabilidad y protección de los derechos. Luego, los sujetos se transforman en autores de su orden jurídico, mediante (4) derechos a participar con igualdad de oportunidades en los procesos de formación de la opinión y voluntad comunes (principio democrático); los que implican (5) derechos a que se garanticen condiciones de vida –sociales, culturales y ecológicas– para un disfrute en términos de igualdad de oportunidades de los derechos mencionados de (1) a (4).
El derecho a la educación corresponde a esta última clase, la de los derechos que hacen posible acceder con igualdad de oportunidades al goce y ejercicio de los demás derechos fundamentales. Por eso es un “derecho social”: sin una educación equivalente (de calidad) para todos, es imposible construir una teoría de la Constitución que respete la igual dignidad de las personas.80 El derecho a la educación, lo mismo que las libertades básicas de que hablaba Rawls, puede (y debe) asegurarse igualitariamente a todos los individuos (De Lora, Pablo, 1998: 69). El derecho a la educación está estrechamente relacionado con las condiciones de bien común –que permiten a todas las personas su mayor realización espiritual y material posible– y con el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional (Art. 1º de la Constitución chilena). Por lo tanto, hay razones fundamentales “fuertes” a favor de garantizar legalmente una distribución equitativa de las oportunidades educativas, aunque esto importe imponer ciertas restricciones a la libertad de enseñanza.
¿Puede sostenerse que en Chile la educación superior sea un “derecho social”? De ser tal, ¿cómo pueden compatibilizarse el derecho social a la ES con la libertad de enseñanza y la autonomía de las IES? Cualquier teoría que pretenda justificar estas prácticas educativas (o su reforma), antes que partir de conceptos estipulados a priori, debe tener en cuenta los propósitos y valores de la práctica, tal como se expresan en el debate público, aunque no se trate de conciliar el desacuerdo. En ese sentido, conviene tener presente que las partes en disputa interpretan los discursos desde un cierto “marco” (Lakoff, 2017) y promueven el uso de palabras que evocan (“nos arrastran” hacia) su visión del mundo. Así, podemos distinguir dos concepciones opuestas sobre el derecho a la educación, que corresponden a los dos modelos ideales de la política educativa, una que pone énfasis en la decisión individual o familiar y la otra en el rol del Estado.
1.3.1. La concepción liberal conservadora
Para la concepción “liberal-conservadora”,81 en ES la garantía constitucional del derecho a la educación opera simplemente como una norma programática o de eficacia diferida, que a lo sumo orienta al legislador para una realización o configuración gradual del derecho, mediante programas de política pública o normas ejecutables de acuerdo al nivel de desarrollo del país y en la medida de los recursos previstos en la ley de presupuestos. En Chile, esta postura suele ir acompañada de una férrea defensa de la libertad de enseñanza como verdadero derecho subjetivo de “primera generación”. Este impone al Estado un deber de no interferencia y, por ende, de un esquema de provisión mixta con predominio del mercado (es decir, de prestadores privados, con y sin fines de lucro) y subsidiariedad del Estado, en que las personas pueden libremente contratar el servicio (en la medida que cuenten con los recursos para ello).82 La Constitución marcaría la primacía de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación, según esta mirada, dado que la primera cuenta con una garantía jurisdiccional mediante el recurso de protección, en tanto que el segundo no. Las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (C.E.N.C.) abonarían esta tesis, al servir como prueba de la “intención original” del constituyente.83
Esta es una concepción de la enseñanza y la autonomía de las IES de cuño liberal, basada en la cooperación meramente voluntaria de los miembros de la sociedad y en los mecanismos de mercado (el contrato). Se configura una esfera privada de oferta, elección e influencia familiar que queda inmunizada contra la intervención del Estado, al más puro estilo de Nozick (1991), Hayek (2008) y Spencer (1999). Sin embargo, no niega todo efecto práctico al reconocimiento constitucional del derecho a la ES (una versión tan burda de la concepción liberal sería fácil de refutar). Aunque su efecto principal sea establecer una obligación genérica de hacer para el Estado, no formalizable (ni universalizable), esta concepción admite que este derecho (y los derechos sociales, en general) puede tener alguna “fuerza vinculante” e, incluso, puede ser materia de protección, en la medida en que, operando de forma análoga a los derechos civiles, establece una prohibición de hacer –de lesionar derechos– para el Estado. Así, para quienes han logrado tener acceso a la enseñanza superior, o para los padres que quieren asegurar una determinada educación a sus hijos y, por ende, elegir libremente el establecimiento educacional que mejor encarne sus aspiraciones, el derecho a la educación funcionaría como derecho de defensa frente a la intervención estatal y podría ser protegido sea por la vía de la libertad de enseñanza, del derecho de propiedad, del debido proceso o de la cláusula de no discriminación arbitraria.84
El principal problema de la concepción liberal-conservadora es que pone como nota esencial del derecho a la educación la autonomía, cual garantía del individuo y de las IES. Esto es, lo radica en la esfera privada, al igual que la libertad de enseñanza. El derecho a la educación –e incluso la noción misma de autonomía referida a la enseñanza– se erige, en cambio, desde lo público, ámbito en el cual las libertades cobran sentido en la medida que se articulan con derechos y deberes en un orden social “decente” (que trata a todos con igual consideración y respeto). Por eso, para los liberal-conservadores la universalidad del derecho a la educación superior o la igualdad sustantiva en las condiciones de acceso a ella no pasa de ser una promesa utópica y su incumplimiento no configura ninguna infracción de normas constitucionales. Nada más se podría infringir –por omisión– el deber de fomentar este nivel de enseñanza; pero, se comprende, bastaría un esfuerzo mínimo por parte del Estado para cumplirlo.
El que la concepción liberal-conservadora se aleje tanto del núcleo de significado del concepto (lo que la mayoría de las personas entiende connotar cuando expresa: “la educación es un derecho” y lo que la jurisprudencia ha establecido en materia de derecho a la educación)85 es una buena razón para desconfiar de la utilidad de la misma. La concepción liberal-conservadora, por otro lado, parte de la premisa de que todo lo que haga el Estado podría ser contrario a la libertad, mientras que lo que hagan los individuos o entes privados será un acto eficiente y sinónimo de libertad. Prieto (1990: 50-51) advierte, en cambio, que la alternativa real no se plantea entre la sumisión al Estado versus la plena libertad de decisión económica y social (como pretende la concepción liberal). La disyuntiva es entre la sujeción de la mayoría al poder formalmente privado de quienes controlan el proceso económico versus la posibilidad de someter al control público el “azar y la imprevisibilidad natural” (o sea, la “destrucción creativa” de los agentes de mercado).
El defecto de esta concepción como tesis jurídica (que, como se observa, no comparto), es que torna superfluo el reconocimiento constitucional del derecho a la educación. Los mismos efectos podrían lograrse sin que el derecho estuviese consagrado en la Constitución. Se viola por ende una regla básica de hermenéutica constitucional, a saber, que debe excluirse cualquier interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia a algún precepto de la Constitución. No es propio de la tarea dogmática aceptar una parte del texto (aquella que se avenga a nuestro marco) e ignorar, rechazar o minimizar la otra. El derecho a la educación superior, pues, ha de significar algo más que lo que la teoría liberal-conservadora sugiere.
1.3.2. La concepción igualitarista
Para la concepción igualitarista (o “progresista”) de los derechos sociales, en cambio, la educación superior tiene un contenido normativo “fuerte”, por oposición al sentido “débil” que le atribuye la otra teoría, e implica el deber del Estado de asegurar a todos los estudiantes el acceso o, al menos, las mismas oportunidades de ingreso a la ES.
Si la concepción liberal-conservadora aplica de modo restrictivo la teoría de Kelsen de los derechos subjetivos,86 la concepción igualitarista del derecho social –a la que adscribo- es propia del constitucionalismo como teoría del Derecho y como fenómeno que requiere una nueva forma de interpretar las normas jurídicas (y de argumentar con ellas). Así, Ferrajoli (2010) concibe el Derecho como un sistema de garantías para los derechos fundamentales reconocidos positivamente. El derecho surge con la norma que lo consagra, en tanto que las garantías pueden estar en el plano del “deber ser” positivo. Si faltan las garantías, el legislador tiene el deber jurídico –y de coherencia– de dictar normas e instrumentos para la satisfacción del derecho. El juez debe sujetarse a la ley si es válida (cuando su significado resulta coherente con las normas constitucionales), reinterpretar las leyes conforme a la Constitución o denunciar la inconstitucionalidad.87 La ciencia jurídica debe jugar también un rol proyectivo e innovador, proponiendo correcciones a las técnicas garantistas, o sugiriendo nuevas garantías. Los derechos fundamentales son universales e indisponibles: se sustraen del mercado y de la decisión política. Son lo que “no debe decidirse” o lo que “debe ser decidido” por la mayoría, es decir, generan para el Estado vínculos negativos (derechos de libertad) y positivos (derechos sociales que no deben quedar sin satisfacción).
La tesis central de esta segunda concepción es que, si los derechos sociales (como el derecho a la educación superior) son verdaderos derechos, el Estado no podría justificar su incumplimiento de las obligaciones fundamentales amparándose en la falta de recursos. En ocasiones existen obligaciones ex lege, explícitas en el mismo texto constitucional (como la de establecer un sistema universal, gratuito y obligatorio de enseñanza básica y media); y en otros, hay obligaciones genéricas, como las relativas al derecho a la educación superior, que requerirían nuevas técnicas de garantía y justiciabilidad (como prestaciones gratuitas, protección jurisdiccional, cuotas para alumnos vulnerables, mínimos de presupuesto, etc.). Para la concepción igualitarista los derechos sociales son “derechos en serio” (Dworkin). Reclaman la intervención legislativa (el legislador no puede desconocerlos o restringirlos) y tienen toda la fuerza normativa que el constitucionalismo reconoce a los principios.
Los principales argumentos a favor de este modelo han sido desarrollados, entre otros, por Abramovich y Courtis (2004: 19-64). Tales son, básicamente, la relación de semejanza con los derechos civiles y políticos, la refutación del supuesto carácter indeterminado o no formalizable de la prestación, y la posibilidad cierta de exigir judicialmente algunas de las obligaciones que conllevan.88
Es tarea del derecho constitucional identificar ciertas obligaciones mínimas de los Estados, ya que esto es condición para la “justiciabilidad” de los derechos sociales; la eventual insuficiencia de acciones idóneas sería –según Ferrajoli– simplemente una laguna susceptible de ser superada. Desde luego, en casos de violación del derecho social o de la cláusula que prohíbe la discriminación arbitraria, procederían muchas de las acciones judiciales tradicionales: acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y la subsecuente de inconstitucionalidad (nulidad) de un precepto legal contrario a la Constitución (Art. 93, Nº 6 y 7); de ilegalidad o nulidad de actos reglamentarios; declarativas de certeza; de protección; de indemnización de daños y perjuicios e, incluso, acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de conformidad con el Pacto de San José de Costa Rica. Esas posibilidades son más claras cuando el Estado presta directamente un servicio en forma parcial, discriminando a ciertos sectores de la población (Abramovich y Courtis: 2004, 43). Sin embargo, también se pueden ejercer cuando el Estado debe regular una actividad, autorizar el funcionamiento o reconocer oficialmente a instituciones, o fiscalizar el cumplimiento de las normas y, eventualmente, aplicar sanciones. Incluso, podría impugnarse –y controlarse– la discrecionalidad del Estado en materia de disposición presupuestaria cuando se trata de asegurar derechos fundamentales. El incumplimiento del Estado podría presentarse como una violación individualizada o genérica, al establecer condiciones discriminatorias en el acceso a la educación o ciertos beneficios (fue el caso de la glosa de gratuidad), o por la aplicación de sanciones desproporcionadas. La jurisprudencia ha acogido, de otro lado, acciones por incumplimiento de obligaciones genéricas de hacer por parte de órganos estatales.89
Se suele criticar a la posición igualitarista por promover el activismo judicial y porque, dada la índole de los reclamos, el éxito de algunas acciones individuales podría producir un resultado inequitativo, al mantenerse el incumplimiento general. Ahora bien, tal como reconoce Gargarella (2006), no solo existe un espacio para la revisión judicial de los derechos sociales, sino que dicha intervención de los jueces podría en ciertos casos enriquecer los procesos de deliberación pública. De este modo, cuando la violación del derecho afecta a un grupo amplio de personas en situaciones análogas, una serie de decisiones judiciales particulares, aunque no logren generar un cambio coherente del sistema jurídico vía jurisprudencia, al menos pueden servir como señal de alerta hacia los poderes políticos e influir eficazmente en la definición de las políticas públicas.90
La clasificación entre derechos civiles, políticos y sociales responde a razones históricas pero no justifica diferencias estructurales en la índole y defensa de los derechos.91 Las diferencias son solo de grado, pues en todos los casos se incluyen obligaciones negativas y positivas de parte del Estado. Tanto respecto de los derechos sociales como de los civiles y políticos existe prohibición de lesionar los bienes que constituyen su objeto y en ambos casos se requiere un “hacer” concreto: “proveer las condiciones institucionales para permitir su ejercicio y asegurar su tutela”. Tampoco hay derechos gratuitos: todos tienen un costo con cargo a rentas generales (Holmes y Sunstein, 2011), y eventualmente algunos pueden tener un costo específico para las personas destinatarias (tasas, aranceles o impuestos cedulares).
El derecho internacional de los derechos humanos sirve para discernir cuatro niveles de obligaciones del Estado: de respetar (no interferencia); de proteger (impedir que terceros interfieran); de garantizar el acceso al bien (cuando el titular no puede hacerlo por sí), y de promover (desarrollar condiciones para el acceso equitativo). Por consiguiente, el deber de respeto obligaría al Estado a no cerrar establecimientos cuando no exista alternativa equivalente, y a no empeorar o perjudicar la calidad de la educación que se imparte. El deber de protección se observa, por ejemplo, en los casos en que se pide auxilio de la fuerza pública o una orden judicial para desalojar establecimientos “en toma” (ocupados por estudiantes a modo de protesta).92 La obligación de promover forma parte del contenido esencial del derecho a la educación superior (está en el texto de la Constitución), y la de garantizar el acceso al bien educacional se vincula fuertemente con la igualdad de oportunidades. Además, los acuerdos internacionales (Art. 26° de la Convención Americana de Derechos Humanos y Art. 2°.1 PIDESC) imponen a los Estados el deber de tender progresivamente a la plena realización del Derecho y la prohibición de adoptar medidas de carácter regresivo.93
En cuanto a las garantías, siguiendo a Abramovich y Courtis (2004: 33-36), cabe distinguir entre mecanismos directos e indirectos: las obligaciones de proveer servicios pueden realizarse por el Estado o sus instituciones, pero también el Estado puede asegurar el goce de un derecho por otros medios, en los que pueden tomar parte activa otros sujetos (que resultan así obligados).94 Entonces surge: a) la obligación del Estado de “establecer algún tipo de regulación”, sin la cual el ejercicio de un derecho no tiene sentido; b) en ciertos supuestos, la regulación establecida por el Estado puede limitar o restringir las facultades de las personas privadas, o imponerles obligaciones de algún tipo;95 y c) cuando el Estado provee servicios a la población, en sistemas de cobertura mixta, debe regular los mecanismos de aporte estatal, incluyendo limitaciones u obligaciones de los entes privados y alguna forma de fiscalización (como es el caso de las subvenciones escolares, becas y créditos fiscales para la educación superior, y la función de superintendencia).
Cada tipo de obligación ofrece un abanico de acciones posibles. Por eso, se puede concluir que la fuerza vinculante del derecho a la educación superior no queda siempre sujeta a la “condicionante económica”.96 Asimismo, se justifican las distintas soluciones que la práctica judicial ha ido dando a los casos en que se ven envueltas situaciones relativas al acceso, permanencia o egreso de las IES; desde el tema de las cláusulas abusivas en los contratos de matrícula (o la negativa de entregar certificados por deuda), hasta el deber de respetar los derechos fundamentales de los alumnos cuando se ejerce la potestad disciplinaria o la de eliminación académica (León, 2014). Así, los derechos sociales en tanto derechos fundamentales tienen una “fuerza de irradiación” que se despliega hacia todos los ámbitos del Derecho y un efecto horizontal, es decir, poseen eficacia no solo frente al Estado, sino también entre privados (Bernal Pulido, 2012).97
1.3.3. La gratuidad y el derecho social
La concepción igualitarista comienza a imponerse en nuestro medio, dado que el TC chileno ha reconocido los derechos sociales como genuinos derechos fundamentales.98 Pero Atria (2004a) plantea un desafío: no se debe adoptar el marco –es decir, la cosmovisión– de la derecha. Los derechos sociales deben justificarse, según Atria, en clave socialista.
En un trabajo referido a la educación básica y media, Atria (2007: 41-64) sostiene que la mejor interpretación posible de los derechos constitucionales relacionados con la educación es una de corte igualitario, que niega la existencia de una libertad para que los padres transfieran privilegios a sus hijos. Frente a la posición liberal –que identifica el núcleo esencial del derecho a la educación con su contenido prestacional (el derecho de todos a acceder a la educación y el deber del Estado de establecer un sistema gratuito de enseñanza básica y media para asegurarlo)–, plantea una socialista, que identifica el núcleo del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza con la “libertad protegida” (un derecho en sentido estricto) de los padres a elegir la que ellos consideren la mejor educación para sus hijos. Una libertad protegida implica un deber correlativo general de no interferencia y el deber del Estado de asegurar el ejercicio de la misma. Luego, el igual goce del derecho a la educación y su ejercicio efectivo prohíbe a los establecimientos educacionales formular exigencias tales que los hagan inelegibles para ciertas familias, como la selección de estudiantes (requisitos de acceso) y el cobro de una suma de dinero. Dicho de otro modo: ni la libertad de enseñanza –que permite crear establecimientos educacionales– ni la libertad de los padres de elegir el establecimiento de enseñanza para sus hijos, incluyen la libertad de crear o de elegir establecimientos excluyentes.
Atria (2009) define luego la educación pública como aquella que asegura al estudiante su ingreso a esta sin discriminación de ningún tipo. Quien quiera ser admitido en un establecimiento público tiene “derecho” a ello (es una relación asimétrica, basada en el principio de ciudadanía, en la cual el Estado no tiene la facultad de excluir al ciudadano).99 Eso no se da en la relación entre postulante y sostenedor del establecimiento privado, aunque este reciba financiamiento público, pues esta relación es simétrica (contractual, basada en el principio de mercado). Aquí el proyecto educativo del establecimiento puede servir para establecer criterios de selección o permanencia e, incluso, estaría permitido el cobro de cuotas (si hay ley de financiamiento compartido). Por consiguiente, es legítimo que el Estado establezca un sistema de educación “pública” (i.e., regimentado por el Estado, a través del Mineduc) no discriminatoria y gratuita. En ese marco, Atria (2012) niega que financiar una educación superior gratuita sea una medida regresiva y critica la idea de focalizar el gasto fiscal en los más pobres. Que los que pueden pagar por educarse deban hacerlo, en vez de favorecer la equidad, permite segregar por capacidad de pago de los padres, consagrando, de facto, un sistema altamente desigual. Atria argumenta que una política es regresiva cuando redistribuye el ingreso hacia los más ricos, aumentando la brecha entre ricos y pobres; en cambio, una política es “progresiva” si logra disminuir esa brecha. La clave es que el Estado cobre (por la vía de impuestos) a cada uno de acuerdo a sus capacidades y provea (educación) a cada uno de acuerdo a sus necesidades.100
El argumento –conceptualmente– parece impecable, pero la conclusión no se sigue de las premisas: que no se deba excluir en abstracto del ejercicio de un derecho, no implica que no se pueda cobrar el valor de producir el bien (por algo existen los aranceles y tasas), sin perjuicio del deber del Estado de establecer subsidios –o de ofrecerlo gratis– a quienes no puedan pagar. El caso de otros derechos fundamentales (y el ejercicio de reducción al absurdo) nos lo ilustra: la libertad de acceder a la información no se suprime (o segrega) por el mero hecho de que los diarios tengan un precio, ni de la vigencia del derecho a defensa se sigue que los abogados no puedan cobrar por su trabajo.101 Por otro lado, al devolverle al rico parte de lo que pagó en impuestos, vía educación gratis, si este aprovecha el servicio más que los pobres, la brecha no solo se mantiene, sino que aumenta.102
Es innegable que puede haber apropiación individual del beneficio de estudiar una carrera profesional, que permite acceder a mejores empleos y generar ingresos asociados al ejercicio profesional; beneficio que es diferenciado por carreras (Mizala y Romaguera, 2004; Informe OCDE-Banco Mundial, 2009: 131 ss.; Meller, 2010).103 El sorteo o la admisión universal no serían alternativas convenientes, considerando el perfil de ciertas carreras y el imperativo de aplicar eficientemente los recursos (obsérvense las bajas tasas de graduación en universidades públicas de ingreso masivo).104
El argumento de Atria también falla porque se basa en una falsa analogía: una razón válida para la educación básica y media (escolar), no necesariamente lo es para la educación superior, pues entre ambas hay diferencias muy relevantes. De partida, en la educación escolar el texto constitucional expresamente consagra la gratuidad, lo que no ocurre en la educación superior (lo que obliga al intérprete a distinguir). Además, en la educación escolar existe un mismo marco curricular común para todos los establecimientos, no así en el nivel superior y, aún más, las IES, por limitación de recursos y diversidad de carreras y programas, a menudo seleccionan a sus estudiantes, lo cual, empíricamente, favorece a las clases privilegiadas.105
Al centrar el concepto de derecho social en la gratuidad se pone el énfasis, inevitablemente, en la dimensión prestacional del derecho. Que se tenga un “derecho a algo” frente al Estado no significa que se pueda exigir la plena disponibilidad de recursos, dado que siempre hay otras necesidades importantes que atender (como el derecho a la salud, que también es un derecho social). No todos los derechos sociales reclaman la misma “urgencia” o tienen el mismo peso moral.106 A la educación superior aplica lo que señala Alexy (2007a, 443), en cuanto los “derechos prestacionales en sentido estricto” son derechos a algo que el individuo –de poseer los medios y encontrar en el mercado oferta suficiente– podría obtener también de los particulares (en tal sentido son subsidiarios). Por lo que toca a su contenido, se distingue un “programa minimalista” que asegura derechos mínimos y un “programa maximalista”, de realización plena.107
Por último, la gratuidad universal conlleva la necesidad de establecer un arancel regulado por el Estado (que atiende a la estructura de costos de las carreras); intervenir el sistema de admisión y regular la oferta de vacantes; limitar la forma de organizar la docencia en relación con otras funciones (ya que el arancel regulado no permitirá financiar investigación), así como diseñar incentivos adecuados para disminuir la duración de las carreras, reducir la deserción, aumentar la titulación y empleabilidad, etc. Todo ello obliga a introducir regulaciones que inevitablemente afectarán el “núcleo” de la libertad de enseñanza y disminuirán la autonomía de las IES.
Con todo, el trabajo de Fernando Atria tiene el mérito de haber resituado el debate acerca de la posibilidad de equiparar los derechos sociales con los derechos civiles y políticos, relevando –en palabras de Arriagada (2014)– la “tensión” entre el concepto y el fundamento de los derechos fundamentales. En el ámbito de la educación, especialmente, contribuyó a poner en el centro de la agenda pública la cuestión relativa a los deberes del Estado y la configuración del sistema educativo de forma coherente con su carácter de derecho social. Como dice Gargarella (2004), Atria apela a dos tradiciones de pensamiento, la socialista y la republicana, más propensas “a discutir sobre los problemas jurídico-políticos sin perder de vista la conexión de los mismos con el marco social y económico” en que se dan. Es decir, en esas tradiciones no se piensa el Derecho, la Historia, la Política y la Economía como áreas escindidas y autónomas unas de otras.
Concuerdo con Gargarella (2004), respecto de “la estrategia del desacople”: muchas reformas jurídicas fracasan –terminan siendo “letra muerta”– porque tendemos a olvidar que la realidad no reproduce “nuestras aproximaciones de laboratorio”; que las decisiones en un área suelen tener impacto sobre otras áreas y viceversa; que las acciones generan resistencia y que las decisiones políticas previas limitan o condicionan las actuales. Eso nos remite, de vuelta, a la conexión entre Derecho y Política, tal como a la necesidad de considerar, en la interpretación constitucional, las posibilidades fácticas y jurídicas de realizar un derecho social. Y a precavernos contra el uso exagerado “de la retórica de los derechos como del abuso de los medios judiciales para exigirlos” (Cruz Parcero, 2004).
1.4. DERECHO Y POLÍTICA: LA LECTURA DEMOCRÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN
La relación entre Derecho y Política suele asociarse a la cuestión acerca de si los jueces toman decisiones políticas y si es conveniente que lo hagan. Desde el punto de vista empírico no hay dos opiniones: se trata, ciertamente, de una tendencia bastante generalizada (Guarnieri y Pederzoli: 1999; Epp: 2013; en Chile, Couso: 2004). En ese contexto, se habla (a menudo críticamente) de “activismo judicial” cuando la jurisprudencia de los tribunales por vía de interpretación de la Constitución crea nuevos derechos fundamentales o expande el sentido de los contenidos en ella, o va más allá de la mera aplicación del Derecho existente, invadiendo la esfera de la formulación de políticas públicas. Esto es especialmente problemático en materia de derechos sociales.108
Este fenómeno empalma con el auge del constitucionalismo y la consiguiente ampliación de las funciones jurisdiccionales (tribunales constitucionales incluidos), en el contexto del tránsito del Estado liberal de Derecho al Estado Social; cuyo efecto es la importancia decisiva del discurso relativo a los derechos fundamentales en la argumentación jurídica y la jurisprudencia. En especial, significa que el sistema de derechos ya no se fundamenta en una sociedad centrada en la economía, que se reproduce espontáneamente por medio de decisiones individuales autónomas, sino que se garantiza mediante operaciones del Estado que controla en términos reflexivos, que previene riesgos, que regula, posibilita y compensa (Habermas; 2005: 312, 320). En otras palabras, los derechos ya no son ni pueden ser definidos meramente en términos negativos, como defensa frente a intervenciones indebidas del poder. Son y deben ser entendidos como principios sobre los cuales se fundan pretensiones de contar con prestaciones y garantías positivas y que cumplen, también, una función redistributiva (de justicia social).109
Las críticas a esta visión de los derechos y del Estado Social provienen, obviamente, desde la derecha política, porque establecerían restricciones injustificadas a la autonomía individual, fomentarían una cultura de la dependencia y serían ineficientes económicamente; pero también desde la izquierda, en cuanto induce en los ciudadanos una actitud no participativa, sino clientelística hacia el Estado, y traduce sus demandas en derechos, acentuando la juridificación –y despolitización– de la vida, o sea, la “colonización de la política por el Derecho” (Peña 2008: 86). A los críticos les preocupa la creciente influencia política que adquieren los jueces, que pasan a ser “árbitros finales” no solo en la satisfacción de necesidades sino también, en el caso de las cortes constitucionales, de lo que dice la Constitución; en desmedro del órgano representativo y “democrático”, el Congreso (Habermas, 2005; Waldron, 2005; Gargarella, 2012).110
La menor “legitimidad democrática” de los jueces frente al poder legislativo puede operar como límite al “activismo judicial” en cuanto deriva en la doctrina de la “deferencia”.111 Otro límite viene dado por el procedimiento y el método jurídico: los tribunales no poseen iniciativa, las peticiones y alegaciones de las partes delimitan su competencia y sus decisiones deben justificarse (en pautas preestablecidas). Además, los jueces suelen ser “reactivos” a lo decidido por las ramas políticas para evitar que se produzca la “politización de la justicia”, mediante la intervención de los otros poderes en el nombramiento y función de los jueces, con su consiguiente pérdida de independencia (Couso, 2004).
Atria (2005; 2016) critica la concepción igualitarista de los derechos sociales (que denomina “progresista”) y el (neo)constitucionalismo en general, en cuanto favorece el activismo judicial y termina sujetando la política al Derecho. En el Derecho, sostiene, los conflictos son resueltos por un juez que aplica a las partes sus propias reglas, que son comunes y públicas. La decisión refleja las reglas, no el desacuerdo; para ello el juez maneja un canon de argumentación jurídica que es distinto de resolver “en justicia”. En el conflicto político, en cambio, las reglas comunes –los derechos fundamentales– son constituyentes (un acuerdo político básico) y no expresan concepciones sino conceptos (son enunciados muy abstractos para evitar que puedan ser controvertidos). El conflicto se da entre concepciones de los derechos y, por tanto, el estándar no sirve para dirimir, sino que reproduce el conflicto político (el juez que aplica la Constitución, según Atria, es siempre “activista”)112. En estos casos, el razonamiento jurídico no se distingue del político.113
El problema es que, conforme a estas ideas, la Constitución no sería Derecho, sino parte de la Política y a su respecto no aplicaría el razonamiento jurídico. La argumentación jurídica, sin embargo, aunque se la conciba como parte del razonamiento práctico, opera con argumentos especiales y límites institucionales que son aplicables a la interpretación constitucional (Alexy, 2007b; MacCormick, 1995). De otro lado, cabe considerar tesis como la de la democracia “dualista” (Ackerman, 1999) o la del “constitucionalismo democrático” (Post y Siegel: 2013), que intentan conciliar la labor de los jueces constitucionales y la soberanía popular. El problema de adjudicación que describe Atria, en fin, no ocurre solo en los grandes casos constitucionales. Existen casos difíciles de moral política, en la aplicación del Derecho de contratos y de responsabilidad, o en los casos de derechos de los consumidores en materia educacional.114
Si un punto de vista mira la judicialización de la política como no deseable, Hart cree que es inevitable que los jueces actúen a veces como legisladores y que deben hacerlo, operando (solo) en los “intersticios” de las leyes aprobadas por el Congreso.115 Dworkin (2012, 27), en cambio, sostiene que “el vocabulario que se utiliza en el debate sobre política judicial es muy rudimentario” y que las dos perspectivas anteriores están equivocadas. Este es el enfoque que se adopta en este trabajo. La teoría debería dar cuenta de lo que “en realidad” hacen los jueces y los demás operadores jurídicos, cuando deciden casos de derechos fundamentales.116 Dados los defectos del lenguaje del Derecho –por descuido del legislador o por la “textura abierta” de los enunciados sobre derechos– y la tendencia hacia la constitucionalización y expansión del sistema de derechos fundamentales (incluido el derecho internacional de los derechos humanos), lo relevante es examinar cómo razonan los tribunales en esta materia y en qué medida sus decisiones –sin perjuicio de su carácter político y contenido moral– pueden continuar reclamando el estatus de discurso jurídico.117
El estudio de los derechos fundamentales involucra cuestiones teóricas (e.g., ¿qué son los derechos sociales?, ¿qué técnicas de garantía son características de estos?) y una tarea dogmática (¿qué derechos asegura nuestra Constitución?, ¿qué consecuencias se siguen de ese reconocimiento?). Esta última es dependiente del contexto. El contenido de significado de un derecho está condicionado por la práctica constitucional vigente (aunque el texto siempre “se abre” a nuevas interpretaciones de acuerdo con el entorno social). Resulta útil, por eso, incorporar el análisis histórico para desentrañar los significados que han predominado en los distintos “momentos” constitucionales en que el pueblo ejercita su “soberanía popular” (Ackerman 1999: 150); identificar los elementos que entran en tensión cuando se pasa de un ciclo a otro; revisar si existe alguna tendencia (evolución) en el uso del respectivo concepto y, finalmente, relacionar el debate político y sus circunstancias con la configuración del discurso jurídico constitucional. En suma, como anunciamos en la Introducción, se trata de vincular el estudio de las fuentes “formales” con las fuentes “materiales” del Derecho.118
El método histórico que aquí se sugiere es, como se observa, distinto al “originalismo” (la búsqueda y el apego a la voluntad de los redactores del texto); más aún, se opone a él. Es constructivista, en cuanto favorece una interpretación “progresiva” que toma en cuenta el significado objetivo de los términos empleados en la Constitución al momento de su aplicación (Nino, 1997: 32).119 El jurista interesado en la relación entre Derecho y sociedad, así como todo aquel que quiera participar en el proceso de asignar significado a los valores constitucionales debe intentar, como sugiere Fiss (2007a: 36) “imitar el proceso judicial”; esto es, dar sentido a los valores constitucionales, mediante la interpretación del texto, la historia y los ideales sociales. La tarea emprendida en este libro es distinta de la dogmática tradicional (aunque no se le contrapone), lo que queda bien ilustrado por Núñez (2017: 37): mientras que el estudio histórico del Derecho “pretende enmarcar ciertos discursos sobre el Derecho en una explicación de carácter más general” (acerca de una sociedad), la ciencia jurídica analiza el lenguaje de las fuentes para esclarecer el contenido del derecho en cierto lugar y en un tiempo cercano al presente.120 El Derecho constitucional está “históricamente condicionado y políticamente configurado” (Post y Siegel, 2013: 33, 56), por lo que el gran reto para quienes se interesan en su estudio, como dice Ackerman (2011: 22), es desarrollar categorías históricamente sensibles para comprender las mutaciones de la Constitución.
El estudio de Epp (2013) muestra las ventajas de este tipo de análisis para observar las condiciones (contingentes) que favorecen o impiden la expansión de los derechos, sea en perspectiva nacional o comparada. Los derechos se ganan, dice Epp (2013: 293-300), por medio de la acción colectiva concertada desde la sociedad civil (más una estructura de sostén, que incluye la subvención pública para la litigación); y son democráticos bajo ciertas condiciones y meros pergaminos ineficaces si se dan otras. Las condiciones políticas y sociales en que se promulgan, modulan legislativamente y se interpretan judicialmente los derechos son de vital importancia para su desarrollo y vigencia efectiva. El liderazgo judicial y la conciencia de los derechos suelen ser consecuencias de la presión ejercida “desde abajo” y, en todo caso, pueden ser condiciones necesarias pero no suficientes para la “revolución de los derechos”. Una limitación a la democratización del acceso a la justicia es la falta de sostén para que los más pobres puedan litigar.
Este método, entonces, asigna la importancia que merece a la argumentación legislativa, la que, como observa Atienza (2013: 712-3) ha quedado, en general, fuera del campo de estudio de la teoría del Derecho e, incluso, de la argumentación jurídica. Entender que la Política –y el resultado legislativo– en buena medida es un compromiso, una negociación entre partes ideológicamente enfrentadas y que busca una adaptación constante de las reglas a las necesidades y el contexto social, es clave a la hora de asignar (proponer) un contenido de significado a los textos que contienen tales reglas.
El lenguaje jurídico (el de las “fuentes”, el de los estudiosos y el de los jueces) expresa una forma de racionalidad que “ordena” el discurso, los intereses y las expectativas de los diferentes actores sociales. El Derecho es producto de las autoridades (de la Política), pero es también un discurso que configura el espacio de lo público y, por ende, condiciona a la Política. Nos interesa, en esta tesis sobre la ES chilena, analizar esa relación en dos sentidos: cómo el derecho –en cuanto lenguaje técnico– delimita el discurso político y cómo puede servir, en ciertos momentos (que por eso se denominan “constitucionales”), también para estimularlo y expandirlo. Nuestro predicamento es, siguiendo a Nino (2014: 15), que se debe considerar el Derecho como un “fenómeno esencialmente político”, reconociendo que guarda importantes conexiones con la Moral y la Política. El Derecho de nuestros tiempos –en especial el constitucional– requiere “una lectura moral” (Dworkin 1996). Esa lectura moral es política y jurídica a la vez. Por tanto, una de las tesis centrales del positivismo, la separación conceptual entre Derecho y Moral, debe ser “superada”.121
1.4.1. Conexión “conceptual” entre el Derecho y la Moral (política)
En un estudio clásico sobre el positivismo, Bobbio (1965: 39 ss.) distingue tres sentidos independientes de esa teoría: 1) como ideología, sostiene la obligación moral de obedecer las leyes válidas, independientemente de su contenido. Es el sometimiento a la razón “artificial” del gobierno (Hobbes) y a la voluntad general expresada en la ley (Rousseau). 2) como teoría general del Derecho, reduce el Derecho válido al Derecho estatal, cuya fuente principal es la ley. Lo que caracteriza al Derecho es su “forma”, los procedimientos de producción normativa y el recurso a la sanción coactiva. 3) Como “modo de acercarse al estudio del Derecho” considera el Derecho tal como es y no como debe ser. El Derecho es un fenómeno histórico y la validez de sus normas no depende de criterios valorativos.122 Atria (2004b: 128-131; 2016: 79 ss.) argumenta que esos sentidos no son independientes sino que se presuponen: el objetivo (ideológico) de afirmar la artificialidad y autonomía del Derecho, implica una teoría del Derecho con la ley como su forma paradigmática y una comprensión del mismo que lo conecta con el Estado, que es el agente de la soberanía.123
Desde que la Asamblea Nacional francesa –reunida “por la voluntad del pueblo”– asume el “poder constituyente” –el más alto poder imaginable, no sujeto a límites y capaz de configurar un nuevo orden político y social– se produjo una ruptura, un vuelco total: toda la representación del mundo social “cambió súbitamente” y apareció la imagen de una sociedad ideal, fundada en la libertad e igualdad de los ciudadanos, fluida y abierta (García de Enterría, 1995: 19-20, 26-7). El artículo 6º de la Declaración de 1789 dice que “la ley es la expresión de la voluntad general” y, por eso, la ley es el fundamento de toda autoridad.
La ley, general e igualitaria, determina el contenido de derechos y deberes, garantiza la libertad y proporciona certeza y seguridad jurídica. La codificación es la técnica para establecer sistemas de reglas abstractas ordenadas racionalmente; al amparo de la legalidad, a su turno, se organiza y expande una nueva Administración que atiende las necesidades públicas según los fines, funciones y procedimientos que fija la ley. Los jueces, finalmente, aplican la ley al caso concreto. Es el escenario perfecto para lo que Weber (2014) llamó “dominación legal con Administración burocrática”. Su complemento es la doctrina de Montesquieu en cuanto que el poder de juzgar –“tan terrible para los hombres”– debe hacerse “invisible y nulo”; de manera que las sentencias “deben corresponder siempre al texto expreso de la ley”.124 Es, supuestamente, la sumisión total del Derecho a la Política. Las normas jurídicas son siempre el resultado de actos de autoridades, cuya fuente de legitimidad es la voluntad popular. Quienquiera que se niegue a obedecer dicha voluntad general debe ser obligado a ello, lo cual no significa sino “que se le obligará a ser libre” (Rousseau, 1995: 51-52).
Se desarrolló así una extendida tradición, tanto en la academia jurídica como en las ciencias sociales, en orden a separar el Derecho de la Política (baste mencionar a Kelsen y Weber, como dos de sus principales exponentes). Se argumenta que pertenecen a dominios distintos –el del conocimiento y el de la acción–, y que una disciplina se relaciona con el deber jurídico (es normativa) y la otra con la praxis. Por ello, la teoría “pura” del Derecho lo estudia con un método y objetivo distintos a los de otras disciplinas: la ciencia jurídica se ocupa de las normas desde un punto de vista formal, mientras que las ciencias sociales se ocupan del contenido de las normas eficaces en una sociedad determinada y de los procesos que explican su surgimiento (sus fuentes “materiales”). De otro lado, la filosofía moral o la política jurídica se ocupan de la justicia de las normas desde una cierta “teoría sustantiva”. Esta tradición se forja bajo el paradigma de la ciencia “neutra”, a-valorativa, distinguiendo las esferas de la eficacia empírica y la validez normativa (Bobbio, 1996: 118).
Observa Nino (2014: 16-17) que jueces y juristas desarrollaron mecanismos institucionales y concepciones teóricas para aislar el Derecho de la política, entre los que se cuentan el common law de los países anglosajones, el judicial review y la dogmática jurídica. Todos esos mecanismos, desarrollados por la “razón profesional”, han servido para restar poder a los órganos políticos (legislativo y administrativo) y aumentar el poder de los jueces, como administradores de un “derecho no politizado” –y, por su intermedio, el de los intelectuales académicos– (ibíd., 18). Ante los hechos ineludibles de la existencia de lagunas, problemas interpretativos y antinomias en el derecho legal, el positivismo complementó el legado “legalista” con “la tesis de la discreción”. Cada vez que una norma constitucional haga depender la validez de una ley de razones morales el juez podrá decidir cómo quiera y las razones sustantivas que esgrima no formarán parte del Derecho.125 Así, el positivista pretende ser consistente con la tesis de las “fuentes sociales”: la autoridad del juez es el fundamento desnudo de la decisión (auctoritas, non veritas facit legem).
El resquicio teórico de la discreción judicial está ahora bajo fuego cruzado. No solo recibe ataques de los no positivistas, como Alexy o Dworkin, sino también desde las propias filas del positivismo. Moreso (2009: 186) la restringe con la “tesis de los límites del derecho”: en algunos casos –no todos– en que el Derecho apela a la moralidad, determina de esta manera la calificación normativa de las acciones. Atria (2004b: 92-93; 2016: 46 ss.) reconoce su implausibilidad y dice que “arroja” al positivista a una conclusión escéptica, propia de una tradición opuesta a los postulados del positivismo.
Dworkin (2005: 35 ss.), por su parte, criticó al positivismo como una “teoría semántica del Derecho”, y demostró –con una serie de casos– que juristas y jueces invocan principios, a veces implícitos, no solo a falta de reglas, sino también en contra de ellas. Dice Dworkin (2002; 2005) que si las reglas pueden ser modificadas o derrotadas en virtud de los principios, o bien éstos son jurídicos –de lo cual se sigue que las normas solo obligan prima facie– o ninguna norma lo es. Dworkin (2007: 43) agrega que los principios “pueden tener autoridad aunque para determinar qué requieren sea necesario acudir a una interpretación apoyada en la convicción moral” (pues el Derecho es una actividad interpretativa). Con todo, para Dworkin la moral no es una fuente independiente del Derecho. Resalta que los principios valen por su contenido y fuerza argumentativa. No hay principios jurídicos, cabe subrayarlo, que valgan exclusivamente por su peso moral.126
El Derecho Constitucional no puede definirse, identificarse y describirse en términos puramente empíricos (actos de autoridad más convenciones semánticas para interpretar sus textos); es necesario asimismo tomar en cuenta sus propiedades valorativas. Como sugieren, desde puntos de partida distintos, autores como Dworkin, Alexy o Ackerman, en la medida que la Constitución utiliza “conceptos interpretativos” (y ella misma es uno de ellos), positiviza valores y principios (generalmente sin jerarquizarlos), presupone otros (implícitos), reconoce y garantiza derechos fundamentales, la conexión entre Derecho y Política resulta inevitable. Mientras el Derecho, en relación con los derechos fundamentales, se pregunta: “¿Qué prescribe la Constitución?”, la misma pregunta en términos políticos reza así: “¿La razón de quién debe prevalecer?”. Y, entonces, la pregunta por el derecho que “es” se conecta directamente con la cuestión del Derecho como “debe ser”.127
1.4.2. La Constitución “viviente”
El Derecho moldea las instituciones y prácticas sociales. Pero también ocurre que factores sociales y políticos producen cambios en el Derecho, a veces sin que medie la adecuación formal de los textos normativos. Los movimientos ciudadanos y el cambio social influyen en el discurso jurídico y en el último tiempo eso quedó en evidencia en Chile, desde la irrupción de los movimientos estudiantiles (2006 y 2011).128 Ackerman (1999: 150-151; 2001: 185-186) defiende una tesis dualista sobre la vida política: por un lado, la “política constitucional” apela al bien común y logra dominar la vida de la nación en los raros “períodos de exaltación de la conciencia política”, movilizando las mayorías ciudadanas que expresan su consentimiento por medio de “formas institucionales extraordinarias”. Por el otro, en las largas pausas que hay entre esos “momentos constitucionales” prevalece la “política normal”, en la que las facciones intentan manipular las “formas constitucionales” para favorecer sus intereses. Según Ackerman el cambio constitucional (por vía interpretativa) es un proceso que incluye un debate público intenso, respuestas institucionales, y culmina con una serie de leyes clave –aprobadas por la Corte Constitucional– que manifiestan la voluntad mayoritaria expresada antes en las urnas.
La jurisprudencia constitucional chilena en materia educacional sirve como ejemplo. Imbuido inicialmente de la lógica liberal-conservadora y haciendo una lectura originalista de la Constitución, el TC señaló en 2004 que, si bien el núcleo esencial de la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, esas facultades no agotan el contenido de dicha libertad.129 Luego, en la STC 523-2007 sostuvo que la libertad de enseñanza asegura la libre asociación o afiliación a la entidad, la libertad para fijar sus objetivos, forma de organización y administración, y para decidir sus propios actos, sin injerencia de personas o autoridades externas a la misma. Agregó que la autonomía universitaria tiene fundamento constitucional, pues “constituye la garantía institucional de la libertad de enseñanza” (c. 27°). Consideró que dicha autonomía se explica por el “trascendental rol” que las universidades cumplen en la sociedad y por la “propia naturaleza de estas instituciones”; así, tal autonomía “difiere de cualquiera otra que sea reconocida por el ordenamiento jurídico”, de modo que “sin llegar a ser ilimitada o absoluta, es una de las más amplias de todo nuestro sistema institucional, razón por la cual bien puede ser calificada como máxima o extensiva” (c. 12°).
Sin que hubiese cambiado el texto constitucional, la STC 1361-2009 (requerimiento sobre el proyecto de Ley General de Educación) estableció que la calidad de la educación es un deber para el Estado, pues, “cuando la Constitución asegura el derecho a la educación, exige que el Estado adopte las medidas para que la que reciban los alumnos sea de la mayor calidad posible”. A su turno la STC 1363-2009 (sobre control preventivo del proyecto de Ley General de Educación), señaló que la libertad de enseñanza no puede separarse del derecho a la educación, del que es la contraparte. Para realizar este derecho, “pueden perfectamente establecerse regulaciones, pues la comunidad debe contribuir al desarrollo y al perfeccionamiento de la educación”. Además, “mejorar la calidad de la educación es claramente una finalidad que legítimamente puede perseguir el legislador”, pues está comprendida en el derecho a la educación; por lo tanto, “su persecución no solo es legítima sino que es una exigencia” para el legislador y la autoridad (c. 19°).
Estas dos sentencias establecen lo mismo que alguna vez se propuso ordenar vía reforma constitucional: que la calidad de la educación queda comprendida en el derecho a la educación (existe un derecho a la calidad de la educación), y que el Estado puede y debe adoptar las medidas a su alcance para que la educación reconocida oficialmente sea de la mayor calidad posible. Una ley general que fija mecanismos idóneos y proporcionales para esos efectos no restringe sino que configura la libertad de enseñanza. Y no establece discriminación alguna en la medida que las normas legales nuevas se apliquen gradualmente y a todos los afectados que se encuentren en idéntica situación jurídica.
La STC 2731-2014, de 26 de noviembre (requerimiento respecto del proyecto de ley de administrador provisional y de cierre), precisó tres criterios interpretativos: 1º, que el derecho de recibir educación y la libertad de enseñanza exigen que los establecimientos respectivos otorguen “una educación reconocida oficialmente y de calidad”; 2º, que las IES tienen la autonomía que les reconocen la Constitución, las leyes y sus estatutos; y 3º, que “el derecho de otorgar educación reconocida oficialmente y conducente a la obtención de un título universitario o técnico-superior importa la concurrencia de normas de organización y procedimientos que velen por los derechos de todos los integrantes de una comunidad educativa” (c. 15º). El fallo reconoce que la educación es un “derecho social” (c. 17º) y que constituye el “medio indispensable de realizar otros derechos humanos” (c. 20º). Asimismo, indica que “el derecho a la educación y la libertad de enseñanza exigen una ponderación específica de derechos que se dan al interior de un contexto más complejo”, constatando que el reconocimiento oficial impone a los administradores, controladores y propietarios de las IES que satisfagan unos “criterios finalistas en cuanto a la calidad de tal educación” (c. 21º). Respecto de la autonomía de las IES, concluye que esta “se ejerce según o en silencio de ley, y no contra la ley. La intervención legislativa, por definición, establece restricciones, limitaciones, obligaciones. Es decir, la ley puede afectar la autonomía (STC 2541/2013; 2487/2013), puesto que esta tiene límites”; al punto que la autonomía de las IES “se extingue con la revocación del reconocimiento oficial” (c. 31º).
En este orden de ideas, siguiendo a Cruz Parcero (2007: 77-99), es posible conceptualizar la educación reconocida por el Estado como un conjunto o “haz de relaciones”, un derecho amplio que se descompone a su vez en distintas relaciones (derechos a prestaciones, libertades e inmunidades, potestades públicas y privadas) que, de acuerdo a la legislación o a criterios normativos (como la idea de coherencia), están implicados por él.130
1.4.3. Argumentación jurídica y constitucionalismo democrático
Una interpretación cognitiva se limitaría a identificar los distintos significados posibles de los textos jurídicos, sobre la base de las reglas del lenguaje, técnicas interpretativas, tesis dogmáticas, etc.131 Esta actividad podría considerarse científica, aunque no tendría efectos prácticos. Elegir uno de los significados posibles, apunta Guastini, es interpretación “decisoria”; en tanto que atribuir a un texto un nuevo significado (y/o derivar normas “implícitas”) es interpretación “creativa”. Estas dos últimas son operaciones “políticas” en la que los juristas suelen involucrarse, aunque únicamente la realizada por los órganos de aplicación está provista –formalmente– de consecuencias jurídicas (Guastini: 2008, 35-6). Por ello, lleva (solo) parte de razón Guastini (2008: 66) cuando afirma que la literatura sobre la interpretación constitucional más que teoría es doctrina o ideología de la interpretación constitucional. Ahora bien, el método jurídico incluye todo el conjunto de criterios y operaciones que permiten, primero, pasar de los textos a las normas (interpretación) y, luego, pasar de las normas generales (que limitan el campo de lo discursivamente posible) a las decisiones particulares de los jueces (que seleccionan y dotan de autoridad uno de los discursos posibles).132 Dado que ningún sistema jurídico puede determinar completamente la decisión jurídica, porque la vaguedad es una propiedad inherente al lenguaje, resulta justificado, dice Alexy (2007b: 273-274), introducir “formas y reglas especiales de la argumentación jurídica, su institucionalización como ciencia jurídica, y su inclusión en el contexto de los precedentes”.
Las constituciones suelen expresar complejos compromisos políticos y establecen a nivel de principios una serie de valores, fines y derechos fundamentales (que pueden entrar en conflicto entre sí). Implementar los derechos sociales –según Carbonell (2008: 9-16)– “exige que la interpretación constitucional se ‘materialice’ en distintas políticas públicas sustantivas”, incluida la distribución del gasto público; por su parte, proteger a las minorías, grupos vulnerables o históricamente discriminados, implica discutir la función del Derecho en nuestras sociedades para decidir cuándo se debe aplicar un trato igual estricto o están justificadas, por ejemplo, las políticas de discriminación positiva; la interpretación constitucional debe lidiar, en fin, con la tensión entre el principio democrático y de deferencia al legislador con los principios de supremacía y control constitucional (que resguardan el “coto vedado” de los derechos fundamentales).
Sin perjuicio de la dimensión “política” de la interpretación constitucional, la Constitución es la norma fundamental del sistema y los derechos que garantiza han de realizarse en la vida política y social, por lo que el discurso constitucional ha de conservar el status de Derecho. Es en ese sentido que Ackerman (2011: 39) niega “que el derecho sea la política por otros medios y que la interpretación constitucional sea pura pose”. El texto es el punto de partida de la interpretación y el discurso constitucional debe ofrecer el marco de referencia para el diálogo y el debate político tendiente a crear, modificar o derogar normas generales. La teoría constitucional debe mostrarnos las modalidades de la argumentación de los órganos aplicadores de la Constitución, sin olvidar que “la autoridad fluye hacia quienes pueden relacionar los compromisos fundamentales de la Constitución con las creencias e intereses que estimulan al pueblo” (Post y Siegel, 2013: 41).
Esta es la manera en que podemos eludir el riesgo de que el Derecho quede indeterminado y se vea totalmente absorbido por la moral (que esta pase a ser el género rector de la Política). Advierte Nino (2014: 137) que si fueran genuinas las paradojas de irrelevancia e indeterminación radical del Derecho, “el derecho positivo sería una gran ficción de nuestra cultura. Sería simplemente una pantalla sobre la que los jueces y juristas proyectarían sus opiniones morales haciéndolas aparecer como prescritas por una autoridad política legítima”. Por consiguiente, si bien el derecho constitucional y la política democrática están íntimamente vinculados, en lo que toca al derecho de origen judicial la regla de imparcialidad requiere que el juez sea “independiente de la política” (Fiss, 2007b: 34), esto es, independiente de la influencia y el control de quienes detentan poder político (o el económico). Ese es el principal alcance que debe darse a la tesis de la “separación”: mantener y garantizar la independencia de los jueces.
Para que el Derecho pueda cumplir su función social de guiar las conductas, resolver conflictos y facilitar la cooperación, necesita apoyarse en el mecanismo de la autoridad, que reposa sobre el hecho de que la mayoría reconozca legitimidad a las prescripciones emanadas de los poderes públicos (Nino, 2014: 160-161). Es clave para ello reconocer que la acción de los constitucionalistas, legisladores, gobernantes y jueces “consiste, en general, en aportes a una obra colectiva cuyas contribuciones pasadas, contemporáneas y futuras no controlan y solo influyen parcialmente” (ibíd., 140-141). Sería irracional –sostiene Nino– pretender modelar la sociedad sobre la base de una Constitución ideal desconectada de la realidad y el contexto histórico en el que surge, que un legislador impulsara una ley que vulnere abiertamente derechos garantizados por la Constitución vigente, o que un juez quisiera resolver un caso como si estuviera refundando, con su decisión, todo el orden jurídico o toda una rama del mismo.133
Lo objetable entonces no es recurrir a consideraciones valorativas para interpretar el Derecho, sino, como dice Nino (2014: 107-108), hacerlo de forma encubierta, pues ello implicaría que tales valoraciones –con su apariencia de necesidad científica– no estarían sometidas al control de la discusión democrática. La interpretación constitucional es tarea de la “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales”; por eso dice Häberle (2001: 149 ss., 286): todos los ciudadanosˮ son “guardianes de la Constitución”, ya que la defensa de los valores fundamentales no puede ser monopolio de un solo poder sino que es “asunto de todos”. El Estado de Derecho actual ofrece, de esta forma, una respuesta al reto de Hobbes: la democracia es, después de todo, “gobierno de personas” (Bellamy: 2010, 72 ss.). En ese contexto el Derecho es “gobierno de reglas y principios” emanados de decisiones populares o respaldadas por éstas, que permiten su mejora continua. De lo que se trata, en suma, es que el sistema constitucional logre un equilibrio adecuado entre ser “democráticamente sensible” y mantener autonomía profesional respecto del discurso meramente político para que pueda tener autoridad como Derecho (Post y Siegel: 2013, 113).
La práctica y las decisiones jurídicas carecen de sentido en tanto acciones aisladas; solo pueden contar como “contribuciones a una acción o práctica colectiva”. Cuando esa práctica resulta justificada por principios autónomos de moralidad social, pasamos –como señala Nino (2014: 161)– a una segunda etapa del razonamiento justificatorio “que presenta una estructura escalonada”, en que la acción y decisión debe justificarse “tanto a la luz de la preservación de la práctica como tomando en cuenta la posibilidad de mejorarla aproximándola a los principios de justicia”. Son las circunstancias de la política (el hecho del desacuerdo) las que conllevan la exigencia de una dogmática jurídica “líquida” o “fluida”, como dice Zagrebelsky (2011: 17-18), que “pueda contener los elementos del derecho constitucional” agrupándolos en una “construcción necesariamente no rígida”, que dé cabida a combinaciones que deriven (también) “de la política constitucional”.
La argumentación jurídica cumple, esencialmente, una función de justificación.134 Justificar una decisión jurídica quiere decir, siguiendo a MacCormick (1995: 17), dar razones que muestren que la decisión en cuestión asegura “la justicia de acuerdo con el Derecho” (la imparcialidad del juez) con miras a mantener el propósito de “certeza derrotable” que el Derecho debe perseguir.135 ¿Cómo se concilia nuestra noción de Estado de Derecho, cuyo propósito central es la certeza jurídica y la separación de poderes, con el carácter argumentativo (y retórico) del Derecho? MacCormick (1999, 2016) entiende el Estado de Derecho como un medio de protección contra la intervención arbitraria de agentes estatales en la vida y libertad de las personas. Por eso se basa sobre un sistema de reglas generales enunciadas con claridad, que operen de manera prospectiva, que exijan conductas posibles y que formen un conjunto coherente y no arbitrario (sigue en esto a Fuller, 1967). Al mismo tiempo, el rule of law asegura el derecho de defensa (en un procedimiento contradictorio) para cuestionar la relevancia de una demanda o acusación, así como las pruebas e interpretaciones en que ella se base. Los principios y tópicos aceptados en el Derecho sirven como punto de partida de la argumentación, pero son “desafiables” (en virtud del test de universalización y coherencia). Concluye MacCormick (1999: 21): “La certeza del Derecho es, por tanto, certeza derrotable” y “el carácter argumentable del Derecho no es la antítesis del Estado de Derecho, sino uno de sus componentes”.
La argumentación jurídica (el discurso legal) es la continuación de la política, no por cualquier medio, sino por un medio especial (una “razón técnica”) capaz de movilizar la fuerza socialmente organizada para un propósito dado. Cuando los derechos sociales se consagran en la Constitución se promueve una mayor igualdad y, en circunstancias favorables, sucede una “revolución de los derechos” (Epp, 2013: 33 ss.). Desde la perspectiva argumentativa, esto no implica un activismo ideológico de parte de los jueces. Los jueces deben resolver casos difíciles; hay derechos implícitos y los principios pueden colisionar entre sí. Los principios constitucionales son utilizados por los jueces tanto para justificar un derecho –y los deberes correlativos– como para especificar (el alcance de) las normas establecidas. Los jueces pueden declarar inconstitucional una ley por infringir un derecho en su esencia o imponer limitaciones que no resultan proporcionales. Las reglas, cuando su aplicación resulta justificada, revelan por su parte un adecuado balance de los principios en juego. Todo ello es controlado mediante la doctrina del método jurídico.
La identificación y el peso de los principios al interior de una comunidad legal y política dependen de sus prácticas argumentativas y de su adecuación al esquema coherente de principios reconocidos. Argumentar a favor de un principio es tejer una trama con un conjunto de estándares interrelacionados, en constante evolución a la luz de prácticas institucionales, de criterios interpretativos y de una diversidad de fuentes que se articulan entre sí. La respuesta a la pregunta acerca de si tenemos o no un derecho será, entonces, siempre una cuestión de principios y no una cuestión de políticas públicas. Los derechos son inherentes a la comunidad política; son parte de su nomos (o acuerdo político fundamental). Son también creaturas de la historia y de la moral.
Para ilustrar esta perspectiva del método recordemos un análisis de Dworkin referido a la cláusula de igual protección: en 1945, un estudiante negro de apellido Sweatt no fue admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas; la Corte Suprema declaró que la ley que reservaba la admisión a los blancos violaba la igual protección de las leyes. En 1971 un alumno judío, DeFunis, fue rechazado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, con calificaciones que estaban por sobre las de un filipino, chicano, negro o indígena norteamericano. Solicitó a la Corte Suprema que declarase que la práctica de cuotas, con estándares menos exigentes para grupos minoritarios, violaba su derecho a la igual protección de la ley. Dice Dworkin que existe un acuerdo general de que la segregación, una clasificación que perjudica a un grupo frente a otro que ya es favorecido o privilegiado, es un mal en sí; que toda persona tiene derecho a iguales oportunidades educativas (las diferencias admitidas se basan sobre la capacidad y esfuerzo) y que un fin legítimo que puede perseguir la política estatal es remediar las graves desigualdades de la sociedad. También hay acuerdo en que no es función de los jueces “anular las decisiones de otros funcionarios porque están en desacuerdo respecto de la eficiencia de las prácticas sociales”; solo pueden hacerlo cuando la discriminación es incorrecta, injusta (Dworkin, 2002: 325-329). Nuestro autor agrega que se debe distinguir la igualdad como política de la igualdad como derecho; así como entre el derecho a “igual tratamiento” (distribución igual de oportunidades, recursos o cargas) y el “derecho a ser tratado como igual”, con la misma consideración y respeto que otros, que es el derecho fundamental. DeFunis, aclara Dworkin (2002: 333), en cuanto quiere estudiar Derecho no tiene un derecho del primer tipo; y el segundo solo se vería violado en caso de infracción al principio de proporcionalidad.
En el estatuto constitucional de la educación superior confluyen, como se verá, diversos principios: derecho a la educación, libertad de enseñanza, libertad de asociación, derechos de propiedad y a la libre iniciativa económica, derecho a la igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley (prohibición de la arbitrariedad), derecho a la libertad de trabajo (y al ejercicio de una profesión), contenido esencial de los derechos, etc. Ello implica la necesidad de ponderación:136 el derecho a la educación y la libertad de enseñanza componen un mismo valor (el primero se realiza mediante la otra) de modo que siempre habrá que ponderar el interés privado (el de la libertad) con el público (el derecho social), preservando un núcleo de contenido de cada derecho.137 Prima facie, se puede aventurar la siguiente regla: la libertad es mayor en la enseñanza no formal y menor cuando se pide el reconocimiento oficial. Del mismo modo, es mayor cuando no se requiere el financiamiento estatal y menor cuando se accede a él. Finalmente, es mayor para entidades privadas (grupos intermedios) y menor para las entidades del Estado.
Los derechos constitucionales no están condenados a quedar desfasados a menos que medie una reforma constitucional formal. Es tarea de la teoría constitucional proponer un método para descubrir qué derechos tenemos y adecuarlos a la evolución política de la sociedad. Ese método supone (elaborar y) adoptar una teoría política particular.138 Va más allá de la “retórica política” en cuanto busca precisar qué facultades, poderes, libertades e inmunidades implica un derecho en sentido jurídico; se apoya en el “discurso jurídico tradicional”, pero va de las fuentes formales a las materiales, para analizar y reconstruir el discurso político que explica el surgimiento, el contenido y los objetivos de las normas jurídicas que tratan la materia. Finalmente, opera con los argumentos que permiten armonizar el principio constitucional y democrático, proponiendo una “conversación” y una síntesis intergeneracional de las lecturas históricas de la Constitución (Ackerman, 2011: 89 ss.).139 El argumento de base es que solo se puede justificar la imposición colectiva de un modelo de conducta cuando se basa sobre decisiones previas adoptadas por el pueblo soberano (por sí o por medio de las instituciones que representan esa voluntad); interpretadas adecuada y actualmente conforme a los criterios de integridad y coherencia, en el marco de una concepción del Estado de Derecho centrada en los derechos.
Quienes proponen un cambio de modelo o paradigma en el sistema educativo deben aclarar si ello se justifica por la voluntad actual de la mayoría (lo cual no requeriría una razón conceptual sino un método que permita auscultar la voluntad popular respecto al mejor diseño institucional) o por una cierta concepción de la justicia (y entonces estarán obligados a justificar que se trata de la mejor interpretación posible de nuestra práctica y tradición constitucional). Los intentos de cambiar la fisonomía institucional en educación y rescatar el rol central de la ley en el diseño de las políticas públicas, enervando la eficacia normativa de la Constitución, procuran en realidad estipular nuevos significados para viejos conceptos con miras a producir una mutación constitucional, sin pasar por la reforma.
Desde otra perspectiva, los ataques contra la ponderación y argumentos de principios no nos ayudan a entender mejor ni a orientar la práctica “tal como ella es”.140 Nuestros jueces seguirán, mientras tanto, ponderando principios (de manera más o menos rigurosa), asignando carácter fundamental a los derechos sociales y, de ese modo, dando impulso (con más o menos eficacia) a la “cultura de los derechos”. Son las propias características del derecho contemporáneo –la constitucionalización de los derechos sociales y la “textura abierta” de las disposiciones constitucionales– las que impiden que se pueda seguir operando bajo el paradigma de la “ciencia pura” del Derecho.
Cualquier intento de dar cuenta de la evolución político-institucional, para cualquier sector del ordenamiento jurídico, ignorando el peso de los principios y, peor aún, de organizar políticas públicas de forma deductiva desde “el cielo de los conceptos” (Ihering, 1974), sin considerar la trayectoria, tiene pocas probabilidades de éxito. Parafraseando a Marx, cabría decir que los rasgos característicos del Derecho contemporáneo así como la path-dependence de los sistemas educativos, se imponen como una “ley natural reguladora”. Desconocerlos –tal como le ocurre a quien ignora la ley de gravedad– no evitará que se nos caiga la casa encima.