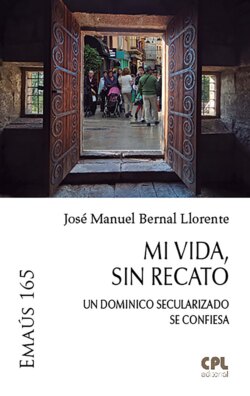Читать книгу Mi vida, sin recato - José Manuel Bernal Llorente - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPresbíteros fuera de servicio
El día 9 de diciembre de 1988 el papa Juan Pablo II firmaba el rescripto por el que se me concedía la reducción al estado laical, junto con la dispensa de las cargas inherentes a las órdenes sagradas y a la profesión religiosa, entre ellas mi obligación del celibato. Cosa que nos sorprendió a todos, ya que, en el aquel momento, coincidiendo con el pontificado del papa Juan Pablo II, no fueron muchos los sacerdotes a los que se les concedió la dispensa del celibato y reducción al estado laical.
Pero lo que yo deseo comentar ahora es la serie de prohibiciones que me fueron impuestas al concederme la dispensa. Además de recomendar al secularizado que observe un comportamiento ejemplar y lleve una vida honrada, lo cual no deja de ser razonable, se le prohíbe ejercer en adelante el ministerio sagrado; o prestar servicio alguno en seminarios o en casas de formación de los religiosos; o ejercer la docencia en Facultades eclesiásticas o Centros de estudio; o dar clases de Religión en Escuelas o Institutos dependientes de la autoridad eclesiástica; o, finalmente, se le prohíbe además dejarse ver o participar activamente en ambientes sociales que frecuentó habitualmente cuando ejercía el ministerio sacerdotal.
Muchos obispos, sin embargo, apenas si han prestado atención a esta normativa; por el contrario, han aceptado gustosos la colaboración de sacerdotes secularizados tanto en el campo de la docencia como en el de la animación pastoral. Yo tuve esa grata oportunidad, en Logroño, en tiempos del recordado obispo Don Ramón Búa Otero, el cual, entre otros encargos, me brindó la oportunidad de tomar parte activa en la celebración del Sínodo Diocesano (1999-2002). Pero no todos los obispos –también hay que decirlo–, han acogido favorablemente el servicio de los secularizados. Debo decir, al mismo tiempo, que no todos los sacerdotes secularizados se han prestado gustosos a asumir este tipo de encargos; más bien, han manifestado un cierto rechazo a colaborar activamente en proyectos de pastoral o en actividades promovidas desde la Iglesia.
No es mi caso. Más bien, he escrito repetidas veces sobre este asunto y he manifestado claramente mi opinión favorable a una incorporación de los secularizados al ejercicio del ministerio y a la conveniencia de asumir responsabilidades en la actividad pastoral. Aparte el aspecto pragmático de esta posibilidad, habría que tomar también en consideración la oportunidad que nos brinda esta iniciativa de abrir caminos nuevos a la presencia de un nuevo tipo de presbíteros en las comunidades, más encarnados en la vida de la gente, más humanos y más cercanos, más sensibles a los problemas de los fieles. El sacerdote no sería un extraño que, de la noche a la mañana, irrumpe en la comunidad como un desconocido. Por otra parte, y éste sería el aspecto pragmático de la iniciativa, aquí encontraríamos un camino para dar respuesta al clamoroso problema de la falta de sacerdotes y al progresivo envejecimiento de los mismos. Un problema este que, en estos momentos, no ha hecho más que aflorar. Me temo que no ha de pasar mucho tiempo sin que este agrio problema adquiera proporciones alarmantes. No es bueno mirar para otra parte o esperar a que el tiempo, que todo lo cura, termine por difuminar este drama. Hay que pensar ya en las soluciones. Da pena ver vacíos esos hermosos seminarios, construidos casi todos en la época de la postguerra española; tiempos gloriosos, marcados por una sorprendente euforia vocacional, que al final resultó ser solo una flor de primavera que, a los primeros rayos del sol, se agosta y se seca. Cada vez son menos los seminaristas que acceden al ministerio sacerdotal. Además los obispos cada vez encuentran más difícil encontrar jóvenes sacerdotes que puedan dar el relevo a los viejos sacerdotes que se jubilan.
Van siendo muchas las voces de alerta que van surgiendo de un lado y otro en la Iglesia pidiendo a gritos que se afronte este problema y se busque una solución definitiva, no un parche. Estoy pensando, a este propósito, en la atrevida propuesta del obispo sudafricano de origen alemán, Mons. Fritz Labinger, el cual ha lanzado la idea de crear un nuevo tipo de presbíteros, surgidos de la comunidad y configurados como equipo, no necesariamente célibes, vinculados a la comunidad local que los presenta, en comunión con el obispo y con los otros presbíteros célibes. Vivirían en familia, practicarían un trabajo profesional y asumirían el ministerio pastoral a tiempo parcial, sin remuneración económica alguna. Este planteamiento libera a estos presbíteros de cualquier forma de clericalismo (J.M. Bernal, Reflexiones incómodas sobre la celebración litúrgica, PPC, Madrid 2014, pp. 33-35).
Desde la atalaya que me brindan los años y las canas, barrunto infinidad de posibilidades de colaboración que, si la rigidez de las autoridades eclesiásticas se hubiera manifestado más flexible, habría yo podido entonces prestar en la iglesia local de La Rioja. Pero las cosas no sucedieron así. Porque para ciertos obispos y para muchos eclesiásticos un sacerdote secularizado, en principio, es un ser vitando, poco recomendable, que ha traicionado las exigencias de su vocación sacerdotal. No me cabe la menor duda de que este es el planteamiento que se maneja todavía en estos casos. Por eso yo siempre me resigné a escribir y denunciar este problema con sinceridad, honradez y libertad de espíritu. Estoy convencido de que, con mi preparación doctrinal y litúrgica, con mi experiencia en el campo de la enseñanza y de la pastoral, hubiera podido prestar una valiosa colaboración en la pastoral y en la enseñanza. Por eso sugiero en el título de este capítulo que, tanto yo como otros muchos compañeros secularizados, constituimos (de buen grado o no) una especie de gremio eclesiástico de presbíteros fuera de servicio. No deja de ser una lástima, injustificada por cierto, el que la Iglesia desatienda la aportación de tantos sacerdotes, dispuestos a prestar su colaboración en comunión con los obispos y en colaboración solidaria con los otros sacerdotes.
De este modo podríamos evitar el lamentable espectáculo, ejemplar por otra parte y cargado de méritos, de jóvenes sacerdotes, desplazándose los domingos de un pueblo a otro, para celebrar la misa dominical. Recurso que, por otra parte, no soluciona el problema. Porque ese sacerdote, que se desplaza afanosamente los domingos de un pueblo a otro para decir misa, aparece desvinculado de la comunidad a la que preside; y actúa, al menos aparentemente, como un funcionario y se manifiesta completamente condicionado por la urgencia y por las prisas. En todo caso nunca dejará de ser una solución provisional.
Tampoco resuelven el problema las celebraciones dominicales de la palabra, por muy piadosas y devotas que ellas sean. A mi juicio solo son un subterfugio o un sucedáneo del que se echa mano para paliar un grave problema. Porque solo la Eucaristía hace que el primer día de la semana, el domingo, sea «día del Señor». Porque, como saben muy bien los liturgistas, no hay día del Señor sin Eucaristía. En efecto, es en la Eucaristía donde proclamamos, confesamos, reconocemos, cantamos y celebramos el «señorío» de Cristo. El domingo, en efecto, es el día «señorial», porque en la Eucaristía celebramos el «señorío» de Cristo. Sin Eucaristía no hay día del Señor.
Termino esta reflexión. Mi amor a la Iglesia y mi deseo de comunión me impulsan a expresar mi voluntad de que no haya en adelante presbíteros en paro, fuera de servicio. No sería bueno, por otra parte, que esas prohibiciones, impuestas por la Santa Sede a los secularizados, al concederles la dispensa, se interpretaran como una especie de baldón, castigo o «sanbenito», impuesto a los sacerdotes secularizados por haber abandonado el ministerio, como si esto fuera un gravísimo pecado, un despropósito incalificable.