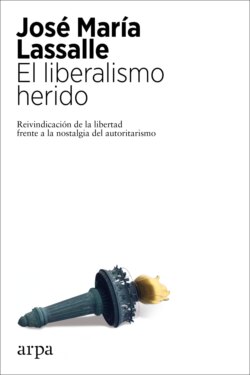Читать книгу El liberalismo herido - José María Lassalle - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 EL SIGLO ANTILIBERAL
ОглавлениеAfrontamos una época dominada por el populismo. Un tiempo que proyecta desconfianza y recelo hacia el humanismo liberal y sus valores: la libertad, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo y la confianza en el progreso. Estos sentimientos incluso se ven agravados al adquirir tintes de hostilidad hacia quienes pretenden convencer a la sociedad de que las ideas liberales son todavía válidas y, quizá, más necesarias que nunca.
La causa de ello hay que buscarla en la historia inmediata. El siglo XXI está derrumbando la arquitectura institucional de la democracia liberal. Lo hace con golpes que, bajo la forma de crisis sucesivas, impactan brutalmente sobre su fachada varias veces centenaria. De hecho, son cada vez más los que ven en la pandemia de la covid-19 el golpe definitivo. Los portavoces del antiliberalismo que se propaga por las redes con voracidad viral explican que la crisis sanitaria que seguimos padeciendo demuestra cómo el tribunal de la historia ha dictado sentencia condenatoria sobre el liberalismo y su ineficiente capacidad para gestionar los momentos de excepción. Con independencia de si es recurrible o no, lo cierto es que hablamos de un fenómeno que está destruyendo su crédito y su respetabilidad. Es tan intenso, que las raíces morales del liberalismo parecen fatalmente dañadas mientras progresa su antípoda populista. El problema radica en que asistimos a un fenómeno que afecta directamente a la democracia liberal. No hay que olvidar que sus instituciones se han asentado hasta ahora sobre presupuestos liberales. Estos, además, han trascendido las fronteras históricas que marcaban la división derecha e izquierda, convirtiéndose en un acervo común que ha permitido los consensos entre el conservadurismo y la socialdemocracia en la mayoría de los países occidentales.
Comprometida la supervivencia de esos principios, es inevitable que se vea también amenazada la continuidad de la democracia y su sistema de libertades, al menos, tal y como la hemos entendido hasta el momento. Esta circunstancia agrava las dudas sobre la viabilidad de las sociedades abiertas, sometidas desde hace años a un estrés populista que debilita la resistencia de sus materiales de legitimidad. A ello contribuye la emergencia de un vector autoritario que ha favorecido la pandemia, aunque ya estaba fuertemente arraigado en las sociedades democráticas desde la crisis de seguridad del 11-S y el desarrollo del movimiento neoconservador surgido como respuesta política a esta última. Hablamos de un vector populista y multitudinario que defiende una nueva forma de democracia que se propaga con habilidad infecciosa como una especie de virus antipolítico. Hasta el punto de que no esconde su desafío ni el cuestionamiento de los fundamentos morales de la democracia liberal. Esgrime para ello el conflicto y alega estar dando una guerra cultural contra los consensos normalizados por el liberalismo después del New Deal y la Segunda Guerra Mundial. Su origen es confuso. Nace de aportaciones diversas, aunque el vector primordial en estos momentos proviene de un neoliberalismo que ha experimentado numerosas mutaciones a lo largo de su vida. De hecho, cada una de las crisis que han debilitado al liberalismo durante el siglo XXI han ido de la mano de una mutación específica de su enemigo neoliberal. Este, tras el 11-S, se hizo neoconservador al incorporar el decisionismo, las dinámicas de excepcionalidad y una narrativa sentimental que abrió un proceso de paulatina marginación de la racionalidad política. La adopción de presupuestos extremistas explica por qué, tras la crisis de 2008, se aceleró su transformación de la mano del Tea Party.
Este movimiento inauguró una estrategia de acoso y derribo hacia el liberalismo progresista que encarnaba la figura de Obama y sus políticas. Abrió la caja de los truenos de una furia antisistema y movilizó una estrategia populista e insurreccional que cuestionaba la legitimidad democrática de la presidencia de Obama a partir del hábil manejo de la propaganda televisiva y las incipientes redes sociales. El éxito del fenómeno fue tan rotundo que hizo posible la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton al desarrollar un ciberpopulismo del que surgió la derecha alternativa o Alt-Right1.
La adopción generalizada de medidas extremas bajo los estados de alarma decretados con la pandemia, así como la introducción de infraestructuras tecnológicas de vigilancia y monitoreo, han dado impulso y fuerza renovada a la idea de que el orden urge. Este se ve como imprescindible en sociedades cada vez más ingobernables y necesitadas de seguridad. Sobre todo si se quiere garantizar la consolidación de las nuevas formas de prosperidad basadas en la automatización y la innovación tecnológica. Un reto que aborda sin prejuicios la versión de un neoliberalismo que invoca una libertad antidemocrática y un poder sin más control y límite que su propia autorregulación. Se abre paso la idea de que existe una superioridad técnica en la capacidad de respuesta del autoritarismo frente a situaciones de crisis como la que vivimos con el coronavirus. Esta idea, de hecho, gana terreno y adeptos en la opinión pública. Tanto que, revestido con el uso del big data y la inteligencia artificial, se insinúa en el horizonte como un marco futuro de legitimación de la política. Básicamente por la capacidad que ofrece de respaldar la toma de decisiones en contextos de aceleración que requieren rapidez en las respuestas y que no pueden depender de procesos deliberativos que supongan un cálculo de oportunidad que analice con lentitud los intereses en juego. El uso de tecnologías exponenciales como las mencionadas permite abordar decisiones casi en tiempo real. Solo requieren la voluntad de asumirlas políticamente con la misma rapidez que se procesan. Este ahorro deliberativo que hace el análisis algorítmico le atribuye una superioridad técnica irrebatible por la fuerza argumentativa de una gestión de datos inabarcable por la mente humana. Esta legitimación técnica de decisiones unilaterales es una herramienta antidemocrática poderosísima. Bien a través de la reconfiguración de la propia democracia bajo un diseño iliberal y populista, bien mediante la instauración de cesarismos recubiertos con una mínima capa de formalidades democráticas, o bien, lo que es más probable, mediante una hibridación de ambas fórmulas.
La clave de esta creencia que resucita el autoritarismo en cualquiera de sus versiones parte de una premisa común, economicista y técnica a la vez: los intereses del poder en el siglo XXI ya no deben alinearse con la ciudadanía sino con la eficiencia sistémica del mercado. La urgencia que provoca la vivencia constante de sucesivas situaciones de excepción aconseja que se instaure un orden despolitizado que permita al capitalismo cognitivo acelerar la revolución digital que lo impulsa. Algo que requiere convertir al laissez faire en el interés general del sistema y que este vaya progresivamente naturalizando las desigualdades sociales con el objetivo de justificar, después, las políticas. Tesis que hizo suya Sandro Gaycken, director del Digital Society Institute, cuando afirmó sin ningún rubor que en el futuro quienes quieran votar tendrán que acreditar su competencia política para hacerlo2. Como analizaremos más adelante, esta premisa que tantos líderes del ecosistema digital suscribirían, tiene su origen en la defensa que hace el neoliberalismo de un modelo corporativo basado en un laissez faire que permita innovar sin los límites que establece la regulación ética del humanitarismo liberal y su desfasado concepto de ciudadanía. Así las cosas, el debate político de los próximos años será si las incertidumbres que plantea la problemática asociada a la globalización automatizada se gestionarán conforme a criterios autoritarios y populistas o democráticos y liberales. Criterios que nos obligarán a dilucidar si las decisiones políticas serán abordadas pensando en proteger y anteponer la seguridad a la libertad, o la multitud al individuo. Algo que ya se produce con la pandemia pero que se intensificará en el futuro. Especialmente si, como sucede en estos momentos, se ensalza el valor de la seguridad como fundamento básico de la comunidad política. Un hecho que se da al tiempo que se desecha la libertad por ser operativamente inviable en un contexto de información cambiante e imperfecta como el que provocan las diversas experiencias catastróficas asociadas a los procesos de globalización.
En la actualidad aumentan las voces que niegan, incluso, la oportunidad de la libertad humana a la hora de gestionar los desafíos de nuestro tiempo. Es más, se discute si es admisible que tengamos la capacidad de autodeterminarnos para decidir el sentido de nuestras acciones y de cómo respondemos por ellas. Algo que Locke sintetizó en el momento fundacional del liberalismo al afirmar que los seres humanos teníamos por naturaleza una perfecta libertad para ordenar nuestras acciones y disponer de nuestras pertenencias y personas de acuerdo con nuestra razón y experiencia3.
Precisamente, esto es lo que se discutirá en la sociedad pospandémica. ¿Son viables nuestra libertad y su dinámica de socialización cooperativa frente a retos globales que comprometen nuestra vida y para los que no ofrecen respuestas fiables ni la razón ni la experiencia individuales? ¿No será mejor para nuestra supervivencia someternos a un poder disciplinario que, a la manera china, haga más eficiente la toma de decisiones en tiempo real debido a las urgencias que van a pesar sobre el futuro de la humanidad? Esta última pregunta se propaga ahora como un virus ideológico tras sufrir en nuestra experiencia colectiva el asalto de una enfermedad que ha desestabilizado nuestra sociedad y nuestra economía como no sucedía desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Lo sintetiza John Gray cuando plantea la siguiente cuestión: ¿qué parte de libertad querrán los ciudadanos que les sea devuelta después de que hayamos vencido definitivamente la pandemia?4
Aquí radica, sin duda, el problema más acuciante de nuestro tiempo y para el que este libro trata de ofrecer respuestas. Lo haremos a partir de la reivindicación de un liberalismo autocrítico que asume que hay que dejar atrás la obsesión por blindar materialmente una libertad que se confunde con el disfrute sin obstáculos de nuestras preferencias personales, para asumir que estas deben enmarcarse dentro del respeto de vínculos morales, condicionantes ecológicos y contextos culturales que convenzan al conjunto de la sociedad que debe seguirse invocando la libertad como referente ético de una autonomía moral que sea nuestro acompañante en la toma de decisiones colectivas. Un liberalismo que reclama el derecho colectivo a la heterodoxia y el derecho individual a la diferencia como sustentos de una libertad cualitativa que es más necesaria que nunca, cuando el análisis masivo de datos trata de homogenizarnos algorítmicamente y disolvernos en un todo que es una simple agregación de valor de nuestras preferencias. Hablamos, por tanto, de una libertad orientada a la persecución del bienestar humano que no mide ni calcula en términos materiales, sino que valora y juzga en claves morales. Pero una libertad que se proyecta a favor de un ethos cooperativo que implique a los otros porque nace de una predisposición reflexiva que lleva a entender que la personalidad individual no puede existir sin los demás. Algo, por ejemplo, que el krausismo en nuestro país identificó con nitidez cuando se reivindicó a sí mismo como una especie de liberalismo que defendía la armonía social y que hizo posible un diálogo enriquecedor con la izquierda progresista de su tiempo. Habrá quien piense que la renuncia a la libertad que allana el camino hacia el autoritarismo es el problema que también estuvo detrás del auge de los totalitarismos del periodo de entreguerras. Sin embargo, a diferencia de entonces, ahora no solo es el miedo lo que neutraliza el apego a la libertad, sino un rechazo deliberado de ella al considerarla inoperante e innecesaria colectivamente ante los problemas que provocan los procesos de la globalización. De hecho, no solo es el miedo lo que aparta a la gente de la libertad, sino la decepción que provoca en la conducta de muchas personas la ineficacia de las respuestas que da a los problemas de un siglo XXI cuyo desarrollo hace prescindible la autonomía personal cuando se extiende más allá de la esfera económica que guía el egoísmo ensalzado por el neoliberalismo.
«¿Libertad para qué?», dicen que Lenin contestó a Fernando de los Ríos cuando le preguntó por el papel que ocuparía la libertad dentro de la arquitectura de la Rusia comunista que nació de la revolución de 1918. Avanzado 2021, las clases medias del planeta parecen hacer suya la respuesta de Lenin. Lo hacen arrastradas por la añoranza de un soberano que garantice el orden y ayude a restablecer el bienestar que perdieron en los últimos años. No hay que olvidar que pesa sobre ellas una fatiga psicológica que tiene que ver con la pérdida de estatus y rentas debido a un incremento de la desigualdad que les ha golpeado especialmente. De este modo, los aliados históricos de la democracia liberal le dan la espalda, al tiempo que mengua el espacio que ocupaban dentro de la sociedad y se reduce su capacidad adquisitiva. El problema es que no se quedan ahí: le piden cuentas y la acusan de mala pagadora.
Lo increíble del fenómeno es que hubiera sido impensable hace tan solo un puñado de años. Bastaría retroceder en el tiempo hasta 1989 para ver cómo entonces se celebraba la apoteosis de las ideas que sustentaban la democracia liberal. De la mano de Hegel leeríamos que la historia llegaba a su fin. ¿Acaso no había derrotado sin paliativos al comunismo, su mayor enemigo desde la revolución de 1848? Para Fukuyama este acontecimiento sellaba la dialéctica hegeliana de la historia. Después de tres siglos de paulatina expansión, la democracia liberal se había hecho universal. Había ido consolidándose a partir de sucesivas etapas de implantación que fueron forjando las instituciones democráticas de Occidente, así como generando familias y tendencias que, a pesar de sus diferencias, quedaban todas ellas alojadas bajo la misma arquitectura ideológica. Nada ni nadie le daba réplica ni podía ofrecerse como alternativa5.
¿Qué ha sucedido desde entonces para que el panorama haya cambiado tan radicalmente? La respuesta es inmediata: que se ha cruzado por delante el siglo XXI. Este ha adoptado el aspecto de un Vesubio histórico que ha vertido sobre la confiada democracia liberal toneladas de ceniza que han ido enterrándola. Aquí reside la explicación del fenómeno que analizamos. Sufrimos un siglo que ha bloqueado el progreso del liberalismo y su consolidación hegemónica porque ha hecho que este evidencie sus debilidades metodológicas de gestión en situaciones excepcionalmente complejas. De hecho, con apenas dos décadas de vida, el siglo XXI se ha transformado en un siglo que acumula un balance tan negativo para la libertad que está destruyendo los principios de acción y las creencias morales que la sustentaban.
Entre otras cosas, porque el liberalismo humanitario en el que se basa la democracia liberal a nivel institucional y legal fue paulatinamente minado en sus fundamentos igualitarios tras el triunfo de la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Desde entonces el neoliberalismo hegemonizó las políticas económicas de Occidente y fue presionando el propósito del liberalismo de definir la sociedad como una comunidad ética basada en un equilibrio entre la libertad y la igualdad. Presión ideológica que fue intensificándose a medida que las políticas neoliberales lograron que la atomización individualista de las sociedades occidentales rompiera la idea de bien común y el egoísmo economicista se impusiera como dinamizador de la convivencia social.
Esta bipolaridad liberalismo-neoliberalismo tensionó la democracia liberal y comprometió seriamente la coherencia de su relato. La principal causa al paulatino debilitamiento del primero, que fue perdiendo protagonismo en los relatos ideológicos de los partidos conservadores y socialdemócratas debido a la transformación del neoliberalismo en una especie de lengua franca de la economía global. Ayudó a ello que China y la mayoría de los países asiáticos asumieran sus dogmas, mientras despreciaban el humanitarismo liberal, pero, sobre todo, que el siglo XXI encadenara una crisis tras otra y que el desenlace de las mismas fuese ver cómo la confianza social en las virtudes del binomio humanitario que equilibraba libertad e igualdad perdía apoyos.
La consecuencia de todo ello es que vivimos una época antiliberal. Desde 2001 hasta ahora el liberalismo ha perdido fuerza debido a esa sucesión de crisis de la que hablamos y que ha deshecho su crédito ante la sociedad. 2001, 2008 y 2020 son fechas fatídicas que borran la trayectoria ejemplar e ilusionante de un pensamiento tres veces centenario. Baste recordar que vino al mundo como un ariete del progreso que las clases medias europeas y norteamericanas emplearon contra el patriarcalismo absolutista del Antiguo Régimen. Así como el siglo XXI engancha tres crisis, el siglo que media entre 1689 y 1789 vivió tres revoluciones liberales que cambiaron la cultura política occidental. Primero fue la Revolución Gloriosa inglesa, que logró el triunfo de los whigs sobre los Estuardo y el establecimiento de una monarquía liberal. Después la guerra de la Independencia americana, que instauró una democracia liberal que derrotó al imperialismo británico e implantó una república igualitaria. Finalmente, la Revolución francesa, que democratizó el poder de arriba abajo y proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Esta trayectoria aportó un repositorio revolucionario que cambió Occidente. Las revoluciones atlánticas engarzaron y engrosaron sucesivamente un relato fundacional del liberalismo durante un siglo que, luego, permitió añadir otros dos, que estuvieron repletos de logros para el conjunto de la humanidad. Es cierto que fue, también, un tiempo de vicisitudes y conflictos. Una época con contrastes abruptos de desigualdad e injusticia que fueron superándose hasta ofrecer un balance muy positivo al convertirse en el programa definitivo de la Modernidad, que la izquierda hizo suyo con la aparición de la socialdemocracia europea y el pensamiento progresista desde finales del siglo XIX. La revolución de 1848 fue un momento de conflicto entre el liberalismo y el socialismo, pero la evolución posterior de los acontecimientos políticos transformó la lucha en un diálogo que, finalmente, desembocó en una colaboración abierta. Especialmente en Inglaterra, donde el socialismo nunca adoptó tintes revolucionarios al asumir un discurso pragmático y reformista. La Sociedad Fabiana lo demuestra, pues en el cuerpo de su doctrina era más hondo el tono de las ideas de Stuart Mill que el de Marx. Algo que Harold Laski reconoce cuando señala en El liberalismo europeo que los fabianos fueron decisivos en la aparición del laborismo. Un fenómeno que también se produjo en el resto de Europa cuando, a partir de 1848, la riqueza inmensa que creó el capitalismo tras la Revolución Industrial se tradujo en «concesiones a las masas que, si no detuvieron el progreso del socialismo, al menos aplacaron su fervor revolucionario en la mayor parte de los Estados donde la democracia política había conseguido una base efectiva». Desde entonces, el desarrollo de un diálogo progresista alrededor de la asimilación de los planteamientos ilustrados hizo posible que el humanitarismo liberal se convirtiera en una herencia común para el liberalismo propiamente dicho y la socialdemocracia también. Esta circunstancia favoreció que el humanitarismo liberal impulsara un acervo común de derechos que se tradujo en los vectores sociales, políticos, económicos y culturales que materializaron colectivamente la Ilustración. A partir de entonces, la humanidad confió en un futuro de progreso que puso los cimientos de una estructura de convivencia basada en la libertad y la cooperación a partir del respeto de los derechos individuales.
Lo sorprendente, como decíamos más arriba, es que la crisis de la arquitectura liberal de la democracia se produce tras alcanzar lo que parecía su hegemonía con la caída del Telón de Acero y la desaparición de la antigua Unión Soviética. Un fenómeno que ha ido acelerándose a medida que el calendario de nuestro siglo pasaba páginas. Un proceso vertiginoso que comenzó con el 11-S y que luego continuarían la crisis financiera de 2008 y la crisis sanitaria del coronavirus en 2020. De este modo, el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, como ya señalábamos, nos despojó de la seguridad y desató la tempestad neoconservadora mediante un decisionismo que activó las pasiones políticas de las que surgieron los populismos. La crisis financiera de 2008 nos arrebató la prosperidad y nos echó a los brazos de populismos que, como el Tea Party, canalizaron la decepción neoliberal hacia una furia antisistema de la que brotaron la derecha alternativa y Donald Trump. Y ahora, el coronavirus nos priva de la salud y pone las bases de una reconfiguración neofascista del neoliberalismo como un proyecto autoritario de vigilancia, control y desigualdad al servicio de la automatización empresarial del mundo y la consumación acelerada de la revolución digital como nueva estructura del mundo. ¿Estamos a tiempo de enmendar este balance y evitar que se produzca la muerte del liberalismo? ¿Es posible salvarlo? Es más, ¿podemos impedir que su criatura, la democracia liberal, vea comprometida su supervivencia?
Desde hace quince años esta sufre un declive progresivo en su apoyo social. No solo porque se reduce el número de democracias liberales en el mundo, sino porque en los países donde subsiste ve mermada la confianza que el pueblo deposita en ella. Desde la crisis financiera de 2008, según el V-DEM Institute, los índices de confianza en las instituciones democráticas descienden constantemente, incluso en las democracias consolidadas. A este dato se añade otro, más inquietante aún, pues avanza el número de países que adoptan regímenes autoritarios. La nómina de los países que son auténticas democracias liberales se ha reducido en una década de 45 a 37. En la misma línea, Freedom House denuncia que 2020 ha sido otro año malo para la democracia liberal. Un vaticinio que se ha quedado corto después de que la pandemia del coronavirus desbordara cualquier labor de prospectiva en este campo. No en balde, como aventura Anne Applebaum, nos enfrentamos a un pesimismo colectivo que se convierte en casi mayoritario a la hora de valorar la viabilidad de la democracia y la libertad6.
Estamos, por tanto, ante un retroceso de la confianza en la democracia que se relaciona directamente con el descrédito del liberalismo. Como señalaba hace unos meses International Idea en The Global State of Democracy, aunque el mundo sigue siendo estructuralmente democrático, la calidad de la democracia, donde sobrevive, se deteriora sin remedio. Las razones son diversas, tal y como analizaremos en el siguiente capítulo. Baste apuntar ahora la que, en mi opinión, es más relevante: que el liberalismo se ha visto superado por dinámicas globales para las que no tenía respuesta. Una tesis, por cierto, que Vladímir Putin resumió con arrogancia autoritaria al justificar su popularidad diciendo que el liberalismo estaba obsoleto.
¿Es cierta esta acusación? La respuesta la abordaremos a lo largo de este libro, pero avanzo ahora una idea que está en la base del mismo y que gira en torno al hecho de que el liberalismo nació como un programa de acción política asociado a las expectativas de cambio y progreso de una Modernidad incipiente que luchaba contra las estrategias de poder del Antiguo Régimen. El error liberal fue pensar que ese programa sería definitivo tras la conquista del poder político y que el establecimiento de una alianza con las clases medias lo reforzaría a medida que estas aumentaran en número e influencia social. Al hacerlo olvidó que estaba ofreciendo las medidas que necesitaba una Modernidad en construcción y que se veía a sí misma como la salida de una minoría de edad a través de los ideales de ciudadanía y progreso fundados en la razón. Repito, medidas que fueron concebidas para conquistar el poder y sintonizarlo como una respuesta a los conflictos de una época que demandaba políticas para mejorar la vida de la humanidad.
El problema vino después, cuando la Modernidad se materializó y desató dialécticas que, como vio la Escuela de Fráncfort, podían provocar conflictos para los que el liberalismo ha tenido dificultades crecientes a la hora de encontrar respuestas adecuadas. Una problemática que fue en aumento ya que el marco posmoderno de gestión de los conflictos que desatan las catástrofes globales coloca a la democracia liberal en un escenario de impotencia. Esto se debe básicamente a que no está concebida para encadenar una sucesión de excepciones a la normalidad, ni encajar en su perímetro nacional todos los problemas que sacuden el planeta. Excepciones todas que le obligan a elegir agónicamente bajo urgencias que colisionan con la búsqueda de consensos de racionalidad dialógica que definen el marco ideal de su toma de decisiones. Aquí reside, en mi opinión, el origen de la debilidad actual. En haber diseñado un corpus normativo que se veía a sí mismo como la solución definitiva a la tensión libertad-miedo. Un corpus que ha dejado de ser prescriptivo bajo un horizonte de posmodernidad tecnológica y de catástrofes frente a las que la razón está colapsando. Entre otras cosas porque la realidad ha desaparecido sustituida por otra virtual que carece de base cognitiva y que se ha convertido en un modus vivendi que consume mentiras, conspiraciones y desinformación.
Llegados a 2021, sabemos que el programa liberal es insuficiente. No para construir la Modernidad, sino para afrontar las crisis que ha experimentado después de consumarse. Aquí radica el principal problema del liberalismo: que está desactualizado porque ha caducado en su formato moderno. Se ha quedado sin conexión con el presente. Surgió como relato de una Modernidad que sabía adónde quería ir y dentro de las coordenadas de un mundo que creía conocer a la perfección, pero el siglo XXI ha roto sus esquemas. Por eso, está herido y agudizada su vulnerabilidad: porque la hoja de ruta que trazó con las revoluciones atlánticas ha llegado a su fin. Se ha quedado corta para el camino que tenemos que seguir en adelante. Entre otras cosas porque la libertad pensada por la Ilustración ya no sirve si queremos emanciparnos de un mundo que ha relativizado la verdad y nos acostumbra a vivir dentro de un orden de vigilancia y control algorítmico deseado cada vez por más gente.
La libertad se debilita por fuera y por dentro. Por fuera, porque su margen de acción se reduce. Por dentro, porque son cada vez más los que desconfían de ella. Un doble fenómeno que favorece el desmoronamiento del pensamiento liberal y la urgencia de abordar una transformación radical de sus ideas. Para afrontar este empeño hay que realizar antes una labor de cartografía que recupere arqueológicamente lo mejor de él a lo largo de los siglos de vida que han acompañado su fructífero deambular por la historia de las ideas. Pero una labor que permita también identificar dónde están los problemas que han dañado el crédito de la libertad; cómo se han patentizado; en qué situaciones, y quiénes han sido sus promotores y protagonistas.