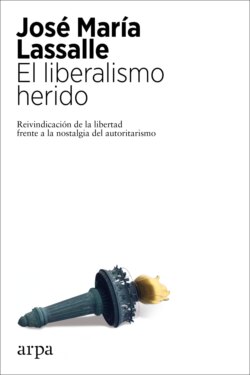Читать книгу El liberalismo herido - José María Lassalle - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 LA ERA POPULISTA
ОглавлениеEntramos en una nueva era marcada por la incertidumbre absoluta. Por primera vez en muchos siglos, somos incapaces de encontrar un relato totalizador que interprete el mundo y nos explique cómo vivir nuestra experiencia de él. La humanidad se globaliza. Lo hace frenéticamente, con un ritmo acelerado que tensiona los ejes institucionales que marcan su gobernanza y provocan, como apunta Hartmut Rosa, una sensación generalizada de alienación y pérdida de contacto con la existencia individual y colectiva1. Hasta el punto de que se abre camino la sensación de que nos enfrentamos a una situación de colapso. Un momento crítico de catástrofe que nos emplaza a preguntarnos hacía dónde nos dirigimos. Un momento refundacional de la humanidad que nos pone delante el reto de la consumación del Antropoceno y sus dinámicas de movilización utilitaria del planeta y de sus recursos físicos y humanos impulsadas desde los inicios de la modernidad hasta nuestros días2.
Esta percepción colectiva de alienación no es un proceso reciente. Nos acompaña desde principios del siglo XXI. Es cierto que el coronavirus se ha convertido en una calamidad que ha agudizado y acelerado el fenómeno, pero sobre los rieles psicológicos de una experiencia que ya se había instalado con firmeza en la sociedad occidental. La pandemia lo que ha hecho es intensificar los problemas que existían y los ha relacionado entre sí. Esto ha generado una interacción compleja entre ellos que los ha agudizado localmente y, al mismo tiempo, los ha proyectado fuera de su perímetro original al hacernos a todos partícipes de ellos. Desaparecidos los tabiques de la historia y la geografía, ya no hay compartimentos estancos a la hora de abordar su gestión, propiciando esta circunstancia que surjan nuevos problemas asociados a la interacción de los que ya existían antes. De hecho, los problemas de los demás se han convertido también en los nuestros, y viceversa. La globalización ha borrado las fronteras con la goma de la digitalización y el cambio climático, y los estados se ven incapaces de gestionar una eclosión de problemas transfronterizos para los que no tienen recursos institucionales. Básicamente porque la vieja soberanía nacional surgida en el siglo XIX se empequeñece ante la titánica sombra que proyectan sobre las cabezas de los gobiernos de nuestro tiempo las catástrofes del siglo XXI3.
El mayor de los problemas que actúan sobre esta trama de complejidad global es que carecemos de una gobernanza común capaz de gestionarla. Se vio en 2001, cuando el terrorismo islamista comenzó a golpear de forma deslocalizada y sistemática las manifestaciones del capital simbólico de Occidente diseminadas por todo el planeta. Después, volvió a ponerse de manifiesto en 2008, cuando la crisis financiera estalló por una iliquidez sistémica surgida de un modelo de capitalismo especulativo basado en el endeudamiento global. Y vuelve a suceder ahora, cuando un virus surgido en la ciudad china de Wuhan se convierte casi en tiempo real en una pandemia que desestabiliza el planeta. Algo que ha sido posible porque el coronavirus se ha acoplado a las redes de transporte diseñadas por el capitalismo cognitivo del siglo XXI para favorecer la movilidad que requieren los intercambios profesionales y culturales que aquel provoca.
A esta insuficiencia en la gobernanza, se añade la debilidad de una metodología moderna fundada en la razón y en el conocimiento que se desprende de ella. Un método que desfallece en la impotencia, como vuelve a demostrar la pandemia, a la hora de definir cuáles son las acciones normativas que hay que seguir para neutralizar los daños ocasionados por la propagación masiva de una enfermedad global. Esto es especialmente significativo respecto al cálculo de los consensos necesarios para operar más allá de situaciones de complejidad lineal como las que predominaban en el pasado. Ahora, los modelos fracasan ante una complejidad que no solo hace interactuar los problemas entre sí, sino que agrega otros nuevos con los que se hibrida. Fracaso que se agrava porque la racionalidad que buscaba el bien común ha sido sustituida por la eclosión de una pluralidad de sensibilidades y percepciones que, además, están en conflicto. Esto nubla y oscurece de antemano la racionalidad anticipatoria y previsora de los consensos. La política parte en estos momentos de la premisa posmoderna de que contribuir a la elaboración de una ley ya no es invertir en un capital público que compensará en el futuro la pérdida de nuestros intereses particulares más inmediatos. Ahora, la ley es un equilibrio transitorio e inestable asociado a una mayoría provisional que identifica como interés general una alianza de intereses particulares contrapuestos a otros. El bien común no existe porque no se puede prever ni establecer un consenso estable sobre cómo identificarlo.
Este panorama ingobernable e irresoluble de complejidad sistémica que ha evidenciado definitivamente la pandemia confirma que la metodología de gestión diseñada por la modernidad liberal carece de respuestas para atajar los retos asociados a la globalización conforme a los presupuestos de análisis que se dio a sí misma en el siglo XVIII, cuando surgió. Retos que aumentan exponencialmente la revolución digital y el cambio climático, que básicamente son los vectores que resumen la interacción de problemas que provoca un mundo que está saliéndose de sus ejes normativos porque los criterios contractualistas pensados por individuos que desarrollaban responsablemente un cálculo racional de oportunidades han sido superados. Este marco de incertidumbre generalizada genera una infraestructura inquietante y movediza que socaba los cimientos de lo que podría denominarse el «mundo del ayer», que representaba la cosmovisión democrática del siglo XX. Esto hace que el contexto liminal en el que nos movemos exija de nosotros capacidad para entender hacia donde debemos reorientar nuestros pasos4.
Algo que, como analizaremos a lo largo del libro, no puede abordarse a partir de los presupuestos metodológicos de un individualismo expansivo y activista, seguro de sí mismo debido a los patrones de una racionalidad que le permitía tomar decisiones que se ajustaban responsablemente a las necesidades de quien aspiraba a ser frente a ellos, a la manera kantiana, un adulto. Un individualismo que, además, sintonizaba con el programa de una modernidad pletórica y provista de una hoja de ruta volcada sobre la transformación del planeta conforme a los designios de la Ilustración. Tampoco sirven los Estados democráticos, tal y como los hemos entendido hasta ahora. Entre otras cosas porque la soberanía legal sobre la que asentaban su poder, el perímetro competencial de las acciones que podían desarrollar, ha visto mermada su eficacia ante el azote de los problemas globales que surgen fuera de aquel debido a la crisis climática, la automatización deslocalizada o las pandemias de ahora y las que surjan en el futuro.
Las escenas con las que comenzó 2021 resumen plásticamente el momento de gravedad al que se enfrentan las democracias liberales. Nos han puesto delante los síntomas de la enfermedad política y social que padecemos. La ocupación del Capitolio de Estados Unidos por una multitud ciberdirigida desde las redes sociales nos alerta del peligro que nos acecha de una manera inmediata. Hay que recordar que los asaltantes lo hicieron convencidos de que eran héroes que luchaban por la democracia que otros les arrebataban fraudulentamente a través del recuento de votos. Además, la intentona golpista fracasó porque se bloquearon las cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de Donald Trump. No porque se hubiera dado una respuesta institucional que restableciera la legalidad cuestionada por la multitud. La democracia liberal se impuso porque las corporaciones tecnológicas decidieron por sí mismas que querían estar alineadas con lo que las urnas habían dado a entender oficialmente. De este modo, confirmaron en la práctica que son titulares de una soberanía digital que tutela de facto la soberanía popular al disponer de un poder aristocrático que condiciona todo lo que sucede en la infoesfera. Nos adentramos, por tanto, en una era hostil a la libertad y a los valores que acompañaron la construcción de la democracia. Al menos, de acuerdo con los patrones liberales que la han definido hasta ahora. Una era que anuncia que el eje de legitimidad de aquella se desplaza, quizá irreversiblemente. Tanto, que se insinúa una democracia distinta. Una democracia que sigue siéndolo en apariencia pero que resignifica sus presupuestos y modifica sus bases y fundamentos conceptuales mediante un giro autoritario que verticaliza la relación con el poder. Como señala Pierre Rosanvallon, la democracia evoluciona de nuevo porque nunca fue un universal predeterminado, estable e inamovible. La democracia nació movediza. Algo que se ha evidenciado con la historia. Ahora nos enfrentamos a una nueva mutación que hace que se decline probablemente como una democracia personalista, directa, polarizada e inmediata, por seguir citando al politólogo francés5.
Entrado el siglo XXI la democracia adopta nuevas adjetivaciones. Evoluciona de un gobierno liberal hacia otro cesarista que la reconfigura como una organización agónica y excepcionada de la política. Basada en el conflicto y no en el consenso. Dominada por las pasiones y por una multitud acechante que reclama ser gobernada a golpes de autoridad y sin más limitaciones que el alcance de la seducción populista de sus líderes. Es cierto que hay otras versiones posibles para ella, aunque todas parecen abocadas a revestir en alguna medida estos rasgos. Pero la que se impone sobre todas ellas tiene un relato detrás que estudiaremos con detalle en los próximos capítulos. Se escribe desde una óptica autoritaria y neoliberal, que convierte al mercado en un sustituto del Estado. Así, mientras este se despolitiza, aquel se politiza hasta convertirse en un Mercado total. De este modo, se produce por la vía de los hechos una reconfiguración del fascismo a través del mercado. Una resignificación neoliberal del orden en donde el Estado y el Mercado se hibridan como una estructura disciplinaria que normaliza una teología del laissez faire tecnologizada.
Si se confirmaran estas impresiones, habrá que buscar cómo limitar y condicionar el nuevo statu quo. Es más, si acabara siendo inevitable un perímetro político tan asfixiante, habría que encontrar un espacio para que fuese posible la libertad. Esto solo podrá hacerse si se define una estrategia circunstancial que devuelva al liberalismo su razón de ser como pensamiento al servicio del humanitarismo y la dignidad crítica de la persona. Algo que, de antemano, aventuro que no será fácil. El populismo está actuando como un tsunami político. Sin embargo, ¿cuándo ha sido fácil trabajar por la libertad? ¿Lo fue cuando nació el liberalismo a finales del siglo XVII? ¿Lo fue después, en el contexto de las revoluciones atlánticas, o en el difícil marco social del siglo XIX, o en el escabroso contexto político del siglo XX? En todos esos momentos el liberalismo tuvo que evolucionar y adaptarse a las circunstancias si no quería perecer. Baste recordar cómo John A. Hobson escribía en 1909 un ensayo que no dudó en titular como La crisis del liberalismo6. Apenas una década después la influencia de este autor, y otros que también mostraron sus críticas a la situación por la que entonces atravesaban las ideas liberales, condujo a sentar las bases para un desarrollo que retomó la estirpe humanitaria y democrática que desde Tocqueville y Stuart Mill mantuvo en pie un pensamiento que ha ido siempre de la mano de la transformación de la democracia que contribuyó a legitimar. Algo que hoy, como entonces, tendrá que volver a hacer, aunque cueste más. Para ello deberá localizar el hilo que permita reconectar con el presente y ser útil para que nuestro tiempo sea más acorde con la continuidad de sus ideales emancipatorios, críticos, pluralistas y tolerantes.
La multitud se impone sobre el individuo, pero quizás haya que revisitar aquella y comprender, como advertía Spinoza, que hay «multitudes libres, y hay también multitudes sojuzgadas: una multitud libre se guía más por la esperanza que por el miedo, mientras que una multitud sojuzgada se guía más por el miedo que por la esperanza. Aquella, en efecto, procura cultivar la vida, esta, en cambio, evitar simplemente la muerte; aquella, repito, procura vivir para sí, mientras que esta es, por fuerza, del vencedor»7. Llevado por las palabras de Spinoza, me atrevo a aventurar que la nueva democracia que se insinúa en el horizonte posterior a la pandemia será básicamente multitudinaria. Pero entiéndase bien, o una multitud colaborativa o una multitud polarizada. O una multitud en la que el individuo desempeñe, como veremos en el capítulo 9, un papel que le impulse a cooperar voluntariamente con los otros, o una multitud atomizada y dispersa, en la que los individuos se confronten en una guerra civil permanente y que reactive la tesis hobbesiana de que el hombre es un lobo para el hombre.
Por desgracia, la tendencia que en estos momentos nos muestra la democracia liberal es que la tentación de un populismo multitudinario se ve favorecida por una serie de cambios sociales que han hecho a los individuos especialmente inclinados al egoísmo y el miedo. Algo que, como analizaremos con detalle, afrontó el neoliberalismo a partir de los años 80 del siglo pasado, cuando se hizo hegemónico. La interpretación del mundo a través de las claves de un sujeto que se veía a sí mismo como un homo oeconomicus al que gobernaba un imperativo maximizador de egoísmo individual y una búsqueda desenfrenada de bienestar material, ha desembocado en la desaparición de la acción colectiva y su disolución en fragmentos integrados en multitudes. Bajo este panorama la sociedad se ha hecho ingobernable, pues el imperativo neoliberal asumido por el capitalismo cognitivo de las grandes plataformas y los datos disuelve más y más las bases consensuales de racionalidad cívica y contractualista del liberalismo de estirpe lockeana y nos aboca a una forma pura de dominación algorítmica sin contestación ni disidencia. De este modo, articular mayorías de acuerdo con las propuestas del liberalismo democrático es cada vez más difícil. Desmenuzada la sociedad dentro de un melting pot de multitudes emocionalizadas, el poder democrático se resignifica en clave populista como una suma de grupos que configura coaliciones negativas frente a algo o alguien.
Esta es la razón por la que se impone una gestión del poder que se traduce en ahormar de manera eficiente esa estructura socialmente multitudinaria y en permanente conflicto, relegando al liberalismo como relato de legitimación intelectual de la política. Frente a él, el populismo, especialmente autoritario, gana peso y atractivo. Adopta una variedad de formas que comparten una narrativa más o menos idéntica, aunque, según se hace la sociedad más ingobernable, se abre camino la figura de un líder redentor que ofrece una visión que da sentido frente a la inseguridad, la incertidumbre, la precariedad o la división. Un proceso de exacerbación populista que puede revestir narrativas diferentes según los agentes que las promuevan, pero que conducirán todas ellas al mismo destino: una democracia asentada sobre dimensiones emocionales que abren horizontes interpretativos de liderazgo carismático. Una democracia que se nivelará por abajo al desaparecer la intermediación pero que, a cambio, se jerarquizará y verticalizará en uno que concentrará por arriba toda la capacidad de decisión. Aquí es donde se insinúa una forma de democracia autoritaria o democradura. No a la manera literalmente descrita por Marx en El dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte, sino conforme a un cesarismo 4.0 que utilizaría la inteligencia artificial y las tecnologías exponenciales para, dentro de un proceso de soberanía algorítmica, hacer que nuestras vidas estén predeterminadas y automatizadas al servicio del orden y no de la cooperación. Un autoritarismo de nuevo cuño, capaz de manejar y disciplinar tecnológicamente a multitudes barbarizadas que se vivirán a sí mismas dentro del bucle simplificador de unas redes sociales y una estructura de identidades atomizadas que carecerá de cualquier ánimo crítico.
Pero al hablar de posibilidad rehúso hacerlo desde una visión determinista. Me limito a describir una tendencia que gana peso porque enfrente no hay nadie, todavía, con capacidad de réplica que esté organizado conforme a un relato actual que pueda voltear la energía populista. ¿Lo habrá más adelante? Ojalá. Aunque en términos objetivos pienso que estoy describiendo un proceso más o menos inevitable, subjetivamente aún creo que pueden cambiarse las cosas. Es indudable que la pandemia no ayuda. Ha acelerado el vector de cambio social y político que conduce a nuestras sociedades hacia la instauración de un Ciberleviatán. El biggest data que estamos viviendo durante estos meses de confinamientos y reducción de la movilidad ha incrementado exponencialmente nuestra huella digital y contribuye de manera decisiva a ello. No solo a nivel psicológico sino también técnico. Se están desarrollando infraestructuras digitales de vigilancia que centralizan datos y diseñan algoritmos más evolucionados que abrirán el camino hacia un marco que debilite aún más nuestras capacidades de elección y decisión autónomas. La persona se está acostumbrando a diario a desresponsabilizarse de sí misma. La libertad se hace cada vez más dependiente de las experiencias de inteligencia artificial que nos acompañan. Nos acomodamos a que nos ayuden a ser más eficientemente nosotros. Algo que epistemológica y moralmente destruye las bases de la libertad.
Con todo, creo que lo que acabo de describir no es inevitable. Es imprescindible que decidamos qué margen de maniobra queremos dejar a la libertad personal y cómo podemos preservarlo primero y ensancharlo después. Hablo de una responsabilidad política que puede ejercer el liberalismo. Debilitado por la guerra cultural que le planteó históricamente el neoliberalismo, ha perdido capacidad de respuesta frente a su enemigo secular. Especialmente cuando el neoliberalismo se ha convertido en el relato legitimador de un giro iliberal de sí mismo que ha desembocado en el autoritarismo populista que gana adeptos en todo el mundo. Pero su debilidad no tiene por qué significar su derrota, tal y como se ha visto en Estados Unidos. Aunque el populismo autoritario le lleva ventaja, puede recuperar terreno; algo que exige una reflexión crítica sobre sí mismo para asumir, después, el reto de encontrar una narrativa distinta a través de la cual limite el populismo y abra espacios de disidencia organizados frente a la normalidad que quiere imponer si venciera definitivamente.
Herido por un siglo que lo ha combatido sin tregua desde su comienzo, el liberalismo debe ser capaz de encontrar su sentido dentro de la coyuntura de aparente inevitabilidad populista a la que estamos abocados. Pierre Rosanvallon ha definido recientemente al siglo XXI como el siglo del populismo y, por desgracia, va camino de serlo. Pero el liberalismo, aunque herido, no está muerto. Si asume esta realidad puede reencontrarse a sí mismo. Es más, podría abordar una reformulación que lo visibilice con un cometido que le permita ganar nuevas batallas al servicio de la libertad. Probablemente, su capacidad totalizadora para recubrir con el manto de su legitimidad a la democracia ya es inviable en el formato que diseñó la Ilustración. Entre otras cosas, porque su programa político caducó con la llegada de la posmodernidad. Sin embargo, la constatación de estos hechos no significa que el liberalismo haya dejado de ser necesario. El aprendizaje que tiene ante sí es comprender que debe modificar su rol y ser más selectivo en el enfoque de sus capacidades. Se trataría de sintonizar, dentro del marco de la democracia que pensó Spinoza, las políticas de amistad de Jacques Derrida con la teoría de los buenos sentimientos que Adam Smith describió para dar sentido y coherencia a la riqueza de las naciones.
Hablamos, por tanto, de una hibridación virtuosa del liberalismo que lo hiciera amistoso y hospitalario mediante una reivindicación actualizada de una educación cívica basada en la cultura y el humanismo como soportes de nuevos consensos. Porque de lo que se trata es de encontrar una nueva trayectoria por la que transite la libertad después de las catástrofes de un siglo que ha debilitado la esperanza. Una trayectoria que recupere nuestra fe en la cooperación y el consenso con los otros. Que reconstruya el valor del humanismo en medio de un mundo robotizado que margina a la persona y, lo que es peor, que la somete a dinámicas de instrumentación que la objetivan y relativizan. Necesitamos un liberalismo empático que vuelva a incentivar nuestra capacidad crítica de emancipación dentro del ecosistema digital en el que nos movemos. Un liberalismo crítico que dé al individuo habilidades emancipatorias para no disolverse en las multitudes que propicia el populismo para imponerse. Un pensamiento que reivindique el valor de la amistad frente al odio que despliegan los populistas para dislocar la democracia y ver lo que es capaz de dar de sí ésta antes de provocar su ruptura y justificar la implantación de una dictadura. Eso significa que tiene por delante el cometido de impedir que la era populista sea irreversible y definitiva. Supone que debe preservar la naturaleza mutable de la democracia y pugnar para que la resignificación que tiene ante sí se lleve a cabo bajo parámetros que protejan la dignidad de la persona.
El liberalismo debe comprender cuál ha de ser su propósito en el siglo XXI, y este ha de centrarse en salvaguardar la capacidad de elección del ser humano manteniendo su disponibilidad emancipadora y crítica y su apertura a la amistad. Desde este propósito ha de ejercer una función de disidencia humanitaria. Primero, para impedir que la democracia populista acabe transformada en un Ciberleviatán frío e inhumano; y, segundo, para fundamentar un humanismo tecnológico que pueda desarrollar una alternativa a aquél mediante una ciberdemocracia que sea capaz de conciliar sin dificultades el desarrollo de la tecnología y el ejercicio de la ciudadanía.
Pensar la vialidad de este propósito, así como su eficacia de resistencia y acción, son los fines que animan la redacción de este ensayo. Espero que la revolución silenciosa que vivimos y que desplaza el soporte de legitimación de la democracia hacia el populismo no debilite nuestra confianza en ver este cambio como transitorio. La victoria de Joe Biden en las elecciones norteamericanas reabre una oportunidad de esperanza para el liberalismo. Lo mismo que la capacidad que ha demostrado la democracia estadounidense para conseguir que se movilizara en las urnas una mayoría suficiente que impidiera a Trump perpetuarse en el poder.
Una y otra son oportunidades que pueden hacer que los liberales reconecten con la realidad posmoderna que tienen que gestionar, aunque desde claves que, como trataremos de demostrar, tienen que actualizarse si pretenden tener éxito en su propósito. Esta circunstancia y el hecho de que Europa resista los pulsos del Brexit y de países como Hungría y Polonia tensionan la viabilidad de su proyecto liberal, aunque evidencian que hay margen para impedir la supuesta inevitabilidad de la democradura.