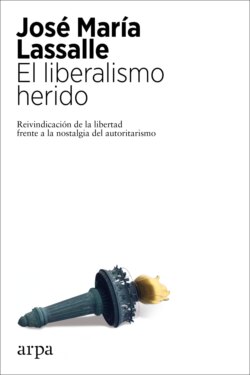Читать книгу El liberalismo herido - José María Lassalle - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 ESCOMBROS LIBERALES
ОглавлениеEl liberalismo llegó al mundo como el programa político de una Modernidad que pretendía salvaguardar la libertad y combatir el miedo sobre el que fundaba su poder el Antiguo Régimen. Este programa se orientaba hacia la acción y buscaba el progreso de la humanidad. Lo hacía con el fin de arrebatar el poder a los monarcas absolutos y las iglesias que los respaldaban. Su energía de cambio fue tan intensa y estuvo tan bien diseñada y articulada teóricamente, que logró derrotar a su enemigo y universalizar la democracia liberal, así como garantizar con el tiempo la estructura de derechos de una sociedad abierta.
Sin embargo, las cosas han cambiado. El enemigo ha vuelto reforzado y la democracia liberal sobrevive a duras penas y ha dejado de ser universal. La causa reside en que el miedo ha reescrito una narrativa poderosa que consigue que los principios del absolutismo, aunque formulados de forma posmoderna, ganen acólitos. Es cierto que no visten los ropajes del siglo XVII, pero siguen persiguiendo lo mismo: favorecer la implantación, en palabras de Martha C. Nussbaum, de una monarquía del miedo. Una nueva forma de poder verticalizado que devuelva frescura a las tesis de Hobbes para dar respuesta a los problemas que ocasiona la posmodernidad a quienes se sienten amenazados por las catástrofes de nuestro siglo, y que básicamente tienen que ver con la globalización y la automatización1.
La diferencia entre entonces y ahora es que el liberalismo, como señalaba en el capítulo anterior, se ha desactualizado y ofrece una escasa capacidad de resistencia frente a un enemigo que ha vuelto vigorizado y lleno de razones. Entre otras cosas, porque las ideas liberales han perdido la pujanza combativa y la capacidad de seducción que llevaron a movilizar a todos aquellos que no querían ser vencidos por el miedo y el autoritarismo hace tres siglos. ¿Qué ha sucedido para que haya perdido actualidad? La respuesta no es fácil. Nos enfrentamos a una concurrencia de factores que analizaremos más adelante. Básicamente, se relacionan con la impotencia de las ideas liberales a la hora de solucionar los problemas que libera la complejidad del siglo XXI. Esto se hizo evidente durante la crisis de 2008. Las políticas que se pusieron en marcha para hacerle frente lograron reactivar la economía y sanear la vitalidad financiera de la banca internacional, pero no redujeron las desigualdades que ya existían, ni tampoco su intensidad. Por si fuera poco, crearon otras desigualdades y debilitaron la capacidad adquisitiva de las clases medias, haciendo que estas se deslizaran hacia una percepción generalizada de vulnerabilidad que coincidió, además, con el aumento de la riqueza en unas pocas manos.
En este sentido, la gestión de la crisis de 2008 ha sido determinante en el descrédito reputacional que ha minado la capacidad de interlocución del liberalismo con los más perjudicados por la crisis. La clave está en que el desenlace de la misma salvó la estabilidad básica de la prosperidad, pero no trabajó por adaptarla a las nuevas exigencias de redistribución surgidas con la introducción paulatina de una economía de plataformas y datos. Tampoco aprovechó la recuperación económica para restablecer los compromisos éticos de solidaridad que el neoliberalismo rompió durante sus años de hegemonía económica. Ni se preocupó por coserlos ni impidió que aumentara la invisibilidad de la mayoría de las clases populares, incluyendo las migrantes. En esta ceguera ética que mostró el liberalismo humanitario hacia lo que era una seña de identidad muy profunda frente a su competidor neoliberal, es lo que más pesa a la hora de restablecer su imagen y devolverle el papel de defensor de los derechos digitales, ecológicos, culturales y sociales que debería liderar para volver a visibilizarse como referente frente a los críticos de los consensos que necesita la humanidad si quiere gestionar con éxito los retos de la globalización.
A este daño de imagen, hay que añadir la incapacidad del liberalismo por dar una respuesta adecuada a la constante agresión ideológica sufrida de manos de su competidor neoliberal. Este, no solo ha puesto a la defensiva a los liberales, sino que ha ocultado su perfil propio y los ha marginado al papel de una fuerza secundaria. Combatido con saña cainita por el neoliberalismo, el liberalismo ha sido acusado de tibieza y de estar más preocupado por desempeñar un papel conciliador con la izquierda que de defender la libertad y el individualismo que impulsan al capitalismo. Esto ha debilitado su energía propositiva y ha desmoronado lentamente su arquitectura ideológica. Hasta el punto de parecer un pensamiento anticuado y manido, que ha perdido capacidad para innovar y evolucionar críticamente. Por eso es urgente afrontar una labor de desescombro previo que nos permita identificar dónde está el perímetro fundacional y qué podemos salvar de él para abordar su resignificación actualizada.
Como decíamos más arriba, el programa liberal se pensó como una acción de conquista del poder para proteger a la libertad frente al miedo que acompañó a los inicios de la Modernidad. Esto sucedió en medio de las guerras religiosas, la intolerancia y el riesgo de opresión que pesaba sobre los disidentes de un poder que quería convertirse en ilimitado para solucionar las incertidumbres que dislocaban la estabilidad social de la Europa posterior a la guerra de los Treinta Años. Como entonces, hoy asistimos otra vez al riesgo de que triunfe una solución política que lleve a la gente a aceptar un statu quo de servidumbre a cambio de una cobertura de seguridad y orden para todos. Una supuesta posibilidad que es real de la mano de un autoritarismo populista que ofrece un discurso posmoderno que ensambla neoliberalismo y neofascismo. De este modo se proyecta ante la sociedad como un retorno de lo reprimido, en palabras de Zizeck, asegurando que habrá prosperidad si se evita el desgobierno que provocan la incompetencia e ineficacia de una democracia liberal que nos aboca, con sus disfuncionalidades, al caos2.
Es imprescindible, por tanto, afrontar una arqueología ideológica que nos ayude a retirar los escombros causados por los seísmos del siglo antiliberal que padecemos. El objetivo es localizar dónde están los fundamentos liberales. Un propósito que guía el convencimiento de que siguen siendo potencialmente actuales. Para ello habrá que identificar el núcleo fundacional del liberalismo y después actualizarlo, si queremos oponerlo a un enemigo que utiliza el miedo mediante una hibridación ideológica que, como hace Trump, invoca el neoliberalismo libertario para reclamar una defensa autoritaria del mismo.
Esta tarea de desescombro nos obliga a situarnos en Inglaterra y Holanda en las últimas décadas del siglo XVII. Un momento histórico turbulento marcado por los ecos de los conflictos religiosos que descuadernaron ambos países. El liberalismo nació entonces como una respuesta política que protagonizaron las clases medias disidentes y heterodoxas para frenar el miedo que se utilizaba como herramienta de legitimación de un absolutismo que quería imponer su voluntad.
Para restaurar el orden y la autoridad perdida en Inglaterra, los Estuardo ensayaron un proyecto autoritario que se inspiraba en Hobbes. Intentaron establecer un Leviatán absoluto en el que se mezclara el poder irresistible del rey con la hegemonía religiosa de la Iglesia anglicana que aquel encabezaba. Esto solo podía conseguirse si sometía al Parlamento que controlaba entonces una oposición puritana que agrupaba a los diferentes grupos disidentes alrededor del partido whig. La estrategia de resistencia frente al rey que urdieron los whigs fue el origen del liberalismo inglés. Adoptó la forma de una narrativa que cavó trincheras institucionales alrededor de la propiedad y con las que trató de proteger la complejidad religiosa que la reforma protestante había favorecido, así como la prosperidad comercial y agraria que impulsaron las clases medias calvinistas. Hablamos, por tanto, de una ideología que desplegó una lógica de resistencia frente al miedo que proyectaba el absolutismo de los Estuardo y los apoyos políticos que se organizaban alrededor de los tories. Pero fue una lógica que no se quedó en la trinchera, sino que pasó al contraataque. Se proyectó en 1688 como una fuerza activa que conquistó el poder para reorganizarlo. Destronó al rey, arrinconó a sus partidarios y refundó la monarquía con un soberano que trajo del extranjero. Limitó la corona y la sometió al Parlamento, iniciando la senda que condujo a una democracia liberal.
En Holanda las cosas fueron distintas. Se vivió un proceso de construcción de la democracia liberal rodeado de conflictos y tensiones, antes y después de su independencia. Coincidió inicialmente con la lucha de ochenta años que libró con España y que, tras reconocerse la soberanía de las siete Provincias Unidas en 1648, se enfrentó al reto de consolidarse internamente dentro de un escenario de revueltas, polarizaciones y desafíos involutivos que recuerdan la coyuntura actual por la que atraviesa la democracia liberal en Occidente. Lo veremos más adelante con detalle, cuando estudiemos las ideas políticas de Spinoza como una oportunidad para abordar el propósito de impulsar una reconexión del liberalismo con nuestro presente.
Baste señalar ahora que los Países Bajos fundaron en el siglo XVII una democracia liberal que trató de establecerse y consolidarse utilizando la tolerancia como seña de identidad, mientras combatía a poderosos enemigos, dentro y fuera de sus fronteras. Fuera estaban España y Francia, que quisieron abortar su independencia. Dentro, la Casa de Orange, que desarrolló un cesarismo populista que combatió la joven democracia para establecer una monarquía con un príncipe de esa dinastía en el trono. Como en Inglaterra, la defensa de la democracia holandesa estaba en manos de un partido que agrupaba a los numerosos disidentes del país y que lideraban Johan y Cornelius De Witt. Pero a diferencia de su competidora naval y comercial, donde los whigs eran oposición y luchaban por tomar el poder, en Holanda los liberales gobernaban y desarrollaban políticas que favorecían desde las instituciones la libertad y la tolerancia. Convertida en el santuario europeo de ambas, acogió a los heterodoxos de toda Europa, entre otros a Locke. La República de las Provincias Unidas vivió una efervescencia humanista tan vigorosa que favoreció, según Jonathan Israel, la aparición de una Ilustración radical que acabó influyendo sobre todo el continente3.
Estas experiencias políticas de resistencia proactiva que tuvieron lugar en Inglaterra y los Países Bajos fueron el soporte de la cosmovisión liberal que ahora vivimos en retirada frente al auge populista. Hablamos, por tanto, de un esfuerzo de inteligencias individuales que movilizaron partidistamente a los whigs ingleses y a los republicanos holandeses. Lo hicieron en torno a sendos programas políticos que cobraron forma en un cuerpo de ideas revolucionarias que contribuyó a fundar el mundo moderno sobre bases de justicia, democracia, valores seculares y universalidad.
Este esfuerzo fue el liberalismo. Surgió como una serie de acciones colectivas basadas en la cooperación de iniciativas individuales que estaban al servicio de la construcción de una democracia. Fue pensado básicamente por dos intelectuales nacidos en 1632: John Locke y Baruch Spinoza. El primero, inglés y de orígenes calvinistas. El segundo, holandés y de procedencia sefardí, aunque excomulgado por la comunidad judía a la que pertenecía. Locke abandonó la universidad de Oxford para hacerse político y asesorar a Lord Shaftesbury, el líder de los whigs y promotor de la lucha parlamentaria contra los Estuardo. Spinoza dejó los negocios familiares para moverse dentro de una disidencia que hizo que se dedicara al pulido de lentes y a escribir a favor de la causa de la democracia holandesa que impulsaba Johan De Witt como jefe de gobierno o Gran Pensionario (Raadpensionaris) y su partido republicano.
Locke registró su legado en tres libros que condensan su proyecto liberal: el El ensayo sobre el entendimiento humano (1689); Los Dos tratados sobre el gobierno civil (1689) y la Epístola sobre la tolerancia (1690). Spinoza fraguó el suyo en otros tres: Tratado teológico-político (1670), Ética (1661-1675) y Tratado político (1675). De los dos pensadores, Locke fue quién logró éxito y fama política. Se convirtió en el pensador de la Revolución Gloriosa de 1688, mientras que Spinoza quedó oculto, tras su temprana muerte, en el papel de filósofo de extraordinaria relevancia intelectual pero escasa proyección política. De hecho, la fertilidad de sus ideas alimentó el genio de otros que vinieron después sin que su contribución quedara explicitada nítidamente.
Se atribuye a Locke casi en exclusiva la autoría promocional del liberalismo por la preponderancia política y económica que acompañó la historia del Reino Unido a lo largo del siglo XVIII. A ella contribuyó el autor inglés al consolidar con sus ideas el diseño constitucional de la monarquía británica sobre una concepción de la propiedad con una fuerte raigambre humanista. Componente moral que daba una dimensión ética al capitalismo, tal y como luego analizaría Max Weber4. Algo que se contraponía claramente —desde sus orígenes— al diseño neoliberal que luego favorecieron los librecambistas y sus herederos de la Escuela de Chicago. En cualquier caso, después de varios intentos frustrados de conspiración y un exilio en Holanda, las ideas promovidas por Locke y el partido whig que lideraba intelectualmente, se convirtieron en un programa de reforma política que materializó la Bill of Rights aprobada por la primera revolución liberal de la historia: la Revolución Gloriosa.
Después vino un segundo hito revolucionario que reforzó el protagonismo de Locke. El motivo estuvo en que los artífices del mismo reivindicaron su nombre. Además, invocaron sus ideas como propias. Fue en 1776, cuando las trece colonias norteamericanas redactaron la Declaración de Independencia. En ella se delimitó el programa liberal y su relato fundacional. Se describió como un proyecto de progreso y cambio para la humanidad. Lo hizo basándose en evidencias fundadas en la naturaleza. Veía en la modernidad filosófica el soporte de una democracia cívica legitimada por la mayoría de edad de sus protagonistas. Se plasmó en una serie de acciones políticas, sociales y económicas que surgieron de la Ilustración y donde la presencia de Spinoza se dejó sentir, casi clandestinamente, a través de las controversias intelectuales de autores como Bayle, Leibniz, Wolff, Vico, Diderot o Rousseau, todos ellos influidos por sus ideas.
Pocos años después, la independencia americana volvió a Europa en un ida y vuelta trasatlántico que condujo a la Revolución francesa de 1789 y su famosa Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Otra vez la figura de Locke tuvo su reconocimiento a través de los fisiócratas franceses y pensadores como Montesquieu, Voltaire y Turgot, que lo vieron como su antecedente. Spinoza, sin embargo, quedó de nuevo silenciado, aunque en 1787 apareció la primera traducción alemana de su Tratado teológico-político y unos años después Goethe expresó la fascinación que le producían sus ideas.
Desde entonces el liberalismo se convirtió en una ideología que combatía por el progreso de todos los seres humanos. Un programa ilustrado que derribó el Antiguo Régimen, el feudalismo y la tutela moral de las iglesias. Asumió sin reparos, siguiendo a Kant, que su propósito era liberar a la humanidad de la culpa y le otorgaba confianza para tomar las riendas de su destino. A partir de estas premisas surgió la institucionalidad del liberalismo como una estructura de libertad y derechos al servicio de una democracia igualitaria y solidaria. Un diseño político que fijó el marco de un relato colectivo emancipador que cambió la faz del mundo.
Este se basó en una generosidad organizada al servicio de educar a los seres humanos en una libertad responsable, empática y tolerante. Un proyecto colectivo que favorecía una libertad solidaria y sin exclusiones, que hacía progresar la prosperidad de la mano de una arquitectura institucional que promovía la felicidad del mayor número y su seguridad jurídica frente a la arbitrariedad y el egoísmo del poder. En este proceso, autores como Montesquieu, Adam Smith o Jefferson tuvieron papeles asimismo decisivos. En todos ellos, la estirpe del muchas veces centenario pensamiento republicano fue también determinante. A través de ella se consolidó una reflexión que combatía el despotismo cercenador de los derechos individuales; propugnaba la separación de poderes y el establecimiento de mecanismos institucionales que limitaran legalmente el riesgo de corrupción innato al ser humano. Especialmente si entraba en contacto con el poder.
Así, el liberalismo y la virtud fueron de la mano desde el principio, una relación esencial si queremos entender el fundamento moral del liberalismo. Lo explica Helena Rosenblatt cuando analiza cómo el siglo XX interrumpió la relación virtuosa que sonaba en la partitura fundacional del liberalismo. A ello contribuyó desgraciadamente el estruendo ideológico neoliberal. Sobre todo debido al énfasis subjetivista con el que priorizó su exacerbada defensa del egoísmo individual. No solo como soporte psicológico de la libertad personal, sino como resorte íntimo de la acción humana, tanto cuando se volcaba sobre el mercado como sobre los mecanismos de socialización de la identidad individual5.
Y es que el liberalismo, según Rosenblatt, fue diseñado históricamente como una actitud generosa paulatinamente socializada. De hecho, nunca se declinó como una ideología egoísta ni esencialmente individualista, a pesar de lo que digan algunos. Este giro último fue asumido por el neoliberalismo a partir del enfoque que, como veremos en el quinto capítulo, impulsó la Escuela Austriaca a finales del siglo XIX siguiendo la estela de Bastiat. El liberalismo, por el contrario, nació a partir de una conducta virtuosa de liberalidad. Concretamente vino al mundo asociado al valor moral que se atribuía a la generosidad hacia los otros, mayor aún si estos eran débiles y vulnerables. Hablamos, por tanto, de una disposición que estaba en el espíritu libre que originariamente acompañó el cultivo formativo de la conducta de los patricios romanos y que, siglos después, la Reforma protestante cristianizó e introdujo en el discurso de la ley natural y del contrato social, tal y como se produjo en Locke.
No nos detendremos en la importancia que este autor tuvo en el diseño virtuoso de las ideas liberales a través de su concepto de propiedad. Un diseño en el que la obligación republicana fue revisitada por una lectura iusnaturalista que la transformó en derecho individual, pero siempre dentro de una lógica de deber moral vinculada a la observancia estricta de la ley natural. El peso del calvinismo puritano fue determinante en la construcción de un liberalismo anglosajón que tuvo a Locke como protagonista principal, al poner en circulación un individualismo virtuoso que anteponía las obligaciones a los derechos, también cuando estos tenían un carácter económico. Incluso en el seno de las relaciones laborales entre empleador y empleado, Locke reclamaba que se desarrollaran dentro de un respeto riguroso a la dignidad, pues tan legítimo era el comportamiento de los que maximizaban su obligación de trabajar empleando a otros, como el de quienes cumplían con este deber haciéndolo por cuenta ajena.
Retomando la reflexión de Rosenblatt, la conducta «liberal» que practicaban las élites bajo la República romana fue democratizada y extendida más allá del ámbito original de comportamientos que asumía la nobleza. Vinculada desde entonces al calvinismo que profesaban las clases medias —por cierto, mayoritario entre ellas en Inglaterra y Holanda—, transformó la liberalidad aristocrática de los antiguos en el liberalismo democrático de los modernos. Rosenblatt considera el dato más significativo del proceso, la aparición moderna de un contexto moral y educativo que favoreció que la liberalidad romana se dotara de atributos semánticos democráticos que complementaron y ampliaron el antiguo ideal de generosidad.
Entrado el siglo XVIII la palabra «liberal» pasó a significar la conducta de alguien que respetaba al otro y empatizaba con él. Un espíritu tolerante, abierto y desprejuiciado que se comportaba racionalmente y que rechazaba tanto el fanatismo dogmático y enfervorizado de la ortodoxia, como la superioridad material de quien no reconoce al otro como un igual en términos morales. Una actitud que adquirió densidad política e intelectual gracias a las revoluciones atlánticas y a que la Ilustración la insertó dentro de un relato que vinculó la liberalidad de espíritu con el programa liberal. De este modo, los ciudadanos podían perseguir sus propios intereses dentro de una disposición generosa y empática que se ajustaba al marco de igualdad de oportunidades, libertad y justicia que hizo suyo la Modernidad. Este proceso fue progresivo y sostenido en el tiempo. Un proceso siempre fiel a un hilo argumental virtuoso y basado en el deber. Estaba ya en los Dos tratados sobre el gobierno civil de Locke, donde se afirmaba: «Ningún hombre pudo tener un poder justo sobre otro, por derecho de propiedad o posesiones». Apostillando a modo de reproche moral que: «siempre será pecado si un hombre de posición deja perecer en la necesidad a su hermano por no darle algo de lo mucho que tiene»6.
Esta idea virtuosa de deber y generosidad hacia los demás fue retomada intensamente por la Ilustración escocesa. En ella, la educación de la conciencia individual fue el soporte narrativo de un proyecto que, como explica Adam Smith en esa educación sentimental del liberalismo que escribió antes de reflexionar sobre la riqueza de las naciones, debía fundamentar moralmente la política y la convivencia colectiva. Así, dejó dicho una década antes de la Revolución francesa que la preocupación por la felicidad de cada uno recomendaba practicar la virtud de la prudencia, la preocupación por los demás, así como las virtudes de justicia y beneficencia. Un proyecto benevolente al servicio de la dignidad personal que debía ser socializado dentro de una dinámica de cooperación que tenían que promover los gobiernos.
De la acumulación de ideas que liberaron esas revoluciones surgieron las que, para Edmund Fawcett, son las directrices básicas del liberalismo y que, en mi opinión, delimitan lo esencial de sus fundamentos. Hablamos de cuatro principios que definieron la práctica política que se desarrolló a partir de la derrota definitiva de Napoleón y que siguen en pie a pesar del tiempo transcurrido.
El primero es la relación estrecha del liberalismo con la diversidad. La razón está en que fundamenta las bases de la estabilidad social al impulsar directamente la cooperación entre todos los miembros de la comunidad. De hecho, la diversidad que aloja una sociedad plural es el valor superior sobre el que se hace posible convivir en libertad. Entre otras cosas porque a partir del pluralismo que genera se desarrolla una estructura de derechos individuales y colectivos que está a su servicio mediante un gobierno que protege e impulsa el debate, la experimentación y el intercambio de ideas y acciones.
El segundo descansa en cómo se relaciona el liberalismo con el poder. Lo hace considerando que, sea cual sea su naturaleza, tiende a la arbitrariedad y la dominación si no es condicionado, regulado y limitado de antemano. De aquí surge la insistencia liberal de que las leyes y la instituciones se diseñen para impedir que un «interés, una fe o una clase determinados» tomen «el control del Estado, la economía o la sociedad» y los pongan «al servicio de sus propósitos de dominio».
El tercero es la convicción de que el progreso surge de la innovación técnica y científica, del impulso del talento individual y de la difusión socializada de sus avances. Un progreso que requiere cooperación social e iniciativa individual y que ha hecho posible con el tiempo no solo el Estado del bienestar, sino los sistemas educativos, de salud y seguridad social que han favorecido un progreso humano abierto al conjunto de la sociedad.
El cuarto, por último, defiende que el poder siempre está al servicio de los gobernados. Lo que no solo significa que no podrán ser maltratados ni excluidos por razón de su identidad o creencias sino que, además, el poder está limitado en su capacidad de acción, pues no podrá entrometerse en la vida privada de sus gobernados, interferir en cómo administran sus iniciativas empresariales y decisiones económicas, o como desarrollan y dan a conocer sus opiniones7.
Alrededor de estos principios surgió el liberalismo, que fue codificado conceptualmente gracias a la Revolución francesa. Con ella, la libertad de los antiguos, siguiendo a Constant, se hizo definitivamente moderna y se democratizó. Los fundamentos del liberalismo trascendieron el ámbito personal para generalizarse socialmente, y de este modo se propulsaron los cambios que llevarían al siglo XIX y a la Revolución Industrial.
La guerra de la Independencia española bautizó esos fundamentos como liberales. Fue entonces cuando la Modernidad política vio cómo se acuñaba el término «liberal» para adjetivar su relato. Llevaba ya un siglo de vida a las espaldas y tres revoluciones, pero todavía le faltaba un nombre que identificara su narrativa, y encontró en la semántica perfilada por la palabra «liberal» la mejor manera de representarse a sí misma.
Lo hizo asumiendo ese trasfondo de generosidad, empatía y virtud que se vinculaba a la liberalidad antigua y que hizo que los políticos de Cádiz se autodenominaran «liberales», aunque ese concepto asociado al pensamiento whig y a sus propuestas políticas circulaba entre autores de la Ilustración escocesa. Aquí, la referencia a Ferguson es fundamental. En sus escritos conectaba whig con liberal, y consideraba que, más allá de cualquier otra intención, el individuo abrigaba un amor por la humanidad intenso y sincero, la parte más valiosa de su carácter. Lo justificaba con la empatía sentimental que tiene el ser humano hacia sus semejantes. Una empatía que era consecuencia de saberse igual en el derecho a disfrutar de un entorno compartido de benevolencia socializada.
En cualquier caso, el bautismo partidista de quienes defendían el conjunto de ideas que hemos visto resumidas bajo la palabra «liberal» tuvo lugar en España, como acabamos de señalar. Lo oficiaron políticos que compartían todos ellos una longitud de onda anglófila y jovellanista. Reflexión que en algún momento merecería ser atendida con profundidad. Argüelles, Quintana, Toreno, Muñoz-Torrero o Alcalá-Galiano fueron algunos de ellos. Fue un bautismo de fuego ya que se abordó en un contexto excepcional como fue el asedio de Cádiz durante las guerras napoleónicas.
Gracias a su resistencia heroica en nombre de la libertad política frente al absolutismo imperialista de Napoleón, las palabras «liberalismo» y «liberal» ganaron fama e hicieron arrancar con fortuna dos conceptos que se anudaron de forma inequívoca al desarrollo político del siglo XIX. Un siglo donde el liberalismo adquirió el estatus de ideología predominante. Precisamente esta circunstancia hizo que comenzara a experimentar tensiones en su seno debido a la aparición de lecturas e interpretaciones diversas acerca del contenido del legado que reivindicaba como propio la familia liberal. El comienzo de las tensiones se produjo en relación con las transformaciones económicas y sociales que surgieron con la Revolución Industrial. Estas, como veremos en seguida, provocaron un paulatino resquebrajamiento de la unidad inicial. Incluso desataron finalmente un conflicto ideológico que desembocaría en la aparición de los presupuestos teóricos de un proceso que arrastró al neoliberalismo a abrazar el populismo y transformarse en promotor de la democracia populista y el neofascismo.