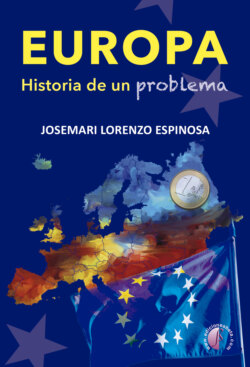Читать книгу EUROPA. Historia de un problema - José María Lorenzo Espinosa - Страница 4
ОглавлениеINTRODUCCIÓN A EUROPA
Europa es, desde el siglo XIX, un ensayo de mercado libre y de negocio para las clases y sociedades enriquecidas, con la revolución industrial. En especial, cuando las potencias coloniales europeas (Gran Bretaña, Francia, España, Portugal…) perdieron pie en el continente americano. Y eran amenazadas por la pujanza comercial norteamericana. Europa fue también, un territorio en disputa, primero entre los imperios antiguos. Luego, entre los viejos restos de estos imperios y las naciones emergentes. Asimismo, con el aumento de la riqueza material en el siglo XIX, se convirtió en una expectativa de trabajo, inversión o especulación. Una especie de tierra de promisión, donde los ingredientes anteriores se volvieron contra los europeos, durante la primera mitad del siglo XX. Terminando en el estallido de dos guerras “mundiales”, que, entre otras cosas, se cobraron cerca de 130 millones de vidas humanas.
Después de 1945, el resultado de estas dos trágicas guerras diseñó otro formato de dominio mundial, en el que Europa quedó relegada. Por detrás de los EEUU o la URSS. En esta segunda mitad del siglo XX, apareció también una nueva realidad, en forma de globalización mundial. A la que nadie, o casi nadie, pudo escapar. Europa intentaría, entonces, una unión económica y, más tarde, un proyecto político común. Pero, en un planeta cada vez más intercomunicado y, por tanto, más pequeño, ya no se necesitaban integraciones parciales, ni uniones intermedias, sino adaptarse a la nueva realidad de la globalización.
Tal vez esto explique las dificultades actuales, para soldar el viejo continente en una realidad, que solo ha existido alguna vez en las utopías políticas y literarias. Y, también por eso, es posible que, cuando por fin se consiga la unión europea, esta no tenga la misma importancia que tenía a finales del siglo XX. Incluso, que a nadie le interese demasiado, conservar las mismas estructuras e instituciones construidas hasta hoy. O que, por eso, la supuesta unión sea a fin de cuentas una especie de brindis vacío a esa vieja Historia, repleta de problemas que conocemos como Europa. Sin que se haya podido completar de modo unitario.
Europa no solo es una búsqueda y un problema. Puede llegar a ser también un intento imposible. Este texto, en forma de ensayo histórico, tratará de exponer algunos aspectos de todo esto. Como un centro motor, con sus fechas. Empezando por una reciente: el 25 de marzo del año 2017. Cuando se reunieron en Roma, en una ceremonia de celebración y protocolo, los principales miembros de las instituciones europeas. Se cumplían 60 años de la firma de los tratados, que constituyeron la primera Comunidad. Con la representación de 27 países. Faltaba el Reino Unido, que todavía era miembro de la Unión, pero no fue invitado al haber tomado la decisión de abandonarla. Ya que, en junio de 2016, los votantes británicos habían aceptado dejar la Unión. Mediante un procedimiento que popularmente se conocía como Brexit. Es decir, British exit. Y que se consumó a comienzos del año 2020.
Tampoco en las calles hubo unanimidad. La conmemoración se hizo entre la indiferencia casi total de la mayoría de los supuestos europeos. O con las protestas de numerosos manifestantes italianos, que trataban de romper el sistema de seguridad policial que mantenía a Europa alejada de sus representantes. Era un escenario clásico, en los últimos años “europeos”. En todo caso, se trataba de la escenificación ruidosa, de una sorda confrontación permanente entre indiferentes y activistas. Buena prueba de la discutible situación de la Unión Europea. Es decir, un acto protocolario, que no sirvió para mucho más. Y del que pocos se acuerdan hoy, varios años después.
Por su parte, los 27 socios reunidos, ni siquiera en tan fausto día, consiguieron ponerse de acuerdo en un comunicado o programa de futuro. Había una serie importante de desavenencias, que los políticos de turno no consiguieron diluir. Quizá la más notable era qué hacer con la Unión, después de la salida de Gran Bretaña. Además de otras como recomponer una economía, basada en el consenso social de las clases medias, afectadas por la crisis financiera. Un segmento social que, según los sociólogos europeos, era imprescindible para que todo fuese bien... O mal.
Ni siquiera estaban de acuerdo los eurócratas, en cómo sujetar la inestabilidad monetaria. O manejar su relación económica con esta crisis. Al mismo tiempo, preocupaban a todos las amenazas a la seguridad interior, después de que algunos países de Europa estuvieran interviniendo en una guerra no declarara contra el mundo islámico. Esto, sin olvidar las rivalidades comerciales con EEUU, bajo la provocativa presidencia de Trump, el recelo ruso o el avance incontenible de la gigantesca economía china. Con una guerra comercial Washington-Pekín, que empezaba a dar sus primeros pasos.
Los problemas europeos, algunos propios otros ajenos, requerían más que nunca la siempre cantada necesidad de unión política. Pero, de acuerdo con las crónicas y sus análisis, una minoría de miembros (en especial Polonia y Hungría) se oponían firmemente al reforzamiento de los principios fundacionales. Es decir, a cualquier avance que cogiera a los novatos, con el pie legislativo cambiado. Todo lo anterior derivó en debates e infracciones, castigadas después con sanciones económicas y financieras.
La desunión estratégica era un hecho, temido y esperado. Sobre todo, por la falta de un claro liderazgo y la zozobra del anuncio del Brexit. Que convirtió la hipotética celebración, en poco menos que un acto protocolario. Después del cual, la mayoría de los asistentes regresó apresuradamente a su corral político nacional. Intentando llegar a tiempo de salvar, en las elecciones de aquel año, sus patrones políticos de origen. En las cuales, además, los partidos eurófobos emergieron por primera vez como una amenaza algo más que lírica. Es cierto que, en Roma, hubo discursos animosos y una especie de certamen literario, por ver quien piropeaba mejor a la sesentona dama. Pero poco más. Cuando, los líderes regresaron se encontraron con las mismas dificultades y la más que notable indiferencia de sus súbditos-electorales.
En 2020, tres años después de este desencanto y más de sesenta desde sus primeros pasos, la Unión Europea, estaba atravesando otro de sus crónicos problemas internos. Cuyo perfil, por tanto, no era nuevo, pero sí irresoluble: las dudas, reticencias o rechazos de una de sus grandes potencias (Gran Bretaña), sobre la continuidad de su presencia en la unidad. Este contencioso británico, que ahora se llamaba Brexit, eran la actualización histórica de la rivalidad “eterna” entre Inglaterra, Francia, Alemania o el resto del continente. Que si bien, ya no se dirimía en los campos de batalla, como en los tiempos de la guerra de los cien años, de Napoleón o Hitler..., seguía siendo el asunto o escollo más repetido y difícil de desatascar de todos los tiempos europeos.
Ser europeo, en algunas ocasiones ha sido una vergüenza, otras una planificación interesada. Siempre un problema, difícil incluso de caracterizar. Ni siquiera sabemos, o estamos seguros, de que Europa sea (o nos sea) necesaria. Más allá de la libre circulación de mercancías, supresiones aduaneras y burocráticas, un mismo pasaporte o una defensa conjunta. Más que nada, para evitar que los más grandes, y por tanto más destructivos, vuelvan a lo suyo histórico. Que no es otra cosa que matar a los demás en cantidades millonarias. Cantidades tan enormes que, según Stalin, ya no serían crimen sino estadística. La discusión sobre la verdadera posibilidad de unión europea, subyace detrás o por debajo de todo esto. Y se extiende en un horizonte interminable, que nadie se atreve empujar al más allá.
Hijos de la Historia
Somos hijos de la Historia. Y, lo que somos no es una casualidad. Es una causalidad. Lo que somos se debe a lo que otros han sido antes. Eso es la Historia. Podemos ignorarlo y olvidarlo. Incluso negarlo. Pero seguirá estando ahí. Debajo, dentro, encima de lo que hacemos o queremos hacer. Y esto no es mera literatura política. Los pueblos, las clases, las naciones, los estados y las gentes son herederas de lo anterior. Vienen de una realidad material y dura. Contra la que se estrellan las manipulaciones y los falsos intentos. En un escenario donde, después de todo lo que sabemos, ya no puede haber neutrales ni inocentes. Donde todos somos, vencedores o vencidos. Por eso buscar Europa, es también buscar su Historia. Tal vez una pérdida de tiempo. O quizá descubrir que es una misión imposible, ya que podemos estar buscando algo que no existe.
Fernand Braudel (1902-1985), conocido historiador francés de apreciable reputación académica, en su día abandonó un proyecto sobre Historia de Europa, encargado por la propia Comunidad, más por imposibilidad metafísica, que física. Por entonces, llegó a decir que sobre la unidad europea siempre habrá importantes, cuando no insalvables, obstáculos. Ya que, tal conjunción, sólo sería posible “el día que el francés crea ser igual que un italiano, el día que el inglés no se crea superior a los demás, y el alemán, en cambio, no crea ser el más valiente, y el español el más orgulloso, y así sucesivamente, entonces las cosas cambiarán. Ahora nos topamos con esta mala hierba”.
El dictamen de este historiador nos lleva a considerar, hoy más que nunca, la imposibilidad de ponernos de acuerdo, en una Historia de Europa. Donde cada uno reclamará un protagonismo particular o nacional. Sin posibilidad de reflexión común. Donde el egoísmo comercial proteccionista de las burguesías históricas, se mantiene como proteccionismo intelectual, bajo el manto de la negativa a aceptar una Historia o reconocerse en una convivencia histórica común. Que, por otra parte, es posible o seguro, que no haya existido, ni sea necesaria, como decimos. Pero en la que, al menos, los grandes estados orgullosos de su historia particular y de sus imperios, buscan estúpidamente mantener sus glorias nacionales en formato hegemónico. Incluso cuando se trata de diluirse todos en un relato común.
Entre estas diferencias, no falta quien piense que ya hemos llegado al final posible. La actual unión, con leyes de mercado y financieras comunes. Con una moneda única. Sin fronteras apreciables o demasiado molestas para el viajero. Con un proyecto de colaboración policial. Unas directivas obligatorias, etc. Es lo máximo y lo único a lo que podemos llegar, en esta generación. La utopía de una Historia común es sencillamente imposible, porque su base real es también improbable. Ya que lo que realmente ha existido, al menos hasta hoy, es una serie de crónicas estatales o nacionales, en una especie de evolución acompasada. Pero separada, y al mismo tiempo, enfrentada.
De este modo, y con estas premisas, la Europa actual la del año 2020 atraviesa, como hemos dicho, uno de sus crónicos problemas de unidad. En el fondo del cual, se nota todavía el peso de una larga y penosa historia. Que, a pesar de algunos esfuerzos, no es muy consciente, pero ha quedado como poso difícil de superar en cualquier intento de organizarse. En algunos momentos de su pasado histórico, Europa ha sido más homogénea que en la actualidad. Sobre todo, en algunos planos como el espiritual, el cultural, económico o incluso político. Sin embargo, los últimos siglos han sido testigos de numerosos movimientos y divisiones, separaciones culturales o lingüísticas, religiosas y sobre todo políticas. Aunque la idea de un cierto europeísmo y de conseguir una alianza táctica pacifista es antigua, nunca hasta el final de la segunda guerra mundial fue tomada en serio. Plasmándose en acuerdos y decisiones de comunidad.
Los problemas europeos, algunos propios otros ajenos, requerían más que nunca la siempre cantada necesidad de unión política. Pero, de acuerdo con las crónicas y sus análisis, una minoría de miembros (en especial Polonia y Hungría) se oponían firmemente al reforzamiento de los principios fundacionales. Es decir, ante estas diferencias, no falta quien piense que ya hemos llegado al final posible. La actual unión, con leyes de mercado y financieras comunes. Con una moneda única. Sin fronteras apreciables. Con una cultura clásica básicamente dominante, por los casos de Grecia y Roma.
También una Europa de la cristiandad, durante la época medieval más amplia que la anterior. En la época renacentista, o moderna, surgirá asimismo una Europa de los estados. Cuya sangrienta competencia trataría de atajarse mediante una Europa del equilibrio. Garantizado, a medias, desde el siglo XVIII (y consagrado en Utrech 1713) por las grandes potencias: Inglaterra, Francia, Austria, Rusia y Prusia. A partir de esas fechas, se intentará una Europa de la utopía liberal, con libertad de comercio y aumento de los intercambios. Que, sin embargo, estallará en el siglo XX con las dos guerras mundiales.
Por supuesto, que a todo esto, le faltaría considerar el papel que Europa ha jugado en el resto del mundo. El imperialismo y la colonización. Las disputas por las riquezas y materias primas exteriores. La rivalidad comercial llevada a la guerra naval, etc. Todo ello con la creación y, posterior desaparición, de grandes imperios ultramarinos, como el británico, el español, francés o portugués. En estas condiciones, programar una Historia de Europa para la enseñanza, ya sea universitaria o media, es todavía un experimento. Otra cosa es hacerlo, para la divulgación lectora, como es el caso de este ensayo. Un intento, que se puede incluir dentro del esfuerzo que algunos grupos intelectuales vienen haciendo, desde el siglo pasado, por construir una Europa de la cultura, con una historia común. Junto, o frente, a quienes creen o construyen una Europa económica, política y militar.
Los críticos del proceso de integración económica europea, suelen decir que, hasta finales del siglo XX, la Comunidad nacida en el Tratado de Roma de 1957 había sido poco más que una montaña de carbón y acero, posteriormente acompañada de otra gran muralla de leche y mantequilla. Por alusión a los excedentes de estos productos, que tanto han trastornado la política agraria común, en décadas pasadas. Y si quisiéramos encontrar otra definición, aún más crítica, de la Europa actual, podemos anotar el sarcasmo que analizaba el papel secundario que jugó la Unión europea, en la guerra del golfo (1990) o en otras crisis más “europeas”, como la desintegración de Yugoslavia. A este respecto, alguien dijo que “Europa parecía un gigante comercial, pero era un enano político y un gusano militar”.
Cualquiera de estas advertencias, reflejaría sin duda la existencia de un sector europeo autocrítico con el proceso que pretende unificar (o soldar) los mercados, las economías, las monedas y luego la vida política de los estados europeos. Cuando la realidad histórica ha sido siempre dispar. Con una amalgama de lenguas, comportamientos políticos, culturales y religiosos diferentes, muy difícil de entender como algo común. Y que, para ser honestos, obligaría a cuestionarse no solo la unidad, sino la propia existencia de eso que llamamos Europa. Que, a veces, parece solo una idealización más, a las que somos tan aficionados los europeos.
Por otra parte, el camino para la construcción europea, cuya necesidad parece hoy cuestionada, más que nunca por el Brexit y los programas de algunos influyentes partidos euroescépticos, ha sido siempre un penoso maratón de reuniones, burocracias y cumbres televisadas. Cuando no una maraña de funcionarios indolentes, cuyos resultados y buenos oficios no acaban de convencernos, muy entrado el siglo XXI. Algunas voces han denunciado que estas dificultades, y la falta de una conciencia unitaria europea, desde el punto de vista de lo cultural y didáctico, pueden deberse a que no existe, ni se enseña a los europeos una “Historia de Europa”. Cuyo aprendizaje normalizado, estimado como algo común y conjunto, les haría sentirse miembros de un mismo proyecto. Y no solo partes de una misma necesidad comercial, en brazos de los intereses mercantiles de la burguesía. Pero para poder materializar esto es necesario, por lo menos, que exista o haya existido en la realidad algo que se pueda llamar “Historia de Europa”. Es decir, que la Historia de Europa sea una verdad incontestable, sostenible y pedagógica.
La mayoría de los historiadores saben, en efecto, que la historia que les ocupa, ya sea solo como enseñanza o como investigación, es mayoritariamente y en el mejor de los casos una historia nacional o estatal. O que la historia investigada, escrita o enseñada en los planes educativos y en la formación general, de los países comunitarios, casi nunca sobrepasa estos límites. Buscando el marco continental europeo, o siquiera el euro-occidental. Claro que esto, es lo mismo que encontramos si nos referimos a la llamada, abusivamente, “Historia Universal”. Un clásico de la enseñanza, que no es en realidad universal, sino referida a grandes conjuntos o sucesos históricos, como el imperio romano, la revolución francesa, el imperio británico, etc., que llevan siempre un “apellido” nacional. No existe, por tanto, en términos estrictos, tal universal historia. Lo mismo se puede decir de una Historia de Europa, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, incluso con la creación de cátedras subvencionadas por la Unión europea. Que se han puesto en marcha con este fin y con este título.
En realidad, y forzados por este programa europeo, lo que hacemos (o hicimos) en los años noventa del pasado siglo, fue ensayar una especie ex novo de enseñanza universitaria, con la que poder corresponder al esfuerzo financiero-cultural de Bruselas. Con más postura que realidad y más voluntad, que acierto. Y, en este campo, lo que llamamos Historia de Europa, fue más bien una proyección continental de la historia de los Estados más importantes e influyentes de la Unión. Porque lo cierto es que, para hacer una historia de Europa, habría que hacer primero una “historia de lo europeo”. Incluso antes que una historia de los europeos. Que ya se ha intentado, camuflando en el título, lo que en realidad es la historia parcial de los más grandes y haciéndola pasar por la historia de todos.
En realidad, determinar con claridad y consenso la esencia de lo europeo, desde un punto de vista histórico, es todavía un proyecto muy cuestionado. Si no imposible, como venimos repitiendo. Y, sobre todo, apartado a un segundo plano por detrás de otras prioridades. Como puede ser ahora con el Brexit, en plena crisis económica, el propio mantenimiento cuestionado de la actual unión. A finales del siglo XX, la entonces Comunidad Económica Europea, queriendo corregir este defecto de fábrica, puso en marcha una serie de programas y ayudas económicas. Para impartir en las aulas universitarias, una disciplina europea. Aunque parecía más un empezar la casa por el tejado. O intento de crear, a posteriori, una cobertura ideológica, para la mala conciencia de Jean Monnet. El hombre de negocios que, con toda lógica, empezó su “europeísmo” por la venta continental de sus licores, en un ideal de librecambio. Pero que, más tarde, llegaría a sentir vergüenza de su excesivo materialismo, afirmando que habría sido mejor empezar por la cultura.
Esta fórmula, al menos, recordaba de lejos los intentos de unidad, cuyos resultados están todavía por ver. A pesar de que, con financiación de la misma Comisión de las Comunidades, se publicaron por entonces, varios textos. Uno, editado en castellano (Aguilar 1990) fue la llamada Historia de los europeos. Con un título en esta dirección, bien intencionado. A pesar de lo cual, los resultados no se correspondían con la misma intención. El texto se empeñaba, de forma anacrónica, en hacernos creer que Carlomagno, Napoleón, el Romanticismo o el Renacimiento eran “europeos”. Cuando en realidad, en ningún momento la idea de Europa, con alguna semejanza a la nuestra, aparece en estos personajes o acontecimientos culturales. Puesto que los mismos, en todo caso, sólo serían representativos de una parte de Europa y como mucho, de los aspectos de una élite europea. O de su visión codiciosa y patrimonial del continente.
Los resultados, de este formato, fueron más bien fallidos. En estos textos se hablaba de los europeos, cuando no existían los Estados, los Imperios o las naciones actuales, etc. Es decir, prácticamente nuestra prehistoria política. En unas fechas en que el desconocimiento y aislamiento de tribus o pueblos, hacía imposible una agrupación “europea”. Pero cuando entramos en la fase contemporánea, que corresponde a la formación de los estados-nación actuales, la división hace todavía más borrosa la calificación europea.
Si pensamos en esta Europa inexistente, parece que debemos dejar fuera los Estados, las naciones, los imperios, etc. Y remitirnos a una clasificación genérica, que ya tampoco es europea sino universal, de clases sociales, “revoluciones” económicas, descubrimientos, aspectos culturales, hechos de civilización, avances materiales, etc. Es decir, una historia radicalmente distinta a la que conocemos actualmente, basada en el estado-nación de la burguesía. Esto es, la historia que sirve a los intereses de un estado-mercado-nación en su primera fase pre-globalización. Que, a su vez, representa la construcción histórica de una clase social dominante.
La Historia de la que estamos tratando, no es el simple relato “objetivo” de acontecimientos, crónicas políticas de reyes o de burgueses. Sino que hablamos, o queremos hablar, de la cobertura ideológica de un proyecto social y nacional que busca justificarse e identificarse con una historia común compartida apenas con calzador. Por encima de las clases y de los intereses sociales y nacionales antagónicos... ¿Qué demostraría esto? En primer lugar, que es muy difícil escribir y enseñar una historia de algo que no tenga una entidad política y social común. Documentada y sólida. Así vivida y aceptada. Es decir, histórica o experimentada por un amplio colectivo.
Por ejemplo, no existe una historia de los Estados Unidos de América, como tales, si no es a partir del acta de independencia del 4 de julio de 1776. O como mucho, los acontecimientos independentistas, anteriores, y la guerra que condujo a ella. Esto querría decir que, sin unidad política y social, no hay historia colectiva. Y lo mismo sucede con otras entidades políticas semejantes. Por eso la Historia de Europa la vemos hoy a través de las peripecias de los Estados nacionales de la burguesía dominante, creados a partir de la revolución francesa y con las aportaciones del nacionalismo alemán. Pero esto es solo un parte de esta Historia. Es la Historia de los estados nacionales de un sector, mercantil e imperialista. A finales del siglo XIX, cuando esta clase hubo exprimido y agotado el marco estatal, observa la necesidad de establecerse de forma multinacional. Como algo elemental, de mera supervivencia. Y sobre esta necesidad, la Historia seguirá pidiendo una revisión de sus moldes descriptivos, que proceden de siglos anteriores.
En los años ochenta del siglo XX, los europeos, que estaban en un proceso de ampliación e integración política acelerada, empiezan a preguntarse sobre una Historia común. Pero lo hicieron de forma subsidiaria. Como manera de dar cobertura intelectual a los avances de esta integración. A lo que nos hemos referido, antes. No es casual, por tanto, que sea entonces hacia 1990, cuando la Comisión de la Comunidad europea convoque las llamadas cátedras Jean Monnet, buscando blanquear esta cobertura.
No obstante, tampoco habrá demasiados éxitos en este aspecto. O no los hay, dignos de ser tenidos en cuenta, a la hora de constituir una escuela o tendencia, etc. Sin duda la influencia negativa de las dos grandes guerras internas, llamadas mundiales, pero en realidad “europeas”, ha tenido algo que ver en ello. A pesar de que se publicaría una recordada Historia de Europa, en 1936, obra de Henry Pirenne y otra más de Chabod, “Historia de la idea de Europa”, en los años cuarenta. Mientras J.B. Duroselle editará después, L’idea d´Europe dans la histoire, que iniciaba otra fase de pequeñas aportaciones en la misma dirección.
Las cátedras Jean Monnet
Sin embargo, en esos años y posteriores, la realidad práctica de la construcción europea estará protagonizada por los problemas que afectaban a la unión comercial, al desarme o rebaja arancelaria, al intercambio de bienes, la circulación de capitales, servicios o personas, etc. Más que a la discusión historiográfica. O su justificación intelectual y cultural. Los Tratados de Roma (1957) precisamente fueron diseñados, desde los problemas exclusivamente económicos y comerciales. Se trataba, no lo olvidemos, del Mercado Común o Comunidad Económica Europea, partiendo del inicial Benelux y luego de la Europa de los Seis, y no de otra cosa.
Nunca, explícitamente al menos, se hablaría entonces, en primer plano, de una real o supuesta unidad cultural y mucho menos histórica. Tampoco podemos olvidar que uno de los llamados “padres” de este proceso comercial, el citado hombre de negocios de Burdeos, Jean Monnet, lo fue sin ninguna intención ni formación histórica. Cuyo nombre paradójicamente va a denominar estas cátedras de las que hablábamos antes y que aspiraban a llevar a la Universidad una enseñanza europea, integrada y formulada desde el campo de las disciplinas llamadas humanísticas.
Según Monnet habría dos tipos de personas: “las que quieren ser algo y las que quieren hacer algo”. El quería hacer un algo, que se llamaba Europa. En efecto, Jean Monnet fue un hombre de Estado, un político francés, cuya profesión básica era cultivador y vendedor de coñac. Como buen vendedor, odiaba los proteccionismos económicos, erigidos por las burguesías nacionales y tenía una interpretación particular de los enfrentamientos europeos. A los que veía como una consecuencia de las rivalidades económicas continentales. Monnet fue colaborador del gobierno francés. Un hombre de De Gaulle, que finalmente rompió con este, por la oposición del general a la entrada británica en el MEC. Que el propio Monnet había negociado con el premier británico.
Monnet inspiró y presidió la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), creada en 1951. Y que podemos considerar un exitoso ensayo para el posterior mercado común. El viticultor bordelés fue uno de los que participaron en la redacción de ambos proyectos, como luego veremos. Siendo un hombre clave en la sombra del ministro de Exteriores galo, Robert Schumann, para todo lo relacionado con la construcción europea. Monnet, junto a Schumann y a otros cuatro, está reconocido oficialmente como uno de los padres de la Europa actual. Otros serían, además de Monnet y Schumann, Churchill, Adenauer, De Gasperi, Spaak, Hallstein o Spinelli.
Jean Monnet no tenía títulos académicos. Tampoco era brillante, odiaba hablar en público y admiraba, en secreto, la elocuencia de algunos políticos, como el propio De Gaulle. Carecía de vanidad y ambiciones personales, pero le recordamos porque dedicó la mayor parte de su vida a construir un mercado común en Europa. O dicho con más honestidad intelectual, una zona controlada con libertad de cambio interna. Que simulara una unión, facilitando el comercio intraeuropeo, evitara las rivalidades y, sobre todo, las guerras. Ni más ni menos que la utopía liberal, de todos los tiempos.
A pesar de esto, y de sus intereses económicos o comerciales, poco antes de morir en 1979, confesó: “Si tuviera que volver a empezar, esta vez lo haría por la cultura”. Este “arrepentimiento” ha servido de alguna manera para el homenaje póstumo, que ha dado su nombre a la subvención de las cátedras Jean Monnet. Una acción de la Comisión de las Comunidades Europeas, consistente en pagar una serie de cátedras, proyectos, seminarios, investigaciones, cursos, masters, etc. Que deberían contribuir a formar una visión unitaria de Europa y de su Historia, en la enseñanza universitaria.
Ya durante la segunda guerra mundial, Monnet propuso una unión exprés de Francia e Inglaterra. Con un gobierno, un parlamento y un solo ejército. Su sentido práctico de las cosas admiró al propio Churchill, quien se unió a De Gaulle en la aprobación de este proyecto. Que sin embargo no se llevará a efecto. Después de la guerra, la idea de Robert Schumann ministro de exteriores francés de poner en común las industrias del carbón y del acero (CECA), será presidida por Monnet. En estos mismos años, propondrá a los principales estados europeos occidentales la creación de una comunidad europea de la defensa. Que fracasará por la oposición de De Gaulle. Luego, Monnet abandonará la CECA en 1954 y funda un Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa. Con el que participará en los proyectos del Tratado de Roma y otros textos fundacionales.