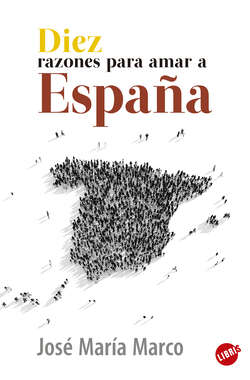Читать книгу Diez razones para amar a España - José María Marco - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHércules vino a España en busca del jardín donde vivían las amables Hespérides. Eran las ninfas de los árboles frutales, divinidades del Ocaso e hijas del Atardecer. Esta vez el héroe debía robar las manzanas doradas de los árboles, un fruto codiciado que proporcionaba la inmortalidad. Hércules cumplió con la tarea, pero quedó tan enamorado de aquella remota región que al despedirse dejó en ella a su sobrino Espán como gobernador. Espán, o Hispán, fue el primer español, por lo menos de nombre. A él le debemos la denominación los actuales espannoles, es decir, españoles. De paso, Hércules puso los cimientos de Hispalis, la futura Sevilla, que luego sería poblada por Julio César.
Alfonso X recoge la leyenda de Hispán y cuenta cómo los godos decidieron quedarse aquí.
Desde que anduvieron por las tierras de una parte a otra probándolas por guerras y por batallas y conquistando muchos lugares en las provincias de Asia y de Europa, probando muchas moradas en cada lugar y catando bien y escogiendo entre todas las tierras el más provechoso lugar, los godos hallaron que España era el mejor de todos, y lo apreciaron mucho más que a ninguno de los otros, porque entre todas las tierras del mundo España tiene un extremo de abundancia y de bondad más que otra tierra ninguna.
Así es como los godos, después de visitar toda Europa y parte de Asia, decidieron instalarse en España.
Muchos siglos después, los extranjeros seguían viniendo a España. En 1951, por primera vez los visitantes superaron el millón. El aumento fue muy rápido: 2.522.402 en 1955; 6.113.255 en 1960; 14.251.428 en 1965; 24.105.312 en 1970 y 30.122.478 en 1975. En 1980 eran un poco más de 38 millones y en 2000, 74 millones. En 2017, 82 millones de turistas visitaron el país. Acuden por lo mismo que tanto gustó España a los godos y antes a Hércules y a su familia. Y no solo vienen. También vuelven, y muchos de ellos se quedan como Hispán y los godos.
El continente
España es un país único por su naturaleza continental. Partiendo de las sierras alpinas de Guadarrama, en poco más de 600 kilómetros habremos hecho un viaje que cruza los bosques de encinas de Madrid y Toledo y, tras atravesar los huertos, los montes y las dehesas en torno al Tajo, alcanza la llanura de La Mancha, de una infinita variedad de motivos y de colores bajo un cielo sin límites. Vienen luego los imponentes riscos de Sierra Morena, y enseguida llegamos a una vega fértil, alegre y luminosa como es la del Guadalquivir, hasta que atravesamos nuevas sierras, arriscadas en Cádiz, majestuosas en Málaga y alpinas otra vez en Granada. Y cuando hayamos cruzado Sierra Morena y las serranías de Ronda y de Cádiz, desembocaremos de pronto en el mar, tan variado como los paisajes que hemos dejado atrás: los azules grises, profundos de la inmensidad atlántica y, al este, el azul resplandeciente del Mediterráneo.
Si viniendo de Sierra Nevada y las Alpujarras bajamos desde Nerja hasta Algeciras y luego seguimos hasta Tarifa, la ciudad fortificada donde España se enfrenta a su destino eterno, habremos recorrido una de las carreteras más hermosas de la tierra, entre la sierra de Málaga y el mar, con la mole de Gibraltar enfrente y el Atlas marroquí del otro lado, como si lo pudiéramos tocar por encima del mar de Alborán, antesala del Mediterráneo. Siguiendo el camino al oeste, llegaremos a los alcornocales y las playas de Cádiz, a la desembocadura del Guadalquivir y a la exuberancia de Doñana. Al fondo, siempre, Huelva y la promesa de libertad del Atlántico, gris, batido por vientos frescos y húmedos, siempre en movimiento.
Si recorremos el camino opuesto, hacia al norte, desde Gredos nos adentraremos en los infinitos campos de cereales de Castilla, verdes y cubiertos de flores en primavera. Alcanzaremos más tarde, cerca del Duero, un paisaje suave de viñedos, abrupto de pronto cuando nos damos casi de bruces con la monumental cordillera que nos separa del mar, con picos vertiginosos, valles estrechos pero llenos de luz y aldeas de una placidez eterna: uno de los lugares de nacimiento de España en la cueva y el santuario de Covadonga. Pronto alcanzamos el Atlántico, puro y bravío en Galicia por mucho que el paisaje se remanse en bosques y en rías, o rompiéndose, nunca del todo dócil, en las inmensas playas anchas y doradas de Asturias, Santander y el País Vasco.
Al emprender desde aquí viaje hacia el este, dejaremos atrás la dramática costa vasca y el verdor eterno de sus valles y sus bosques de hayas para llegar a la suavidad opulenta de Navarra y La Rioja. Dejando a la izquierda la masiva cordillera de los Pirineos, otra cordillera intratable, allí donde se levanta el monasterio de San Juan de la Peña, seguiremos el Ebro, cada vez más caudaloso y, tras atravesar el desierto de los Monegros, llegaremos a las huertas de Aragón y luego a un país cuidado con mimo, Cataluña, que nos lleva con suavidad hasta el más puro Mediterráneo.
De un salto, podemos volver a las dehesas extremeñas, cubiertas de encinas, con las sierras de Gata y de Béjar al fondo, allí donde se esconden valles plantados de cerezos. Desde aquí atravesaremos Andalucía para llegar a los olivares de Jaén, combinación de plata, ocres y verdes que trepan hasta lo alto de los picos más inhóspitos —el paisaje más español que se puede imaginar—, hasta la sierra de Cazorla, con el correr del agua siempre de fondo, o al sistema Ibérico y sus estribaciones salvajes, que se desploman en Cuenca o se prolongan, hasta casi el Mediterráneo, en el atormentado y adusto Maestrazgo, paisaje romántico como ninguno. Y después de este trayecto de leyenda, que evoca un mundo de libertad sin límite, nos encontraremos otra vez con los naranjales de Valencia, la serenidad de la Albufera y las extensiones líquidas de arrozales, un mundo oriental, casi chino, y la transparencia de las olorosas sierras alicantinas cubiertas de almendros, el cabo San Antonio y el peñón de Ifach, que parecen salidos de un canto de la Odisea, los palmerales africanos de Elche y la huerta murciana, a la medida de lo humano, que nos conducirán hasta Almería, allí donde el desierto pedregoso y rojizo se precipita en un mar de azul inextinguible. Más allá, se elevan las islas Baleares, cada una de ellas un mundo por sí mismo: imprevisible en Mallorca, batido por todos los vientos en Menorca, luminoso y transparente en Ibiza y en Formentera.
Anclada en el subcontinente europeo, España también llega hasta las fronteras del actual Marruecos, la antigua Mauritania Tingitana, con las ciudades de Ceuta y Melilla. Hay una España africana, que se prolonga en las islas Canarias, de origen volcánico, cumbres vertiginosas con un clima casi tropical. Las islas Canarias, etapa obligada del viaje trasatlántico, destacan en el conjunto del paisaje español, pero también lo prolongan naturalmente, como un eslabón más en un país variado e imprevisible.
Tal vez la naturaleza continental de España contribuya a explicar la ambición imperial que tan bien se percibe en ciudades como Madrid, Toledo y Sevilla, por no hablar de México, Lima y Nápoles, capitales todas del Imperio español. Para eso, sin embargo, hacía falta algo más, que España también posee de forma natural. Y es que España, aislada como está al norte por los Pirineos, es —casi— una isla. Esta realidad va evocada en el escudo nacional con el detalle de las ondas azules sobre las que se alzan las columnas de Hércules. El héroe las levantó a los dos lados del estrecho de Gibraltar para señalar los límites del mundo conocido, en recuerdo de la gesta que abrió el Mediterráneo al Atlántico y planteó un nuevo reto.
Al describir por qué le gusta tanto pasear por el Grao de Valencia, un personaje de Lope de Vega solo sabe decir que el mar es como la música. Esa música, que se escucha por todas partes en España, también en las soledades de Soria y en las sierras esteparias de Teruel y Albaicín, contribuyó en su tiempo a llevar a los españoles a dominar el Mediterráneo occidental, el Atlántico y el Pacífico. Ahí están las muchas ciudades abiertas al mar, desde La Coruña hasta Cádiz, levantada sobre el agua, o bien otras mediterráneas, más prudentes, como Alicante, un poco retranqueadas del agua, pero al cabo comunicadas con la orilla gracias a sus ramblas y sus paseos. Así es como los peninsulares fueron los primeros en dar la vuelta al mundo, con la expedición del portugués Fernando de Magallanes y del español Juan Sebastián Elcano.
La exposición al mar explica también la llegada de pueblos y naciones a España. Los griegos, interesados solo en el comercio, fundaron puertos como Ampurias y Rosas con un paisaje de la más estricta pureza clásica. De los demás, ninguno se dejó atemorizar por los montes imponentes que se alzan casi en la misma costa, como si cerraran con una muralla infranqueable el acceso al interior. Más parecen haber sido un desafío que un obstáculo y quien no ha visto España desde el mar, en el norte y en el Mediterráneo, no se hace una idea de lo misteriosa y soberana que aparece, llena de promesas sin formular. Más aún les atraería, claro está, la riqueza legendaria del territorio. Riqueza minera que subsistió mucho tiempo y ha dejado cicatrices brutales en el paisaje, como en Las Médulas de León, donde Roma ejerció su autoridad como luego los españoles hicieron en América. También riqueza agrícola, con las fértiles vegas andaluzas, la banda costera valenciana, las huertas de Murcia y la campiña catalana. Los ríos, además, llevaban oro… Y por si todo esto fuera poco estaba la abundancia de pesca, inagotable en la apertura española al Atlántico; dio pie a una industria global que continúa hoy en día con la segunda flota pesquera más importante del mundo.
Leyendas
Cuenta el Antiguo Testamento que el rey Salomón «tenía la flota de la mar en Tarsis (o Tarshish) y una vez cada tres años venía la flota de allí y traía oro, plata, marfil, simios y pavos» (Reyes 10:22). Puede que Tarsis sea la ciudad, hoy en día turca, donde nació san Pablo. (También hay una Iberia en Oriente, al este del mar Negro, que fue luego el reino de Georgia, próximo a la región hasta donde viajaron los argonautas en busca del vellocino de oro, el mismo que da nombre al Toisón, la más alta distinción de la Corona de España). Hay quien cree que Tarsis es una forma de hablar de Cartago, la ciudad fenicia del norte de África que se enfrentó a Roma por el control del Mediterráneo. Y según otras versiones, Tarsis es Tartessos, el reino mítico de la vega del Guadalquivir y la más antigua civilización de Europa. Tartessos era de una riqueza fabulosa y fue gobernado, en sus últimos tiempos, por el sabio rey Argantonio (Hombre de Plata) que vivió 300 años.
En España, o un poco más allá, en alguna isla del océano, vivió Gerión, rey monstruoso, con tres cuerpos, dueño de un fabuloso rebaño que le fue arrebatado por Hércules, quien, de paso, se hizo, como ya sabemos, con las manzanas del jardín de las Hespérides. Como era astuto, además de fuerte, se sirvió de Atlas, el gigante condenado a sostener el peso del cielo tras su rebelión contra los dioses. Atlas robó para el griego las manzanas, aunque luego se dejó engañar otra vez por él y ahí sigue, en el estrecho, sosteniendo el peso del mundo. Hasta tal punto es estratégico el sur de España.
Durante la misma aventura, Hércules separó África de Europa. Así dio lugar al estrecho y a la cuenca mediterránea, que tendría su origen en España. Al norte del territorio, los Pirineos deben su nombre a Pirene, joven amante de Hércules, muerta de horror tras haber dado a luz a una serpiente. El fuego de su pira funeraria provocó un incendio tal que devastó los montes e incluso fundió las minas de metales preciosos que escondían.
Y no acaban aquí las leyendas. De vuelta otra vez al sur, fue aquí mismo o muy cerca, en el océano, donde se levantó la Atlántida, el reino mítico que Platón evocó en dos de sus diálogos. Luego la Atlántida fue hundida en las aguas en castigo por la soberbia y la arrogancia de sus habitantes. Creyeron haber realizado un modelo de ciudad perfecta sin entender que las utopías no deben salir de la imaginación de los seres humanos.
El infame conde don Julián rindió España a los moros por despecho, según la leyenda de la Cava y su amante el rey don Rodrigo. Al invadir España y durante su larga estancia aquí, aquellos trajeron sus propias leyendas, algunas de creación propia y otras venidas del Medio Oriente, de Persia y de la India. En Toledo, ciudad de nigromantes y saberes ocultos, estuvo custodiada la Mesa de Salomón, de oro o de esmeralda, que otorgaba un poder omnímodo, el poder de la creación, a su dueño. Según una etimología fantástica, al-Ándalus sería heredera de la Atlántida.
De Oriente vino también la religión cristiana, difundida por la Hispania romana en los campamentos militares y en las sinagogas de los judíos llegados con la diáspora tras la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. En su Carta a los romanos, san Pablo habla de su proyecto de venir a España, que no llegó a cumplir. La Iglesia española encontró la forma de relacionar su origen con los doce apóstoles cuando se descubrió en Galicia, en el extremo occidental de Europa, la tumba de Santiago el Mayor. Navegar el Mediterráneo se había convertido en una empresa mortal, y la ciudad compostelana pasó a ser la nueva Jerusalén, la de Occidente. El apóstol Santiago se transformó en el abanderado de la Reconquista, y la peregrinación devota hasta aquella tumba santa, en un eslabón crucial en la reincorporación de España al resto de Europa. Como entonces, España sigue siendo hoy en día una de las fronteras meridionales del continente.
El impulso de la unificación de España, la política de alianzas europeas de las Coronas de Castilla y de Aragón, y la pujanza de los dos reinos llevaron al país a convertirse en la cabeza de un imperio extendido por cuatro continentes. El esfuerzo de los españoles y la maquinaria, tan sofisticada, de la monarquía española o católica —universal, por tanto— fue objeto de admiración en buena parte de Europa. Así lo muestra el tratado escrito por el italiano Tommaso Campanella, fascinado por aquella soberbia invención política.
Los españoles occidentalizaron todo un continente, asumieron el control del Mediterráneo occidental y monopolizaron el comercio con Extremo Oriente por el Pacífico. Tanto poder, y una ambición tan desmedida, no podían quedar sin respuesta. Así se empezó a articular una monumental campaña propagandística. Los italianos difundieron la idea de que los españoles, además de tener sangre de marranos (judíos), se complacían en los excesos de la sensualidad desbordada y el cultivo de los prejuicios góticos, léase medievales. Para los alemanes y los ingleses, España estaba al servicio del papa, que encarnaba la corrupción de la Iglesia católica romana. Los holandeses, embarcados en una larga guerra de independencia, tacharon a los españoles de seres brutales y fanáticos. Felipe II era el anticristo y el duque de Alba se desayunaba unos cuantos niños holandeses todos los días.
Todo lo facilitó la crítica de la conquista de América a cargo de algunos españoles, en particular la Relación de la destrucción de las Indias (Brevísima, además, para facilitar su difusión), de fray Bartolomé de las Casas. La expresión «destrucción de las indias» remitía a la «destrucción de España», que es como los cronistas cristianos habían descrito la invasión musulmana. Desautorizaba por tanto la acción española en América y servía de material inflamable a lo que un estudioso —Julián Juderías— llamó más tarde la Leyenda negra.
La Leyenda negra no era una simple crítica política; era una descalificación de la naturaleza política de España y un ataque a la cultura española, como los que en el siglo xx se lanzaron contra Estados Unidos. Bien es verdad que entonces los españoles, seguros de ellos mismos, se reían de aquellas simplezas y se sentían halagados por los reproches de fanfarronería y sensualidad.
La España romántica
La Leyenda negra evolucionó luego, en tiempos de la Ilustración, a una nueva consideración de lo español. Además de despreciar al mundo entero, expandir la sífilis y tener sangre judía y sarracena corriendo por las venas, los españoles también nos habíamos apartado del espíritu de la modernidad. En pleno Siglo de las Luces, España seguía anclada en un mundo arcaico y en vez de abrazar la causa de la razón, se empeñaba en encastillarse en la superstición, el oscurantismo y el odio a la libertad. España se había tibetanizado, según la expresión posterior de Ortega. Los Pirineos nos aislaban de Europa y nos acercaban a África, nuestro entorno natural. Ni Europa ni el mundo —en general— debían nada a España. Más que un país, era una colección de tribus y cabilas.
Este retrato servía sobre todo para que los ilustrados pulieran su imagen. También era una excelente propaganda política contra un imperio que seguía siendo temible, como demostró con su intervención en la guerra de Independencia norteamericana. Todo cambió en el siglo xix. Los ideales de la Ilustración habían llevado a las primeras matanzas políticas realizadas en nombre de la razón, en la Francia revolucionaria de 1792 y 1793. Luego, Bonaparte, siempre en nombre de la racionalidad universal, sumió a Europa en una guerra brutal. Descabezados de sus representantes políticos, los españoles se enfrentaron a los soldados bonapartistas que traían en su mochila los ideales revolucionarios. Y la revuelta encontró eco en el resto de Europa.
Aquello era la manifestación de algo nuevo, una energía desconocida que se alzaba contra la voluntad uniformizadora de una razón abstracta y criminal. El pueblo español se convertía, sin haberlo querido, en el adalid de la nueva causa romántica contra la modernidad. En el siglo xviii habíamos caído del lado oscuro y siniestro de la historia. El escritor alemán Friedrich Schlegel, empeñado en su propia guerra contra la Ilustración francesa, se entusiasmó con Calderón. Beethoven celebró la batalla de Vitoria, derrota final del ejército napoleónico en España, con una descomunal y ruidosa pieza sinfónica. Kleist, el espíritu mismo del Romanticismo, cantó a Palafox, el héroe de los sitios de Zaragoza, en una oda épica.
El fondo de la cuestión no cambiaba gran cosa. Seguíamos en los márgenes de la historia, pero ahora eso era lo correcto. No dejábamos de ser menos europeos que el resto, pero encarnábamos todo aquello que las demás naciones europeas habían echado a perder al abrazar el plan ilustrado. A favor de los españoles estaba la religión, que seguía vertebrando la sociedad con un significado trascendente, visible en las catedrales, el arte, las manifestaciones de la cultura popular. Los españoles habían sabido conservar algo de la Edad Media, que ya no significaba el espíritu gótico, es decir, atrasado, del que abominaba el siglo anterior. Ahora era una forma de vivir más natural, más caballeresca también, generosa y valiente, desconocedora de esa falsa igualdad que produce el dinero. En España la igualdad no era el resultado de una ley abstracta. Era una realidad moral básica.
España abrió igualmente una de las grandes vías por donde alcanzar lo exótico. El español desciende del moro y ha sabido preservar la fantasía y la intensidad orientales que los europeos habían despreciado. Además, España es un inmenso territorio vacío, despoblado, agreste, siempre imprevisible y en cierto modo virgen, no como Francia, Alemania o Italia, paisajes en los que la imaginación tiene poco que hacer de tan cultivados y amables como han llegado a ser. (El concepto de «España vacía», referido a la despoblación del país como un dato fundamental de su naturaleza, ha reaparecido en un reciente libro del mismo título de Sergio del Molino, precedido por la reflexión lírica de Julio Llamazares en La lluvia amarilla. Y para muchos el agreste paisaje de la España indomable sigue siendo tanto o más atractivo que la suavidad un poco enervante de la dulce Francia y la exquisita Toscana). Por si fuera poco, la variedad y el contraste de los paisajes reflejaban los de una sociedad en la que la miseria lindaba con la mayor de las opulencias, lo sublime con lo grotesco, la bestialidad con el más alto refinamiento. El alma española, al tiempo que se deja tentar por los apetitos más sensuales, también sabe hablar con Dios.
Los románticos no inventaron leyendas tan extraordinarias como los griegos y los pueblos de Oriente. Supieron, eso sí, poetizar lo que tenían a mano. El escritor polaco Jan Patocki imaginó en su Manuscrito hallado en Zaragoza una historia descabellada de apariciones, brujas, gitanos y personajes del otro mundo. Washington Irving, que venía de un pueblo tan poco romántico como el norteamericano y había conocido a Moratín en Burdeos, reinventó el material moruno en sus Cuentos de la Alhambra y lo puso en circulación en todo Occidente. En la «Leyenda del astrólogo árabe» evoca la figura de un sabio, venido de Egipto y vinculado con el profeta Mahoma, que ayuda al viejo rey de Granada a vencer a sus enemigos hasta que cae presa de su concupiscencia. Pushkin se inspiró de esta leyenda para su último poema fantástico, del que luego se sirvió Rimski-Korsakov para su ópera El gallo de oro; los rusos se reconocían en aquel legendario territorio de frontera, del otro lado de Europa.
El francés Prosper Mérimée llegó a conocer España como muy pocos. Fue, de hecho, su patria de adopción. Recrea la libertad propia de las costumbres y la literatura españolas en su Teatro de Clara Gazul, donde se disfraza tras un pseudónimo que viene de Lope de Vega. Analiza la vida política con inteligencia y se deja seducir por el arte español, justo cuando el gusto europeo lo empieza a descubrir, tras el saqueo por las tropas napoleónicas. Se dice que Mérimée se complace en el lugar común con su Carmen, prototipo de la mujer libre, ajena a la moral común, rodeada de las cigarreras sevillanas, de contrabandistas y toreros. Personificaciones todas del ser humano sin civilizar, que se enfrenta con el mismo gesto a la ley y a la muerte. En realidad, Mérimée logró con su Carmen inventar una de esas individualidades que el arte eleva a categoría de mito. No hay españolada, sino una comprensión muy fina de la libertad propia de la vida y el arte español, algo que Bizet supo luego captar con su ópera.
El también francés Théophile Gautier escribe que «un viaje por España sigue siendo una empresa peligrosa y novelesca». Es lo que se venía buscando, como demuestra el estupendo Viaje por España que él mismo escribió. Se viene a España en busca de emociones fuertes, como las que cree encontrar un Alejandro Dumas que sobreactúa con los toros. También escribe a su corresponsal que «si alguna vez viajáis a España, si visitáis Madrid, fletad un coche, montad una diligencia, esperad, si hace falta, a que pase una caravana, pero no dejéis de ir a Toledo, señora, no dejéis de ir a Toledo».
Esta España romántica y pintoresca ya había encendido la imaginación inglesa gracias a las muy finas y analíticas Cartas de España, del español naturalizado inglés José María Blanco White, y a los libros de recuerdos escritos por los soldados ingleses que participaron en la guerra de la Independencia —para ellos la «guerra peninsular»—. Dará pie a dos obras maestras. El maravilloso viaje, apasionado, lírico y a veces atormentado de Richard Ford y el más burlón y picaresco de George Borrow, un joven aventurero empeñado en evangelizar España mediante la difusión de la Biblia en la versión clásica del protestante Casiodoro de Reina. El libro fascinó a Azaña, que lo tradujo, y a los miembros de la Institución Libre de Enseñanza, que lo publicaron. También ellos estaban convencidos de que había que cristianizar España. A tanto había llegado nuestra barbarie.
Jardines. Arte y naturaleza
El agua siempre ha sido una obsesión para los habitantes de España. Lo fue para los romanos, que construyeron acueductos para transportarla y termas para la higiene y el recreo públicos. Los musulmanes, venidos de climas desérticos, la incorporaron a la vida privada con su gusto por la sombra y las fuentes. Con ellos el agua se aplicó a la producción agrícola con tanta meticulosidad y tanto ingenio, que los huertos de verdura y de naranjas parecían un vergel.
Aquellos sistemas de riego se han conservado hasta hoy mismo, como se conservaron fuentes muy antiguas a lo largo de toda España. Las ha habido míticas, como la del claustro mudéjar de Guadalupe; góticas, como la de Blanes, en Gerona, o la de Real de la Trinidad, en Xátiva, ciudad valenciana famosa por sus fuentes; renacentistas, como la de Santa María, en Baeza; barrocas, como las de los jardines de La Granja y otras, pintorescas, pobladas de animales, como la de los Galápagos en el Retiro de Madrid y la de las Ranas del parque de María Luisa. La Pila, una fuente de traza muy elaborada, en la ciudad mexicana de Chiapa de Corzo, atestigua el éxito del estilo mudéjar en América. Muchas de estas fuentes, y no las menos importantes, eran simples pozos o humildes caños que surtían de agua a una población. (Los autores andalusíes recomendaban que las casas tuvieran siempre un pozo en el patio. Hoy los patios de las casas andaluzas, como huertos cerrados que huyen del calor y matizan la luz, continúan la tradición).
La Alhambra llegó a ser la viva representación del jardín como ideal de vida. Se incorporó a la iconografía arquitectónica y decorativa occidental, y pasaría a formar parte de esa renovación estética que fue el estilo morisco, con toda su fantasía orientalizante. Los jardines, por su parte, pasaron a formar parte esencial de la imagen de España, ya sean los orientales evocados por Lope de Vega en una comedia temprana, como El remedio en la desdicha, los renacentistas de la reina Isabel de Castilla en la Isla de Aranjuez, los clásicos de Felipe II en El Escorial y, más tarde, los franceses de Sabatini en Madrid y el de René Carlier en La Granja, los románticos de Sevilla y de Ronda, hasta llegar al estilo puramente español en el del Buen Retiro en Madrid.
El eclecticismo había preparado la aparición de un estilo propio en el que prima el correr del agua en fuentes y canales, la frondosidad, los paseos cubiertos, las pérgolas, los pabellones, las flores y las fragancias. Las baldosas y los azulejos, por fin, componen un conjunto único, que resguarda del sol y del calor, pero deja pasar la luz en juegos de contraste que evocan —con el murmullo del agua que corre, el frescor y los olores— un pequeño paraíso, como el que Sorolla reprodujo en su casa madrileña. El edén vuelve a estar detrás de esta gran creación del gusto español. Manuel de Falla evocó este mundo encantado en sus Noches en los jardines de España. Mediante el extremo artificio, y lejos de cualquier abstracción metafísica, el jardín español reinventa, o recupera, si se prefiere, la naturaleza. Se convierte así en la mejor muestra de un gusto capaz de espiritualizar la más sensual de las evocaciones.
Castillos
En el extremo sur del país, al bajar de Ronda hacia La Línea de la Concepción, antes de llegar a la costa, se entra en un valle cubierto de huertas, árboles frutales y naranjos. A la salida, por el sur, se alza un castillo en lo alto de una colina. Por las laderas trepa una ciudad pequeña, de casas blancas y calles largas, a veces escarpadas. Estamos en Jimena de la Frontera. En el término municipal se conservan unas pinturas rupestres que permiten contemplar la llegada de unos barcos, tal vez los de los forasteros y colonizadores de Oriente.
El castillo de Jimena de la Frontera es pequeño, pero lo bastante elevado como para dominar la ciudad y todo el valle bajo su protección. A un lado, sobre una roca, todavía se ve un oratorio mozárabe. Quedan en pie parte del recinto amurallado, una torre albarrana —de las que forman parte de la muralla, levantada sobre unos restos monumentales romanos— flanqueada de una majestuosa puerta con dos arcos de estilo califal con lápidas romanas en los muros, la torre redonda de homenaje y unos aljibes intactos, obra de gente práctica y con sentido del estilo. En tiempos de la Reconquista, esta fue una ciudad de frontera, como muchas otras de la zona, siempre amenazadas por las incursiones de los musulmanes granadinos: Arcos, Jerez, Chiclana, Vejer… todos de la Frontera. Cubierto durante mucho tiempo de hierbas, matorrales y chumberas, el recinto interior del castillo de Jimena se animaba con la presencia de un asno que acompañaba al visitante con cierta curiosidad —no mucha, la verdad— y de vez en cuando, en la atmósfera transparente saturada del canto de las chicharras, algún rebuzno.
El castillo de Jimena de la Frontera se alza sobre una antigua población. Y de aquellas muy primeras construcciones quedan vestigios en el castro más pequeño, pero igualmente hermoso, que se levanta en una colina aislada, de unos 150 metros de altura, detrás del pueblo valenciano de La Alquería de la Condesa. Desde ahí domina, en una panorámica circular completa, toda la comarca de la Safor, la gran montaña que la protege y le da nombre —nevada la última vez que estuve por allí: algo extraordinario—.
En la cumbre del pequeño monte, llamado montaña del Rabat, se encuentran los restos de un poblado ibérico, con sus murallas de piedra y relleno de mampostería, unas habitaciones y lo que parece un esbozo de calle. Los iberos habían elegido bien el lugar: fácil de defender por la altura y la perfecta visibilidad de los alrededores, y rodeado de tierra que siempre ha sido fértil. Hoy es un inmenso huerto verde, tan jugoso y fragante que se diría que hasta la altura llega el perfume del azahar, como sube el sonido de los campanarios de las iglesias en torno a los que se arraciman los pueblos blancos de la comarca.
Al fondo, de un lado, se extiende el mar resplandeciente y del otro la sierra Gallinera, con un imponente castillo moro que protege la entrada al valle, de aire seco y transparente, cubierto de almendros y árboles frutales, poblado durante siglos por moriscos y luego, tras la expulsión, por colonos mallorquines. En una ladera, justo por encima de los pueblos de Benitaia y Benisili, sigue viva una fuente, de agua fría y cristalina, próxima a una antigua dependencia de un convento franciscano de la que solo queda un bosquecillo umbrío, cerrado por una reja. Nunca el espíritu anda lejos de las fuentes vivas.
Los castillos están entre los elementos más reconocibles y característicos del paisaje español. Los hay islámicos, como los que cierran las dos entradas de la Vall de Gallinera. En muchas ciudades se conservan las alcazabas, recintos fortificados en cuyo núcleo se alzaba el castillo propiamente dicho, el alcázar, de uso estrictamente militar. La de Granada, la de Antequera, en la punta oriental de la ciudad, la de Málaga, dominando el mar como la de Almería, y la muy amplia de Badajoz recuerdan el papel que la guerra jugó en el desarrollo de estas ciudades, agrícolas o comerciales muchas de ellas.
Mucho más al norte, en la provincia de Soria, el castillo de Gormaz domina sin apelación posible la llanura castellana que se extiende a sus pies. En plena Castilla, estirado a lo largo de 500 metros, con sus 28 torres, el castillo de Gormaz encarna el triunfo de la ingeniería árabe. Con la Alhambra y la mezquita de Córdoba, es de los grandes supervivientes del dominio musulmán. Demuestra el avance técnico de la sociedad musulmana de entonces (estamos en el siglo x) sobre las cristianas. Inexpugnable, en 978 fue objeto de un asedio destinado al fracaso a cargo de un ejército de 60.000 soldados cristianos. El Cid, vuelto del destierro, logró su titularidad de Alfonso VI, tal vez como reconocimiento por su genialidad a la hora de imaginar nuevas tácticas militares y políticas para combatir a los temibles almorávides, a los que el rey, como recordó Menéndez Pidal, había sido incapaz de hacer frente. Los castillos árabes se extendieron por buena parte de la península como sistema de defensa, muchas veces con su alcazaba y su medina. Así, el antiguo alcázar de Madrid, pero no Gormaz, soberbiamente aislado.
En territorio cristiano, son tan abundantes que llegaron a dar nombre primero a un condado y luego al reino en el que este se convirtió. (Luis Díez del Corral contrapone las regiones y los países que deben el nombre a sus invasores —Francia por los francos y Andalucía por los vándalos— a aquellos otros que son propios y acaban designando a sus pobladores: España, Castilla, Italia).
Ortega vio en los castillos la encarnación del principio de libertad que triunfó con el feudalismo. Díez del Corral, en cambio, entendió los castillos españoles como la punta de lanza de una realidad que no existía en el resto de Europa. La sociedad española se enfrentaba a la tarea de volver a conquistar las tierras tomadas por los invasores musulmanes. Era una misión de esas que dan sentido a la vida entera. Los castillos fueron uno de los instrumentos cruciales de esta empresa. En cada avance, se aprovechaba cualquier risco, cualquier peña para levantar y consolidar la ocupación. Así se van formando líneas defensivas, primero la del Duero, luego la del Tajo. Aseguran el dominio de las nuevas tierras y detienen las incursiones de pillaje, las temidas aceifas que practicaban los musulmanes, más interesados por el botín inmediato que por la posesión de tierras.
En el resto de Europa, el castillo surge naturalmente del paisaje en el que el señor feudal reside durante buena parte del año. Allí está la base de su prosperidad. El castillo español se alza como la esencia de una sociedad en guerra. (También hay castillos feudales civiles, como el de Belmonte, en Cuenca, construido por el marqués de Villena, y el de Coca, en Segovia, de ladrillo y ornamentación mudéjar, que fue del marqués de Santillana). Y esta guerra es, antes que otra en el resto de Europa, una guerra moderna, de grandes efectivos. Absorbe la casi totalidad de las energías de la sociedad, de la Corona y del pueblo. Castilla entera fue durante siglos una sociedad en guerra. Aquí no hay alcazabas porque las propias ciudades son ciudades fortificadas, como Segovia, con su castillo como la proa de un barco, o Cuenca y Ávila, de la que se ha conservado íntegra la muralla en la que va encastrada la catedral.
Incluso las iglesias se construyen como fortificaciones. Resulta evidente la intención defensiva, casi aplastante, del monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja. La iglesia fortificada del Apóstol Santiago en Montalbán, Teruel, reserva la ornamentación mudéjar para la parte alta del edificio. La catedral de Santa María de Sigüenza impresiona por la seguridad que infunde. Y la iglesia de San Miguel Arcángel, en Murla, Alicante, no admite distingos: incorpora una torre maciza a la fachada.
Durante un viaje en coche por Jordania, desde la antigua ciudad de Petra hasta el mar Muerto, pasamos junto al castillo de Karak o Al Karak, una grandiosa fortaleza de tiempos de los cruzados. Era, sin la menor duda, un castillo español, como lo es, muy cerca de Petra, el de Shobak, un trozo de Castilla en Oriente Medio, clavado en un promontorio sobre el valle de Aravá por donde pasaron los judíos de vuelta de Egipto. La realidad es que aquellas grandes fortificaciones cruzadas inspiraron otras españolas. En las dos puntas del Mediterráneo se dio la misma tensión bélica. Fue allí, en Siria, en Líbano y en los actuales Israel y Jordania, donde los europeos aprendieron el arte moderno de la guerra que los españoles habían tenido que inventar por su cuenta. (En aquel viaje, de tan concretas evocaciones españolas en varios momentos, íbamos a conocer Siria, con su imponente castillo del Krak de los Caballeros. Lo impidió el estallido de la guerra que acabó dañando la fortaleza). A diferencia de los castillos de los cruzados, los españoles están, como dice también Díez del Corral, en movimiento: siempre a la ofensiva.
Los castillos son historia hecha piedra. Lo son en un sentido muy particular. En cuanto el frente avanzaba, quedaban inservibles, condenados al abandono. De una forma muy española, con un significado y unas consecuencias estéticas que Azorín glosó toda su vida con una sensibilidad cada vez más fina, llevaban en su naturaleza el futuro abandono y empezaron a ser ruinas, como hasta hace poco tiempo los hemos conocido, desde casi el principio. Románticos sin quererlo —como el de Anguix, del que queda una torre suspendida sobre el Tajo—, recuerdo de una vida dura y árida de vigilias interminables, siempre en espera del enemigo, son un paradigma del paisaje español, muchas veces tan escabroso, tan inhumano y tan atractivo como ellos.
Mucho más tarde, la ingeniería militar levantará fortificaciones espléndidas en La Habana y en Cartagena de Indias, como lo hará para defender la frontera con Francia en Figueras, con el gigantesco castillo de San Fernando, una auténtica ciudad de por sí. Todo el Mediterráneo occidental está cubierto de fortificaciones españolas: el castillo de Bellver, en Mallorca, con ese patio aéreo que contrasta con la aspereza del exterior, apenas suavizada por la planta circular, el de Santa Bárbara, en Alicante, que vigila toda la bahía desde una altura prodigiosa, hasta Nápoles, Palermo, Alguer y, claro está, el norte de África: Orán, con su monumental puerta de España, tan evocadora como la de la Bisagra en Toledo y española por su carácter práctico, resolutivo, valiente, a la entrada de la alcazaba. Reliquia del sueño africano, tan propio de su país, que en su día impulsó el cardenal Cisneros.
Estilos españoles. Mudéjar
Pedro I de Castilla, rey amigo de los judíos, ordenó levantar y decorar su espléndido palacio sevillano en estilo mudéjar. Era como traer una sublimación ideal de la estética musulmana hasta su lugar de origen, y en la obra trabajaron maestros de obra —alarifes— sevillanos y otros venidos de Toledo y de Granada. Don Pedro ya había recurrido al mudéjar para remodelar la residencia real de Tordesillas, luego convertida en el monasterio de Santa Clara. El palacio, que domina un recodo del Duero, combina la lujosa sobriedad castellana en la que alternan paredes blancas, esculturas policromadas y retablos dorados, con la delicadeza casi onírica de las filigranas mudéjares y los artesonados de madera labrada en formas geométricas que evocan un orden cósmico regido por la fantasía y la belleza. (Enrique IV decoró su castillo palacio de Segovia con el mismo estilo exquisito y en otras ocasiones, como en la Alhambra o la Aljafería de Zaragoza, los reyes conservaron muy minuciosamente, como demuestran las órdenes a este respecto, la arquitectura y la decoración musulmanas). Samuel Ha-Levi, almojarife o tesorero de Pedro I, ordenó construir la magnífica sinagoga del Tránsito en Toledo, a mediados del siglo xiv.
El estilo y la arquitectura mudéjares nacen de las singulares circunstancias en las que se desarrolla la Reconquista. La toma de ciudades musulmanes por los cristianos trae aparejada la voluntad de levantar construcciones propias, que dejen claro el nuevo poder y las nuevas ideas. No siempre se pudo hacer, por falta de medios y de mano de obra, y también porque los cristianos se acostumbran a las ciudades de trazado y edificios musulmanes, y acaban pronto gustando de ellos: de sus estructuras, de sus materiales, de sus formas decorativas. Así que los cristianos españoles vivieron durante siglos en un escenario musulmán. A eso se añade la presencia de mudéjares, musulmanes a los que los cristianos respetan en sus creencias y formas de vida (que también llegan a compartir), y que dominan además técnicas de construcción y de decoración que ofrecen importantes ventajas. Utilizan materiales más baratos que los de la arquitectura cristiana de origen francés (el ladrillo en lugar de la piedra, la madera). Están especializados, con lo que ganan en competitividad. Y dominan un gusto al que los nuevos clientes, judíos y cristianos, se han aficionado: por estar acostumbrados a verlo en el escenario urbano, o por sus extraordinarias peculiaridades.
Mudéjar es, por tanto, como ha expuesto Gonzalo M. Borrás, aquella arquitectura que se hace en territorio cristiano prolongando el estilo hispanomusulmán de años anteriores, como copiándolo y transformándolo con estructuras o decoraciones cristianas. Un estilo de síntesis, que refleja la convivencia y la tolerancia reinante durante siglos en los reinos cristianos. Se convertirá en el estilo español propiamente dicho, aquel que solo se pudo dar aquí, por las circunstancias históricas y por la peculiar actitud de la población. No es solo una cuestión estética, reveladora de por sí. Entraña también la asimilación y el respeto por estilos y formas de vida distintos, lejos de esa idea de la Reconquista según la cual lo cristiano expulsa lo musulmán. Lo muestra bien la inscripción del maestro de obras de la iglesia de Santa María de Mahuenda, en el valle del Jiloca, en Aragón, que firma su obra de esta guisa: «era: maestro: yuçaf: adolmalih» y continúa, en árabe: «No hay más dios que Dios (y) Mahoma es el enviado de Dios, no hay… sino Dios». Y no solo fueron mudéjares los responsables de este estilo. También lo aprendieron y lo practicaron albañiles y maestros de obras judíos y cristianos.
Los mudéjares tenían un gusto infalible para la decoración en yeso y madera, con los que componían lo que venían a ser evocaciones de un paraíso a los que sus clientes cristianos no supieron resistirse. También sabían convertir el ladrillo y los azulejos, materiales humildes donde los haya, en prodigios de imaginación. De la decoración, tan frecuente en toda España, y la cerámica y los azulejos —en verde, azul cobalto, dorado—, el estilo mudéjar da el salto hasta las iglesias de Castilla, como la de San Juan Bautista en Fresno el Viejo, Valladolid, de líneas sobrias, sin el menor adorno, que el ladrillo humaniza, o las de Sahagún, en León, cada cual con su personalidad: San Lorenzo, con su ábside de tres pisos y su torre maciza y aérea a la vez, como una demostración de los invariantes castizos de la arquitectura española que describió Chueca Goitia, la de San Tirso, con su elegante ábside y su excepcional torre rectangular, de primer cuerpo macizo, con algo de fortaleza, o la antigua iglesia de la Santísima Trinidad, cúbica, sin la menor concesión al adorno como no sea la encantadora torre que flanquea la fachada.
A veces el mudéjar parece matizar y nacionalizar el románico y otras cobra una entidad propia, como en tantas iglesias de Teruel donde da a luz, en las torres, los artesonados y las fachadas, prodigios de imaginación, testimonios de una muy especial ingenuidad, humilde y bienhumorada, una felicidad que se complace en la obra bien hecha. A veces los artesanos mudéjares (nunca ha parecido oportuno recurrir a un término tan pretencioso como el de artista), juegan tanto con los materiales que se acercan a un barroquismo feliz, como en la torre de Nuestra Señora de la Asunción de Utebo, Zaragoza, tan inesperada que con solo el primer vistazo transmite una intensa alegría de vivir.
En otras ocasiones, los alarifes mudéjares recrean un mundo lejano —pero no ajeno a lo español: ahí está Elche—, como en la palmera de piedra de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga, en Soria, glosada por José Jiménez Lozano en su significado a la vez místico y realista, tan característico de Castilla. Lo mudéjar vuelve a aparecer para crear un estilo ecléctico, de una sofisticación inigualada, en la antesala capitular de la catedral de Toledo, que da paso al esplendor de la sala capitular y refleja el gusto personal del cardenal Cisneros, combinación única —carácter y audacia unidos— de clasicismo italiano, mudéjar y plateresco. (Cisneros era un hombre pragmático y, cuando ordenó construir una capilla dedicada a la preservación de la liturgia mozárabe en la misma catedral de Toledo, se recurrió al estilo clásico). El gusto clásico y el mudéjar, que parecen irreconciliables, se unen también, sin fundirse, en los patios y la decoración de las casas aristocráticas de Córdoba y de Sevilla, como en la casa de Pilatos.
Asimismo, aparece en el remate mudéjar del antiguo minarete de la mezquita de Sevilla, la Giralda, coronada a su vez por una estatua barroca. La torre de la catedral queda convertida en una reflexión bienhumorada e irónica, en vista de las obsesiones de la pureza de la sangre, acerca de la distancia entre el gusto y la ideología. Muchas de las torres mudéjares de Aragón reproducen en su estructura los alminares musulmanes, con un remate específico para las campanas. (El paraninfo de la Universidad de Salamanca, monumento al saber católico, está cubierto por un extraordinario artesonado mudéjar y, cuando se ve de lejos la catedral de Zamora, se diría que un pedazo de Bizancio ha aterrizado a orillas del Duero).
Así es como el estilo mudéjar cruzó el Atlántico y llevó hasta América formas propias del arte hispanomusulmán. Allí triunfó, por economía y resistencia a los seísmos, la «carpintería de lo blanco», o el arte de la construcción de cubiertas en madera, tan finamente labradas, que se encuentran en el mundo hispano de Quito hasta Teruel, pasando por Cartagena de Indias y Toledo.
El fanatismo de los purificadores no logró llevarse todo aquello por delante. Quedó un estilo arquitectónico y decorativo propiamente español. Los españoles volvieron a cultivarlo más tarde, bien entrado el siglo xix. Así es como el gusto neomudéjar, con el ladrillo como material de base, el recurso al estuco, los toques de cerámica y los arcos de herradura, volvió a poblar las ciudades españolas: en Zaragoza con el edificio de Correos; en Toledo, con la estación de ferrocarril; en Sevilla, matizando la evocación renacentista de la gran plaza de España; en Barcelona, en las dos plazas de toros, la Monumental y la de las Arenas (como ocurrió en muchas otras ciudades, porque los toros, fiesta también propiamente española, van relacionados con esta estética inimaginable fuera de aquí) y en Madrid, con el edificio de las Escuelas Aguirre, hoy Casa Árabe, con una pequeña torre como un minarete que se atreve a dar la réplica al clasicismo sin concesiones de la Puerta de Alcalá.
El éxito del neomudéjar proporcionó a las ciudades españoles un estilo único. Como tal, logró un considerable éxito internacional, en particular en América con lo que allí se llamó «estilo morisco», menos respetuoso con la humildad de los materiales de origen, pero fiel a las elaboradas decoraciones y, ahora sí, a la promesa de exotismo que evocaba la combinación de España y estética moruna.
Estilos españoles. Plateresco
El plateresco no existe. Mejor dicho, no tiene entidad propia: significa un período de transición entre el gótico tardío de tiempos de Isabel la Católica y el triunfo del Renacimiento depurado, esencial y «desadornado». Tampoco es un estilo propiamente nacional. La misma transición se encuentra en muchos otros países, en particular en Portugal, donde se habla de «estilo manuelino». El hecho, sin embargo, es que a pesar de su no existencia y de no ser exclusivamente español, el plateresco da nombre a una forma de hacer arquitectura fácil de reconocer.
El nombre plateresco parece proceder del trabajo artesanal de la plata, que en España había alcanzado un nivel extraordinario. Evoca todo el universo de oficios artesanos al servicio de la Corona, la Iglesia, la nobleza y la burguesía: bordadores, joyeros, yeseros, ebanistas, rejeros… Artistas, en realidad, de la precisión, la minuciosidad, la variedad de las texturas, el esplendor de los colores, la suntuosidad de los materiales y lo intrincado de las formas.
Siendo un estilo muy específicamente decorativo, parece tener raíces profundas en el gusto español, como le sugiere la maravillosa portada del palacio de las Leyes en Toro, Zamora, que despliega esa exuberancia sonriente, en modo menor, con la profusión de motivos vegetales y heráldicos, ajenos a cualquier dramatismo y que parecen llamar a los colores y a los dorados, como los maestros artesanos hacen aún más bella la propia belleza al darle un toque de confianza y de ligereza, a veces de ingenuidad. Uno de los primeros ejemplos fue la casa de las Conchas, en Salamanca, un palacio de estilo gótico a cuyo propietario se le ocurrió sembrar la fachada de conchas, por ser ese el símbolo de la familia, como los italianos lo hacían de elementos geométricos. El resultado evoca una naturaleza minuciosamente estilizada que alía la ligereza con la fantasía.
Salamanca será una de las capitales del nuevo estilo, favorecido por la piedra dócil y dorada, tan hermosa de labrar. En la catedral nueva se manifiesta uno de los signos del nuevo tiempo. ¿Qué hacer con una catedral gótica en pleno siglo xvi? Una forma de solucionar el anacronismo será recurrir al modelo de encajes y bordados que recubre su portada. En la fachada de la universidad los artistas labran un inmenso tapiz, liberado —dice Chueca Goitia— de cualquier constricción arquitectónica. Prima lo decorativo, el capricho, la imaginación. La inmensa fachada del convento de San Marcos, en León, es un ejemplo del plateresco convertido en gran estilo, que lleva la precisión del artesano a una escala monumental. El patio de las Escuelas Menores, también en Salamanca, combina una base castellana con los arcos que alternan líneas rectas y quebradas, de fuerte sabor mudéjar. Los encontraremos por toda España, con un gusto idéntico por la audacia y la ligereza, como también viene del mudéjar el gusto por el revestimiento decorativo total de las superficies que tan bien se plasma en la fastuosa ornamentación interior, mezcla de mudéjar y elementos góticos, de la sinagoga del Tránsito, en Toledo. La fachada del palacio de Jabalquinto, en Baeza, construida en ladrillo, combina con la misma elegancia el recuerdo de los palacios fortificados, los elementos góticos y el gusto plateresco. En su interior, alberga un patio estrictamente renacentista, de los que abundan en España, siempre enamorada de lo que venía de Italia. En la fachada del ayuntamiento de Sevilla el estilo alcanza una de sus formulaciones perfectas e intemporales.
En una época de transición, como es el siglo xvi, se ensayan nuevas fórmulas. El muy pesado y macizo, pero encantador arco de Santa María en Burgos, levantado para recibir a Carlos V, atestigua esa voluntad de investigar formas nuevas con elementos conocidos. Igual de espectacular es la fachada del palacio de Polentinos, en Ávila, portada de raigambre militar e italiana, con su matacán desorbitado que se convierte en el elemento principal. Los balcones en esquina, como los de los palacios de Cáceres, son reflejo de la audacia de aquellos maestros. También lo es la escalera dorada de la catedral de Burgos, de una suntuosidad y una fantasía tal que un problema de orden práctico, como era unir dos niveles en una de las entradas del templo, se convierte en una exhibición de estilo. Otro tanto ocurre en los enrejados, los retablos e incluso los muchos monumentos fúnebres platerescos, de evocaciones siempre alegres. El Dios de aquellos españoles es sin duda el Dios de la vida.
En el plateresco hay una notable carga de despiste formal, derivado de una indefinición estilística, ya apuntada en la época y que los modernos historiadores de arte han subrayado con frecuencia. Falta a veces el sentido de la proporción y los elementos pierden su razón de ser, como les ocurre a las columnas curvas, a modo de guirnalda, de la fachada del hospital de Santa Cruz, en Toledo. Ese desenfado ecléctico le da al plateresco, estilo en movimiento, sin fijar del todo, buena parte de su encanto. Además le proporciona argumentos para sobrevivir en el tiempo, después de que se impusiera el estilo clásico.
Vuelve, como elemento de identificación nacional, pero siempre sin dogmatismos, en la arquitectura española del siglo xx. También triunfó en América antes de que los artistas americanos dieran vida a un barroco particularmente fastuoso y vital, como el que puebla Quito, capital cultural del virreinato del Perú. Incluso evoca una forma de plateresco la Puerta de Bisagra, en Toledo, con su gigantesca águila imperial labrada encima de un arco de riguroso clasicismo.
La asombrosa Puerta de Bisagra es obra de Alonso de Covarrubias. Siempre elegante, rebosante de fantasía en sus primeros años, como un decorador que se complace en la combinación sin límites de toda clase de elementos, Covarrubias cubrió Toledo con las obras de su imaginación. En Alcalá de Henares, otra ciudad renacentista, creó la encantadora escalera del convento de carmelitas descalzas llamado de la Imagen, contiguo a la casa natal de Manuel Azaña y en el que, según la leyenda familiar recreada por este, se refugió el abuelo liberal —liberal exaltado— perseguido por los ultramontanos en el siglo xix. Covarrubias sería luego el severo arquitecto del alcázar toledano.
El albaceteño Andrés de Vandelvira da forma al gusto nuevo en la impresionante catedral de Jaén y en su casi metafísica sacristía. Con la de Málaga y la de Granada, son las tres grandes catedrales clásicas de Andalucía, donde el nuevo gran estilo, coherente y articulado, cada vez más desornamentado, triunfó antes que en Castilla. Ahí está el riguroso pabellón de Carlos V en los jardines del alcázar de Sevilla, rodeado de naranjas y palmeras. Pedro Machuca llevaría los principios clásicos hasta el final, con el palacio de Carlos V en Granada, platónico por dentro y romano por fuera, como dijo Chueca Goitia. Hasta que llegaron Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera y, bajo la dirección exigente de Felipe II, diseñaron la apoteosis del clasicismo arquitectónico en un edificio sin comparación posible como es el monasterio de El Escorial.
Estilos españoles. Gaudí y el modernismo
A finales del siglo xix triunfaba en todos los países occidentales un estilo nuevo. Rompía con el academicismo estereotipado y aprovechaba los adelantos industriales en construcción y nuevos materiales. También tenía ínfulas humanitarias. Renegaba de la impersonal y alienante producción en masa y a cambio aspiraba a organizar fórmulas de trabajo más humanizadas, inspiradas de los gremios, de antes de las revoluciones liberales.
Propio del art nouveau fue el gusto por la curva y las formas vivas e imprevisibles de la naturaleza. Los modernistas huían de cualquier realismo y aunque no idealizaban lo natural, intentaban reproducirlo en un continuo de armonías en perpetuo movimiento. Arte de la transformación y la metamorfosis, donde prima el cambio y el desequilibrio como ocurre en los organismos vivos. Por eso es un arte tanto o más decorativo que arquitectónico.
Sería un español, Antonio Gaudí, el que daría la vuelta a la situación. El modernismo había triunfado en Barcelona, en Melilla o en Valladolid, como en muchas otras ciudades españolas (salvo en Madrid), gracias a unos burgueses emprendedores, ricos, con ganas de lucirse y conciencia de su responsabilidad en la sociedad en la que vivían. Este ambiente permite que las propuestas de Gaudí encuentren clientes o mecenas como el industrial Eusebio Güell. Así empieza su carrera, con encantadoras evocaciones medievales y mudéjares como El Capricho y la Casa Vicens. Continúa con obras ya tan extraordinarias como la Torre de Bellesguard, salida de un cuento de hadas, y el parque (o Park) Güell, una urbanización residencial como las «ciudades jardín» de otras urbes, que armoniza hasta un punto inaudito la construcción y la naturaleza.
Fue un fracaso comercial, pero cuando el Ayuntamiento de Barcelona lo compró y lo abrió, el público pudo explorar aquella utopía hecha de columnas dóricas, viaductos, animales fabulosos, fuentes, canales y terrazas: una Arcadia mágica, escribió Juan-Eduardo Cirlot. La Casa Batlló, en pleno centro de Barcelona, volvería a dejar asombrados a sus conciudadanos con una fachada que es como un inmenso velo de colores —elemento esencial de la naturaleza para Gaudí y que ya en el parque Güell había llevado a la apoteosis con la profusión de azulejos—. Uno de los elementos más alucinantes de la Pedrera, otra gran casa del centro de Barcelona, son las chimeneas de la azotea, formas dinámicas, imprevisibles, que parecen seres vivos de otro mundo y que sin embargo infunden una extraña serenidad, próxima a la placidez.
Mientras tanto, Gaudí seguía trabajando en su obra maestra, el templo de la Sagrada Familia. Iba destinado a devolver la fe a los atormentados corazones de los españoles de la época. Gaudí fue un gran creyente y ya en la catedral de Mallorca había ensayado una nueva decoración que cambió la luz del interior y renovó el sentido de la liturgia. Después de un siglo de reinvención del gótico, Gaudí se lanzó a construir un templo de una audacia y una libertad nunca vistas. Puso su experiencia en las técnicas y los materiales de vanguardia al servicio de su inagotable inspiración. Arrebatado como un profeta antiguo, Gaudí reproduce el trabajo imprevisible de la Creación. El Dios negado por la crisis de fin de siglo se nos presenta aquí vivo, inmediato y con una evidencia tal que no se requiere glosa alguna para entender su naturaleza y sus atributos: el amor, la belleza, la misericordia.
Cuando quedó terminado el campanario de la fachada del Nacimiento, Gaudí celebró esa «lanza que une el cielo con la tierra». Para conseguir un tal milagro, tal vez era necesario el fondo español de fe inquebrantable sobre el que se proyecta el monumento, hoy por hoy inacabado.
Poesía y prosa
Fernando Ossorio es el protagonista de la novela de Baroja Camino de perfección. Después de sus andanzas nihilistas por Madrid y por Toledo, donde se consuela con El entierro del conde de Orgaz, se le revela la belleza cósmica en la sierra de Navacerrada. Por fin acaba apreciando la vida familiar y doméstica en una de esas grandes casonas de los pueblos de Levante, inundada de luz mediterránea. Se propone educar a su hijo en contacto con la naturaleza, sin torcer sus instintos. En La feria de los discretos, la ciudad de Córdoba, secreta y evocadora, sirve de escenario a una historia de amor frustrado protagonizada por el joven Quintín, uno de esos hombres de acción apicarados, varoniles, inteligentes y egotistas que tan bien se le daban a su creador. Baroja se proponía ilustrar el muy escaso romanticismo de los españoles, siempre realistas —los discretos del título—, desconfiados de cualquier riesgo, y amantes por encima de cualquier otra cosa de la seguridad y del dinero, el pájaro en mano, ya se sabe.
Quizás por eso paisajes tan sugestivos como el de Galicia, tan misterioso y sedante a la vez, el de la Mancha, sutil y abierto a la inmensidad del cielo, o el de Castellón, fragante y oloroso, van poblados por pueblos y casas que demuestran un desprecio absoluto por la estética y un prosaísmo radical, sin el menor pintoresquismo.
Está el gran estilo español, tan imponente, muchas veces combinado con la ligereza del mudéjar y del plateresco. Y luego está esa querencia por lo prosaico que abre una puerta inesperada a un mundo donde reina una libertad absoluta. En este mundo no caben los complejos y quedan aparcadas las exigencias del buen gusto, el más severo de los tiranos. Benidorm es el mejor ejemplo de esto. La ciudad europea con mayor número de rascacielos ha crecido en torno a dos playas de una extraordinaria belleza y se ha convertido en un imán para el turismo más variado: ingleses (casi la mitad de los visitantes), jubilados y personas mayores —con los famosos viajes del Imserso—, familias… Aquí sí que cada uno hace lo que le da la gana y durante el tiempo que pasa en Benidorm queda atrás cualquier rutina, cualquier elemento ajeno a la diversión y al gusto propio. Los rascacielos permiten una alta concentración de visitantes que siempre pueden llegar andando a la playa y para los que se ofrece cualquier clase de diversión en muy poco espacio. No hay lujo, ni hipsterismo. Benidorm es barato y por esencia, democrático. Seguramente ahí está el motivo por el que ha conseguido sobreponerse a todas las modas y se ha convertido en un modelo.
Ibiza, otro modelo turístico español, ofrece algo más que una promesa de libertad, con la fiesta perpetua en el centro y en varias discotecas célebres en todo el mundo. Tiene algo más, claro está: un paisaje interior exquisito y calas y acantilados de una belleza excepcional. Turismo, por tanto, más escogido y elitista, aunque igualmente aficionado a la diversión.
En Marbella todo está pensado para la comodidad de los visitantes. La ciudad se pone al servicio de quien puede pagar, aunque la atmósfera de privilegio lima un poco los excesos más histriónicos y descabellados. La Costa del Sol, que es lo más parecido en Europa a California, encuentra en Marbella el punto más exigente. Exhibicionismo y discreción, superlujo y seguridad… Todo parece fluir a la sombra benigna del pico de la Concha, en las monumentales estribaciones de la Sierra Blanca que aseguran la abundancia de agua, la vegetación exuberante y una atmósfera respirable.
Los españoles han comprendido cómo evitar cualquier posible invasión: hacer realidad las fantasías de quienes los visitan. Las infraestructuras son de primera categoría, obras maestras de la ingeniería como la autovía que salva Despeñaperros, las circunvalaciones de Málaga y de Madrid, aeropuertos como El Prat o Barajas. La sanidad, privada y pública, es un modelo y el tan denostado turismo de sol y de playa, que fue la base de la industria turística del país, hoy exporta su experiencia a todo el mundo. El clima, por su parte, no ha cambiado mucho desde los godos. Los días siguen siendo soleados, las tardes infinitas, la noche luminosa y la misma luz, resplandeciente y dorada, invita a vivir con la misma intensidad. En el siglo xxi, España sigue siendo lo más parecido al paraíso que existe en el mundo.