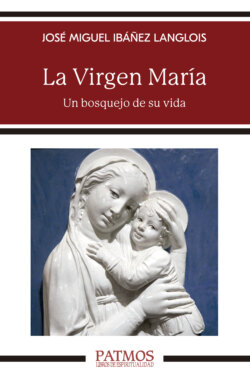Читать книгу La Virgen María - José Miguel Ibáñez Langlois - Страница 6
ОглавлениеI.
LA ANUNCIACIÓN A MARÍA
UN ÁNGEL EN LA ALDEA
María hace su aparición en los Evangelios como una joven aldeana de Nazaret, de condición humilde aunque, al parecer, del linaje del rey David (Rom 1, 3). Cuando la visitó el ángel no tendría más de quince años, lo que en ese lugar y época significaba una madurez superior a la habitual de esa edad en nuestros días.
De su aspecto no sabemos nada cierto, como tampoco del aspecto de Jesús. Pero así como a él lo suponemos hermoso (Sal 45, 3), también debió serlo su madre, de quien recibiría él su entero legado genético, su compostura y sus facciones (Lc 1, 35). Y hermosa la han representado los siglos, aunque Dios escondiera su belleza a los ojos de sus contemporáneos, o más bien, aunque ella se escondiera en Dios, lo que viene a ser lo mismo.
Una vez llegada la plenitud de los tiempos, la presentación histórica de María corrió a cargo de un alto príncipe del cielo, uno de esos tres arcángeles cuyo nombre conocemos: «Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María» (Lc 1, 26-27).
Esta es la introducción del acontecimiento central de la historia humana: la Encarnación del Hijo de Dios, la inmersión de Dios en el turbulento devenir del hombre sobre la tierra. ¿Dónde ocurrió tal cosa, en qué trono, en qué sede, en qué palacio? En la humilde casita de una muchacha nazarena desconocida. No fue enviado el arcángel Gabriel a Roma, a Atenas o a Alejandría, capitales del poder o de la sabiduría, ni tampoco a Jerusalén, centro religioso del mundo.
San Lucas llama “ciudad” a Nazaret, según la usanza judía, pero en realidad era apenas una aldea de unos pocos cientos de habitantes, cuyas casas solían estar excavadas a medias en la roca: un pobre caserío, pues, de habitáculos que a duras penas ganaban su espacio a los promontorios de roca, en la periferia del gran imperio, y que no se había mencionado nunca en las Escrituras de Israel; en suma, un lugar sin historia.
Se cumple así una especie de norma del actuar divino, que realiza los prodigios más grandiosos de nuestra salvación sin ruido ni espectáculo ni pompa alguna, sin pregón ni publicidad, en los escenarios más humildes y en las condiciones más recatadas, al margen del mundanal ruido y lejos de la mirada de los hombres: con esa constante que podríamos llamar el pudor divino.
La doncella en cuestión se llamaba María, que en hebreo significa “señora”, quizá “princesa”, un nombre bastante común por entonces, más común incluso que el de Jesús. Así se llamaban, por ejemplo, las dos mujeres que estarían en el Calvario junto a la Virgen: María Magdalena y María de Cleofás (Jn 19, 25).
Pero poco importa lo que ese nombre significara hasta entonces: en adelante, y por los siglos, esta nueva María iba a colmarlo con su propia identidad. Innumerables mujeres se llamarían así en la era cristiana, y nosotros la invocaríamos con un amor y reverencia nunca antes recibida por ninguna hija de Eva.
Quien llevaba este nombre en Nazaret, y no sería la única, era una doncella virgen, que había celebrado ya sus desposorios con José: un verdadero matrimonio, pero no todavía las bodas o nupcias, que tenían lugar aproximadamente un año después, cuando la mujer era llevada a casa del esposo.
«Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo: “Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo”» (Lc 1, 28). Este saludo es completamente extraordinario: nunca se había oído en la tierra semejante palabra del cielo. No la llama el ángel por el nombre de María, sino que a manera de nombre la llama de esta otra manera: “Llena-de-gracia” en forma de vocativo o de nombre personal, Kekharitomene. Es un nombre inaudito para una criatura humana.
Se advertirá que en el lenguaje bíblico un nuevo nombre significa una identidad profunda, una vocación, una misión nueva, como cuando Jesús llama “Pedro” (Piedra, Roca) a Simón (Mt 16, 18) al prometerle el Primado sobre la futura Iglesia, o como cuando Dios llama “Abraham” a Abram porque será padre de una multitud de pueblos (Gn 17,5), o cuando da el nuevo nombre de “Israel” al patriarca Jacob (Gn 35, 10).
¿Quién es entonces María, y cuál es su nueva misión e identidad en la historia de la salvación, a la luz de este nuevo nombre? Ella es la mujer enteramente colmada de la gracia de Dios, sin límite de tiempo ni de magnitud. Es la que llamaremos Inmaculada Concepción, porque es la mujer concebida ya con la plenitud de la gracia divina, desde el primer instante de su ser en el seno de su madre Ana, es decir, no contaminada con la mancha de la culpa original, que todos contraemos al venir al mundo.
LLENA DE GRACIA
Desde la caída de nuestros primeros padres, que llamamos pecado original, los seres humanos iniciamos nuestra vida con esa oscura herencia, privados de la amistad de Dios, inclinados al mal y con nuestras fuerzas naturales debilitadas: «Y en pecado me concibió mi madre» (Sal 51, 7). Pero quien iba a ser la madre de Jesús, salvador del género humano, había sido preservada de ese mal, desde el inicio mismo de su existencia.
Aunque hasta ahora no lo pudiera saber ni siquiera ella misma, su concepción había inaugurado las primicias de una nueva era en el mundo: «la plenitud de los tiempos» (Gal 4, 4), la era de la redención, porque una criatura humana había venido al mundo sin el pecado de origen, y colmada de la gracia divina, en atención a los méritos futuros de su hijo en la cruz. Con razón sería llamada “estrella de la mañana”, porque ella era el primer rayo de luz, que anunciaba la inminencia de la aurora, la aparición del Sol de nuestro salvador.
En boca del ángel, la plenitud de “gracia” quiere decir objetivamente la integral complacencia de Dios en María, entendida esta gracia no como algo extrínseco a ella (“favorecida de Dios”, “grata a los ojos de Dios”), sino como un don que modifica realmente a la criatura. Es la cualidad intrínseca que más tarde llamaremos gracia santificante, gracia que santifica, gracia elevante, y que en María alcanzó un grado pleno: ¡llena-de-gracia!
Obviamente esta condición singularísima suya solo podía tener lugar, en los planes de la Providencia, por anticipación de los merecimientos de su hijo Jesucristo, el único salvador. Luego ella necesitó ser salvada, como toda la descendencia de Adán: fue salvada por su hijo, que llegaría al mundo unos años más tarde, y que padecería en la cruz unas décadas más adelante. Su eternidad como Hijo de Dios hacía posible esta anticipación salvífica, por misteriosa que a nosotros nos parezca.
María no constituye, pues, en absoluto una excepción a la universalidad de la redención. Pero ella no fue salvada simplemente con anterioridad de tiempo, es decir, antes que el resto de los mortales. Ella fue más salvada que nadie, si se nos permite hablar así. Ella fue la más redimida de todas las criaturas; ella, la que sería madre del redentor, representa la forma suprema de la redención. Ella la toda santa, la toda hermosa, está en el punto mismo de origen de la redención del mundo.
Ocurre que el misterio inicial de María Inmaculada, así como el misterio final de su Asunción a los cielos, y todo lo que va entre un extremo y otro de su decurso temporal, está colmado por la irradiación del misterio del propio Cristo salvador. El misterio de María proviene enteramente del misterio supremo de su propio hijo. Al misterio humano que hay en toda maternidad se suma, en este caso, el misterio sobrenatural de su maternidad divina.
Llena de gracia: ¿comprendió María en ese momento lo que los siglos posteriores entenderían por gracia santificante, gracia que eleva al orden divino, gracia divinizante? Seguramente no, no en su sentido técnico, pero con la misma seguridad podemos afirmar que, con luz del cielo, ella vislumbró lo esencial de esa locución divina: algo jamás leído en las Escrituras, una inmensa dignidad, una excelencia sobrenatural sin par. Y «por eso se turbó ella al oír estas palabras, y consideraba qué significaría esta salutación» (Lc 1, 29).
Todo lo que ocurre en estos momentos está marcado por un contraste abrumador: la lugareña de un pequeño caserío, casi una niña, es visitada por un espíritu celestial, que la llama con un nombre inaudito, y le entrega un mensaje prodigioso sobre su identidad. Además de asombroso y desproporcionado, aquello habría sido anonadante, si no fuera precisamente por esa identidad suya: su plenitud de gracia, que le otorgaba una serenidad a toda prueba.
Nos preguntamos si se turbó ella, como hacen siempre los seres humanos ante la presencia de un ser de otro mundo, de un espíritu angélico. En realidad, no sabemos la forma que adoptó el ángel en su aparición. Usualmente lo representamos en esta escena con forma humana, solo que alado, según la convención tradicional; pero bien pudo aparecer como una luz y el sonido de una voz. En todo caso, María supo claramente que se trataba de un ángel del Señor.
En los relatos del Antiguo Testamento, la presencia de uno de aquellos espíritus solía producir en el ser humano un sobrecogimiento rayano en el espanto, por tan cercanos a Dios, y por su realidad excesiva para la frágil humanidad. El hecho es que la joven nazarena no pareció atemorizada. El Evangelio nos da a entender que ella se conturbó más bien por el misterio de las palabras del ángel, que le atribuían una condición tan diametralmente opuesta a lo que ella creía ser.
Se confundió ella, pues, por la desproporción que guardaba ese saludo con la idea que tenía de sí misma, como la pequeña esclava del Señor (Lc 1, 38). Le pasaba lo contrario que a nosotros: somos bien poca cosa, y tendemos a creernos algo grande que no somos, a hacernos una buena idea de nosotros mismos. Por eso María es siempre para nosotros modelo y maestra de humildad.
En todo caso, aquella turbación experimentada por María la movió de inmediato a cavilar: se puso a considerar lo que significaba ese saludo (Lc 1, 29). Aplicó, pues, su inteligencia a las palabras del ángel. Cuando un ser humano experimenta un desconcierto grande, lo habitual es que se paralice su razón, y que le sobrevenga una especie de blanco mental. La reacción meditativa de la Virgen, por el contrario, dice mucho de su alma: una gran presencia de espíritu, una mente serena, y sobre todo vida interior, una profunda vida interior.
LA MADRE DEL MESÍAS
Pero, al parecer, ese intervalo fue breve. En seguida la tranquilizó el ángel, y la llamó por su nombre familiar: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin» (Lc 1, 30-33).
Estas últimas palabras no eran como para tranquilizar ni siquiera a una mujer tan serena como María. ¿Qué se le estaba anunciando? ¡El advenimiento del Mesías, que para colmo sería el Hijo del Dios Altísimo (Lc 1, 35), cosa esta última que nadie esperaba en Israel! Y se le pedía el consentimiento para ser ella... ¡su propia madre!
Si grande había sido la sorpresa de María, no exenta de turbación, al oírse llamar La-plena-de-toda-complacencia-divina, mayor sin comparación fue el impacto que le produjo este nuevo anuncio: que ella, la desconocida muchacha de Nazaret, la modestísima sierva del Señor, estaba llamada a engendrar al Santo de Dios en su propio seno. La declaración de amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por llamarla así, quedaba delicadamente a la espera de su conformidad para esa inaudita concepción.
Ese y no otro era el objeto de esta embajada divina, que era también el sentido de aquella plenitud de gracia, antes mencionada por el ángel de parte de Dios. Se trataba, en efecto, del rey Mesías descendiente de David y salvador de Israel, el deseado de las colinas eternas (Gn 49, 26). Era aquel por quien todo Israel suspiraba, a menudo de una manera demasiado temporal y nacionalista, política e incluso bélica, pero cuyo carácter salvífico y espiritual María conocía bien.
La doncella de Nazaret estaba lo bastante versada en las profecías de la Escritura, como para reconocer de inmediato la identidad de su futuro hijo. Era aquel de quien había escrito Isaías: «He aquí que una doncella virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel» (7, 14), que significa “Dios con nosotros”. Solo el nombre era distinto: “Jesús” significa “Dios salva”. No solo estará con nosotros, sino que nos salvará: la realidad era, pues, superior a la promesa.
Y todavía el mismo profeta había añadido: «Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombros está el reino, y lleva por nombre Admirable Consejero, Padre Sempiterno, Príncipe de la paz», añadiendo que «su señorío es grande, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino» (9, 5-6).
Las mujeres de Israel soñaban con estar entre los ancestros de este personaje, que era la razón de ser de su pueblo. Solo una de ellas se excluía a sí misma de este deseo, por su compromiso de virginidad perpetua (Lc 1, 34), inusual en Israel. Y sería ella, precisamente ella la madre del salvador. Ella, en este preciso momento, y gracias a la revelación del ángel, veía hacerse la luz sobre su identidad profunda, y sobre su vocación singularísima.
Ella entendía ahora en forma retrospectiva su breve pero asombroso pasado, su infancia y su primera juventud, y el porqué de una cierta soledad que había experimentado en medio de las demás niñas de su edad, y aun del resto de sus coetáneos, que estaban manchados de distintas formas por la oscuridad del mundo pecador.
A pesar de la gran naturalidad de su niñez y adolescencia en medio de ellos, la Inmaculada Concepción, jamás rozada por la sombra del pecado, se había sentido distinta sin saber por qué, y sin la menor presunción de su parte. Es que... ¡era distinta!
Todo su pasado, su humilde y riquísimo pasado se encaminaba, pues, a esta culminación: engendrar en su propio seno al Mesías. Ella estaba llena de gozo por la llegada del salvador, después de siglos de espera de su pueblo, después de siglos de silencio de los profetas. Ella lo había aguardado, en sus cortos años de vida, con una esperanza más ardiente que nadie en la historia del pueblo escogido: con una expectativa más intensa que la de reyes y profetas, y santos y santas de Israel.
Pero este vivísimo deseo era del todo ajeno a su persona como ascendiente, y más aun como madre del Ungido, del Cristo de Dios. Era un deseo del todo desprendido de sí misma y de su protagonismo personal. Porque ella... Porque ella pensaba hasta ahora que el Señor le pedía algo distinto, una renuncia singular que excluía la maternidad, y necesitaba saber que pasaría con..., y cómo sería entonces lo que el ángel…
Si algunos segundos de pausa necesitó María en todo este episodio, fue para poner en orden las ideas que se le agolpaban ahora en la mente. Al cabo de esos segundos vino la pregunta que dirigió al ángel: «¿De qué modo se hará esto, pues yo no conozco varón?» (Lc 1, 34). Ella no plantea una duda (¿cómo es posible que esto ocurra?), ella no interpone ningún inconveniente (pero si esto ocurriera, entonces yo...), ella no pide ninguna señal (¿cómo sabré yo que esto ocurrirá?).
El sacerdote Zacarías, cuando el mismo ángel le había anunciado el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, siendo él y su mujer ancianos y ella estéril, un misterio harto menor que la Encarnación, había pedido él una señal, y por dudar y pedirla, había sido castigado con su mudez hasta que naciera su hijo (Lc 1, 13-20).
Pero María no habría pedido nunca una señal, ni habría puesto jamás un obstáculo al querer divino. Ella dijo primero “se hará”, y preguntó después “cómo”, porque necesitaba saberlo: pidió una información indispensable para cumplir ese querer salvífico de Dios, para conocer su parte en él.
Y por eso, respetuosa pero clara, tímida pero decidida, con una encantadora audacia preguntó al ángel: «¿De qué modo se hará esto, pues no conozco varón?» (Lc 1, 34). Pues ella no alcanzaba todavía, ni tenía cómo ni por qué alcanzar aún, la idea de una concepción sobrenatural: se suponía que el Mesías vendría al mundo como un hijo de mujer y de varón.
Esta pregunta suya puede tener entonces un solo sentido: su compromiso de permanecer virgen toda su vida, compromiso de amor inspirado por Dios mismo, y que ella compartía con su esposo José. Su pregunta significaba: no he conocido ni conozco ni conoceré varón. De no ser por ese motivo, lo natural sería que el hijo anunciado lo fuera suyo y de su esposo, pues esposos eran.
Solo por eso preguntó ella al ángel «cómo se hará esto», no porque antepusiera su propia virtud al plan divino, lo que le resultaba impensable, sino porque debía saber cómo actuar para que este plan se realizara. «Respondió el ángel y le dijo: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios”» (Lc 1, 35).
MADRE DEL HIJO ETERNO
El ángel proporcionó a María la necesaria información que ella pedía, y más aun, le dio a entender que ese compromiso de virginidad suyo y de José había sido inspirado por el Señor, y había sido aceptado por Él con plena complacencia, como formando parte integrante de sus planes salvíficos: el Santo de los santos no tendría padre en la tierra.
El Hijo de Dios como verdadero Dios, e hijo de María como verdadero hombre, sería concebido en ella por obra y gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Creador y dador de vida. En la forma de entregar el ángel esta información conceptiva, es patente la delicadeza verbal, lo que una vez más podemos llamar el pudor divino.
Ahora tenía la Virgen la información que necesitaba para cumplir su misión, pero a costa de enfrentar, solo ahora, el profundísimo misterio de fe: no solo una concepción virginal, sino el nacimiento de un misteriosísimo Hijo de Dios, como fruto de sus entrañas de madre virgen, a lo que debería seguir, por supuesto, su crianza y sus cuidados de madre. Y después...
Después venía la incógnita de la vida y obra de este enigmático Ungido de Dios, ya que ese futuro no se lo había anticipado el ángel, y no lo había hecho porque la fe de María no lo necesitaba. De modo que nada más preguntó ella. Pero grande tendría que ser esa fe para enfrentar tamaño desafío (Lc 1, 45).
Por dos veces se ha llamado “virgen” a María en el relato evangélico de la Anunciación (Lc 1, 27. 35). Y ahora hemos conocido finalmente su decisión de virginidad perpetua, la misma de José, que será también la misma condición del propio Jesús. A partir de ellos la virginidad proyecta sobre los siglos cristianos una maravillosa luz purificadora, que en nada oscurece la santidad del matrimonio, y que enaltece a cuantos asumen este compromiso de amor, en la huella de Jesús, María y José.
Pero por unos instantes el cielo mismo quedaba a la espera de la respuesta de María, pues si el ángel había hablado en futuro incondicional (“concebirás”, “darás a luz”), era necesaria su respuesta, su libre asentimiento a la declaración de amor que le dirigía la santísima Trinidad. Sí, el Creador estaba ahora a la expectativa de la permisión de su criatura, antes de hacer su entrada salvadora en el mundo.
La fantasía cristiana ha imaginado que no solo Dios mismo, sino que la entera creación quedaba pendiente de su respuesta; que así quedaban el cielo y la tierra, y Adán y Eva, y todo el linaje humano, como conteniendo la respiración, en un intervalo de silencio y de suspenso profundo, porque hasta los astros del firmamento se verían afectados por su respuesta virginal (Rm 8, 20-21).
Imaginamos así el clamor de esa multitud, «la espera ansiosa de la creación» que dice san Pablo (Rm 8, 22), el gemido del universo entero, sujeto a la esclavitud de la corrupción: ¡Compadécete del mundo pecador, María, ten piedad de nosotros pecadores, pronuncia ya tu palabra de aceptación a la solicitud divina, no demores tu sí, no tardes más! Ese clamor de la humanidad y de la naturaleza es una metáfora que, bajo la forma de una imagen brotada de nuestro corazón, no deja de tener un auténtico contenido teologal.
La respuesta de María no se hizo esperar: ella consintió en forma amorosísima a la llamada divina, con palabras que debería repetir una y otra vez a lo largo de su vida, a medida que las muchas pruebas de su singular vocación le exigieran un heroísmo siempre más alto. «Dijo María: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”» (Lc 1, 38).
¡Hágase! repetirá ella desde su Anunciación hasta las tinieblas del Calvario, al pie de la cruz donde está clavado Jesús, el fruto bendito de su vientre. ¡Hágase en mí según tu voluntad! Es la misma oración que repetimos en el rezo del Ángelus: «El ángel del Señor anunció a María, / y concibió del Espíritu Santo. // He aquí la esclava del Señor, / hágase en mí según tu palabra. // Y el Verbo se hizo carne, / y habitó entre nosotros».
Desde el momento mismo de su aceptación, María se convirtió en la protectora de todos aquellos que, llamados por el Señor a un camino de mayor entrega, están en el trance de responder a una vocación divina. Ella vela para que no les falten la fe y la generosidad, tan necesarias en ese momento clave de su existencia.
¿Cuándo aprenderemos nosotros a repetir con fe aquel ¡hágase!, a la hora de corresponder a llamadas difíciles del Señor, o cuando tengamos que aceptar penas, reveses o dolores cuya razón de ser no comprendemos, en vez de quejarnos y de preguntar al cielo su porqué o para qué?
EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN
En cuanto terminó María de decir las palabras de su aceptación, ocurrió el acontecimiento que los mismos ángeles contemplan y glorifican por la eternidad, el hecho que asombra y maravilla al alma cristiana de siglo en siglo, y que no terminamos nunca de meditar y agradecer: la Encarnación del Hijo de Dios en las entrañas virginales de María.
En el instante mismo de pronunciar ella su consentimiento, la segunda Persona de la santísima Trinidad, dejando a las puertas de este mundo su poder y su gloria, se hizo hombre, un hombre como nosotros en todo menos en el pecado (Hb 4, 15); asumió nuestra naturaleza humana, y lo hizo en la mínima forma germinal con que hemos empezado a existir todos nosotros en el seno materno.
¡Hágase! María aceptó la proposición divina, y en el acto... «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros» (Jn 1, 14). Esta es la brevísima fórmula evangélica del misterio central de la fe cristiana. El Verbo de Dios descendió a habitar, ¿dónde? En la morada más pequeña y oculta que pueda darse, en el claustro secreto de la Virgen de Nazaret.
¡Asómbrate, Gabriel arcángel, asómbrense los ángeles y querubines y serafines y principados y potestades y tronos y dominaciones (Col 1, 16), porque Aquel que ellos contemplan en los altos cielos, Aquel a quien los espacios del universo entero no pueden contener, hecho hombre se ha confinado ya en su diminuto santuario virginal!
Sí, Él acaba de comenzar su habitación entre los hijos de los hombres, entre los hijos de mujer, como lo es ahora Él mismo, y lo será para siempre, Dios hecho hombre por las eternidades sin fin. Siendo Dios increado, Él carece de tiempo y de historia, Él reposa en Sí mismo eternamente, Él se basta a Sí mismo en su felicidad infinita, Él no necesita mundo ni hombre ni compañía alguna de los seres que se mueven en la tierra. Pero movido de su infinita misericordia, Él viene a ser hombre entre los hombres, y a rodearse de este mundo pecador.
La primera habitación que ha elegido en este mundo, sin embargo, no tiene ni la más ligera sombra de pecado. Su primera morada es como un cielo en la tierra, por así decirlo: es el seno de una doncella sin sombra alguna de mal, es la entraña sin mancha de la Inmaculada Concepción.
Cuanto más se ahonda en la distancia infinita entre Creador y criatura, y más se contempla a la mujer en cuyo seno el Creador se hizo criatura (Jn 1, 14), más nos asombra el designio divino de nuestra salvación, y más comprendemos la plenitud de gracia de María, y más cercano se nos torna su corazón como madre nuestra que es (Jn 19, 26-27).
Habrá quien se pregunte si ella supo ya entonces que era madre no solo del Mesías, sino del Hijo de Dios; es decir, si tuvo ya conciencia expresa del misterio de la Encarnación. El ángel le había dicho “será llamado Hijo del Altísimo” (Lc 1, 32), y luego, tras haber descendido sobre ella el Espíritu Santo, le reiteró que “será llamado Hijo de Dios” (Lc 1 35). Aquello era enloquecedoramente inaudito, e infinitamente superior a cuanto la inteligencia humana puede comprender. Pero ella era la llena de gracia, ella era ¡su propia madre!
Sin descartar entonces en María un progresivo adentrarse en el misterio insondable de la Encarnación, nos parece imposible que, desde el instante de ocurrir el portento dentro de sí misma, no le hubiera dado el Espíritu Santo, todavía envuelta en la penumbra del misterio, la conciencia de la identidad de su hijo: la divinidad del fruto bendito de su vientre.
Esa identidad divina no dejaba de ser para ella, en todo caso, un misterio de fe, una realidad sobrenatural que quedaba más allá de toda inteligencia humana. Y ella creyó con toda su alma en ese misterio insondable. «Bienaventurada tú que has creído», le dirá su parienta Isabel, movida por el Espíritu Santo, unos días después (Lc 1, 45).
Hasta ahora ha sido más explícita, ante nuestros ojos, la relación de María con Dios Hijo, encarnado en su seno, y con Dios Espíritu Santo, por cuya obra y gracia el Hijo se encarnó. Pero la relación de María con Dios Padre, la conciencia de su filiación divina, ¿quién podrá expresarla? Nosotros comenzamos a ser hijos de Dios con nuestro bautismo; ella, la hija amantísima, desde el primer instante de su ser virginal, y con un grado de amor filial que no hizo sino crecer apasionadamente durante toda su vida.
«Y el ángel se retiró de su presencia» (Lc 1, 38). Y la dejó... ¿cómo la dejó? ¿Cómo sino embebida en la adoración del Santo de los santos, convertida ella misma en el templo y sagrario viviente de su Dios, abrazándolo como abraza una madre el dulcísimo fruto de sus entrañas?
Los fieles adoramos a Cristo en la Eucaristía, y en lo profundo de nuestras almas, y en todos los espacios posibles del universo y de la existencia humana. Pero ¿quién ha adorado jamás a Cristo en el sagrario de su propio cuerpo y alma, sí, en el santuario de sí misma, con la intimidad y ternura de la más amante de las madres, como pudo hacerlo ahora esta hija de Sion?
Y, sin embargo, su sencillez no la abandonaba ni siquiera en ese trance. Cuando le tocara hacerlo, y sin interrumpir su amorosa contemplación, esta muchacha hacendosa pondría sobre su cabeza la tabla con el cántaro vacío, para dirigirse con paso gracioso a la fuente de la aldea, y conversaría allí con sus vecinas, o molería el grano de trigo o de cebada y hundiría luego sus manos en la húmeda harina, para preparar el pan del día siguiente en la humilde casita de Nazaret, como una aldeana más del lugar...
Así nos gusta imaginar a quien, olvidada de sí misma, va camino de ser la madre de Dios sobre la tierra.