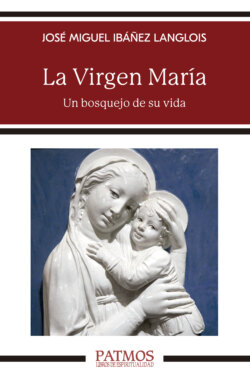Читать книгу La Virgen María - José Miguel Ibáñez Langlois - Страница 8
ОглавлениеIII.
LA VIRGEN MADRE DE DIOS
SU MATERNIDAD DIVINA
Saldremos ahora del acontecimiento histórico, para situarnos unos instantes a la sombra y bajo el auspicio de la eternidad. Y que la Virgen María nos perdone y ampare en este atrevimiento, porque intentamos que lo sea para su honra y gloria. Esta incursión nos ayudará a dimensionar mejor los acontecimientos que siguen, desde el nacimiento de Jesús hasta su Asunción a los cielos.
A partir de los dos episodios que hemos relatado ya de su vida, su Anunciación y su visita a Isabel, nos detendremos ahora en los dos títulos de su identidad profunda, que se desprenden de ellos. El ángel Gabriel la ha llamado “llena de gracia”, y le anuncia que concebirá al “Hijo del Altísimo” (Lc 1, 28. 32). A su vez, “madre del Señor” la llama su parienta Isabel, llena del Espíritu Santo (Lc 1, 43). Estos dos grandes misterios son sus dos atributos, que nosotros designamos como su Inmaculada Concepción y su maternidad divina.
La maternidad divina de María procede de la identidad divina de su hijo, el Verbo de Dios encarnado en su seno. ¡Madre de Dios! Esta maternidad completamente única en el universo es su razón de ser, su esencia personal, el misterio central de su existencia. Y de él procede, en los planes salvíficos de la Providencia, esa plenitud de gracia y de vida divina que, por colmarla desde el primer instante de su ser, llamamos la Inmaculada Concepción.
María engendró a este ser único e indivisible, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Ella es la madre del Hijo eterno del eterno Padre, madre de aquel que nuestro Credo llama así: «Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, consubstancial al Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre…».
Su título como madre de Dios depende, pues, enteramente del misterio de Cristo: del misterio de la segunda Persona de la Trinidad divina, que asumió en su seno nuestra naturaleza humana.
La dignidad de María como madre de Dios se puede expresar en esta forma hipotética: puesto Dios a nacer en el mundo, convenía que no naciera de mujer alguna sino de María; y en caso de engendrar María un hijo, convenía que no diera a luz a nadie sino a Dios mismo. Dicho todavía de otra manera: el único nacimiento digno de Dios era aquel que venía del seno de María; y la dignidad de María pedía que solo Dios naciera de ella. Es esta solo una manera figurativa de decir, pero no carente de base en los Evangelios.
Nosotros llevamos siglos invocando a María con este nombre portentoso, destinado por el cielo a ser pronunciado en la tierra con un asombro incesante: Dei Genetrix, Mater Dei, Theotokos. En la letanía del rosario vamos incluso más lejos, al invocarla como… ¡madre del Creador! Al cabo de tantos siglos nuestro peligro es el acostumbramiento, que puede venir de la repetición: “Santa María, Madre de Dios…”. Pedimos a la propia Virgen María la gracia de no caer en lo rutinario, cuando la invocamos con ese nombre primerísimo.
La Virgen María fue predestinada como madre de Dios desde toda la eternidad: como tal, ella lo fue juntamente con la Encarnación del Verbo en sus entrañas. El mismo decreto eterno que disponía la Encarnación del Hijo decretaba, pues, la identidad de quien sería su madre, o sea, la maternidad divina de María. Un mismo designio de la Trinidad, anterior a la creación del mundo, une en forma indisoluble a la Virgen madre con el Hijo encarnado que salvaría al mundo.
Entendemos mejor la inconmensurable grandeza de María si la situamos en esta perspectiva de eternidad. Naturalmente, en la sucesión del tiempo primero fue la madre y después, unos quince años después, fue la concepción del hijo, pero en la eternidad de Dios no hay antes ni después.
Nos conmueve pensar que en el instante eterno de Dios fue todo uno, y que esta hija de Eva, esta pequeñita sierva del Señor, desde antes de la constitución del mundo estuvo ya presente en la presciencia y la predestinación divinas, es decir, fue amorosamente contemplada y querida desde siempre como madre del Hijo por las tres Personas divinas.
En el plan del Creador del universo, en su mismo meollo y cúspide por decirlo así, estaba ya ella, la inadvertida aldeana de Nazaret, a la que conocían apenas unos pocos lugareños de ese rincón del mundo. Pocas cosas hay más dignas de alabanza y de acción de gracias, que este contraste abrupto entre el Ser Infinito y su pequeña esclava.
En toda relación entre la eternidad y el tiempo, nos vemos forzados a usar un lenguaje metafórico, y más que nunca en este caso. Dicho en forma sumamente imperfecta, pero más cercana a nuestra imaginación: no es que el Hijo eterno buscara, para nacer de ella en la plenitud de los tiempos, a la mujer más maravillosa que pudiera encontrar en el mundo entero. Esto, que parece mucho, no es bastante en modo alguno para Él. No iba a hacer Dios tan poca cosa por su propia madre.
No, sino que fue indeciblemente más. Porque Dios la había asumido ya desde el mismo instante inmóvil de su eternidad como suya propia, completamente suya; porque las manos de Dios se habían tomado siglos de historia para formarla, para plasmarla amorosamente a su propia medida, a su regalado gusto, si podemos hablar así, y para prepararle el preciso linaje desde Adán y Eva hasta ella misma.
Y llegado el momento, la omnipotencia divina la había hecho concebir un día de su madre Ana, tal como la llama el ángel: Llena-de-gracia, sin la mancha del pecado original, toda pura e inocente y bella: ¡toda santa!
TODA SANTA, TODA HERMOSA
En este punto solemos recurrir a una comparación todavía más metafórica e imperfecta, pero también más humana: si a un hijo amante, que puede ser cualquiera de nosotros, le hubiera concedido el Señor (es un decir) el poder de moldear a su madre a su entero arbitrio, ¿no la habría dotado acaso de la mayor gracia divina y humana, de toda la belleza y ternura que fuera posible?
Solo que en la tierra existió un día ese hijo, un hijo que era verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios e hijo de María. ¿Y acaso iba a ser él, ¡Él!, menos espléndido que nosotros? Y por lo tanto existió un día una mujer así: ella, María de Nazaret. Si esta metáfora parece excesiva, pensemos que nosotros, como seres terrenos que somos, debemos recurrir por fuerza a esas comparaciones parabólicas, como las que tanto usó el Señor para revelar misterios divinos (Mc 4, 34).
La eminente dignidad de María procede, pues, de su íntima relación materna con Dios Hijo, y se mide por la dignidad infinita de Dios mismo. Si dijéramos solo que es más hermosa que el ángel más encumbrado del cielo, nos quedaríamos cortos. Porque ella es más santa, más llena de gracia y de vida divina que todos los santos y todos los ángeles del cielo. ¿Cómo podía ser otra cosa la madre del Creador, pues así nos atrevemos a llamarla?
Por eso mismo, no cabe pensar que esta grandeza suya pueda hacerle sombra a Jesús en nuestras conciencias. ¿Hacerle sombra al hijo, aquella a quien «el poder del Altísimo cubrió con su sombra» (Lc 1, 35)? Porque es la grandeza sin par del Verbo encarnado la razón de ser de esta criatura suya, que es su propia madre. Estamos diciendo simplemente lo que el pueblo cristiano, con certera intuición, dice así: ¡más que tú, solo Dios!
Si la gracia santificante nos hace a nosotros, pecadores, verdaderos “partícipes” o “consortes de la naturaleza divina” (2 P 1, 4), la plenitud de esa gracia dio a María desde su concepción una como segunda naturaleza, la forjó como una nueva creación divina, que la divinizaba y la introducía en la intimidad de la vida trinitaria, sin que por eso disminuyera en lo más mínimo el encanto de su condición humana como verdadera hija de Eva.
Imaginamos los ojos del Creador cautivados de amor cuando miraban a esta criatura suya, más llena de gracia que los mismos ángeles. Y no nos engañamos al suponer que su complacencia ante la hermosura de María fue, por hablar así, mayor sin comparación que la de contemplar, en el paraíso, su imagen y semejanza original en Adán y Eva, tal como brotaron de sus manos creadoras. En todo momento sus ojos de amor velaban sobre esta hija suya, mientras ella se ocupaba de mudar al niño, de trapear el suelo o de cocer el pan en el hogar de Nazaret.
Llena de gracia o Inmaculada significa que María, desde el primer instante de su ser virginal, fue libre de la culpa de origen, con que los hijos de Adán y Eva venimos al mundo. Significa que fue libre de todo pecado personal, aun del más pequeño, y libre de todas las heridas y rupturas que esa culpa trae consigo en el ser humano: libre de las tendencias y los deseos desordenados que llamamos concupiscencias, aun involuntarias, que no son pecado pero que inclinan a él.
Ella fue libre del desequilibrio entre cuerpo y alma, entre sentidos y razón, entre inteligencia y emociones; fue libre de codicia y vanidad, libre de sensualidad, y libre del afán de autoafirmación frente a Dios. Libre, en suma, de ese peso muerto, de esa oscuridad, de esos desajustes psicológicos, y de esa fragilidad moral que tan bien conocemos dentro de nosotros mismos, y que el más santo de los hombres padece durante toda su vida.
Podría pensarse que una criatura así llevó una vida santa sin esfuerzo ni combate, pero nada sería más contrario a la verdad. Pues su plenitud de gracia, que la eximió de toda imperfección moral, no la eximió en absoluto de las demás consecuencias de la culpa original: ni del dolor ni de la tensión ni de la lucha (Lc 2, 48), ni de la angustia ni de la muerte, ¡ni de las tentaciones!, tal como ocurriría después con su propio hijo.
En virtud de esas consecuencias del pecado, pudo ella asociarse íntimamente a los padecimientos redentores de Cristo, los más intensos que haya sufrido un ser humano. Dios la condujo por un camino de ascenso, cada vez más exigente, hasta culminar en su prueba máxima al pie de la cruz de su hijo. Y tal como su hijo, ella debió luchar durante toda su vida hasta el extremo del heroísmo.
Pero su arduo combate espiritual solo en parte se dio dentro del dominio de nuestras luchas. No se dio entre el pecado y la gracia, no entre la virtud y la transgresión, sino en el interior del vasto dominio de la fe, de la fortaleza, del sacrificio, de la esperanza, de la obediencia, de la humildad, de la paciencia, de la mansedumbre, de la fortaleza... Su santificación, es decir, el aumento incesante de su gracia original, fue todo menos “fácil” o “sin mérito”. Al contrario, el camino de su vida fue difícil y exigente como ningún otro.
EL ENCANTO DE SU HUMANIDAD
Una persona como la Inmaculada Concepción queda más allá de nuestra experiencia de lo humano, que está teñida de pecaminosidad, y por eso es todo un desafío para nuestra imaginación de seres manchados, ignorantes, inclinados al mal. Si nos figuramos lo más noble y hermoso de la condición humana, y removemos de esa imagen toda sombra posible, aun así nuestra mente, oscurecida por el pecado y la ignorancia, no llega a concebir tal grado de santidad y pureza como la de María inmaculada.
Apenas podemos figurarnos una criatura de tal inocencia y belleza y santidad. Necesitamos una luz de lo alto para vislumbrar el resplandor que irradian sus días en la tierra.
Sin embargo, esa irradiación sobrenatural no debe ocultarnos la figura humanísima de María de Nazaret, hecha del barro de la tierra como nosotros: la que sus paisanos de la aldea veían lavar la ropa junto a la fuente del lugar, como una vecina más, y con la que charlaban allí de los sucesos locales, y la que veían limpiar la casa y el taller del carpintero, y cuidar de su hijo como las demás madres de la localidad, solo que de una manera todavía más humana, humanísima por ser ella y él quienes eran.
Pues la hija de Joaquín y Ana pensaba con pensamientos de mujer, y sentía con corazón de mujer, y trabajaba con manos de mujer. Toda imagen suya que, por acercarla más a lo divino, le quite algo de su dimensión plenamente humana y femenina y hebrea y galilea e hija de su tiempo, no la acerca más a Dios, ¡más aun de lo que estuvo en su ser propio!, sino que la convierte en un ente de fantasía piadosa.
Y como madre de Jesús, que fue engendrado sin padre en la tierra, ella le transmitió la totalidad de su herencia humana, es decir, sus rasgos, su mentalidad, sus gestos y ademanes... Eran esas singularidades humanas, las fisonómicas y las morales, sin excluir la hermosura y el porte, las que permitirían a un buen observador de Nazaret decir de él: «Se parece tanto a su madre». Todo lo que el Creador quiso para la humanidad viril de su Hijo encarnado, lo puso antes en la humanidad femenina de su madre virgen.
María concibió virginalmente a Jesús, lo dio a luz virginalmente, y permaneció virgen durante toda su vida: María Virgen antes del parto, Virgen en el parto, Virgen después del parto. Ella es la madre virgen anunciada por Isaías: «He aquí que una virgen está encinta...» (7, 14). Ella es la siempre Virgen María, la que solemos llamar así, la Virgen a secas, con toda la belleza posible de la virginidad de alma y cuerpo. Por eso decimos que Cristo, al nacer, no menoscabó sino que consagró su integridad virginal.
Madre Virgen en el parto mismo: el hecho es del todo misterioso, pero si la concepción de Jesús no fue una concepción ordinaria, tampoco tenía por qué serlo su nacimiento. A una concepción virginal se sumó un parto virginal. El Verbo de Dios, que no dejó de serlo al empezar a ser hombre, concedió a su madre virgen el no dejar de serlo al darlo a luz.
Y como ella concibió a Cristo, lo dio a luz, lo crió y educó, y estuvo unida a Cristo en la obra de la redención hasta verlo morir en la cruz, tenemos buena razón para considerarla también la madre de todos los renacidos en Cristo. Así como fue Eva la madre de todos los vivientes (Gn 3, 20), así María, la nueva Eva, es la madre de todos los que, por el bautismo, han sido vivificados por la Pasión y muerte y Resurrección de Cristo, el nuevo Adán: la madre nuestra y madre de la Iglesia.
María es llamada de este modo, la nueva Eva, por una simetría inversa, que procede de aquella entre Adán y Cristo. Así como Adán, por su desobediencia junto al árbol del fruto prohibido, nos hizo pecadores (Gn 3, 17), así Cristo, por su obediencia en el árbol de la cruz, nos hizo justos (Rm 5, 9. 12. 15).
Eva es la madre de los vivientes que habían de morir (Gn 3, 19); María, como madre de quien es la Vida misma (Jn 11, 25), es la madre de quienes han de vivir con vida perdurable. Eva creyó a la serpiente (Gn 3, 4), María creyó al ángel Gabriel (Lc 1, 31). Eva por su incredulidad fue causa de muerte, y María por su fe es causa de vida. Por la desobediencia de Eva fuimos arrastrados a la tierra; por la obediencia de María somos elevados al cielo. “Yo soy la madre del amor hermoso (…) y de la santa esperanza” (Si 24, 24).
Solo con una fe teologal esclarecida se comprende la hondura de su maternidad, y el intensísimo lazo de amor que crea en nosotros, sus pobres hijos pecadores, el sabernos amados en forma desmedida e incondicional por su corazón de madre.
Y sin esa fe, parecerá disparate el tierno cariño filial con que la amamos, y la confianza de niños pequeños que depositamos en su protección, y la admiración que sentimos por su gracia divina y humana, por su hermosura y por su santidad, y la reverencia con que le rendimos culto por encima de todos los santos y los ángeles, y solo por debajo de Dios mismo: ¡más que tú, solo Dios!, repetimos con la devoción popular.
Siendo la madre del Verbo encarnado, su maternidad divina fue obviamente biológica, pero fue también infinitamente más que eso: fue la dulce maternidad de su corazón, de su mente y de su espíritu. Abarcó, pues, su íntegro ser, y proyectó una hondura novísima sobre toda maternidad en la tierra. El género humano no había conocido hasta entonces una dignidad semejante en el hecho de traer un hijo al mundo.
En su momento sacaremos las felices consecuencias de la maternidad divina de María: la llamaremos mediadora de todas las gracias, sin desmedro del único mediador entre Dios y los hombres, Jesús; y a la hora de pedir a Dios por todas nuestras necesidades, acudiremos confiadamente a su intercesión maternal.