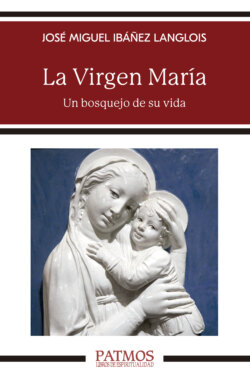Читать книгу La Virgen María - José Miguel Ibáñez Langlois - Страница 7
ОглавлениеII.
LA VISITACIÓN A ISABEL
EN LA MONTAÑA DE JUDÁ
¿Se quedó la Virgen sumergida en la adoración del Dios recién concebido, que guardaba en su cuerpo y en su alma? No, no por muchos días (¿u horas?), porque, sin alterar ese estado de espíritu contemplativo y lleno de gratitud, ella decidió partir de Nazaret y viajar a atender una urgencia mayor.
Pero ¿había alguna prioridad superior a la quietud de ese embeleso suyo en el misterio supremo, a la contemplación amorosa del misterio de la Encarnación dentro del templo que era ella misma? Sí, la había: esa prioridad, connatural a ella, era su amor misericordioso para con el prójimo en necesidad.
Y ¿quién era esa persona tan necesitada, y qué necesidad la afligía? Recordemos que el ángel de la Anunciación había dicho a María: «Y ahí tienes a Isabel, tu parienta, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible» (Lc 1 36-37). La esposa de Zacarías daría a luz, pues, a Juan el Bautista (Lc 1, 13).
A veces se llama a Isabel “prima” de María, pero el Evangelio la llama solo “parienta” (Lc 1, 36), y la diferencia de edad entre ambas (Lc 1, 7. 18) hace poco probable aquel grado de parentesco. Tal vez serían tía y sobrina, o parientas en segundo grado (el arameo, como otros idiomas antiguos, no tenía el léxico actual para designar los parentescos).
En todo caso, María se imaginó de inmediato a aquella mujer entrada en años, sin más ayuda que la de Zacarías, un anciano quizá poco hábil para esos menesteres, o incluso necesitado de ayuda él mismo: ¿cómo se las arreglaría en las proximidades del parto, y en los días siguientes? Y ¿quién podía hacerle una compañía adecuada en ese estado emocional tan delicado? Nadie como su joven parienta de Galilea para ayudarla y hacerle alegre acompañamiento.
Sin embargo, habría sido tan fácil para María quedarse en Nazaret, mientras crecía en su seno el Hijo de Dios. Nada le había pedido el ángel cuando le informó de la avanzada gravidez de Isabel, y por supuesto, nada le había pedido su parienta misma, a leguas de distancia. Además, para llegar de Nazaret a las montañas de Judá, donde habitaba Zacarías (Lc 1, 39), había que cruzar casi toda la Palestina, y el viaje sería bastante cansador.
Pero no: pensar en su vieja parienta que ya contaba el sexto mes, y partir “de prisa” (Lc 1, 39) a ayudarla, fue una sola cosa para María. Partió sin darse un tiempo para sí misma, partió de inmediato. Como la Pascua judía estaba próxima, seguramente emprendería ella el largo viaje en una caravana, acompañada de parientes o de conocidos. En su desplazamiento hacia Judea, María nos traza a nosotros el sendero del amor misericordioso hacia quienes nos necesitan, sin siquiera esperar que nos lo pidan, como en su caso.
Cuando estamos sumidos en la ocupación que creemos más importante para nosotros, y el prójimo en aprietos o en indigencia viene a golpear a nuestra puerta, la conducta a seguir nos viene sugerida por la prontísima caridad de María hacia su parienta necesitada. Y ojalá que ni siquiera esperemos que nos pidan esa ayuda; es decir, quiera Dios que nos adelantemos a ofrecerla, como la Virgen, y que la prestemos con generosidad.
«Entró ella en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo» (Lc 1, 40-41). ¿Será mucha fantasía suponer que la voz de la Virgen era suave y melodiosa? De esa voz, de ese timbre, de esa dulce entonación se valió el Espíritu Consolador, para producir tales efectos sobrenaturales en madre e hijo: llenó a la madre con su presencia divina, e hizo brincar en sus entrañas al futuro Bautista.
La escena es tan encantadora como impresionante. Fue María la primera en saludar, con la delicadeza de una muchacha joven hacia su parienta entrada en años. Y con solo oír esa radiante voz, Isabel, bajo la luz del Santo Espíritu, y sin que María le dijera nada, quedó informada del misterio de su gentil visitante, y de la identidad de quien ella portaba en su entraña virginal: «¡La madre de mi Señor!» (Lc 1, 43).
Y no solo ella, sino también Juan el Bautista nonato, destinado a ser el precursor del Mesías (Mt 3, 11), reconoció de inmediato al salvador, nonato también, y se removió de alegría en el claustro materno. El que sería mensajero y heraldo de Cristo, ¿cómo podía ejercer su precoz ministerio profético, sino tal como lo hizo, agitándose en el seno de su madre?
Es extraordinario este prematuro diálogo, por llamarlo así, entre el hijo de Isabel y el hijo de María: esta acción a distancia entre el redentor y el redimido. Sí, recién redimido, pues sabemos que en ese mismo momento fue Juan santificado, es decir, el Bautista quedó bautizado, según había predicho el ángel a su padre Zacarías: «Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre» (Lc 1, 15).
Nos preguntamos si su prematura agitación en el seno materno no se debería también al hecho de verse libre, en ese mismo instante, del peso de la culpa original.
EL ESPÍRITU SANTO EN ACCIÓN
Debió ser múltiple la impresión que se llevó Isabel. De partida, se emocionó con la inesperada visita de un ser tan querido como su joven parienta. Pero esa emoción fue de inmediato sobrepasada por un asombro muy superior y de distinta especie: por la iluminación sobrenatural que el Espíritu Santo le otorgó sobre el misterio de María. Ese asombro incluía nada menos que la noticia de la llegada del Mesías, tan largamente anhelada por ella y su marido.
Isabel fue la primera persona en recibir del cielo la comunicación de la buena nueva, que todo Israel aguardaba desde siglos atrás. Como si esto no bastara, a esas poderosas impresiones se añadió la inaudita remezón de su propio cuerpo, producida por el hijo que se gestaba en sus entrañas, y que había recibido, ¡también él!, la súbita conciencia de la cercanía física de su Señor. Y todos esos sentimientos se le habían agolparon en un solo instante, lleno de luz y de gozo.
La conmoción que ella debió experimentar en su alma y en su cuerpo fue grande, y tal vez no habría encontrado palabras para decirla, de no habérselas dado el Espíritu Santo, que colmaba con su presencia este episodio entero, como un pequeño Pentecostés anticipado solo para esas tres personas: María, Isabel y Juan.
Fue Él, el Espíritu Paráclito, quien impulsó a Isabel a pronunciar, a manera de bienvenida, esta clamorosa bendición, dirigida a María, pero también orientada por elevación a los siglos venideros: «Y exclamó con voz fuerte, diciendo: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno”» (Lc 1, 42-44).
Se notará que Isabel no pronunció simplemente esta bendición y alabanza de María con su voz habitual, sino que la exclamó con fuerte voz, aunque la tenía a su lado, subiendo el tono quizá tanto, cuanto lo permitía la fuerza vocal de una anciana. Es que no era para menos. Clamó, pues, en alta voz: ¡bendita, bendita! “Bendita tú entre...” es un hebraísmo que denota un grado superlativo de bendición.
Bendita es y será María entre todas las mujeres: nadie puede haber tan digno de alabanza y gloria como María, que lo es precisamente en cuanto mujer. Y lo es tanto, que Isabel no podía entrever (¿o tal vez sí, llena como estaba del Espíritu Santo?) hasta qué punto el clamor de su bendición resonaría, en los labios de millones y millones de fieles a lo largo de los siglos, cuando repetimos sus mismas palabras en el rezo del Avemaría. Y ojalá que lo hagamos con la conciencia del origen divino de esa bendición.
Y también a lo largo de los siglos, la que es bendita entre las mujeres irradia sobre todas sus hermanas una luz tan amable, que es capaz de convertir la femineidad, y según los casos la virginidad y la maternidad, en cosa santa y divinamente humana, dotada de esa dignidad singular que toda sociedad humana debe reconocerle.
Y así la primera bendición de Isabel, “bendita tú entre las mujeres” (Lc 1, 42), de hecho puede revertirse en esta forma: «Benditas son en ti todas las mujeres», porque la santidad de María se proyecta sobre toda la condición femenina, situada entre la penumbra de Eva y el resplandor de María, y le confiere esa respetabilidad especial con que todo varón está llamado a honrarla.
Bendita en grado máximo es María, en primer lugar, por la razón que dice Isabel: porque bendito es el fruto de su vientre. Porque la criatura que estaba creciendo en sus entrañas de madre era el Hijo del Altísimo. Así lo afirmó Isabel con la luz divina que la ilustraba (Lc 1, 41), cuando llamó a la Virgen “la madre de mi Señor” (Lc 1, 43).
Se notará que esta es nada menos que una confesión de la maternidad divina de María, porque “Señor” era un nombre que en Israel se reservaba por lo general a Dios mismo, aquí al Dios Hijo. Obviamente Isabel no podía tener conciencia plena del significado objetivo de esas palabras suyas, “madre de mi Señor”, pero el Espíritu Santo le daría al menos un atisbo de su sentido trascendental.
«¿De dónde a mí tanto bien?» (Lc 1, 43), se preguntó Isabel a propósito de esta visitación. No se felicitó primero por la ayuda, tan necesaria, que venía a prestarle María, sino primero por el bien imponderable de su sola visita. La anciana agradecía sin duda esa ayuda de su joven parienta, pero agradecía mucho más aun la consoladora presencia de la madre de Dios a su lado, y de allí su pregunta: ¿de dónde a mí…?
UNA PREGUNTA Y UNA BENDICIÓN
Nosotros dependemos grandemente de la mediación de María para obtener las ayudas que pedimos al Señor. Pero nuestra mayor alegría es su sola presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Por eso necesitamos tanto de ese primer bien: que venga ella a nosotros, y que su visitación nos traiga las bendiciones del cielo, como las trajo sobre la casa de Zacarías.
Y que luego, por añadidura, nos auxilie ella en nuestras necesidades de la tierra, tal como hizo generosamente con su parienta Isabel. Ojalá sea así nuestra jerarquía de valores, según lo pedirá en su día la palabra de Cristo: «Buscad primero el reino de Dios, y lo demás se os dará por añadidura» (Mt 6, 33). En los dos sentidos, el bien del reino y el bien de las añadiduras, puede hacerse uno la pregunta de Isabel ante la llegada de María: ¿De dónde a mí tanto bien…?
Sí, de dónde tanto, tantísimo bien para uno, pecador, que no lo merece. Es inmensa, en efecto, la buenaventura que recibimos cuando la madre del Señor viene a visitarnos, comenzando por el don de Cristo nuestro Señor, y siguiendo con todo ese cortejo de gracia y cariño, de misericordia y ternura, de compañía y fortaleza, de favor espiritual y temporal en las pruebas y en los diarios combates de la vida cristiana, que trae la visita de María a nuestras almas.
Y ¿de dónde a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente, ese bien tan grande? ¿De dónde y por qué, por qué esa visita inmerecida? Nos lo preguntamos con sorpresa y gratitud, ya que no somos dignos de la visitación de María. A una sola voz con Isabel, le suplicamos y le agradecemos que venga a nosotros, a nuestros corazones, a nuestros hogares, y que su amable presencia nos alegre tanto la vida, como se la alegró un día a Isabel y Zacarías… y al nonato Bautista en el seno materno.
Pues en cuanto a Jesús y Juan, Isabel nos hace saber todavía algo muy singular sobre aquella maravillosa acción a distancia, sobre aquella comunicación sin palabras entre seno y seno materno: que Juan saltó y se removió dentro de ella “de gozo” (Lc 1, 44): ¡el nonato gozó! Se estremeció el embrión de pura felicidad al oír con oído atento el saludo de María, y por la proximidad de aquel cuyo advenimiento vendría él a anunciar cuando llegara la hora (Mc 1, 7).
Bien temprano, en efecto, empezó Juan a cumplir esa misión (Mt 3, 11), como temprano fue su bautismo en el Espíritu Santo, que recibió entonces. Esta reacción inaudita del Bautista, este como baile suyo de alegría en el claustro materno, atestiguado por su propia madre, podría llamarse el primer milagro de Jesús antes de nacer. Gozo, un inconfundible gozo es lo que traen al alma nuestra la cercanía de Jesús, la voz de María que está grávida de él, y el testimonio de Isabel como portavoz del precursor.
Por último, a Isabel, llena del Espíritu profético, le quedaba todavía algo más que decir a su joven visitante, algo no menor. Es una bienaventuranza que anticipaba las de Jesús en el sermón de la montaña (Mt 5, 1-12): «Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor» (Lc 1, 45).
Solo porque estaba llena del Espíritu Santo, podía saber Isabel cuáles eran esas cosas dichas a María unos días antes en su Anunciación, y asegurarle que en efecto se cumplirían. El objeto de esta bienaventuranza era la gran fe de María, que había creído en los misterios y anuncios oídos de boca del ángel, y en los que vendrían después de parte de Dios. Primero fue bendecida la Virgen de labios de Isabel por su maternidad divina, y luego fue bienaventurada por su fe teologal.
Un motivo especial y bien cercano tenía Isabel para bendecir a María, entre tantas otras virtudes suyas, por su fe precisamente. Recordemos que su esposo Zacarías, al recibir del mismo ángel Gabriel el anuncio de que les nacería un hijo, siendo ella estéril y ambos entrados en años, no le había prestado fe, o al menos había dudado: «¿Cómo podré yo estar seguro de esto?» (Lc 1, 18). Cuando Isabel concebió a Juan, quizá ambos esposos recordarían con vergüenza aquella desconfianza de Zacarías.
Misterios mucho mayores había creído la Virgen ante el anuncio del mismo ángel. Ella creyó, en primer lugar, que estaba llena de gracia, cosa tan ajena a la conciencia que tenía de sí misma como una pequeña sierva del Señor. Creyó luego que concebiría un hijo sin parte de varón, por obra del Espíritu Santo, por encima de todas las leyes de la naturaleza.
Por último, creyó María que este hijo iba a ser el Mesías prometido a sus antepasados, y más aun, que sería el propio Hijo de Dios encarnado. Y su consentimiento, su dichoso ¡hágase!, fue obra de una fe que abría paso a un futuro misterioso para ella, que no podía dejar de preguntarse cómo sería todo aquello, y cuál sería su rol en los sucesos que la aguardaban, y que no conocía aún.
¡La fe de María! ¿Quién podrá decirla? Desde el comienzo, desde la Anunciación en adelante, ella se vio envuelta en un misterio que superaba toda comprensión humana. Se le pidió una fe más inmensa que la de ninguna otra criatura, y ella siempre la tuvo, así, inmensa, como si estuviera viendo lo invisible en el claroscuro o en la noche cerrada de este mundo. ¡Bienaventurada ella que creyó!
Puede ser difícil recordar esa frase después de treinta años, pero no imposible para María, que guardaba todo lo referente a su hijo en su corazón (Lc 2, 19). Por eso, a la hora de su prueba máxima de fe, ante su hijo moribundo en la cruz, es posible que ella recordara la bienaventuranza de Isabel sobre su fe: que aun entonces, y contra toda evidencia, ella iba a creer que se cumplirían las palabras de la Anunciación sobre el reino eterno de su hijo (Lc 1, 33), a pesar de estar viendo con sus propios ojos que ese reino sucumbía en las tinieblas del Gólgota.
Si tuviéramos fe, aun tan pequeña como un grano de mostaza, nos dirá Jesús, nada nos sería imposible (Mt 17, 20). «Porque nada hay imposible para Dios» (Lc 1, 37), había dicho el ángel a María, en relación con el embarazo de su parienta estéril y vieja. ¿Cómo no pedir a Dios ese poco de fe, por la intercesión de su madre, que la tuvo en grado heroico?
EL CÁNTICO DE MARÍA
En casa de Zacarías, llegó por fin el momento en que la Virgen, hasta entonces silenciosa y maravillada, tomó por primera vez la palabra, tanto más llena de espíritu profético que Isabel. No lo hizo con un potente “exclamó”, como su parienta, sino con un sereno “dijo”: «Dijo María: “Mi alma proclama la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador”...» (Lc 1, 46-47).
Así comienza este cántico, el único que conocemos como brotado de labios de María. Solemos llamarlo el Magníficat, por su primera palabra en latín. Como la Virgen acababa de recibir alabanza y bendición de parte de su parienta, lo primero que hizo, al tomar la palabra, fue reenviar y dirigir al Señor toda la gloria de aquellas loas y bienaventuranzas: no quiso apropiarse de lo que pertenece a Dios mismo: ¡a Él toda la gloria! Y ojalá que nosotros hiciéramos siempre algo parecido, porque arrebatar al Señor su propia gloria sería vanagloria, necia vanidad.
Pero el Magníficat no es solo una respuesta de la Virgen a Isabel, aunque también lo sea. Es en sí mismo y sobre todo un gran himno, una oración de alabanza a Dios, con que se desborda su acción de gracias al Señor, primero por lo obrado en ella, y luego por la acción divina sobre el pueblo de Israel.
En este himno, María “magnifica” al Señor Dios, literalmente lo engrandece, no porque Dios pueda ser más grande de cuanto es, ya que es infinito, sino porque el conocimiento y la glorificación de su grandeza, que le tributa el hombre, puede y debe ser siempre mayor, y eso desea ella ardientemente. Al mismo tiempo, es esta una plegaria de rendido agradecimiento, porque en su misericordia Él ha engrandecido a su pequeña esclava, y hará cosas aun más grandes con ella y con su pueblo el que todo lo puede.
Se ha hecho notar la evidente semejanza de este canto con el de Ana, madre del profeta Samuel (1 S 2, 1-10), tras haber concebido después de haber sido estéril. Pero las diferencias son no menos obvias. La oración de Ana tiene un tono dramático y casi polémico (“mi boca se ríe de mis enemigos”), del todo ausente en el Magníficat, centrado como está en la misericordia de Dios. También contiene este himno referencias implícitas a otros varios pasajes de la Escritura, sobre todo salmos, que muestran la riqueza espiritual de María.
¿Por qué se alegró y exultó su espíritu? Se regocijó porque Dios es Dios, porque grande es Dios y grandes son las cosas que realiza (Lc 1, 49-51); se regocijó porque es omnipotente y misericordioso. Y llena de gratitud, se alegró ella «porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava» (Lc 1, 48). Humildad no es aquí nombre de virtud, sino de la condición baja, modesta, pequeña, que su sierva se atribuía, y por cierto que lo hacía con el más alto grado de la virtud de la humildad.
Pero esa virtud era tan grande en María que, sin la menor complacencia, sin el más mínimo envanecimiento, pudo ella agregar: «Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso» (Lc 1, 48-49). Extraordinaria profecía, en boca de una modesta aldeana de Nazaret, si no fuera que la inspira el Espíritu Santo, y que ella todo lo atribuye a la Omnipotencia de Dios.
Hacía falta una humildad excelsa (la humildad es la verdad) para hablar así de sí misma, y anunciar esta profecía: que la llamaríamos bendita de siglo en siglo, de lugar en lugar, porque lo obrado en ella por Dios omnipotente es digno de esa incansable alabanza que le tributamos en tantas oraciones como le dirigimos.
Gustosamente llamamos a María bienaventurada y dichosa y bendita entre todas las mujeres. La llamamos así de generación en generación, sobre todo con las palabras del Avemaría, pero también con las palabras que nuestro amor inventa para cantar sus glorias, y para agradecer su intercesión. Y quien, a lo largo de la historia cristiana, se resista a llamarla bienaventurada, no está cumpliendo esta profecía de la Escritura.
Dios miró la pequeñez de su esclava, dice ella, y por eso ha hecho en ella grandes cosas el Omnipotente. María tuvo la viva conciencia de que todo cuanto ella era y todo cuanto tenía, de la misericordia de Dios provenía (Lc 1, 48-49). Esa sobreabundancia de bienes no le pareció en absoluto una cosa propia, ni algo natural y lógico, como a nosotros, inconscientes e ingratos, nos lo parecen tan a menudo los dones gratuitos de naturaleza y de gracia, que el Señor nos concede por pura misericordia.
En seguida estableció María algunos de esos contrapuntos, que son frecuentes en las Escrituras de Israel (Pr 3, 34; 29, 23), en este caso, entre los humildes y los orgullosos. A los que tienen el santo temor de Dios, el temor filial de ofender a su Padre, dice ella, Él les prodigó su abundante misericoria, por contraste con “los soberbios de corazón”, cuyos planes vanos (Sal 2, 1) Él “dispersó con el poder de su brazo” (Lc 1, 51).
En la misma línea, pasó María a cantar en su himno las misericordias de Dios hacia los pobres de Yahvé, los pobres de la tierra, los humildes, que Él bendice y favorece, mientras que humilla a los opulentos y a los engreídos (Lc 1, 52-53): «Derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despidió vacíos» (Lc 1, 52-53). Así anticipaba ella las bienaventuranzas de su hijo (Mt 5, 1-12), y la imposibilidad de servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas (Lc 16, 13).
Y por último, cantó María las misericordias de Dios sobre su pueblo (Lc 1, 54-55), recordando las promesas recibidas por Abraham y su descendencia. Eran las promesas que se cumplirían en su propio hijo, más allá de todo lo imaginado por los patriarcas y profetas de Israel.
María permaneció aún con Isabel «unos tres meses, y se volvió a su casa» (Lc 1, 56). ¿Alcanzó a asistir al nacimiento del Bautista? Es probable que sí, porque si la anciana madre necesitó de su ayuda en el periodo final del embarazo, parece que tanto más la necesitaría, material y emocionalmente, en los días siguientes al parto.
La ayuda que la joven prestó a la anciana durante esos meses debió ser múltiple en cantidad e inapreciable en calidad. Por de pronto, en la montaña de Judá no encontraría Isabel mucha conversación adecuada a ella: su marido estaba mudo (Lc 1, 20), nadie más conocía el secreto mesiánico (Lc 1, 24), y el grado en que María podía compartirlo con ella era único. Una vez revelado el secreto a Isabel por el Espíritu Santo, esos tres meses de plática debieron ser sumamente consoladores y animantes para ella.
María era joven, y Zacarías e Isabel viejos. En nuestra cultura actual, que a menudo relega y descarta a los ancianos, como si fueran seres inútiles y sobrantes y aun molestos, nos hace una gran falta el amor misericordioso de María, que con tanto respeto y cariño sirvió a aquellos ancianos de la montaña de Judá, tan necesitados como estaban de ella.
Nadie mejor que la esclava del Señor para hacerse cargo de los más humildes servicios domésticos, que la situación de ese hogar requería. A tales servicios había venido ella, puesto que al iniciar su viaje no conocía aquellos otros más altos y sobrenaturales, que Dios le destinaba allí, y que acabamos de relatar. Ella no distinguía siquiera entre alto y bajo, grande y pequeño, encumbrado y modesto. Ella estaba, literalmente, para todo servicio.
Culminaba así la acción misericordiosa de la Virgen, tras haber antepuesto el bien de su lejana parienta a su propio bienestar y contentamiento, por grande y justo que este fuera.