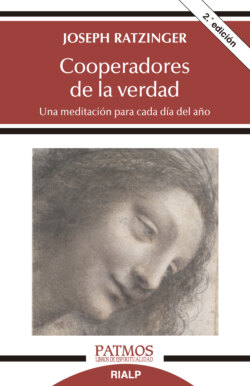Читать книгу Cooperadores de la verdad - Joseph Ratzinger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеENERO
1.1.
En el umbral del nuevo año la Iglesia pone estas palabras de la Epístola a los Gálatas: sois hijos en los que el Espíritu grita ¡Abba! La Iglesia nos presenta este pasaje como una palabra de confianza, que nos debe ayudar a entrar sin temor en un futuro cuyo rumbo no podemos conocer. El pasaje siguiente quiere también dar escolta a lo porvenir: por ser hijos somos libres, y por ser hijos somos también herederos. Con ello se debe revelar el contenido último de nuestro futuro: como herederos de Dios seremos señores del universo. De antemano no es posible, verdaderamente, decirle más al hombre. Con todo, nos será difícil hacer nuestra la esperanza de este texto: nos falta la ingenuidad que nos haría pronunciar Abba. Sí, en nosotros hay una resistencia a decir «padre» que nace de nuestro deseo de mayoría de edad. El padre no nos parece ya, como a Pablo, el garante de la libertad, sino la oposición a ella. Sólo vale el compañero, el padre nos evoca «dominio». Marchamos en la misma dirección que el hijo menor, que hace que se le pague su herencia y no quiere saber nada más de su padre, sino sólo del futuro que él mismo se labre. Así pues, un solo texto, un pequeño texto, el saludo del año nuevo que la Iglesia nos dirige puede revelar el esfuerzo que entraña ser cristiano hoy día. Para muchos es disparatado lo que a nosotros nos parece natural, se pide una inversión de la marcha. Pese a todo, si tenemos valor para mantenernos firmes, no será difícil entenderlo. Quien sólo se ocupa de sí mismo no puede descubrir, en el fondo, más que su debilidad: no puede ser más que un robot en un universo dominador y en una sociedad que lo planifica de forma prepotente. Quien puede decir «padre» al Señor de todo tiene, efectivamente, fundamento para la confianza. A él pertenece el futuro. ¿Por qué no habría de semos posible vivir en nuestro tiempo la fuerza contagiosa de esta confianza?
2.1.
E1 hombre necesita un ritmo, y es el año el que se lo da: y ello ya desde la creación, y, posteriormente, por medio de la historia que la fe presenta en el transcurso del año. «Todo tiene su momento y todo cuanto se hace debajo del sol tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado... tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de lamentarse y tiempo de danzar» (Eclesiastés 3,l y ss.). Según eso, ahora estamos interesados en el año eclesiástico, que permite al hombre medir la historia entera de la salvación con el ritmo de la creación, ordenando y limpiando de ese modo la multiplicidad caótica de nuestro ser. En el año eclesiástico importa ante todo pasar revista de nuevo a la magna historia de los recuerdos, despertar la memoria del corazón y aprender así a ver la estrella de la esperanza. Todas las fiestas del año eclesiástico son acontecimientos del recuerdo y, por lo mismo, sucesos de la esperanza. Los grandes recuerdos de la humanidad, que custodia y abre el año de la fe, deben convertirse merced a la configuración de los tiempos sagrados por la liturgia y los usos de los pueblos en recuerdos personales de la propia historia de la vida. Los recuerdos personales se alimentan de los magnos recuerdos de la humanidad; los grandes recuerdos se conservan exclusivamente merced a su traducción en el ámbito de lo personal. El que los hombres puedan creer es algo que, sin excepción alguna, depende también de que la fe se torne una realidad amada en el curso de sus vidas, de que la humanidad de Dios se manifieste a través de la humanidad del hombre. No hay duda de que cada uno de nosotros podría contar su propia historia de lo que para su vida significan los recuerdos de las fiestas navideñas, pascuales o cualquiera otra.
3.1.
«Cuando eras joven te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías. Cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará adonde no quieres.» Apacentar significa amar, y amar significa, como se verá, disposición para sufrir, pues sin la purificación del dolor, sin la resignación y la humildad que otorga no puede haber amor. Por eso, quien busca un puesto en la Iglesia debe saber que se declara dispuesto para más cruz, pues la verdadera función pastoral de Jesucristo, por cuya virtud ha fundado la Iglesia y la mantiene sin cesar, es su cruz, de la que provienen la sangre y el agua, los Santos Sacramentos y la gracia de la vida para todos nosot ros. Querer eliminar el sufrimiento significa negar el amor, y negar el amor significa renegar de Cristo. La lucha contra el dragón no puede acabar sin heridas. Lo que el Señor dice en las bienaventuranzas es válido para cualquier época: «bienaventurado el que es insultado, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que trabajan por la paz». Y también esto otro vale para siempre: donde está el Señor, allí debe estar también su siervo. Pero el lugar d I maestro fue, al final, la cruz, y un pastor que sólo quisiera recoger aplauso, que sólo obrara a medida del querer general, no estaría a buen seguro donde está el Maestro. «De buen grado quiero ser útil para vuestras almas y dejarme consumir por ellas», con esta sentencia ha glosado el Apóstol Pablo su propio ethos e ilustrado auténticamente el ethos del pastor de cualquier tiempo. Apacentar significa, pues, ir delante. Por eso, significa también separar uno de otro camino y rodeo. Significa ofrecer resistencia a aquella forma falsa de libertad que la entiende como salirse del camino para caer en lo intransitable, huir de la verdad para caer en lo vano, de la vida para caer en lo particular y hecho por uno mismo, siendo así que eso no es más que servicio de la muerte. Marchar al frente de semejante modo significa también mantenerse unidos, mantenerse en la unidad que es vida, en la unidad con Pedro, de la que sabemos que es la unidad querida por Cristo.
4.1.
Ante el nuevo año sentimos la misma discrepancia de sentimientos que ante el viejo. Hay en él la preciosidad de un comienzo nuevo, su esperanza, sus posibilidades inexploradas. «A todo comienzo le es inherente un encanto que nos protege y nos ayuda a vivir», hace decir Hermann Hesse al campeón de su juego de las perlas falsas en el momento en que, a edad avanzada, se escapa del mundo del juego intelectual al que está acostumbrado para sentir de nuevo lo prometedor, excitante y grandioso del nuevo camino. Mas, al propio tiempo, hay también en el año nuevo un elemento intranquilizador propio del futuro, cuyos caminos desconocemos, así como una continua disminución de nuestra parte de futuro. ¿Qué se debe decir como cristiano en el momento del tránsito? Ante todo, hacer lo genuinamente humano a que ese momento nos insta: aprovechar el momento de reflexión para ganar distancia, visión panorámica, libertad interior y disposición paciente para seguir adelante. Un viejo filósofo pensó hace ya tiempo que el hombre se distingue esencialmente del animal porque con su cabeza emerge, por así decir, del agua del tiempo. Los animales serían como peces flotando en el agua, arrastrados únicamente por el tiempo. Sólo el hombre podría mirar fuera de ella y así dominar el tiempo. Ahora bien, ¿lo hacemos verdaderamente así? ¿No somos también nosotros simples peces en el mar del tiempo, arrastrados por las corrientes, sin abarcar con la mirada ni el lugar de donde viene ni al que va? ¿No quedamos completamente absorbidos en los pormenores de la vida cotidiana, en sus continuos apuros y necesidades, de cita en cita, de deber en deber, de suerte que somos incapaces de percibirnos a nosotros mismos? De ser así, éste debería ser el momento de emerger, de intentar mirar un instante por encima del mar al cielo y sus estrellas, que se hallan sobre nosotros, a fin de entendernos también a nosotros mismos, deberíamos intentar meditar sobre el camino recorrido y hacer valoraciones, esforzarnos en reconocer en qué hemos errado, qué es lo que ha obstruido el camino hacia nosotros y los demás. Deberíamos hacerlo así para apartarnos íntimamente de ello, a fin de que de ese modo el camino hacia el nuevo año sea para nosotros realmente un progreso, un seguir adelante.
5.1.
En la liturgia de la Iglesia el año nuevo es sencillamente el octavo día después de la Navidad, después del nacimiento del Señor. El octavo día después del nacimiento tiene un profundo significado en la liturgia y en el derecho de Israel: es el día de la circuncisión e imposición de nombre, es decir, el día del ingreso legal en la comunidad de Israel, de compartir su promesa y el peso de su ley. El hombre no nace ya acabado con el nacimiento biológico, pues no consta sólo de biología, sino de espíritu, lenguaje, historia, comunidad. Pero para todo ello precisa de los demás, de los contemporáneos, que le proporcionan lenguaje, comunidad, historia, derecho. El octavo día en la vida de Jesús significa que el Señor consiente en adquirir jurídicamente carta de naturaleza en su pueblo. Dios ha adquirido carta de naturaleza en este mundo y ha adoptado un nombre que lo acredita como ciudadano de nuestra historia y permite llamarlo como hombre. Mas, también a la inversa, sólo por su introducción en la historia se consuma el oscuro secreto de nuestro nacimiento. El comienzo humano, que se halla indeterminado en sí mismo entre bendición y maldición, ha asumido el signo de la bendición. Desde entonces nuestro signo astral es él, el Niño nacido y naturalizado que lleva nuestra historia humana hasta Dios. Del octavo día forma parte, por último, lo siguiente: es el día de la resurrección y, a la vez, el día de la creación. La creación no perece, inmigra a la resurrección. De ese modo, el octavo día se torna símbolo del bautismo, de la esperanza en general: la resurrección, la vida del Niño es más fuerte que la muerte. Nuestro camino es esperanza. En medio del tiempo que pasa hay un comienzo nuevo que ha surgido con la entrada de la vida eterna.
6.1.
«¡Vamos a Belén!» Estas palabras de los pastores han encont rado, como pocas palabras bíblicas, un eco radiante en nuestra patria. Nuestros antepasados se sentían personalmente aludidos por ellas, pues podían identificarse con los pastores. Ellos mismos lo eran. Podían acompañarlos en su camino. A nosotros nos resulta más difícil, pues nos hallamos muy alejados de la sencillez de los pastores. Sin embargo, podemos hallar consuelo al respecto en que los Magos de Oriente, los representantes de una cultura refinada —en los que nosotros estamos de algún modo representados—, encontraron finalmente el camino del nacimiento (...). ¿Por dónde pasa realmente el camino? En sus palacios y mansiones los hombres no oyeron al ángel. Dormían. Los pastores eran hombres vigilantes. Esa vigía del corazón, la disposición a escuchar la llamada de Dios, que no se había extinguido, es lo que une a los Magos de Oriente, a las almas delicadas con los pastores y les hace encontrar el camino. Ésta es, pues, la pregunta: ¿estamos nosotros verdaderamente despiertos? ¿Somos libres, somos ágiles? ¿No estamos todos secretamente enfermos de esnobismo, de escepticismo altanero? ¿Puede oír la voz del ángel quien ya de antemano sabe con seguridad que no va con él? Aunque la oyera, tendría que darle otra interpretación. ¿Puede oírla, por su parte, quien se ha acostumbrado a juzgarla con altivez? Cada vez entiendo mejor por qué San Agustín consideraba la humilitas, la humildad, como el núcleo del misterio de Cristo. Nuestro corazón no está despierto, no es libre. Sin embargo, queda el consuelo de que también las almas delicadas pueden ser pastores si tienen esto en común con ellos: estar despiertas y ser libres.
7.1.
La espléndida visión del profeta Isaías ha inspirado el espíritu y el corazón de la cristiandad acerca de la adoración de los Magos en Belén mucho más que la sencilla narración del Evangelio de San Mateo. Nuestras representaciones del nacimiento sólo toman de San Mateo el núcleo, sus detalles proceden de la audaz visión del profeta: los dromedarios, los camellos, las riquezas de los pueblos están tomadas de él. Así se inclinan la belleza y la grandeza de la tierra ante la pobreza, ante el Niño en el establo. Mas ¿no es esto, en verdad, meramente un sueño que debería ceder ante la sobria y escueta realidad? Isaías no retrata un momento determinado, su visión contempla siglos enteros en lontananza. Después de tanta oscuridad y tanta decepción, parte de Sión una luz que irradia sobre el mundo, una peregrinación de toda la tierra arrastra hacia allí, el corazón de Israel vibra de alegría ante el repentino fulgor. ¿Es esto un sueño? ¿O no es, más bien, la verdad? ¿No llega de hecho del corazón de Israel una luz que brilla a través de los siglos? Los Magos del Evangelio son sólo el comienzo de una inmensa peregrinación en la que la belleza de esta tierra ha sido colocada a los pies de Cristo: el oro de los mosaicos paleocristianos, la luz irisada de nuestras grandes catedrales, la glorificación de las piedras, los himnos navideños de los árboles del bosque van dirigidos a Él. Tanto la voz humana cuanto los instrumentos musicales han creado las melodías más bellas cuando se han echado a sus pies. Hasta el dolor del mundo y sus penas van hacia Él, para hallar por un momento alivio y comprensión en el Dios indigente.
8.1.
Quien hoy día va como cristiano en peregrinación a Jerusalén deberá visitar, en cualquier caso, los dos grandes focos de la historia del Viejo y el Nuevo Testamento: de un lado, la Iglesia del Santo Sepulcro, de otro, la pared occidental del Templo, que es conocida bajo el nombre de «muro de las lamentaciones». Con doce años aproximadamente, los jóvenes adolescentes de Israel son llevados a esta pared del templo, para someterse allí, ante la pared del Torá, a una especie de examen del catecismo. No se sabe la antigüedad del rito al que se someten los jóvenes de doce años, que tras él pasan del recogimiento de la familia a la gran comunidad, al servicio público de Israel. Mas, tenga la antigüedad que tenga, este acontecimiento puede ayudarnos mucho a entender la historia de Jesús a los doce años de edad, pues a Él le ocurrió evidentemente algo semejante. Vemos como José y María inician a Jesús en la ley de Israel, y como, por decirlo así, lo introducen por vez primera en la actividad pública de su pueblo. Mas, al propio tiempo, vemos también como el Señor hace algo distinto del examen referido: de interrogado pasa a ser Él mismo el interrogador, el que somete a los sabios de Israel a un examen de la ley y el que quiere introducirlos mediante preguntas en unas profundidades que más tarde no podrán comprender, el que quiere abrir las puertas de la ley para que se manifieste en ella Aquel a quien hace alusión: Él mismo. De ser interrogado, Jesús pasa a ser interrogador, sube, por decirlo así, a la cátedra de Moisés, entra en el templo como en su propiedad. Continúa siendo niño, pregunta, y examinando a los sabios se manifiesta como el Señor. Quedémonos, no obstante, con la Sagrada Familia. En ella salta a la vista, por decirlo de algún modo, la atmósfera de religiosidad, de oración, de fe y de amor que reina en el hogar. Podemos ver que María no sólo ha regalado a su hijo la vida biológica, sino también su corazón, lo ha hecho partícipe de la vida de su fe, le ha dado las palabras y los pensamientos de la fe y, por ende, lo ha acogido en la comunidad de su pueblo. Podemos ver la catequesis de la Sagrada Familia, en la que se pone por primera vez el fundamento de la oración en común, de la dedicación al Dios vivo, y podemos ver cómo esta Familia se abre para que exista responsabilidad de todo.
9.1.
No vemos solamente la comunidad de la Familia de Jesucristo, sino también cómo la traspasa Jesús, cómo con el acontecimiento que tiene lugar a los 12 años comienza su salida de la vida familiar para iniciar la actividad pública en Israel y en el mundo. No percibimos exclusivamente la obediencia de Jesús, sino también su libertad. Cuando su madre, con el lenguaje de la cercanía, le dice «mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote», Jesús le responde así: «mi Padre es Aquel a quien pertenece esta casa, sólo Él, y yo soy su hijo de un modo tan distinto y tan grande que puede romper incluso la familia». Dejar en libertad, soltar, son cosas que nos conciernen también a nosotros. Nuestro cometido es acoger al Dios que es cada vez mayor. Tolerar esta «alteridad» de Dios no es un tolerar, sino decirle sí, dejarnos conducir por Él adonde no queremos ir. Éste es el verdadero camino de la cruz de nuestra vida, con frecuencia difícil de soportar, puesto que nos dejamos conducir hacia donde no queremos y hacia donde, en principio, no vemos sentido alguno. Mas, de ese modo, el Señor nos saca de nuestro camino y de nuestros pensamientos y nos lleva a los suyos, introduciéndonos así en la verdad, en la plenitud real.
10.1.
La alta estima por la dignidad del hombre y el respeto a los derechos humanos del individuo son frutos de la fe en que Dios se ha hecho hombre. De ahí que la fe en Jesucristo sea el fundamento de todo verdadero progreso. Quien rechaza la fe en Jesucristo por un progreso supuestamente más alto renuncia al fundamento de la dignidad humana. Lo peculiar de la cultura cristiana se ha desarrollado a partir del humanismo cristiano, del humanismo del Dios hecho hombre. Todos los rasgos específicos de la cultura referida se pueden reducir, en el fondo, a la creencia en que Dios se hace hombre. Por eso, cuando se abandona esta creencia se disuelve (...). La cultura cristiana no puede ser nunca una cultura exclusivamente del tener. No puedo poner nunca el valor supremo del hombre en la posesión y el gozo materiales. Ello no significa que desprecie lo material. El propio Hijo de Dios se ha hecho hombre: ha vivido en un cuerpo, ha resucitado con el cuerpo y se lo ha llevado consigo a la gloria celestial. Todo ello supone la más alta promesa para la materia que quepa pensar. Por eso, la cultura cristiana cuida de que el hombre pueda vivir con dignidad y de que obtenga la justa participación en los bienes materiales de la tierra. Mas el bien supremo del hombre no es la posesión material. En Occidente podemos apreciar cómo la adoración del consumo convierte al hombre en un ser privado de dignidad. El hombre sucumbe al egoísmo. Ahora bien, el desprecio de los demás hombres sigue casi necesariamente al desprecio de sí mismo. Cuando el hombre no espera nada más elevado que las cosas materiales, el mundo entero se vuelve para él tedioso y vacío. De ahí que en la cultura cristiana los valores morales tengan primacía sobre los materiales. Por lo mismo, dar gloria a Dios es para ella un valor público. Las grandes iglesias y las soberbias catedrales expresan el convencimiento de que la gloria a Dios es un bien público y común del hombre. De hecho, el hombre se honra a sí mismo precisamente dando gloria a Dios.
11.1.
La discreción es el sentido interno que permite distinguir entre lo que requiere publicidad y lo que no es propio de ella. El fundamento radical sobre el que puede crecer se llama amor: al hombre, a la sociedad en que vivimos, a la comunidad de la Iglesia, a la comunidad de los hombres, a Dios creador y salvador. El amor no tiene nada que ver con el optimismo. Hay ocasiones en que puede ser incluso difícil. Ahora bien, el amor proporciona a la verdad el fin que le es propio, a saber, obrar constructivamente. A mi juicio, debemos aprender de nuevo con toda sencillez lo que significa amar y respetar al hombre. Considero que debemos aprender de nuevo las virtudes de la libertad, entre las que se encuentran el amor a la verdad, el respeto a la intimidad personal y a la tradición y la veneración de Dios. Por lo demás, estimo que el valor tiene que ser siempre fecundo y descubrir las peculiares exigencias del momento. Necesitamos valor, desde luego, para denunciar abiertamente las situaciones penosas y para exigir que mejoren. Ahora bien, en nuestros días necesitamos más urgentemente valor para hacer que el bien se manifieste en el hombre y en el mundo. La palabra mansedumbre se podría adoptar abiertamente como motivo principal, siguiendo con ello al propio Jesucristo, que se llama a sí mismo manso y humilde de corazón (Mt 11,29). La violencia se ha convertido en el signo de nuestro tiempo. La mansedumbre y la dulzura no se cotizan demasiado. Apenas se pueden mencionar sin provocar, incluso entre los cristianos, gestos de rechazo y movimientos negativos de cabeza. De ello son responsables, entre otras circunstancias, ciertas caricaturas de la mansedumbre, que han olvidado su valor y el valor de la verdad que reside en el amor. A pesar de todo, no podremos superar el clima de violencia que nos amenaza a todos, si no nos atrevemos a oponerte resueltamente una cultura de humanidad y mansedumbre.
12.1.
¿Qué período de la historia de la humanidad ha sentido más miedo por su futuro que la nuestra? El hombre de hoy se aferra tan firmemente al presente, acaso porque no soporta contemplar el futuro ni mirarle a los ojos. El mero hecho de pensar en él le produce pesadillas. Digámoslo de nuevo: ya no tenemos miedo de que el sol pueda ser vencido por las tinieblas y no salga nunca más. Sin embargo, tememos a la oscuridad que procede del hombre. Con ella hemos descubierto por vez primera la verdadera oscuridad, más temible en este siglo de crueldades de lo que las generaciones anteriores a nosotros pudieran imaginar. Tenemos miedo de que el bien se tome impotente en el mundo, de que paulatinamente deje de tener sentido perseguirlo con verdad, limpieza, justicia y amor. Nos inquieta que en el mundo se abra nuevamente paso la ley del más fuerte, que la marcha del mundo dé la razón a los desenfrenados y a los brutales, no a los santos. Vemos que a nuestro alrededor domina el dinero, la bomba atómica, el cinismo de aquellos para quienes no hay nada sagrado. Con cuánta frecuencia nos asalta el temor de que, a la postre carezca por completo de sentido la marcha confusa del mundo, de que, en última instancia, la historia universal distinga únicamente entre los necios y los fuertes. Domina la impresión de que crecen los poderes oscuros, de que el bien es impotente. Ante el espectáculo del mundo nos invade un sentimiento semejante al que debieron experimentar los hombres en el pasado, cuando, en otoño e invierno, el sol parecía combatir contra su agonía. ¿Podrá el astro rey aguantar el combate? ¿Podrá el bien conservar su sentido y su fuerza en el mundo? En el establo de Belén ha sido puesta la señal que nos manda que respondamos «sí» llenos de alegría, pues el Niño que hay en él —el Hijo Unigénito de Dios— es presentado como signo y garantía de que, a la postre, Dios tiene la última palabra en la historia universal: Él, que existe y que es la verdad y la vida.
13.1.
¿Qué es realmente un nombre? ¿Qué sentido tiene hablar de un nombre de Dios? Ante todo hemos de decir que existe una diferencia fundamental entre la intención que persigue un concepto y la que tiene el nombre. El concepto quiere conocer la esencia de la cosa tal como es en sí misma. El nombre, en cambio, no pregunta por la esencia de las cosas, ni quiere saber cómo es independientemente de mí, sino que se ocupa de nombrarlas, es decir, de hacer que puedan ser llamadas, de establecer una relación con ellas. Aclarémoslo con un ejemplo: saber que alguien cae bajo el concepto «hombre» no basta para entrar en relación con él. Únicamente el nombre me permite nombrarlo. Gracias al nombre el otro ingresa, por así decir, en el ámbito de la naturaleza humana que comparto con él. Merced al nombre puedo llamarlo. Quien sólo es contemplado como número es expulsado de la estructura de la naturaleza humana comúnmente compartida. A partir de aquí debería resultar evidente lo que quiere decir la fe veterotestamentaria cuando habla de un nombre de Dios. Con ello se persigue algo distinto de lo que persigue el filósofo cuando busca el concepto del ser supremo. El concepto es un resultado del pensar que quiere saber cómo es el ser supremo en sí mismo. No ocurre lo mismo con el nombre. Cuando Dios se da nombre a sí mismo, no expresa su íntima esencia, sino que está haciendo que sea posible llamarlo, está revelándose a los hombres de modo tal que éstos puedan invocarlo. Al hacerlo así, Dios entra a compartir la existencia con ellos, se toma accesible y está presente entre ellos. Mas también se halla ahí el principio que debería hacernos percibir de modo evidente lo que quiere decir San Juan cuando presenta a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero nombre del Dios vivo.
14.1.
En los Hechos de los Apóstoles (11,26) se nos informa de que los discípulos de Jesucristo adoptaron el nombre de cristianos por vez primera en Antio quía, alrededor del año 44. A partir de ciertas peculiaridades lingüísticas podemos inferir con bastante seguridad que·este nombre fue dado a los creyentes por las autoridades romanas. Es una palabra latina y pertenece al lenguaje propio del derecho romano. Con ese nombre los discípulos de Jesús fueron caracterizados como grupo de Cristo, como partido de Cristo. En la administración romana se sabía, naturalmente, que este tal Cristo había sido ejecutado como criminal. Así pues, los cristianos son considerados como la banda de un criminal. Dado que, además, se adhieren a la opción que Él representa, también ellos son considerados como reos de muerte, es decir, como miembros de una organización criminal. De ese modo, el nombre «cristiano» se convirtió en un calificativo del derecho penal: a quien lo llevase no era preciso probarle ninguna otra culpa; era declarado sin más reo de muerte. Ello es tanto más memorable cuanto que los propios cristianos adoptaban ese nombre que los entregaba a la muerte. Con el término «cristiano» nos encontramos ya en la Carta I de San Pedro y, posteriormente, con mayor frecuencia, en la llamada Doctrina de los doce Apóstoles y en las Cartas de San Ignacio, dos grupos de textos que nacieron en la región de Antioquía alrededor del año 100. ¿Cómo se puede comprender que los cristianos hicieran suyo ese nombre que para ellos suponía, literalmente, arriesgar la vida? Más aún, ¿cómo se puede entender que incluso estuvieran orgullosos de él? De hecho, esa coherencia ha permanecido como actitud auténtica del cristiano, a lo largo de toda la historia. Hoy lo es más que nunca. Pensemos, por ejemplo, en los mártires que en los años veinte y treinta derramaron en México su sangre por Cristo, o en los mártires del tercer Reich Edith Stein o Maximilian Kolbe, por citar sólo dos nombres entre muchos posibles. Aceptar el calificativo «cristiano» es declararse dispuesto al martirio: expresa la disposición a morir por la fe. Cristiano y mártir significan en realidad lo mismo. Cuando se nos llama cristianos, se está incluyendo tácitamente en ello que nos declaramos dispuestos al martirio.
15.1.
Si nos confiamos a la visión de Jesús y creemos en su palabra, no quedaremos sumidos nunca en completa oscuridad. El mensaje de Cristo responde a una esperanza íntima de nuestro corazón: se corresponde con una luz interior de nuestro ser que se expande buscando la verdad de Dios. En principio somos, sin duda alguna, creyentes «de segunda mano». Al decir que «la luz de la fe nos hace ver», Tomás de Aquino caracteriza acertadamente la fe como un proceso, como un camino interior. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo en la historia de Jesús y la Samaritana, se alude repetidamente a este proceso. La mujer cuenta lo que le ha ocurrido con Jesús, que en Él ha reconocido al Mesías, al salvador que señala el camino hacia Dios e indica el conocimiento que da vida. El que sea precisamente esta mujer la que lo dice hace que sus conciudadanos presten atención. Creen en Jesús «por las palabras de la mujer», de segunda mano. Mas, precisamente por eso, invitan a Jesús a que se quede con ellos, entrando así en diálogo con Él. Al final pueden decir a la mujer: ya no creemos por tu palabra, ahora sabemos que es verdaderamente el Salvador del mundo (Ioh 4,42). En el encuentro vivo la fe se ha tornado conocimiento, «saber». Alguien podría, sin duda, engañarse e imaginarse el camino de la fe sencillamente como un proceso rectilíneo de progreso. Dado que el progreso es algo estrechamente conectado con la vida, que se mueve entre múltiples vicisitudes, hay también retrocesos que obligan a un nuevo comienzo. Cada edad debe descubrir su propia madurez, mas también puede hundirse en la inmadurez que le es característica. Mas, con todo, podemos decir que en la vida de la fe crece también una cierta evidencia genuinamente suya, y que Jesús es de hecho el Salvador del mundo.
16.1.
«Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos?» (Mt 19,27). Tal vez esperáramos que el Señor censurara la medrosidad, la falta de fe y el egoísmo mal disimulado que resuena en estas palabras. Pero no es ése el caso. La pregunta acerca del para qué de todo es considerada por el Señor como totalmente justificada. «En verdad os digo que no hay nadie que, habiendo dejado casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por mí y por el Evangelio, no reciba en esta vida cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madre s, hijos y campos, con persecuciones; y, en el siglo venidero, la vida eterna» (Mc 10,29 y ss.). ¿Dónde está lo asombroso de esta respuesta? El Señor no remite solamente el premio del más allá. Además, dice algo muy audaz, casi increíble: esta vida vuestra permanecerá siempre bajo el signo de persecuciones; será una vida muy humana con tribulaciones y necesidades. Mas nuestra recompensa no queda simplemente aplazada hasta el más allá. Ya ahora recibiréis ciento por uno. «Dios da ya en esta vida ciento por uno», así ha resumido Santa Teresa de Ávila el contenido de esas palabras de Jesús. De cada cosa que dejemos por Él brota en la respuesta una recompensa multiplicada. Dios es generoso, no se deja aventajar por nosotros en generosidad.
17.1.
Parece problemático mencionar el carnaval en una meditación teológica[1], pues sólo de un modo muy indirecto es un período del año eclesiástico. Ahora bien, ¿no somos en eso un poco esquizofrénicos? Por un lado, decimos de muy buen grado que el carnaval tiene su derecho de domicilio precisamente en los países católicos, mas, por otro, tratamos de evitarlo espiritual y teológicamente. ¿Pertenece el carnaval, por tanto, a ese tipo de cosas que no podemos aceptar desde un punto de vista cristiano, pero que tampoco podemos evitar humanamente? Mas en ese caso habría que hacerse esta pregunta: ¿hasta qué punto es verdaderamente humano el cristianismo? Pues bien, el origen del carnaval es indudablemente pagano: el culto a la fertilidad y la invocación de los espíritus se confunden. La Iglesia tuvo que responder a ello, pronunciar el exorcismo que conjura los demonios que violentan a los hombres y no los hacen felices. Mas tras el exorcismo apareció, de modo enteramente inesperado, algo nuevo, un contento angelical: el carnaval se coordinó con el miércoles de ceniza como tiempo de reír antes del tiempo de penitencia, como tiempo de una festiva autoironía que dice riendo una verdad que puede ser muy similar a la del predicador cuaresmal. Así pues, privado de su componente demoníaco, el carnaval puede señalar la misma dirección que señala el predicador del Antiguo Testamento: «hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír» (Eclesiastés 3,4). De igual modo, para el cristiano tampoco es siempre tiempo de penitencia. También él tiene un tiempo de reír. Sí, ha sido el exorcismo cristiano el que ha derrotado por vez primera las máscaras demoníacas y ha dejado aparecer detrás de ellas una risa rescatada. Todos sabemos cuán alejado se halla habitualmente de ella el actual carnaval. ¡Con cuánto poder gobiernan el dios Dinero y sus aliados! Nosotros los cristianos no luchamos contra la risa, sino en favor de ella. Luchar contra los demonios y reír con los risueños son acciones que se corresponden la una con la otra. El cristiano no necesita estar esquizofrénico, pues la fe cristiana es verdaderamente humana.
18.1.
El Señor nos brinda lo que nosotros no podemos hacer. Pero no nos conduce a inactividad; la paz del Señor exige que nos acerquemos al credo de Cristo. ¿Qué consideraría Jesús correcto y bueno, si hoy día se presentara visiblemente entre nosotros como en otro tiempo se presentó ante los discípulos? Probablemente la mayoría de nosotros se sentiría incomodado con su presencia, pues Jesús hallaría mucha indiferencia y excesiva tibieza, un cristianismo confortable y temeroso que oculta hábilmente su temor ante el mundo bajo grandes y doctas palabras. Encontraría también una Iglesia enzarzada en polémicas. Hallaría, de un lado, la autosuficiencia que se construye un cristianismo a su gusto y, de otro, la terquedad y falta de amor de quienes se consideran los únicos cristianos auténticos y, por lo mismo, se colocan frente a la unidad del Cuerpo de Cristo. Acerca de este asunto deberíamos protegernos también contra un posible error. No hay que confundir la invitación a la paz de Cristo con el deseo de un tipo de mansedumbre que en realidad es pura debilidad, una mansedumbre que quisiera protegerse frente a la contrariedad que surge cuando se lucha abiertamente por una convicción. Por eso, la exigencia de unidad en la Iglesia no significa tampoco que debamos admitirlo todo. La mera contigüidad no es forma alguna de unidad, sino una desviación de ella. El lema «sed amables unos con otros» no es, ciertamente, algo que haya que menospreciar, pero no alcanza la altura del Evangelio, puesto que nos ahorra el esfuerzo que supone ponerse en camino hacia la verdad como modo genuino de reunirnos verdaderamente los unos con los otros.
19.1.
Según la concepción católica, la Iglesia se manifiesta únicamente como comunidad de quienes comulgan en el cuerpo y la palabra del Señor. Ambas formas de comunidad, la de la comunión y la de la palabra, existen sólo en unidad con los testigos. Es preciso decir también, no obstante, que una comprensión semejante de la Iglesia no puede ni debe suponer negar la presencia de Cristo y de lo cristiano en los cristianos separados. Por un lado, se podría decir resueltamente que la Iglesia es la comunidad de comunión bajo la presidencia del Obispo de Roma, que ejerce la función de primer testigo instituida por el Señor, que como tal es visible y única con límites que se pueden especificar claramente. Mas, por otro, la teología católica tiene que decir también, con más claridad que hasta ahora, que allí donde tiene lugar la presencia efectiva de la palabra fuera de sus límites está presente también de algún modo la «Iglesia» y, además, que los límites de la eficacia del Espíritu Santo no coinciden con los de la Iglesia visible. La razón de ello está, por un lado, en que el Espíritu, la gracia, por cuyo pleno gobierna vela la Iglesia, falta a veces en los hombres de la Iglesia y, por otro, en que el espíritu puede ser eficaz también en los que se hallan fuera de ella. Sería necio y equivocado, como dijo acertadamente Congar en cierta ocasión, identificar la eficacia del Espíritu Santo simplemente con el trabajo del aparato eclesiástico. Esto significa que, para la fe católica, la unidad de la Iglesia está todavía en camino, que sólo se cumplirá completamente en el eschaton, de igual modo que la gracia se consumará únicamente en la contemplación, si bien en ella ha comenzado ya ahora la comunidad de Dios. Así pues, el católico se sabe unido con sus hermanos cristianos separados en una misma esperanza: en la esperanza en el reino de Dios, en el que ya no habrá división, puesto que entonces Dios será todo en todas las cosas (Epístola I a los Corintios 15,28).
20.1.
Quien en la actualidad habla de «protestantización»[2] de la Iglesia católica entiende generalmente por ello una transformación de la concepción fundamental de la Iglesia, un nuevo modo de ver su relación con el Evangelio. El peligro de una transformación semejante existe realmente. El protestantismo surgió al comienzo de la modernidad, de ahí que esté más estrechamente emparentado que el catolicismo con las fuerzas íntimas que hicieron aparecer esa época de la historia. Por lo mismo, adquirió su actual configuración merced al encuentro con las grandes corrientes filosóficas del siglo XIX. La suerte y el peligro del protestantismo reside en hallarse abierto irrestrictamente al pensamiento moderno. No es extraño, pues, que entre teólogos católicos que no saben que hacer con la teología tradicional pueda surgir la opinión de que en el protestantismo se han abierto ya los caminos adecuados para la fusión de fe y modernidad. El cristiano medio de nuestros días infiere de ese principio que la fe surge de la intuición individual, de la actividad intelectual y de la contribución del experto. Una opinión semejante le parece, por lo demás, más moderna y más convincente que las posiciones católicas. Muchos hombres no pueden comprender en la actualidad que tras una realidad humana se esconda la misteriosa realidad divina. Ésa es, sin embargo, como nosotros sabemos, la concepción católica de la Iglesia.
21.1.
La idea de que, a la postre, da igual aplicar esta o aquella fórmula, seguir esta o aquella tradición, ha penetrado profundamente en el espíritu del mundo occidental. Sin ella la verdad misma parece inalcanzable. Por lo demás, nos repugna la idea de que el núcleo de la fe cristiana sea verdadero —sea la verdad—. La fe nos parece una forma de arrogancia occidental. Sin embargo, si eso fuera así, todo lo que hacemos sería pura apariencia. Nuestros actos de adoración serían también falsos, y nosotros mismos seríamos seres carentes de verdad. Ahora bien, allí donde no haya verdad, se podrá cambiar toda norma, estará permitido hacer lo contrario de lo que establecen: la renuncia a la verdad es el núcleo esencial de nuestra crisis. Por eso, cuando la verdad no es el soporte, deja de tener coherencia incluso la solidaridad comunitaria —que aun así conserva su belleza—, puesto que una solidaridad así carece en última instancia de fundamento. ¡Con cuánta frecuencia vivimos de la pregunta de Pilato —aparentemente tan humilde pero, en verdad, tan orgullosa— «que es la verdad»! Mas con ella nos enfrentamos a Cristo. Cuando los hombres opinan con extremada facilidad y con una seguridad tan absoluta que dispensa de la verdad, aparece un gran peligro. Todavía mayor es, sin embargo, el que surge cuando se considera imposible la manifestación comunitaria, definitiva, obligatoria y vinculante de la verdad.
22.1.
Por esencial que sea el movimiento ecuménico por la pureza de la Iglesia y su forma originaria de vida; por fundamental que siga siendo la lucha por la unidad, la renuncia a cualquier género de fatuidad por parte de la Iglesia, no se puede negar que también de ello surgirán problemas. El sentido auténtico de la Iglesia, que es más que una organización sustituible por otra, se oscurecerá. Cada vez se planteará con mayor urgencia la siguiente pregunta: ¿por qué no se debe aceptar, por fin, la igualdad de rango de todas las confesiones? Cada vez resultará más inevitable la tendencia a reducir lo peculiar de cada una de ellas a meras tradiciones confesionales y a no situar su modo característico de entender lo cristiano en la Iglesia, sino fuera de ella. A ello se unirá la inclinación al «biblicismo»[3], es decir, al aislamiento de la Biblia, a la que ahora se querrá ver separadamente, desligada de todas las tradiciones eclesiásticas. Mas una vez que la gran obra de la reconciliación haya comenzado, el radio se ampliará rápidamente. De manera inmediata surgirá la siguiente pregunta: ¿no es la querella con las demás religiones fatuidad cristiana, de igual modo que la querella de las confesiones era fatuidad confesional? Después no se tratará sólo de lo cristiano, sino de lo religioso en general, que se manifiesta a la humanidad en múltiples cifras. Lo más importante de ellas son, en el fondo, los contenidos cambiantes, pues lo verdaderamente relevante es la íntima cualidad de lo religioso, la cual se puede expresar en los más variados contenidos e, incluso, sin la palabra de Dios. De ese modo, la catequesis se desintegrará en mera información, en un modo de conducción, sin contenido específico alguno, hacia el comportamiento religioso. En esa situación, el destino de la fe será retirarse en silencio.
23.1.
El futuro de la Iglesia depende únicamente y dependerá siempre de la fuerza de aquellos que tienen profundas raíces y viven de la plenitud pura de su fe (...). Será una Iglesia profundamente íntima, que no reclamará mandato político alguno y no coqueteará ni con la izquierda ni con la derecha. Todo ello le supondrá un gran esfuerzo, pues el fenómeno de la cristalización y la purificación le costará unas fuerzas preciosas. La purificación la hará pobre y le permitirá llegar a ser la Iglesia de los humildes. El fenómeno será tanto más difícil cuanto que será preciso apartar la estrechez de miras sectarias y la testarudez fanfarrona. No es difícil predecir que todo ello necesitará tiempo. El proceso será largo y penoso, como lo fue el camino de los falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa. En los círculos progresistas se consideraba elegante, incluso entre los obispos, hacer escarnio de los dogmas. No era infrecuente en ellos que se diera a entender que la existencia de Dios no se tuvo como algo seguro hasta que la renovación del siglo XIX se hubo extendido ampliamente. Tras la aflicción de esas divisiones surgirá, empero, la gran fuerza de una Iglesia más íntima y más sencilla, pues los hombres de un mundo absolutamente planificado estarán indescriptiblemente solos. Cuando Dios haya desaparecido completamente de sus vidas, experimentarán su absoluta, su terrible pobreza. Entonces descubrirán en la pequeña comunidad de los creyentes algo radicalmente nuevo: una esperanza que les incumbe, una respuesta que han buscado siempre en su fuero interno. Me parece indudable, pues, que a la Iglesia le aguardan tiempos difíciles. Su verdadera crisis no ha hecho más que empezar.
24.1.
El centro del Canon es el relato de la víspera de la Pasión de Jesús. Cuando se recita, el sacerdote no narra una historia pasada, un mero recuerdo de otro tiempo, sino algo que vuelve a ocurrir en el presente. «Éste es mi cuerpo» es una expresión que se dice en el respectivo hoy. Ahora bien, esas palabras las pronuncia Jesús. Ningún hombre puede decirlas por sí mismo. De ahí se sigue que sólo se pueden pronunciar en el sacramento de la Iglesia entera, gracias al poder que únicamente ella como unidad y totalidad tiene. Su grandeza no depende de nuestra configuración. Deberíamos aprender de nuevo que la Eucaristía no es nunca la obra de una comunidad exclusivamente. Sería preciso no olvidar que recibimos del Señor lo que ha regalado a la unidad de la Iglesia. Todavía me siguen impresionando los relatos de los campos de concentración y de las cárceles rusas en los que los hombres se veían privados de la Eucaristía. Esa dolorosa circunstancia no les llevó a la arbitrariedad de procurársela a sí misma. En lugar de ello celebraban la Eucaristía de la nostalgia. En una Eucaristía de la añoranza semejante los hombres maduraban como nunca hasta entonces para el regalo que el sacramento del amor entraña, y la recibían de un modo enteramente nuevo cuando un sacerdote hallaba en algún lugar un trozo de pan y un poco de vino. A partir de aquí deberíamos aceptar la cuestión de la intercomunión[4] con la debida humildad y paciencia. No es asunto nuestro hacerla como si hubiera unidad donde no la hay. La Eucaristía no es nunca un medio que debamos aplicar, sino un regalo del Señor, el centro —un centro que no se halla a nuestra disposición— de la misma Iglesia. No es un problema de amistad personal, sino de permanecer en la unidad de la Iglesia y esperar que el mismo Dios quiera regalárnosla. En lugar de hacer experimentos sobre el particular, de privar al misterio de su grandeza y envilecerlo reduciéndolo a la condición de medio a disposición nuestra, deberíamos aprender a celebrar la Eucaristía de la añoranza, a salir al encuentro de la unidad con el Señor orando comunitariamente y con una esperanza compartida.
25.1.
La vivencia cristiana brota en la experiencia cotidiana común. En nuestros días, el espacio íntimo de experiencia en que consiste la Iglesia es para muchos un mundo extraño. Con todo, ese mundo continúa siendo una posibilidad. Ésa es la razón por la que la tarea de la educación religiosa deberá consistir en abrir puertas al ámbito de experiencia propio de la Iglesia, en animar a tomar parte en él. En la fe compartida, en la oración, la celebración, la alegría, el sufrimiento y la vida comunes la Iglesia se torna «comunidad», es decir, se transforma en un efectivo espacio de vida para el hombre que le permite experimentar la fe, tanto en la vida cotidiana cuanto en los momentos críticos de la existencia, como fuerza portadora de vida. El verdaderamente creyente, dispuesto a asumir la madurez de la fe, comienza siendo luz para los demás: es un apoyo en el que los demás encuentran ayuda. Como ejemplos perfectos de fe vivida y acrisolada, de auténtica experiencia de la trascendencia, los santos son, valga la expresión, espacios de vida en los que se pueda entrar, en los que la fe está de algún modo almacenada como experiencia, aderezada antropológicamente y próxima a nuestra vida. La experiencia específicamente cristiana en el sentido propio de la palabra —lo que el lenguaje de los Salmos y del Nuevo Testamento (Salmos 34,9; Epístola I de San Pedro 2,3; Epístola a los Hebreos 6,4) llama «gustar la verdad de Dios»— puede crecer, en última instancia, gracias a una participación cada vez más madura y profunda en la experiencia referida. Con ella el hombre llega a la realidad misma y ya no cree más «de segunda mano». Tendremos que decir, con Bernardo de Claraval y los grandes maestros místicos de todos los tiempos, que algo semejante sólo puede ser, ciertamente, «un momento fugaz, un experimento extraordinario». En esta vida sólo se da, al parecer, como anticipo, sin que esté permitido nunca convertirlo en fin último. En caso contrario, la fe se transformaría en autofruición y no en superación de sí mismo, malogrando así su esencia propia. Los referidos momentos se hallan bajo la ley de la experiencia del Tabor: no son un lugar de permanencia, sino impulso, robustecimiento para adentrarnos de nuevo en la vida cotidiana con la palabra de Jesús, para entender que el cono luminoso de la comunidad divina está allí donde la marcha se celebra con la palabra.
26.1.
El verdadero fin de los esfuerzos ecuménicos debe seguir siendo, naturalmente, transformar la pluralidad de iglesias confesionales separadas unas de otras en una pluralidad de iglesias locales que sea, pese a su configuración plural, una sola Iglesia. A mí me parece, no obstante, que en la situación que de hecho se da es importante proponerse fines intermedios, pues, de lo contrario, el entusiasmo ecuménico podría convertirse en resignación, e incluso, en un nuevo fanatismo, que atribuye a los demás el fracaso del fin principal. En ese caso, el remedio sería peor que la enfermedad. Los fines intermedios referidos variarán según cuál sea el progreso del diálogo sobre asuntos particulares. El testimonio del amor (obras sociales y caritativas) debería expresarse siempre solidariamente. Al menos sería preciso que sintonizaran entre sí, incluso si las organizaciones separadas pudieran parecer, por razones técnicas, más eficaces. De igual modo, habría que esforzarse en dar testimonio común sobre las grandes cuestiones morales de la época. Por último, en un mundo lleno de dudas y estremecido de miedo, sería preciso también dar testimonio común de fe. El testimonio sería tanto mejor cuanto más extendido. Mas, en cualquier caso, si sólo fuera posible hacerlo en una medida relativamente pequeña, debería hacerse en forma común todo cuanto fuera posible. Ello debería llevar, a pesar de las divisiones, a reconocer y amar cada vez más intensamente la común esencia de lo cristiano; a que la desunión deje de ser un motivo para el enfrentamiento recíproco y se transforme en un reto para la comprensión y aceptación íntimas del otro. Ello no significa simplemente tener tolerancia, sino vincularse recíprocamente en la fidelidad a Jesucristo. Un punto de vista semejante, que no pierde de vista lo último aun cuando provisionalmente haga lo más próximo, puede tal vez hacer efectiva la maduración profunda necesaria para la unidad completa. Sería una especie de ética de la unificación que, aun cuando parece evidente, obra a veces de modo engañoso.
27.1.
La impaciencia ante la historia de la cristiandad hasta el presente hace surgir una y otra vez esta idea: ¿no deberíamos borrar la historia completa de estos 2000 años y derribar así los muros de los dogmas y los credos? ¿No deberíamos empezar de nuevo la marcha sólo con Cristo? Sin embargo, por muy seductor que sea ese programa, si lo lleváramos a cabo convertiríamos la unidad en una obra, en un resultado, y la Iglesia en un producto fabricado por nosotros. De ninguna manera estaría justificado hacerlo así, pues de ese modo volveríamos a levantar muros contra Dios y a confiar tan sólo en lo que nosotros hacemos. Sin embargo, el muro de la ley y el que se levanta alrededor de Dios no fueron derribados por los méritos excelentes de los hombres, sino que los elevaron a mayor altura. Sólo fue capaz de abatirlos Aquel que trajo al mundo el amor de Dios y sufrió en la cruz el peso de todas las obras de este mundo. No es posible, pues, realizar el programa. Cuando hablamos de unidad, tenemos que dejar de soñar en esfuerzos denodados y en grandes hazañas llevadas a cabo por nosotros. La Carta a los Efesios nos señala una dirección distinta: nos insta a sumarnos a los hombres nuevos, a la nueva humanidad que Cristo ha creado. «La unidad no puede ser hecha por hombres. A ellos sólo les cabe descubrirla» (J. Gnilka, Der Epheserbrief, 1971, p. 142). La verdadera Iglesia no es algo hecho por nosotros, sino algo que nos precede, pues ha sido instituida por Cristo. Nuestra tarea consiste en adherirnos a ella. Si hacemos eso; si dejamos que el Señor nos talle pacientemente como sillares; si renunciamos a hacer el plan de lo que la Iglesia debe ser; si nos dejamos llevar adonde no queremos, surgirá la verdad: en medio de las divisiones los muros se tornarán permeables.
28.1.
Sería insensato esperar que en un tiempo no lejano tuviera lugar un acuerdo general de la cristiandad sobre el papado del que resultara un reconocimiento de la sucesión de Pedro en Roma. Una de las ataduras y de los límites de este cometido tal vez sea que no se puede cumplir nunca del todo. Otro, que provocará el enfrentamiento de fieles cristianos que, al adoptar esa actitud, no exhiben un poder vicaria!, sino un poder soberano. Sin embargo, también así puede lograrse una función de unidad que rebase la comunidad de la Iglesia católica romana. Aun cuando se mantenga el conflicto en torno a la legitimidad de su autoridad, el Papa continuará siendo el punto de referencia de la responsabilidad sobre la palabra de la fe, de una responsabilidad expresada y contrariada personalmente ante el mundo. Por consiguiente, es también un desafío universalmente percibido que concierne a todos los que buscan la mayor fidelidad a la palabra de la fe. Pero, sobre todo, es un reto para luchar por la unidad y para responder del déficit de unidad. En este sentido, el papado tiene una función promotora de unidad en medio de la división existente. Nadie podría comprender el drama histórico de la cristiandad si se hiciera abstracción de ella. Para el papado y para la Iglesia católica, la crítica al papado por parte de la cristiandad no católica es un estímulo para buscar el modo de realizar la función de Pedro de forma cada vez más ajustada a los deseos de Cristo. Por su parte, el Papa es para esa misma cristiandad el reto permanente y visible para buscar la unidad encomendada a la Iglesia. La unidad debería ser el distintivo de la Iglesia ante el mundo. ¡Ojalá que unos y otros acertáramos a aceptar sin reservas las preguntas que se nos plantean y la misión que nos ha sido encomendada! ¡Ojalá llegáramos a ser, por obediencia al Señor, el ámbito de libertad que anuncia el mundo nuevo, el reino de Dios!
29.1.
A la Iglesia, se dice a veces, le ha sido otorgada una función pastoral: su misión de anunciar la verdad va dirigida a los fieles, no a instruir a los teólogos. Una separación semejante entre proclamación e instrucción se halla, no obstante, en abierta oposición, con la esencia de la palabra bíblica. La Iglesia ha consumado la emancipación de los sencillos y les ha otorgado la capacidad de ser filósofos en el verdadero sentido de la palabra, es decir, de aprender igual o mejor que los doctos lo genuino del ser humano. Las palabras de Jesús acerca de la falta de juicio de los sabios y el discernimiento de los pequeños (especialmente, Mt 11,25) están destinadas a ponerlo en claro. En ellas el cristianismo queda instituido como religión popular, como fe en la que no hay un sistema de dos clases. De hecho, el anuncio de la predicación contiene una enseñanza obligatoria. En la obligatoriedad reside su esencia, pues no propone un procedimiento entre otros de ocupar el tiempo libre, ni es una especie de entretenimiento religioso, sino que quiere decir al hombre quién es y qué debe hacer para ser él mismo. Ahora bien, ¿cómo podría la Iglesia proclamar una doctrina obligatoria si no lo fuera también para los teólogos? La esencia de la función doctrinal reside precisamente en que el anuncio de la fe es criterio válido también para ellos: el objeto de su reflexión es justamente la proclamación de la fe. En ese sentido, la fe de los sencillos no es una teología rebajada a la medida de los laicos, ni una especie de «platonismo para el pueblo». La relación es exactamente la contraria: la proclamación es la medida de la teología, no la teología la regla de la proclamación. En virtud de su función pastoral, la Iglesia tiene poder para anunciar el Evangelio, no para proclamar una determinada doctrina científico-teológica. Esa función anunciadora es también la función doctrinal de los teólogos.
30.1.
La Iglesia crece de dentro hacia fuera, no al revés. Antes que nada, Iglesia significa íntima comunidad con Cristo, y se forma en la vida de oración, en la vida de los sacramentos, en la actitud fundamental de la fe, de la esperanza y del amor. Así pues, si alguien pregunta «¿qué debo hacer para que la Iglesia se desarrolle y se extienda?», debemos darle la siguiente respuesta: debes aspirar ante todo a que haya fe, esperanza y amor. La oración edifica la Iglesia y la comunidad de los sacramentos. Dentro de ella nos beneficiamos de las plegarias de la Iglesia. Este mismo verano tuve la oportunidad de encontrarme con un párroco que me contaba lo siguiente: «lo que más me impresionó al recibir el ministerio sacerdotal fue que en los últimos decenios no hubiera surgido ninguna vocación sacerdotal en mi comunidad». Mas ¿qué podía hacer él? Las vocaciones no se pueden fabricar. Sólo el Señor puede otorgarlas. ¿Significa ello que debamos quedarnos con los brazos cruzados? El sacerdote del que vengo hablando decidió hacer en peregrinación todos los años el largo y fatigoso camino hacia el santuario mariano de Altótting con el propósito de pedir que surgieran nuevas vocaciones, e invitó a todos los que quisieran rogar al Señor por ello a que le acompañaran y rezaran con él. El número fue creciendo año tras año, hasta que en el actual pudieron celebrar, en medio de la alegría indescriptible de todo el pueblo, la primera misa desde tiempos inmemoriales de un nuevo sacerdote. La Iglesia crece desde dentro, nos dice la palabra del Cuerpo de Cristo. Mas también incluye este otro: Cristo ha edificado un cuerpo y yo debo acomodarme a él como miembro sumiso. Sólo se puede contribuir a extender el cuerpo de Cristo siendo un miembro suyo, un órgano del Señor en este mundo y, en última instancia, para toda la eternidad. La idea liberal, según la cual Jesús es interesante y la Iglesia, en cambio, un asunto fracasado, entra en contradicción consigo misma. Cristo sólo está presente en su cuerpo, no de un modo meramente ideal. Es decir, está presente con los demás, con la comunidad perpetua, inextinguible a través del tiempo que es su cuerpo. La Iglesia no es idea, sino cuerpo. El escándalo de la encarnación, ante el que retrocedieron muchos contemporáneos de Jesús, sigue dándose hoy día cuando la Iglesia se enoja. Sin embargo, también aquí es válida la siguiente observación: bienaventurado quien no se enoja conmigo. La condición comunitaria de la Iglesia significa que ha de tener necesariamente el carácter de «nosotros». La Iglesia no está localizada en ningún sitio: nosotros somos la Iglesia. Nadie puede decir «yo soy la Iglesia», sino «nosotros somos la Iglesia». Ese «nosotros» no es, por su parte, un grupo que se aísla, sino una colectividad que se mantiene dentro de la gran comunidad de los miembros de Cristo, de los vivos y de los muertos. Un grupo así sí puede decir: somos Iglesia. La Iglesia está presente en este «nosotros» abierto que rompe todas las barreras, no sólo las sociales y políticas, sino también las que hay entre el cielo y la tierra. Nosotros somos Iglesia. De esa índole comunitaria procede la corresponsabilidad y el deber de cooperar. De ella deriva en última instancia el derecho a la crítica, que debe ser siempre y en primer lugar autocrítica, pues la Iglesia —repitámoslo— no está localizada en ningún sitio particular ni es otra persona: la Iglesia somos nosotros.
31.1.
Cristianismo y martirio se hallan, sin duda alguna, en correspondencia. Ahora bien, el mártir se distingue clarísimamente del rebelde. Cristo ha muerto como mártir, no como rebelde. Junto a Cristo había también un rebelde: se llamaba Barrabás. En el se cumplió lo que Cristo había dicho a Pilato: «si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos» (Ioh 18,36). Por Barrabás se luchó, efectivamente, y sus partidarios gritaban pidiendo su libertad. Por Cristo no hubo manifestaciones. Él tampoco quería que las hubiera. ¿Dónde se halla, empero, la diferencia entre el mártir y el rebelde? El mejor modo de apreciar el contraste es fijarse en el primer pasaje en que un cristiano se califica a sí mismo como tal: en la Epístola I de San Pedro, (4,16). En ese lugar, San Pedro dice a los cristianos: «que ninguno padezca por homicidio, o por ladrón, o por malhechor, o por entrometido; mas si por cristiano padece, no se avergüence, antes glorifique a Dios en este hombre». De este texto se desprende que uno de los elementos esenciales de la condición cristiana es atenerse al derecho, incluso en un Estado en que estuviera privado de él. Aquí mantienen su validez estas palabras de Jesús: «dad al César lo que es del César» (Mt 22,21). Por eso, los cristianos han orado por el César incluso en los siglos de persecución. En épocas de opresión sangrienta los cristianos son exhortados, ya en el Nuevo Testamento —en la Epístola I a Timoteo (2,2)—, «a orar por los emperadores y por todos los constituidos en dignidad». Los cristianos se han negado a adorar al soberano, pero han orado espontáneamente por él y por la conservación del Estado. Ya en el siglo II los cristianos reivindicaron que fueron ellos, los acusados y proscritos, los que con sus vidas conservaron el Estado y la sociedad y los preservaron del ocaso.
[1] Para entender cabalmente el sentido de la expresión, es decir, para percibir el marco —que se anuncia como ya sabido de antemano— dentro del que se van a desarrollar las reflexiones, debe tenerse en cuenta que el texto procede de una obra, Die Hoffnung des Senfkorns, esencialmente teológica. (N. del T.)
[2] Aun cuando «protestanización» sea un neologismo, lo hemos mantenido como traducción del sustantivo alemán Protestantisierung por su capacidad para verter la idea contenida en la palabra alemana: la penetración creciente del pensamiento protestante en los países de tradición católica. (N. del T.)
[3] Con «biblicisrno» traducirnos el término Biblizismus, que designa la actitud a considerar la Biblia aisladamente, separada de las tradiciones eclesiásticas. La hemos adoptado por razones semejantes a las indicadas en la nota 2. (N. del T.)
[4] Interkommunion designa la unidad entre las diferentes Iglesias cristianas. La hemos traducido por «intercomunión» por las razones indicadas en las notas 2 y 3. (N. del T.)