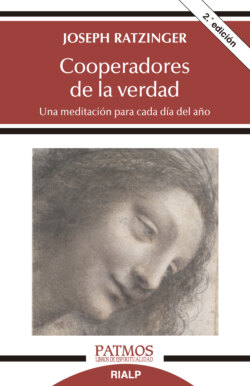Читать книгу Cooperadores de la verdad - Joseph Ratzinger - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFEBRERO
1.2.
Cada hombre es creado directamente por Dios. La fe no afirma del primer hombre más de lo que proclama de cada uno de nosotros. Y también a la inversa: no pregona de nosotros menos que del primer hombre. El ser humano no es un producto de la herencia y el medio, ni resulta exclusivamente de factores intramundanos susceptibles de cálculo: el misterio de la creación se halla por encima de todos nosotros (...). La afirmación de que el hombre ha sido creado por Dios de un modo más específico y directo que las cosas de la naturaleza significa, expresado de manera menos plástica, que es querido por Él de un modo muy especial: no sólo como ser que «existe», sino como ser que lo conoce; no sólo como criatura que Él ha pensado, sino como existencia que puede, por su parte, pensarlo a Él. A esta singular prerrogativa del hombre, consistente en ser querido y conocido por Dios, es a lo que llamamos genuina creación suya. A partir de aquí se podrá hacer un diagnóstico de la forma en que tuvo lugar la hominización: el barro se transformó en hombre en el momento en que un ser fue capaz de formar por vez primera, todo lo imprecisamente que se quiera, la idea de Dios. El primer Tú dirigido a Dios por boca humana —¡cuán balbuciente tuvo que ser!— señala el momento en que el espíritu hace acto de presencia en el mundo. En ese instante se pasó el Rubicón de la hominización, pues lo constitutivo del hombre no reside en el empleo de armas o en el uso del fuego. Ni es suficiente para definirlo la utilización de métodos nuevos de crueldad o de trabajo útil, sino su capacidad de relacionarse directamente con Dios. Eso asegura la doctrina de la creación especialísima del hombre, que constituye el centro de la fe en la creación en general.
2.2.
En la vida cotidiana de la ciudad apenas se percibe que el 2 de febrero celebramos una viejísima fiesta común a las Iglesias del Este y del Oeste, que en otro tiempo jugaba un importante papel en el año, sobre todo en el medio rural: la festividad de la Candelaria. Se trata de una celebración en la que confluyen diversas corrientes históricas, de ahí que luzca con diferentes colores. Su motivo más inmediato es el recuerdo del día en que María y José llevaron a Jesús al templo, 40 días después de su nacimiento, para hacer la ofrenda prescrita de la purificación. La liturgia ha entresacado, sobre todo a partir de la escena descrita por San Lucas, un rasgo característico suyo: el encuentro entre el niño Jesús y el anciano Simeón. Ésa es la razón por la que en el ámbito de habla griega la fiesta conserva el nombre Hypapanti, encuentro. Este encuentro entre el niño y el anciano representa para la Iglesia la concurrencia del mundo pagano, a punto de extinguirse, y el nuevo comienzo en Cristo, del período en trance de extinción de la Antigua Alianza y el tiempo nuevo de la Iglesia de los pueblos. Con ese hecho se expresa algo más decisivo que el ciclo eterno de nacer y morir, algo más determinante que el consuelo de que a la desaparición de una generación haya de seguir una nueva con ideas y esperanzas distintas. Si sólo fuera alguna de estas cosas, el Niño no sería esperanza para Simeón, sino sólo para sí mismo. Y, sin embargo, es mucho más: es esperanza para todos, puesto que es un género de esperanza que se extiende más allá de la muerte. Con ello tocamos el segundo punto esencial que la liturgia ha conferido a este día. La liturgia se refiere a las palabras de Simeón, quien llama al Niño Jesús «luz para la iluminación de los gentiles». En referencia a esa expresión el día se configura como una fiesta de las candelas. Su tibia luz debe ser expresión patente de la luz excelsa que parte de la figura de Jesús e ilumina todas las épocas.
3.2.
Desde hace ya tiempo vengo reflexionando frecuentemente sobre el significado de estas palabras que la Biblia repite con insistencia: «el temor de Dios es el principio de la sabiduría». A pesar de ello, desde hace algún tiempo me resulta extremadamente difícil penetrar en el sentido de esa proposición. Mas ahora, cambiando su significado, comienzo a entenderla de un modo tan preciso que creo tocar su verdad directamente con las manos. Lo que sucede ante nuestros ojos de manera tan manifiesta se puede explicar con estas palabras: el temor del hombre, es decir, el fin del temor de Dios, es el comienzo de toda necedad. En nuestros días el temor de Dios ha desaparecido prácticamente del catálogo de las virtudes, sobre todo desde que la imagen de Dios ha quedado sujeta a las leyes de la publicidad. Para tener efecto publicitario, Dios debe ser presentado de una manera enteramente distinta, de forma que nadie pueda sentir en modo alguno temor ante Él. Según la imagen referida, eso sería lo último que debería aparecer en nuestra representación de Dios. De ese modo se extiende cada vez más en nuestra sociedad y en medio de la Iglesia aquella inversión de valores que fue la auténtica enfermedad de la historia precristiana de la religión. También en esa época se extendió la opinión de que no es preciso temer al buen Dios, pues de Él, como ser infinitamente bueno, sólo puede venir el bien. En ese sentido hemos de estar completamente tranquilos: sólo debemos guardarnos de los poderes malignos. Ellos son los únicos peligrosos, de ahí que debamos intentar a toda costa estar a buenas con ellos. Según esta máxima, debemos buscar la esencia de la idolatría en la apostasía del culto divino. Como es obvio, nos hallamos en medio de una idolatría como la referida. El buen Dios no nos causará daño en ningún caso. Sólo hace falta depositar en Él un cierto género de confianza originaria. Sin embargo, es preciso intentar estar a buenas con los poderes malignos que existen a nuestro alrededor. Y así, los hombres, dentro y fuera de la Iglesia, los prominentes y los que carecen de relevancia, no obran ya con la mirada puesta en Dios y sus designios, que carecen de importancia, sino en los poderes humanos, para ir por el mundo medianamente felices. Ya no actúan por el ser o la verdad, sino por la apariencia, es decir, por lo que se piensa de nosotros y por la imagen que damos a los demás. La dictadura de la apariencia, que existe también en la Iglesia, es la idolatría de nuestra época. El temor del hombre es el comienzo de toda necedad. Se trata de una torpeza que domina invariablemente allí donde ha desaparecido el temor de Dios.
4.2.
«Al principio era el Verbo.» Esta antiquísima y venerable proposición, que hemos oído tan frecuentemente, ha dejado de parecer evidente en nuestros días. Ya Goethe hace decir a Fausto: «es esta traducción tan difícil que tendré que darle otro sentido, si el espíritu me ilumina». Al final traduce de este modo: «al comienzo era la acción». Los físicos nos dicen que al principio fue la explosión originaria. Ahora bien, si nos paramos a reflexionar, llegamos a la conclusión de que, en última instancia, nada de todo ello es suficiente. Así pues, volvemos al «Verbo» bíblico. Para entenderlo, es preciso leer la frase entera. Dice así: «al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios». Esta profunda sentencia quiere decir, pues, que al comienzo era Dios, que Dios es el comienzo, que Dios es el principio. Las cosas proceden del Espíritu Creador, del Dios Creador. Y cuando a Dios se le llama «el Verbo» se quiere decir que al principio existía un Dios que es pensamiento. Al comienzo era el pensamiento creador. Él ha llamado al mundo a la existencia. El pensamiento es, por así decir, el suelo firme que soporta el universo, el fundamento del que procedemos, en el que estamos y en el que podemos confiar. Con todo, cuando la Biblia dice que al principio era el Verbo, afirma algo más. El Verbo no es pensamiento como lo es una complicada idea matemática que señorea de algún modo sobre el universo permaneciendo intangible y sorda a nuestras súplicas, sino que este Dios, que es verdad, espíritu y pensamiento, es Verbo, es decir, es también auxilio: es siempre comienzo novedoso. Por consiguiente, es también esperanza y camino nuevo para nosotros.
5.2.
En las Sagradas Escrituras encontramos este memorable pasaje: «como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él» (Ioh 3,14). La historia que resuena en estas palabras nos lleva no sólo desde el presente hasta el momento de la cruz, y desde aquí a la travesía del desierto por el pueblo de Israel, sino que retrocede hasta el árbol del Paraíso. De él pendía la serpiente que ofuscó al hombre con su lógica fascinadora, hasta el punto de que, al final, no pudo ver ya más la bondad de Dios. Desde ese momento empezó a percibirlo como amenazante, como peligroso y como una carga. Por lo mismo, comenzó a no poder percibir la verdad, convirtiéndose la mentira para él en algo tentador y convincente. Deslumbrado por la falsa claridad de esta lógica, el hombre dejó de plantearse la pregunta sobre lo bueno y verdadero en sí mismo, inquiriendo sólo por lo que podría tener y por lo que se podría procurar para sí propio. Al ser confundido por la mentira subyugadora de la serpiente, el hombre dejó de ver a Dios y dejó de verse a sí mismo, alejándose así, por más que soñara haberse apoderado de ella, de la vida verdadera: se quedó ciego y vacío. Contra el poder de la mentira, que atrapa al hombre y ya no lo deja vivir, Dios ha plantado el árbol nuevo con el vencedor de la serpiente: Cristo, que está clavado en la cruz para que nosotros aprendamos de nuevo a ver rectamente. Quien mira al Crucificado ve lo que es el amor. Quien mira al Crucificado percibe que es contemplado por el amor. Eso le descubre la verdad: ser contemplado por el amor y por la bondad de Dios le hace vivir.
6.2.
El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios (cfr. Génesis 1.26 y ss.). En Él se tocan el cielo y la tierra. Con el hombre, Dios se incorpora a su creación. El hombre es creación directa de Dios: es llamado por Él. La palabra de Dios del Antiguo Testamento vale para cada hombre en particular: «Yo te llamo por tu nombre, tú eres mío». Cada hombre es conocido y amado por Dios, querido por Él, pues todos son imagen suya. La más grande y profunda unidad del género humano reside en que todos nosotros —cada hombre— realiza el plan único de Dios, tiene su origen en la idea creadora de Dios. En ese sentido dice la Biblia que quien maltrata al hombre atenta contra la propiedad de Dios (Génesis 9,5). La vida se halla bajo la especial protección de Dios, porque cada hombre, pobre o encumbrado en las alturas, enfermo y afligido, inútil o valioso, nacido o no nacido, incurablemente enfermo o rebosante de vida, lleva en sí el aliento divino, es imagen de Dios. Ése es el fundamento más profundo de la inviolabilidad de la dignidad humana, sobre el que, por lo de más, descansa en última instancia toda civilización. Cuando el hombre deja de ser estimado como ser que se halla bajo la protección de Dios, que lleva en sí el aliento divino, empieza a ser considerado por su utilidad: en ese momento aparece la barbarie que pisotea la dignidad del hombre. Y, a la inversa: cuando el hombre es reconocido como imagen de Dios, se manifiesta de modo patente el rango de lo espiritual y lo moral. En el Nuevo Testamento se llama a Cristo segundo Adán, Adán definitivo e imagen de Dios (por ejemplo, Epístola I a los Corintios 15,44-48; Epístola a los Colosenses 1,15). Todas esas expresiones quieren decir que sólo en Él se da respuesta definitiva a la pregunta ¿qué es el hombre?, que sólo en Él se manifiesta el profundo contenido del proyecto humano. Cristo es el hombre definitivo, y la creación es de algún modo un plan orientado hacia Él. Así pues, podemos decir que el hombre es el ser que puede llegar a ser hermano de Cristo. En la idea de creación se presenta ante nosotros el secreto pascual, el secreto del grano de trigo que muere al caer en tierra. El hombre debe ser grano de trigo que muere con Cristo para poder resucitar verdaderamente, para ser auténticamente elevado, para ser el que verdaderamente es (cfr. Ioh 12,24). No hay que entender al hombre exclusivamente a partir de su origen pasado ni de un recorte aislado del tiempo que llamamos presente. El hombre está referido a su futuro: sólo el porvenir le manifiesta adecuadamente quién es (cfr. Epístola I de San Juan 3,2). En el otro tenemos que ver siempre a alguien con quien alguna vez debo compartir la alegría de Dios: debemos considerarlo como alguien junto con el cual yo soy elegido para ser miembro del cuerpo de Cristo, con quien alguna vez me habré de sentar en la mesa de Abrahán, de Isaac y de Jacob, en la mesa de Jesucristo, para ser su hermano y hermano con él de Jesucristo, el Hijo de Dios.
7.2.
En textos litúrgicos de la Iglesia oriental se dice lo siguiente: «El Señor ha ascendido para elevar la imagen caída de Adán y enviarnos el Espíritu que santifica nuestras almas». La ascensión de Cristo a los cielos tiene que ver también con la segunda parte del Ecce homo. Pilato presenta a Jesús maltratado y quebrantado ante la muchedumbre que se encontraba reunida, señalando de ese modo el rostro ultrajado y pisoteado del hombre como tal. «He aquí al hombre», dijo Pilato. El cine y el teatro actuales nos presentan con insistencia, unas veces llenos de compasión y otras cínicamente, al hombre envilecido en todos los estadios del horror: éste es el hombre, nos dicen continuamente. La teoría de la evolución tira la línea hacia atrás, nos muestra sus hallazgos —el barro del que el hombre ha sido hecho— y nos repite machaconamente: éste es el hombre. Sí, la imagen de Adán es una imagen caída, se halla sumida en la inmundicia, todavía está manchada. Mas al ascender al cielo, Cristo dice a los discípulos y a todos nosotros que el ademán de Pilato es sólo media verdad, o aún menos que media. Cristo no es sólo un príncipe ensangrentado y lleno de heridas, sino también el soberano del mundo entero. Su dominio no significa pisotear la tierra, sino devolverle el esplendor que habla de la belleza y el poder de Dios. Cristo ha elevado la imagen de Adán: no sois sólo inmundicia, sino que sois capaces de elevaros por encima de las dimensiones cósmicas todas hasta el corazón de Dios. No envilece ser golpeado, sino golpear; ni deprava ser escupido por otro, sino escupirle a él; tampoco es el ofendido el que se degrada, sino el que ofende; ni es el orgullo el que ensalza al hombre, sino la humildad. En definitiva: no es la grandeza propia la que engrandece, sino la capacidad de entrar en comunidad con Dios.
8.2.
Jesucristo recorre el camino de Adán en sentido inverso. A diferencia de Adán, Cristo es efectivamente «como Dios». Ahora bien, este ser como Dios, su condición divina, es su ser hijo: por eso está en estrecha relación con el Padre. «El Hijo no hace nada por sí mismo»: he ahí por qué Cristo, que es verdadero Dios, no se aferra a su autonomía ni a su poder y querer ilimitados. Jesucristo sigue el camino inverso: se hace enteramente dependiente y se convierte en siervo. Por no recorrer el camino del poder, sino el del amor, Cristo puede descender hasta la mentira de Adán, hasta la muerte, y así instaurar la verdad y dar la vida. Así pues, Cristo se torna el nuevo Adán con el que la humanidad comienza de nuevo. Cristo, que por su misma naturaleza está en relación con el Padre y remite a Él —Cristo es el Hijo—, restablece las relaciones adecuadamente. Sus brazos extendidos, que permanecen ininterrumpidamente abiertos para nosotros, son la expresión de una amistad franca. La cruz, el lugar de su obediencia, se convirtió así en el verdadero árbol de la vida. Cristo deviene contrafigura de la serpiente, como se dice en el Evangelio de San Juan (Ioh 3,14). De este árbol no vienen palabras de tentación, sino de amor salvador, palabras de.obediencia a la que el mismo Dios se ha mostrado sumiso, proponiéndose así su docilidad como espacio de libertad. La cruz es el árbol de la vida que se torna accesible de nuevo. En la Pasión Cristo ha desenfundado en cierto modo la hoja ígnea de la espada, ha atravesado el fuego y ha erigido la cruz como verdadero eje del mundo sobre el que, de nuevo, se sostiene. Por eso, como presencia de la cruz, la Eucaristía es el árbol permanente de vida que se halla ininterrumpidamente en medio de nosotros y nos invita a recibir el fruto de la verdadera vida. Ello implica que la Eucaristía no puede ser meramente un simple ejercicio por parte de la comunidad. Recibirla, comer del árbol de la vida, significa recibir al Señor crucificado, es decir, afirmar su forma de vida, su obediencia y asentimiento al Padre, nuestra condición creatural. Recibir la Eucaristía significa acoger el amor de Dios, que es nuestra verdad, y admitir la dependencia de Dios, que no supone para nosotros género alguno de determinación extraña, como no lo es para el hijo su relación filial. Esta «dependencia» es, en realidad, libertad, puesto que es verdad y amor. ¡Ojalá que este tiempo de cuaresma nos ayude a salir de nuestra obstinación, a retirar la sospecha de la unión con Dios y suprimir la desmesura y la mentira que entraña nuestra «autodeterminación»! ¡Ojalá que nos asista para encaminarnos al árbol de vida, que es nuestra norma y nuestra esperanza! ¡Ojalá llegaran de nuevo a nosotros estas palabras de Jesús: «El tiempo se ha cumplido y está cerca el Reino de Dios; haced penitencia y creed en el Evangelio»! (Me 1,15).
9.2.
La figura de Eva, que aparece como imprescindible compañera del hombre, de Adán —del que el Señor dice (Génesis, 2,18) que «no es bueno» que esté solo—, no procede de la tierra, sino del hombre. En el «mito» de la costilla se expresa la íntima y recíproca remisión del hombre y la mujer: sólo en esa esencial relación mutua se consuma la integridad del ser humano. Ello pone de manifiesto que la creación del ser humano se cumple, por decisión divina, como armonía de hombre y mujer. De manera semejante, el Génesis (1,27) caracteriza desde el principio la condición de imagen de Dios propia de la criatura humana como hombre y mujer y la vincula misteriosamente a la armonía entre ambos. Naturalmente, el texto expresa también con absoluta evidencia la ambivalencia de esta coordinación: la mujer puede convertirse en tentación para el hombre, pero también es la madre de la vida, y de ella recibe su nombre. A mi juicio, es muy importante que el nombre «Eva» le fuera puesto a la mujer (Génesis 3,20) tras la caída y después de las palabras condenatorias de Dios. De ese modo queda expresada la imperecedera dignidad y grandeza de la mujer. Ella custodia el misterio de la vida, el contrapoder frente a la muerte. Ella, que coge la fruta de la muerte, cuya misión está misteriosamente hermanada con la muerte, es también canciller de la vida y la antítesis de la muerte. La mujer, que porta la llave de la vida, está muy próxima al misterio del ser, al Dios vivo, del que en última instancia procede toda vida, al que, justamente por ello, llamamos vida, vida eterna.
10.2.
Una de las palabras más excelsas de nuestro lenguaje es también una de las más vacías y envilecidas: la palabra amor. Tan banalizada y manchada está que apenas se la quiere pronunciar. Con todo, el lenguaje no puede renunciar a ella, pues si dejáramos de hablar del amor dejaríamos de hablar del hombre. Pero sobre todo dejaríamos de hablar de Dios, de Aquel que conserva juntos el cielo y la tierra. A propósito del amor nos hallamos en una situación singular : tenemos que hablar de él para no traicionar ni a Dios ni al hombre, pero apenas podemos hacerlo, pues el lenguaje ha traicionado al amor de múltiples modos. En esta situación la ayuda sólo puede venirnos de fuera. Dios habla con nosotros sobre el amor. La Sagrada Escritura, que es palabra de Dios en palabras de hombre, desempolva, por decirlo así, esta palabra: la limpia y nos la devuelve inmaculada. Las Sagradas Escrituras hacen de ellas algo luminoso, puesto que la coloca donde posee toda su fuerza radiante : en el misterio de Jesucristo. Merced a la cruz recupera su singularidad única. El hombre no necesita solamente coger y agarrar, sino también comprender el poder de su acción y de sus manos. Pero además precisa percibir, oír, necesita la razón que llega hasta el fondo del corazón. Sólo cuando el entendimiento permanece abierto a la magna razón, puede ser verdaderamente inteligente y conocer la verdad. El que no ama tampoco conoce (cfr. Epístola I de San Juan 4,8). La ciencia es, sin lugar a dudas, importante. También lo es el poder de la técnica. Sin embargo, cuando se encierran en sí mismas no sólo se vuelven realidades vacías, sino también amenazantes para la vida. La experiencia actual de la ciencia y la técnica nos pone de manifiesto que sólo podrán seguir desempeñando una función positiva si se subordinan a aquella razón que, sin dejar de ser verdadera razón, percibe más de lo que la física es capaz de demostrar y la técnica de hacer. Cuando se excluye la razón de que venimos hablando, el mero entendimiento se convierte en tiranía de la irracionalidad.
11.2.
Los médicos suelen decir que apenas se dan ya aquellas tempranas neurosis que surgían como consecuencia de una educación demasiado estricta. En cambio, la falta de orientación interior y exterior del hombre provocada por la permisividad general, añade, se ha convertido en la causa principal de neurosis. Es enteramente cierto que el hombre se convierte en un ser enfermo cuando no sabe quién es ni hacia dónde debe ir con su vida. Esta otra constatación de la medicina es también importante: la permisividad y la hostilidad a los niños son expresión de la misma íntima actitud ante la vida. Ambas expresan una actitud que no está dispuesta a sacrificarse por los demás, es decir, un narcisismo mortífero y un amor a sí mismo que empequeñece y empobrece cada vez más al hombre. El empobrecimiento del ser humano es tanto mayor cuanto más compulsivamente quiere defender su vida pequeña y exigir todo de ella sin renunciar a nada. La permisividad no es expresión de generosidad, sino una forma de egoísmo que priva a los demás de lo decisivo: del don del amor que sólo la vida puede enseñar. Por eso, no puedo por menos de gritar a los jóvenes: ¡no creáis a los profetas de la permisividad! ¡No confiéis en quienes día tras día venden el hombre convirtiendo su cuerpo en mercancía! ¡No deis crédito a aquellos que caricaturizan la fe y la entienden como jardín de las prohibiciones y la obediencia, como pusilanimidad! ¡No prestéis oídos a quienes ofrecen la comodidad como libertad y la desorientación como felicidad! El hombre tiene derecho a la grandeza. Dios tiene derecho a nuestra grandeza. No creáis a quienes envilecen al hombre. Al final, el hombre se queda desnudo y se avergüenza: no le queda más que ocultarse y negar su existencia vacía.
12.2.
¿Se puede ser fiel cuando no se sabe en absoluto qué deparará el futuro? ¿No es lícito, más aún, no es obligatorio mantenerse abierto ante lo nuevo, ante aquello capaz de cambiar todo lo habido hasta ahora? ¿Se puede confiar para siempre en los demás, cuando no se sabe quién es uno mismo ni quién llegará a ser en el futuro? ¿Es legítimo hacerlo? ¿Se puede tener confianza en el mundo, cuando nadie sabe los sobresaltos —o, en su caso, las nuevas oportunidades— que nos tiene preparados? Éstas son las preguntas con las que de una u otra forma nos topamos en nuestros días. Todas ellas expresan una mala inteligencia de la verdad y una profunda desconfianza hacia ella. Al final, el hombre, incapaz de afirmar su libertad, parece un juguete en manos del destino y sus posibilidades arcanas. Esta actitud estaría justificada, más aún, sería la única posible, si Dios no existiera, pues el futuro, el propio y el del mundo, es de hecho impenetrable. Mas, si Dios existe, estamos autorizados a responder de antemano afirmativamente a todo lo imprevisto como algo incluido en el plan de Dios, vale decir: no hay nada que no esté en manos de Dios. Si Dios existe, la certeza es más fuerte y más grande que la incertidumbre, pues la mayor certidumbre es que Dios subsiste y que su amor es más grande que todos los poderes de la historia. Si Dios existe, conserva todo su valor la afirmación de que ni la muerte ni la vida ni cualquiera otro poder podrá separarnos de Cristo (Epístola a los Romanos 8,38 y ss.). Como quiera que Dios es siempre el mismo, podemos seguir confiados y madurar en nuestra fortaleza. Ésa es la razón por la que de antemano no necesitamos penetrar, como hace Dios, en el futuro, ni precisamos una libertad semejante a la divina para poder tomar decisiones definitivas. Existiendo Dios, sabemos lo esencial y podemos aceptar el camino en el tiempo como si fuera nuestro modo natural de madurar y hacernos libres. Sólo así son posibles la decisión y la fortaleza humana. Sólo si existe Dios, puede el hombre seguir siendo hombre.
13.2.
Si reflexionamos sobre lo que para nosotros significa el cuerpo, notaremos que entraña una cierta dualidad. Por un lado, el cuerpo es la frontera que nos separa de los demás. El espacio que ocupa uno de ellos no puede ocuparlo ningún otro. Si estoy en este lugar, no puedo estar a la vez en ningún otro. El cuerpo es, pues, la barrera que nos separa de nosotros mismos, la causa de que seamos de algún modo extraños unos para otros. Nadie puede penetrar en la intimidad del otro. La corporalidad oculta su interioridad, hace que permanezca velada. Ésa es la razón por la que somos extraños incluso para nosotros mismos. Tampoco podemos ver lo más hondo de cada hombre ni descender hasta la profundidad de nuestro ser. De todo ello hay que extraer la siguiente conclusión: el cuerpo es la frontera que nos hace opacos e impenetrables, nos yuxtapone unos a otros y nos impide ver y tocar lo más hondo del alma. Ahora bien, también es obligado extraer esta otra: el cuerpo es también puente. Gracias al cuerpo podemos encontrarnos unos con otros y comunicarnos con la materia común de la creación. Gracias a él nos vemos, nos sentimos y nos aproximamos unos a otros. El porte del cuerpo revela quién es y qué es el otro. En su modo de ver, de mirar, de obrar y de componerse nos vemos a nosotros mismos. El cuerpo nos lleva al otro: es a la vez frontera y comunión.
14.2.
Hay un tipo de poder, bien conocido por nosotros, que se opone a Dios y persigue prescindir de su imperio y, a la postre, de él mismo. Su esencia consiste en convertir al otro —y también a lo otro— en objeto, en pura función, y en ponerlo al servicio del propio querer. El otro y lo otro dejan de ser considerados como realidades vivas con sus propios derechos ante cuyo ser genuino he de inclinarme. Ahora son tratados como mera función, al modo de la máquina, como algo muerto. Un poder semejante es en última instancia poder de muerte, que compromete irremisiblemente en su legalidad y en la de lo muerto a quien se sirve de él. La ley que impone quien lo emplea se convierte en la suya propia. Así pues, siguen vigentes al respecto las palabras de Dios a Adán: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás (Génesis 2,17). Así tiene que ser necesariamente cuando el poder se entiende como oposición a la obediencia, pues el hombre no es señor del ser: ni siquiera cuando puede descomponerlo en pedazos, como si fuera una máquina, y recomponerlo de nuevo. Por mucho que a veces sea capaz de hacer tal cosa, el hombre no puede, sin embargo, vivir contra el ser. Cuando se empeña en ello, sucumbe al poder de la mentira, es decir, del no ser, de la apariencia del ser. En última instancia se entrega al poder de la muerte. Ahora bien, el poder de que venimos hablando puede presentarse ciertamente de manera tentadora y presentar una fisonomía convincente. Sus éxitos son exclusivamente triunfos a plazo. Ese tiempo puede tener, no obstante, una larga duración y ser capaz de cegar al hombre que vive en el instante. Con todo, no es el auténtico y verdadero poder. El poder que reside en el ser mismo es más fuerte. Quien está de su parte lo tiene todo a su favor. El poder del ser no es, empero, suyo, sino del creador. Gracias a la fe sabemos que el creador no es sólo la verdad, sino también el amor, y que ninguno de ellos puede separarse del otro. Dios tiene tanto poder en el mundo cuanto tienen la verdad y el amor. Eso podría ser una afirmación en cierto modo melancólica, si todo lo que supiéramos acerca del mundo fuera sólo lo que podemos abarcar en el espacio de nuestra vida y de nuestras experiencias. Mas, vista desde la nueva experiencia que Dios nos ha regalado en Jesucristo, consigo mismo y con el mundo, es una proposición de esperanza triunfal. Ahora podemos incluso invertir su sentido: la verdad y el amor se identifican con el poder de Dios, pues Dios no sólo tiene verdad y amor, sino que es ambas cosas. La verdad y el amor son, pues, el auténtico y definitivo poder en el mundo. En él descansa la esperanza de la Iglesia y de los cristianos. O dicho con mayor precisión: por él la existencia cristiana es esperanza. En este mundo es posible arrebatarle muchas cosas a la Iglesia. También le cabe sufrir graves y dolorosas derrotas. Hay ocasiones, incluso, en las que se aparta de lo que verdaderamente es. Mas nada de eso hace que se extinga. Todo lo contrario: sólo de ese modo aparece lo peculiar de la Iglesia con luz nueva : sólo así recobra fuerzas renovadas. El bote de la Iglesia es el barco de la esperanza. Podemos subir a bordo de él con plena confianza. El Señor del mundo lo gobierna y protege.
15.2.
Siempre que la matanza de una vida inocente se considera como un derecho, la justicia se convierte en injusticia. Cuando el derecho a la vida deja de estar protegido, se pone en entredicho el derecho mismo. Decir estas cosas no significa querer imponer la moral cristiana en una sociedad pluralista. Aquí se trata exclusivamente de humanidad, del respeto que el hombre merece por su misma condición humana, que no puede creer sin engañarse profundamente a sí mismo que su liberación consiste en pisotear la creación. El ardor de la polémica en torno a estos problemas tiene su fundamento en la pregunta que aquí se plantea: ¿necesita el hombre para ser libre desencadenarse de la creación y relegarla como si fuera algo que lo esclaviza? ¿No es verdad que cuando lo hace es precisamente cuando se niega a sí mismo? En estas preguntas está en juego el hombre como tal. Por eso, el cristiano no puede eximirse de participar en él. Por lo demás, en ellas se echa de ver un nuevo aspecto característico de la situación del hombre de nuestros días. ¿No entraña el cuidado esmerado —de la forma más silenciosa y segura posible— puesto en obstruir el camino a una nueva vida un profundo miedo al futuro? Ese temor parece delatar dos cosas distintas. De un lado, su origen, que hay que situar en la peculiar configuración de nuestra época, en la que, como consecuencia de la desaparición del valor eminente de la vida, parece como si ya no tuviera sentido protegerla. En ella se trasluce nítidamente la desesperación de la vida propia. La desesperanza es la causa de que se quiera dispensar a los demás del oscuro camino del ser humano. Mas, de otro lado, delata también un claro temor a la existencia, a la limitación que el otro podría representar para mí. El otro, el que viene, se convierte en un peligro. El verdadero amor es un acontecimiento mortal, pues significa dar preferencia al otro y pasar a un segundo plano por él. No queremos un acontecimiento de esa naturaleza. Preferimos seguir siendo los mismos: apurar la vida tan intensamente y libre de estorbos como sea posible. No percibimos —no podemos hacerlo— que con tal avidez de vida es precisamente con lo que destruimos nuestro futuro y entregamos nuestra propia vida a la muerte.
16.2.
¿Qué es lo que hace que la vida le parezca al nombre de hoy digna de ser vivida? ¿Acaso la esperanza de que dentro de 50 años habrá un mundo más justo? Tal vez esa optimista perspectiva sea una pasión que le dé contenido, le exija y mantenga en movimiento. Mas, ¿basta con eso? ¿No es precisamente la opinión de que el mundo podría estar alguna vez en orden la que en realidad hace la vida insoportable y sin esperanza? ¿No produce ese modo de pensar un fanatismo que devasta la vida? ¿No destruye la difamación del amor y de la jovialidad el supuesto auténtico del futuro? Ciertas observaciones curiosas —mas no por ello menos características— acerca de la constitución del hombre actual forman parte de esa situación. ¿A qué obedece el que cada vez haya en nuestra sociedad menos espacio para los niños, es decir, para el futuro del hombre? ¿Cómo se puede explicar que por razones profesionales se trate al niño —al futuro— como una enfermedad y se esté dispuesto a «curarse» —es decir, a matar— como si efectivamente lo fuera? ¿Qué extraño trastorno de la voluntad de futuro se esconde en el hecho de que todas las fuerzas parezcan concentradas en el problema de cómo afrontar de modo silencioso y seguro el «peligro» de una nueva vida? Hay, ciertamente, muchas razones para explicar estos problemas. Mas ¿no se esconde detrás de todas ellas la inquietud acerca de si la vida humana es algo razonable, si es un regalo pleno de sentido que se debe transmitir sin miedo y de modo espontáneo, o si, por el contrario, no es realmente una carga insoportable de suerte que lo mejor sería evitar que naciera? ¿Quién responde a estas cuestiones que, en medio de la apoteosis del futuro, dejan al hombre cada vez más hondamente desamparado? ¿Acaso las estrategias para un mundo nuevo? Ciertamente no, pues la pregunta sobre si mañana merecerá la pena ser un hombre no depende del modo de distribuir los bienes, sino de cuestiones más hondas que envuelven al hombre incluso cuando no son mencionadas expresamente.
17.2.
Luchar contra el dolor y la injusticia en el mundo es un impulso genuinamente cristiano. Ahora bien, la idea de que mediante una reforma social se puede alumbrar un mundo libre de dolor, así como el deseo de conseguirlo aquí y ahora, es una falsa doctrina que supone un profundo desconocimiento del ser que llamamos hombre. En este mundo, el dolor no procede únicamente de la desigualdad de riqueza y poder. Por lo demás, no es sólo algo desagradable que el hombre deba remover. Quien quiere hacer tal cosa tiene que huir al mundo meramente aparente de los estupefacientes, para, de ese modo, destruirse por completo a sí mismo y entrar en contradicción con la realidad. Sólo a través del sufrimiento y de su capacidad para liberar de la tiranía del egoísmo llega a conocerse el hombre: ahí reside su verdad, su alegría y su felicidad. El hombre será tanto más feliz cuanto más dispuesto esté a cargar con los abismos de la existencia y el esfuerzo que entraña. La medida de la capacidad para la felicidad depende de la cantidad de la prima desembolsada, del grado de disposición para acoger apasionadamente al ser humano. El que se quiera huir de todo ello, el que se nos quiera hacer creer que se puede llegar a ser hombre sin persistir en ser uno mismo, sin la paciencia de la renuncia y el esfuerzo de la abnegación; el que se nos enseñe que no es preciso la dureza que entraña cumplir la tarea encomendada, ni el sufrimiento paciente que supone la tensión entre el deber del hombre y su ser efectivo: todo ello configura esencialmente la crisis de nuestros días. Privado del esfuerzo y recluido en el País de Jauja de sus sueños, el hombre pierde lo más genuino de su ser: su propio yo. El hombre no es salvado, de hecho, sino a través de la cruz. Todas las ofertas que prometen salvarlo a más bajo precio fracasarán y se revelarán engañosas. La esperanza del cristianismo, la posibilidad de la fe descansa a fin de cuentas sencillamente en que dice la verdad. La suerte de la fe es de la verdad, que aun cuando pueda ser oscurecida y pisoteada no se extinguirá jamás.
18.2.
Éste es el camino que conduce a la vida recta: «amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo» (Lc 10,27). Lo primero debe ser, pues, que Dios esté presente en nuestra vida. Las cuentas de la vida humana no salen bien cuando se prescinde de Dios. Cuando así lo hacemos, quedamos atrapados en flagrante contradicción. No hemos de creer, pues, que Dios existe de un modo meramente teórico. Debemos considerarlo, más bien, como lo más real de nuestra vida: Dios debe estar por encima de todo lo de más. Nuestra relación esencial con Él ha de ser el amor. En ocasiones tal vez resulte difícil. Puede ocurrir que alguien esté acosado por diversas enfermedades o impedimentos. A otro la pobreza le hace la vida insoportable. Un tercero, en fin, pierde las personas de cuyo amor pendía enteramente su vida. Puede haber, pues, múltiples modos de desgracia. En todos ellos es grande el peligro de que el hombre se enfurezca y diga: Dios no puede ser bueno, pues de serlo no se portaría así conmigo. Semejante revuelta contra Dios es fácilmente comprensible, pues a veces parece casi imposible estar de acuerdo con los designios divinos. Ahora bien, quien cede a una rebelión de ese tipo emponzoña su vida. El veneno de decir no a Dios, de la ira contra Él lo corroerá para siempre. Dios exige en cierto modo de nosotros un anticipo de confianza. Ya sé —nos dice— que todavía no me comprendes, mas ten confianza en mí a pesar de todo, fíate de mí, que soy bueno, y atrévete a vivir de esa confianza. Hay innumerables ejemplos de santos y de grandes hombres que han osado vivir de esa confianza. Así es como, en medio de la más tenebrosa oscuridad, han encontrado la felicidad para sí mismos y para muchos otros.
19.2.
Cuando Pedro regresa con pesca abundante sucede algo completamente inesperado. Tras la buena jornada, no abraza a Jesús como cabría esperar, sino que se arroja a sus pies. No lo sujeta con intención de tener en adelante alguien que garantice el éxito, sino que lo aparta de sí, pues le asusta el poder de Dios. «¡Apárta te de mí, Señor, que soy un hombre pecador!» (Le 5,8). Cuando se tiene experiencia de Dios, el hombre reconoce su condición de pecador. Sólo entonces, cuando efectivamente lo reconoce y acepta, se conoce a sí mismo. Por lo demás, de ese modo se convierte en un ser verdadero. Sólo cuando el hombre sabe que es pecador y ha comprendido la tragedia del pecador, entiende la invitación evangélica: «¡haced penitencia y creed en el Evangelio!» (Mc 1,15). Sin penitencia no es posible abrirse paso hasta Jesús ni hasta el Evangelio. Existe sobre el particular una frase paradójica de Chesterton que expresa claramente esta relación: a un santo se le conoce en que sabe que es pecador. El debilitamiento de la experiencia de Dios se manifiesta hoy día en la desaparición de la experiencia del pecado. Y también a la inversa: la supresión de ese saber aleja al hombre de Dios. Sin reincidir en una falsa pedagogía del miedo, deberíamos aprender nuevamente la verdad de esta sentencia: Initium sapientiae timor Domini. La sabiduría, el verdadero entendimiento comienza con el oportuno temor del Señor. Debemos aprender de nuevo a tener temor de Dios para conocer el verdadero amor y para entender lo que significa que debemos amarlo y que Él nos ama. La experiencia de Pedro es, pues, también un supuesto fundamental del apostolado y del sacerdocio. Sólo puede predicar la conversión —la primera palabra del Evangelio— quien toma conciencia de su necesidad y, en consecuencia, comprende la grandeza de la gracia.
20.2.
Por razones de trabajo hube de ocuparme del pensamiento de Ernst Bloch, cuya obra filosófica central es el Principio Esperanza. La esperanza es, según Bloch, la ontología de lo todavía no existente. La auténtica filosofía no debería aspirar a examinar lo que es —eso sería conservadurismo o reacción—, sino a preparar —ésa sería su verdadera ocupación— lo que aún no es, pues lo que es merece sucumbir. El mundo que merece la pena vivir no ha sido construido todavía. El cometido del hombre creador sería, pues, crear el mundo verdadero aún no existente. Para esta alta misión, empero, la filosofía tendría que cumplir una función decisiva. Ella es el laboratorio de la esperanza, la anticipación en el pensamiento del mundo del mañana: anticipación de un mundo racional y humano que no se originaría ya del azar, sino que sería pensado y producido por nosotros los hombres y por nuestra razón. Lo que me sorprendió y sobrecogió fue el uso en este contexto de la palabra «optimismo». Para Bloch y para los teólogos que le siguen, el optimismo es la forma y la expresión de la fe en la historia. Como consecuencia, es también una actitud obligatoria para el hombre que quiera servir a la liberación, al ascenso revolucionario del nuevo mundo y del nuevo hombre. La esperanza sería según eso la virtud de una ontología combativa, la fuerza dinámica de la marcha hacia la utopía. No me resulta difícil entender que, en una interpretación semejante, el «optimismo» sea la virtud teológica de un nuevo Dios y una nueva religión: la de la historia divinizada, la del dios «historia» es decir, del gran dios de las modernas ideologías y sus promesas.
21.2.
La moral fue uno de los temas más importantes para la Ilustración. Quería reducir la religión a moral, si bien la moral misma fue reducida, por su parte, a una doctrina de la utilidad, a la doctrina del bienestar humano. La moral era el cálculo de utilidad y lo inmoral, en consecuencia, lo insensato. Sin embargo, lo más importante y decisivo para el hombre, también para su bienestar y felicidad, no es sentirse bien, sino ser bueno. El hombre no es engrandecido, sino más bien empequeñecido, cuando goza de autonomía, pues el ser humano sólo se logra verdaderamente a sí mismo cuando se excede a sí propio. Está más cerca de sí cuando está con Dios que cuando quiere ser él mismo. La moral no puede significar construir lo que parece útil para el mundo y para nosotros, sino esto otro: escuchar la palabra de Dios en el lenguaje de la creación. No debemos ni estamos autorizados a disponer el ser de forma que sirva a nuestros intereses y nos sea útil, pues cuando lo hacemos así destruimos el mundo y nos destruimos a nosotros mismos. De ambas cosas tenemos ya suficiente experiencia. Escuchar la palabra de Dios significa estar en conformidad con El. Cuando lo hacemos, la creación persiste como una obra buena y nosotros mismos también nos hacemos buenos. El Señor ha salido a nuestro encuentro y su mandamiento es sencillo: que seamos conformes con la verdad y respondamos al amor con el que Él ha salido a recibirnos. Todos sus mandamientos son instrucciones que nos adentran en el misterio del amor y, como consecuencia, en el fundamento de la verdad. La moral vive, pues, del misterio, del amor revelado por Jesucristo. Si se separa del misterio, se convierte en moral fanática y rigurosa. Cuando pierde la conexión con él, se convierte en algo que pertenece al afán productivo del hombre. Ya sabemos cuán cruel puede llegar a ser una moral que es exclusivamente resultado que quiere «producir» su esperanza para el mundo.
22.2.
¿No es cierto que las preocupaciones cotidianas de la vida nos parecen tan importantes que nos impiden encontrar tiempo para mirar más allá de ellas? Existe preocupación por el sustento y la vivienda, tanto para nosotros como para aquellos que dependen de nosotros. Hay inquietud por la profesión y el trabajo. Nos sentimos responsables, incluso, de la sociedad en su conjunto, de que sea mejor, de que cese en su seno la injusticia y puedan todos sus miembros procurarse el sustento en libertad y en paz. Comparada con la urgencia de estos problemas, ¿no resulta fútil todo lo demás? ¿No representan estas dificultades la más alta tarea a que cabe dedicarse? Cada vez son más los hombres que opinan que la religión es una pérdida de tiempo. Para ellos, sólo la acción social significa una verdadera ocupación. En la actualidad hace falta, pues, una especie de milagro para que nos pongamos en pie y nos encaminemos hacia lo más elevado. Gracias a Dios, en nuestros días contamos con él. Un obispo amigo mío me refería no hace tiempo lo que le dijeron a él durante su visita a la Unión Soviética: actualmente se estima que en Rusia habrá un 25 por 100 de creyentes y un 13 por 100 de ateos; el resto, es decir, la mayoría, son personas que «están buscando». ¿No es esto un dato estimulante? Sesenta años después de la revolución que calificó a la religión de superflua y nociva, el 62 por 100 está buscando. Hay, pues, un elevado número de hombres que vuelven a percibir en su interior la existencia de algo superior, aun cuando todavía no lo conozcan. Las cosas terrenas crecen sólo cuando no nos olvidamos de lo más alto. No debemos perder el rumbo recto definitorio del hombre, ni mirar sólo hacia abajo. Hemos de elevarnos, pues sólo así podremos vivir rectamente. Debemos persistir en la búsqueda de lo más excelso. Tenemos que ser el amparo de quienes se esfuerzan por incorporarse para encontrar la verdadera luz, sin la cual todo en el mundo es tiniebla.
23.2.
En el Evangelio la red es, ante todo, imagen del reino de Dios, lanzada al mar del tiempo, al mar de la historia para elevar al hombre del espacio de silencio, oscuridad e inanidad a otra dimensión: «al reino de la justicia, del amor y de la paz». Como red que nos reúne, ese reino está presente ya. Mas también lo está antes de nosotros como movimiento que tira de nosotros hacia arriba, hacia la luz. «La Iglesia es —como ha dicho el Santo Padre— una red unida en el Espíritu Santo, vinculada por la misión apostólica, cuya poderosa eficacia procede de la unidad en la fe, la vida y el amor.» Luego puso su mirada en la célula fundamental de la Iglesia, en la más pequeña e insustituible, es decir, en la familia, a la que el lenguaje de la tradición llama «Iglesia doméstica», Iglesia en pequeño. La familia es «red que mantiene y da unidad y nos saca de las corrientes del abismo». «No permitamos —añade el sucesor de Pedro haciendo una llamada suplicante— que se rompa esta red.» Quisiera gritar sus palabras. convertirlas en el lema central del año venidero. ¡Ojalá resonaran con fuerza y llegaran día tras día a las familias. al Estado y a la sociedad! «¡No permitamos que se rompa esta red!» Sabemos en cuántas ocasiones ha sido rasgada, cuántos peces voraces se empeñan con todas sus fuerzas en desgarrarla completamente para liberar supuestamente al hombre de su cautividad. Esa supuesta liberación no será sino una libertad vacía en la que el hombre quedaría hundido: la libertad que conduce a la muerte, a la soledad y a la oscuridad propia de la ausencia de verdad: es la liberación de esa dimensión nueva a la que la red nos quiere conducir, la liberación del reino de la justicia, del amor y de la paz.
24.2.
«Dominad la tierra», ha dicho Dios al hombre (Génesis 1.28). Eso no significa, empero, que debamos explotarla y abusar de ella, sino que es deber nuestro cuidarla, imprimir en ella el rostro del espíritu y desarrollar sus tesoros escondidos. Haciéndolo así nos servirá y responderá a nuestras decisiones. La palabra «cultura» procede de la misma raíz que el término «culto», e incluye tanto la intención de cuidar cuanto la de respetar y venerar. En última instancia, significa cuidar de las cosas de modo que honremos en ellas la creación divina y, por consiguiente, adoremos al mismo Dios. Según eso, cada domingo es una fiesta de la creación. Mas también supone una adhesión al primer artículo de la fe: creo en Dios, creador del ciclo y de la tierra. El propósito fundamental del domingo es hacernos recordar que hemos recibido el obsequio de la creación ya antes de nuestro propio obrar. Por eso quiere despertar en nosotros el sentimiento de agradecimiento y de veneración. Vivir el domingo significa, pues, vivir ese sentimiento y disponer el trabajo en el mundo de acuerdo con su orientación fundamental. Ello significa atenerse a la justa medida en el uso de la creación. Debemos hacer uso de ella, pero no agotarla. No sirve de nada comenzar súbitamente a protestar contra nuevas empresas. Una actitud así no dejará de ser ilógica y absurda si no modifica enteramente nuestro estilo de vida, si no damos un viraje que nos lleve del expolio al uso, de la explotación al cuidado. Vivir de acuerdo con el acontecimiento dominical quiere decir estar en camino hacia ese cambio de rumbo: significa un estilo de vida total que, como cristiano, debemos buscar en este tiempo con decisión moral.
25.2.
Tal vez debamos presenciar los efectos devastadores del ateísmo para poder descubrir nuevamente cómo asciende, sin que quepa extinguirlo ni acallarlo, el grito que el hombre lanza a Dios, para percibir de nuevo que el hombre no vive sólo de pan ni se puede considerar salvado por tener una renta que le permite tener lo que desea y una libertad que le concede la facultad de hacer lo que quiera. Cuando pueda gozar de ambas posibilidades, será cuando perciba que la libertad sola no hace libre, así como que el problema inmenso del ser empieza con el tener. Por lo mismo, advertirá que necesita algo que no se lo otorga ni el capitalismo del oeste ni el marxismo. Este último ofrece un elevado fin y un magnífico argumento exclusivamente como medio para el tránsito. Al final no pone, empero, sino la promesa de un bienestar uniforme concebido como pan para todos. Ésa es la razón por la que, para conseguir el bien que considera último, abandona al hombre precisamente donde debería comenzar lo auténticamente humano, No, la fe no se tornará superflua: seguirá siendo tan necesaria como el pan de cada día. Por eso, tan válido es para los cristianos el imperativo de multiplicar los panes —«dadles de comer»— como las palabras con que el Señor rechaza la tentación satánica de limitar el cristianismo a la multiplicación del pan y de transformarlo en ayuda social: no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios.
26.2.
La creacton se dirige hacia el Sabbat, que es el signo de la alianza entre Dios y el hombre. Eso significa que culmina en el momento de adoración, es decir, que fue hecha para que hubiera un espacio que permitiera dar gloria al Señor. Por eso, siempre que se vive la adoración, la creación se consuma y cumple de modo perfecto. La creación existe para permitir la adoración. Operi Dei nihil praeponatur, dice San Benito en sus reglas: nada se debe anteponer al culto a Dios. Esas palabras no son expresión de una piedad exaltada, sino pura y serena convicción del relato de la creación, de su mensaje para la vida. La adoración es el verdadero centro, la fuerza ordenadora que se agita en el ritmo de los astros y de nuestras vidas. El ritmo de nuestra vida consigue su auténtica cadencia cuando es empapado por ella. Esto es algo que han sabido todos los pueblos. Los relatos de la creación desembocan en todas las culturas en la idea de que el mundo existe para el culto, para dar gloria a Dios. La unidad de las culturas acerca de las cuestiones más profundas del ser humano es algo espléndido. En diálogos con obispos africanos y asiáticos, mantenidos sobre todo en el Sínodo de los Obispos, se me reveló de forma nueva cada vez —y, con frecuencia, de modo sorprendente— cómo en las grandes tradiciones de los pueblos existe una profunda unidad con la fe bíblica. En todas ellas se custodia un saber originario del hombre que se revela también en Cristo. El peligro que hoy día nos acecha en las civilizaciones técnicas consiste en el alejamiento de ese saber originario, en que la petulancia de una cientificidad mal entendida nos impide oír las instrucciones de la creación. Existe un saber primordial que es una guía y une a las grandes culturas. En el relato de la creación el Sabbat es descrito como el día en que el hombre, en la libertad de la adoración, participa de la libertad de Dios, del sosiego divino, es decir, de la paz de Dios. Celebrar el sábado significa celebrar la alianza: volver al origen, limpiar todas las impurezas que nuestra obra haya ocasionado. La celebración del sábado significa también, pues, avanzar hacia un mundo nuevo en que ya no habrá esclavos ni señores, sino hijos libres de Dios, hacia un mundo en que el hombre, los animales y la tierra, unidos fraternalmente, participarán de la paz de Dios y de su libertad. Diciendo no al ritmo de la libertad y desentendiéndose de Dios, el hombre se aleja de su condición de ser hecho a imagen del creador y pisotea el mundo. Por eso, hubo de ser arrancado de la testarudez con que persistía en su propia obra. Por eso hubo de llevarlo Dios a que descubriera lo que lo constituye esencialmente, es decir, hubo de salvarlo del dominio del hacer. Operi Dei nihil praeponatur. Antes del hacer se ha de situar la adoración, la libertad y el sosiego de Dios. Sólo así —no hay otro modo— puede el hombre vivir verdaderamente.
27.2.
Hagámonos, pero planteada de otro modo, la pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? Hermann Dietzfelbinger ha llamado la atención acerca de que lo más vejatorio de la interrogación de Pilato reside en que no es propiamente una pregunta, sino una respuesta. A quien se presenta como la verdad le dice: ¡basta de palabrería! ¿qué es la verdad? De esa forma se plantea la mayoría de las veces la pregunta de Pilato en la actualidad. Preferimos volvernos hacia lo concreto. Mas ahora podemos enfocarla seriamente: ¿cuál es la razón de que ser la verdad coincida con ser la bondad? ¿A qué se debe que la verdad sea buena, que sea el bien sin más? ¿Por qué vale la verdad por sí misma, sin necesidad de acreditarse por los fines que realiza? Todo ello vale si la verdad tiene en sí misma su dignidad propia, si subsiste en sí y tiene más que ser todo lo demás: si es el fundamento sobre el que descansa mi vida. Si se reflexiona detenidamente sobre la esencia de la verdad, no se puede por menos de arribar al concepto de Dios. A la larga, ni el ser propio ni la dignidad de la verdad —de la cual depende a su vez la del hombre y la del mundo— se pueden asegurar si no se aprende a ver en ella el ser propio y la dignidad del Dios vivo. Por eso, a la postre, el respeto hacia la verdad no se puede separar del sentimiento de veneración que llamamos adoración. Verdad y culto se hallan en inseparable relación mutua. A pesar de la frecuencia con que a lo largo de la historia han sido apartados el uno del otro, siempre ha resultado imposible que crezcan por separado. A fin de cuentas, la libertad para la verdad y la libertad de la verdad no pueden existir sin el reconocimiento y la veneración de lo divino. Liberarse del deber de la utilidad es algo que sólo se puede fundamentar —es decir, sólo permanece como tal—, si se anulan las pretensiones exclusivistas del provecho y la propiedad del hombre, por tanto, si está en vigor el derecho de propiedad y la exigencia intangible de la divinidad. El proceso por el que el hombre se convierte en un ser verdadero es en buena parte el proceso por el que el mundo se torna un cosmos verdadero. Cuando el hombre llegue al final de ese proceso, será bueno, y el mundo lo será también.
28.2.
El amor comporta una tendencia universal. El mundo, del que forma parte el otro a quien se ama, aparece de manera distinta cuando amo. En el amado y con el amado, el amante quisiera abrazar de algún modo el mundo entero. El encuentro con el ser amado —ser único— me presenta el universo de forma nueva. El amor es ciertamente una elección: no apunta a millones, sino a este hombre precisamente. Mas, en esta elección, en esa persona singular, la realidad en su conjunto se me revela con una luz nueva. El puro universalismo, la filantropía universal («estad abrazados, millones») permanece vacía. En cambio, la específica y singular elección que recae en esta persona concreta me brinda el mundo y los demás hombres —y yo también a ellos— de un modo nuevo. Esta observación es importante, pues a partir de ella podemos comenzar a comprender por qué el universalismo de Dios (Dios quiere la salvación de todos los hombres) se sirve del particularismo de la historia de la salvación (de Abrahán a la Iglesia). La preocupación por la salvación de los demás no debe llevarnos a tachar este particularismo de Dios. La historia de la salvación y la historia universal no deben considerarse idénticas sin más, pues la solicitud de Dios se dirige a todos. Un «universalismo» directo como el referido destruiría, empero, la verdadera totalidad de la acción de Dios, que llega al todo mediante selección y elección (escogiendo).
29.2.
Los años de los hombres no se pueden contar como los números de un balance. El ser humano comienza siempre de nuevo. Por eso, no es posible sumar el progreso. Quien quiera hacerlo así deberá degradar de antemano al hombre a la condición de número y privarlo de su genuina irrepetibilidad, de su alma. El ser humano empieza de nuevo en cada hombre. Por eso, en él no es posible fijar la felicidad de una vez por todas y luego acrecentarla como un catálogo de acciones. Por mucho que nos hayamos acostumbrado a ellas, todas esas promesas significan a fin de cuentas hacer escarnio del hombre. El éxito de la generación anterior no puede ser automáticamente el de la venidera. Cada generación puede y debe nutrirse de lo que ha crecido antes de ella. Ahora bien, a todas les incumbe sostener al ser humano, sufrirlo y esforzarse por que se realice. Ésa es la razón por la que el sentido de la fe cristiana no puede ser —ni lo fue nunca— transformar el mundo en una gráfica calculable orientada a un paraíso cada vez más abundante y más seguro. Lo consolador del cristianismo reside, más bien, en que propone a cada generación las fuerzas de las que puede vivir y aquellas con las que puede morir. Así ha de ser necesariamente, por la sencilla razón de que este mundo no puede bastarle jamás al hombre. Nunca llegará un momento en que deje de ser un ser de esperanza que anhela la grandeza infinita que excede todo lo mundano: nunca dejará de anhelar al mismo Dios. En este sentido, debemos ser a la vez moderados e inmoderados. Moderados, porque hemos de renunciar a la errónea pretensión de querer instalar en este mundo de modo definitivo algo con lo que el hombre se sienta completamente satisfecho. Mas también debemos ser inmoderados, en el sentido de que hemos de desear más de lo que cualquier planificación del futuro nos pueda dar: la eternidad, Dios mismo.