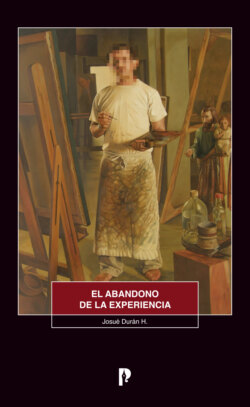Читать книгу El abandono de la experiencia - Josué Durán H. - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLOS CAMBIOS DE MONTAIGNE
Barcos, carruajes, caballos… Se sabe que, en tiempos de Montaigne (1533–1592), el inventor del ensayo, para los europeos estos escuetos medios de transporte eran la medida del tiempo y el espacio. Un día, entonces, no tenía sino, con suerte, como duración algunas millas náuticas, e incluso el tamaño de un millar de pasos; a las ciudades las separaban días; una conversación, a veces, duraba años. El recién atravesado Atlántico, nuestra novedosa América, la lejana China; medidas en tramos a caballo a ellos debieron resultarles inmensas. Y, sin embargo, enfrentadas a las vicisitudes de la historia, ya desde entonces empequeñecían: la cartografía, la artillería, la imprenta; “no podemos estar seguros de la causa principal; reunimos unas cuantas, a ver si por azar es una de ellas”.
La aceleración. Se sabe que, en tiempos de Montaigne, el mundo occidental se había expandido y había perdido su forma. Atrás quedaban los mapas que organizaban al mundo en tres continentes; atrás, la unidad de Europa, el cristianismo, el latín (para Montaigne, extrañamente, su idioma materno). El mareo. Se sabe, además, que lo que entonces parecía tan solo un síntoma se volvería pronto la estructura misma de la existencia: la sensación de que el mundo se acaba. Y no estoy hablando del apocalipsis, sino de la impresión de que nuestro mundo está siempre siendo remplazando por uno nuevo. “El internet está destruyendo la literatura (y es algo bueno)”.
“Ningún arte se encierra en sí mismo”. El ensayo fue para Montaigne una forma de encerrar al resto del mundo dentro de sí, una forma de pensar entre los ajetreos que implicaba su nueva realidad. Alguna vez escribía: “Atrapo el mal que estudio y lo inscribo en mí”. Describir lo que se desmorona, emborronar lo que se piensa y lo que se dice; Montaigne hizo suya la incertidumbre que veía a su alrededor. Cuando niño, su padre lo despertaba cada mañana con la música de un cuarteto de cuerdas y vivía encerrado en una torre en la que, para que aprendiera pronto el latín, todos tenían prohibido hablarle en francés; de adulto, en cambio, vivió de cerca los matanzas de las guerras de religión, la llegada de salvajes americanos a tierras francesas, el inicio de la Ilustración. “Si viéramos el mundo en la misma medida que no lo vemos, percibiríamos, probablemente, una perpetua multiplicación y vicisitud de formas.”
Para Montaigne, el arte de ensayar fue una forma de curar el mareo, de resistir a ese tambaleo incesante que, de otra forma, lo habría devorado. “Soy incapaz de soportar durante mucho tiempo ni los carruajes ni las literas ni los barcos. No puedo soportar una base que tiembla debajo de mí. Cuando la vela o la corriente del agua nos arrastra de manera uniforme, o cuando nos remolcan, esa agitación regular no me produce trastorno alguno; es el movimiento interrumpido el que me incomoda, y más cuando es cansino. No sabría describir su forma de otro modo. Los médicos me han prescrito apretarme y ceñirme el bajo vientre con un trapo para poner remedio a este inconveniente; no lo he probado, pues tengo la costumbre de enfrentarme a mis defectos, y de someterlos por mí mismo.”
Escribir para evitar que la velocidad nos apoque. Motivados por esta misma certeza, un grupo de escritores norteamericanos dice haber dado con la clave para la creación después del final de la literatura. “El futuro de la escritura es el manejo del vacío”. Escritura no creativa, reciclaje de contenidos, el escritor como reproductor o como procesador de texto. Las elocuentes metáforas que han producido estos autores a veces disimulan el simple procedimiento que hay detrás del Uncreative Writing. Como respuesta ante la inhumana capacidad creativa del Internet, anonadados ante la ingente cantidad de material escrito –en forma de idiomas humanos o computacionales– que constituye al mundo digital, escribir sin hacerlo, no escribir sino solo repetir, hablar a través de las palabras de los otros parece una estrategia victoriosa, o, al menos, una forma parasitaria de supervivencia. Sin embargo, “bastantes de las victorias que logramos sobre nuestros enemigos son victorias prestadas, no propias”.
Quizá siguiendo la ecuación borgeana que equivale la yuxtaposición con el pensamiento, la técnica de la escritura no-creativa consiste en sobreponer dos tiempos –el nuestro y algún tiempo pasado– para encontrar, en aquello que ya se ha dicho, algún tipo exceso, de contenido entonces ilegible, que al ser enunciado en nuestro presente se viera renovado, amplificado, distinto. “Nuestros textos son idénticos a aquellos que ya existen. Lo único que hemos hecho es presentarlos como nuestros”. Aquello que han conseguido es hacer de la literatura un subsidiario del Internet.
“Cantidad, no calidad. A mayor número de cosas, la capacidad de juzgar disminuye y la curiosidad aumenta”. Es verdad, las dimensiones del mundo digital son apabullantes; y si antes eran los lugares los que se medían en tiempo, ahora es el tiempo el que parece exiguo al enfrentarse a las extensiones del universo virtual –nos falta, siempre nuestro propio tiempo se nos presenta como una demora, como un impedimento en nuestro camino hacia allí–. “Cuándo la velocidad de la información se mueve a la velocidad de la luz, la aceleración encuentra su velocidad límite, significando el final de las narrativas de la ligereza y el inevitable comienzo de otra: el estancamiento”.
Y, sin embargo, el error, me parece, es creer que precisamos de algún fin. El fin de la literatura, por ejemplo, no su final, sino su motivo, su destino último, su justificación, su empresa. Me parece que esta palabra con doble sentido está detrás de todas estas diatribas. ¿Qué pasaría si dejaran de escribirse los libros?, ¿qué pasaría, en cambio, si dejaran de existir lectores? La primera predicción parece absolutamente imposible: hoy se escribe quizá más que nunca; la segunda, en cambio, hoy se presenta como una conclusión probable. ¿Y si, de tanto que se escribe, los libros literarios dejaran de tener interesados? Esta pregunta, acaso seria, me parece merece ser considerada.
Si nadie ha de leernos, no escribamos, tan solo reproduzcamos. Esta máxima está quizá en el centro de la escritura no-creativa. Y sin embargo, Montaigne, quinientos años antes, ya plagiaba con igual o mayor ligereza: citaba incluso de memoria, imprecisamente, a veces resumía historias de otros sin nombrarlos, a veces incluso plagiaba cosas que no estaban en los libros: las cosas que le habían sucedido, las que había visto, las que había escuchado contar: “Mi biblioteca es mi reino y en ella trato de que mi gobierno sea absoluto”.
Si en la literatura ya está todo dicho, consigamos acercar esas antiguas palabras a nuevos oídos frescos. Y, sin embargo, queda la duda de si a los libros uno se acerca en busca de palabras o de experimentos. “No es mi lenguaje nada fácil ni pulido: es rudo y desdeñoso, por ser su fluir libre y desordenado; y así place, si no a mi juicio, sí a mi inclinación” y más aún “es el lector descuidado que pierde el tema, no yo.” Ante una literatura que quiere hablar firmemente con las palabras de otros, no puedo yo sino decir que “tengo la obligación particular de no decir más que a medias, confusamente, discordantemente”. “El poeta como antihéroe” han proclamado ellos heroicamente y, sin embargo, “los más valientes son a veces los más desafortunados”.
El fin de la literatura, su posible final, evoca a menudo preguntas acerca de sus motivos, de sus causas, de sus beneficios, de su fin. Podría desaparecer y, al tratar de defenderla, nos preguntamos, ¿y si no sirviera para nada? Y pensar en este vacío nos aterra, pues pensamos que “igual que su nacimiento supuso para nosotros el nacimiento de todas las cosas, su muerte conllevará la muerte de todas las cosas”. “Aprendamos –sin embargo– a oponerle resistencia a pie firme y a combatirlo. Y, para empezar a privarle de su mayor ventaja contra nosotros, sigamos un camino del todo contrario al común. Privémosle de la extrañeza, frecuentémosla, acostumbrémonos a ello. No tengamos nada tan a menudo en la cabeza como el final de la literatura. Nos lo hemos de representar a cada instante en nuestra imaginación, y con todos los aspectos. Al tropezar un caballo, al caer una teja, a la menor punzada de alfiler, rumiemos en seguida ‘Y bien, ¿será que esto alguien querrá escucharlo?’ En medio de las fiestas y de la alegría, repitamos siempre el estribillo de recuerdo de nuestra condición, y no dejemos que el placer nos arrastre hasta el punto de que no nos venga a la memoria, de vez en cuando, de cuántas maneras nuestras historias están expuesta a la apatía”.
“Yo miro a la Literatura cuando entiendo que alguien le ha dedicado su vida entera a una pregunta que yo he considerado tan solo pasajeramente”. El problema que nos produce la velocidad es que, para seguirle el paso, tenemos que estar acelerando tenazmente. Infatigables, encontramos los medios: el plagio, la transformación, el contagio. Entonces, la aceleración nos proporciona su reverso: nuestros esfuerzos tan solo la amplifican; pensamos que acaso habríamos de rendirnos. No obstante, no hemos de tomar al mundo entero por su complemento virtual ahora que lo real nos parece tan pequeño.
“Vértigo. Vértigos retrospectivos. El vértigo produce angustia. La angustia paraliza... y nos evita el peligro que justificaría el vértigo; acercarse al borde, por ejemplo, a la falla profunda que separa un término de otro. La parálisis es el arte en el artista, que ve sucederse los acontecimientos.” El ensayo para Montaigne era una forma para conectar los instantes de su vértigo, como una puerta que se abre delante de nuestros ojos y nos lleva hacia otra parte del mundo, como una interrupción que nos libera de la incomprensión del presente, para presentarnos, tan solo, la constatación de otro absurdo, de otra incomprensible pieza. Y en estas piezas, acaso…
Montaigne divagaba como quien no quiere llegar a parte alguna.