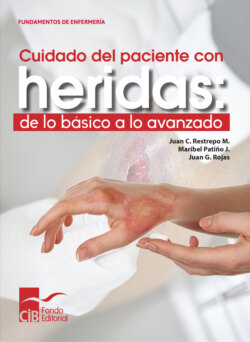Читать книгу Cuidado del paciente con heridas: de lo básico a lo avanzado - Juan C. Restrepo M - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление
Capítulo 2. ¿Cómo valorar una herida crónica?
Juan C. Restrepo M.
Son muchas las variables que se han utilizado a lo largo de la historia para valorar el proceso de cicatrización; la mayoría hacen parte de las propiedades normales de la piel, razón por la cual se han usado como indicadores de «normalidad cutánea».1 De ahí que la literatura las relacione con indicadores del proceso de cicatrización.2,3
A continuación, se mencionan las características que más se valoran al momento de evaluar este proceso:
Características de la herida
Muchos instrumentos de medida del proceso de cicatrización incluyen la valoración de múltiples atributos de las heridas, la elección de alguna de estas características para ser incluida en alguna escala, instrumento, índice de medición, depende en cierta medida del propósito que tenga el instrumento (predecir cicatrización, valoración del estado de la piel, valorar tratamiento, etc.) y, en algún grado, de la filosofía del creador del instrumento. Algunas de estas características son:
La localización
Valorar la localización de la herida crónica (HC) es necesario para identificar en qué sitio anatómico ocurren las lesiones en el paciente, para lo cual se utilizan, entre otros, los diagramas del cuerpo humano donde se marca la localización de la herida (figura 2-1).
La localización tiene influencia directa con la cicatrización, es decir, determinadas localizaciones pueden llegar a ser beneficiosas o perjudiciales para el proceso de cicatrización.2
La forma
A medida que la piel cicatriza, sufre cambios que se asumen como regulares dentro de este proceso como la forma ovalada o redonda que toma la lesión (figura 2-2). Esta característica en general ayuda a determinar el tamaño de la herida; así mismo determinadas formas pueden determinar otras características de la lesión; por ejemplo, las heridas en forma de mariposa en el área sacrococcígea son llamadas heridas en espejo, porque se dan en ambos lados del cóccix.4
Esta característica es determinada por la evaluación del perímetro de la herida, así se relaciona directamente con la contracción de la piel, la cual se puede observar cuando se aumenta o se reduce el tamaño de la superficie de la herida.
Figura 2-1. Algunos sitios de localización de las úlceras por presión (UPP).
Tomado y modificado de: : Úlceras por presión, Curso Carpe Diem. https://www.formacioncarpediem.com/blog/curso-gratis-ulceras-presion/
Tamaño
Casi todas las herramientas de valoración de la cicatrización incluyen la medida del tamaño como uno de los aspectos de medida más importantes en la valoración de la misma. Este hace parte del grupo de medidas lineales de la herida.
Figura 2-2. Formas más comunes de las úlceras.
Tomado de: Verdu S. Jose, Epidemiologia prevención y tratamiento de las úlceras por presión. universidad de Alicante 2006.
La literatura en general considera la disminución del tamaño de la herida como un buen indicador de cicatrización.5
Para ser medido, se puede utilizar una infinidad de técnicas que se encuentran disponibles en la literatura. De estos, el método más usual para determinarlo es el método lineal de la herida,1 que mide la herida en cm (área). La forma de hacerlo es de manera cefalocaudal: medir el largo por el ancho y multiplicar estos dos valores para obtener un resultado en cm2 (figura 2-3).2 El resultado es un número simple que representa un valor estimado del área de la herida, con el que se puede monitorizar los cambios en el tamaño (figura 2-3).
Tomar esta medida puede ser difícil en algunas heridas, debido a la complejidad para determinar sus bordes cuando son irregulares; igualmente, requiere práctica, ya que es necesario utilizar los mismos puntos de referencia cada vez que se mida, lo que disminuye la fiabilidad y la significabilidad de las medidas (Sussman C & Bates-Jensen B, 2007).
Otro método muy usado en clínica para medir el tamaño de las heridas es el método del reloj, en el que se utiliza el reloj como guía de medida. En este se toman dos acetatos que se colocan como guía sobre la herida, con las 12:00 horas del reloj como punto de referencia, de manera cefalocaudal, se mide en cm aproximados la distancia entre las 12:00 hasta las 6:00 y de las 3:00 hasta las 9:00 (figura 2-4 A y B); luego, esas dos se multiplican y dan un resultado en cm2 así:
| 12:00 a 6:00 (largo) × 3:00 a 9:00 (ancho) = cm2Ejemplo: 9 cm × 6 cm = 54 cm2 |
Cuando el paciente presenta demasiadas contracturas, sobre todo en la extremidades inferiores, se recomienda reproducir estas medidas en otras partes con otras medidas anatómicas. Por ejemplo, las medidas en el pie pueden utilizar el talón como punto de referencia; en personas en posición fetal, con una úlcera en el trocánter puede ser más fácil colocar el punto de las 12:00 de referencia en el tobillo.
Es importante recordar dos cosas cuando se multiplica el largo por el ancho para obtener el tamaño del área:
•La fórmula geométrica del área del rectángulo (largo por ancho) es una aproximación del área, la cual puede ser estimada si se aumenta el tamaño de la herida hasta en un 44% si la herida es larga y con bordes irregulares.
•Todos los bordes son irregulares y se asume que estas medidas están aumentadas.
El objetivo primordial del tamaño es valorar la disminución de las propiedades físicas de la herida (p. ej., modificación del largo por el ancho). Esta forma de medición se estudió a mediados de los 80, cuando Marks et al.6 observaron en las heridas quirúrgicas la relación existente entre el tamaño de la herida y su cicatrización de la misma.3
Figura 2-3. Ejemplo de medida del tamaño de la lesión en una upp.
Tomado de: Espacio divulgatorio sobre heridas. https://www.ulceras.net/imagenes.php?clase=3.
Figura 2-4. A. Método del reloj con acetatos.
12:00 a 3:00 (perpendicular a cada una)
Figura 2-4. B. Forma de medida del tamaño con el método del reloj.
En su estudio se encontró una fuerte correlación entre estos dos elementos (r = 0,86 para heridas por laparotomía y r = 0,89 para heridas del seno pilonidal). Por otro lado, Rijswijk7 demostró que, después de un período de dos semanas, los cambios en el diámetro de la lesión se correlacionaban con la probabilidad de cicatrización de la herida. Posteriormente, Griffin 7 demostró que, al dibujar la superficie de la herida sobre una placa de acetato, se podía predecir el tiempo que tarda en cicatrizar dicha herida; aunque este método ha sido muy controvertido y poco aceptado debido a que es invasivo, ya que para poder realizar la medición es necesario colocar sobre la herida la placa de acetato, con las consecuencias que esto podría acarrear (contaminación de la herida, dolor, etc.).
Otro de los métodos de medida más utilizados para el tamaño es medir la superficie de las heridas; al hacer una aproximación a la misma y usar una regla con medidas en centímetros, se mide largo y el ancho para posteriormente calcular su superficie aproximada. Lo normal es utilizar este método con una medida perpendicular a la otra y en sentido cefalocaudal.
Por lo tanto, se obtiene una estimación de la superficie que implica un grado de error respecto a la realidad. Para minimizar este error se han determinado diferentes métodos como el de Kundin,8 que determina las dimensiones de la herida de la siguiente manera:
| Superficie = largo × ancho × 0,785 |
Aunque es uno de los métodos más usados e incluso recomendados por su simplicidad y efectividad en clínica, posee limitaciones importantes como que no tiene en cuenta la variación del comportamiento de la superficie, dado que varía si la superficie es irregular. Al utilizar esta regla no se pueden estandarizar condiciones de medida para todas las heridas, debido a la variedad de características que estas poseen.
Adicionalmente a los métodos mensionados, existen fórmulas denominadas criterios predictivos de cicatrización (CPC), configuradas a partir de las medidas de superficie y de perímetro. En estos, se recomienda utilizar de forma indistinta la ecuación de Gilman y la ecuación en función del área:
| Ecuación de Gilman: D = ΔA/p |
(Donde D es la razón lineal de curación, ΔA son los cambios en el área y p es el perímetro de la úlcera).
Igualmente, se utiliza la ecuación en función del área:
| Av = A1 - A2 / t |
(Donde Av es la variación en el área de la úlcera, A1 el área en el control de referencia, A2 el área en el control anterior y t la variable de tiempo entre A2 y A1 expresada en días).
Otra de las técnicas usadas para realizar la medición del tamaño de las heridas crónicas es la conocida como la medición por imágenes y trazados en transparencias o películas trasparentes (acetatos). Esta se puede realizar de dos maneras:
Trazado por contacto o trazado en láminas de acetato. Consiste en dibujar el perímetro de la herida sobre un acetato o película transparente con un marcador permanente. Lo que se hace es colocar la hoja de acetato sobre la herida para obtener la superficie.5
Un método fiable es utilizar un papel milimetrado y un programa de ordenador que contenga software de ploteo gráfico. Existen en el mercado instrumentos que permiten hacer el cálculo en planimetría digital (VisitrakTM) a partir del trazado sobre acetato; se acepta una desviación de sus resultados en función del área de la úlcera del 11% en úlceras <10 cm2 y del 8% en >10 cm2.
Este método tiene la ventaja de monitorizar otras características de la herida crónica en una sola medida como dibujar la extensión del tejido necrótico en el mismo acetato. Es un método barato y es fácil de usar. Igualmente, se puede crear un archivo permanente con todos los acetatos, donde se controla el tamaño de la herida.
Aunque es fácil de usar, requiere práctica, entrenamiento y bastante experiencia si se quiere obtener una alta fiabilidad. Por otro lado, esta técnica es invasiva y requiere que el acetato haga contacto con la superficie de la úlcera.
Trazado sin contacto o trazado mediante fotografías. Es una técnica en la cual se utiliza una cámara fotográfica equipada con una lente macro que permite fotografiar con precisión las UPP. Una vez obtenida la foto, la medición se realiza mediante un programa informático que, tras su calibración, permite obtener datos fiables de superficie y perímetro de la herida.
Su principal ventaja es que cuenta con un registro visual de las características de la herida, de manera que se identifican las dimensiones y el tejido presente en el momento de la valoración,7 con lo que se puede dar una idea más clara de qué tratamiento elegir; además, permite visualizar la profundidad y la superficie de esta y valorar el crecimiento del tejido de granulación en la base de la lesión. A pesar de ser un método novedoso, tiene varias desventajas que limitan su uso en la clínica:
•Es difícil garantizar que, en todas las fotografías que se tomen, la distancia sea la misma entre la herida y la cámara.
•Es complicado asegurar que el ángulo de inclinación de la foto sea el mismo, lo que afecta la precisión de la medición fotográfica. Alterar el ángulo de la fotografía puede disminuir hasta en un 90% la medida de la superficie de la herida.
Aunque estos problemas se pueden minimizar en el momento de hacer la foto se coloca una plantilla a escala conocida para luego calibrar.
La profundidad
Para medir la profundidad de la herida existen principalmente dos métodos: uno cuantitativo y otro cualitativo.7 El método cualitativo intenta medir la profundidad de la herida al utilizar métodos lineales para propósitos cuantitativos. La profundidad de la piel puede ser medida través del tiempo. En el segundo método se busca describir de manera cualitativa el tejido dañado que está involucrado en la herida, se utilizan sistemas de clasificación, estadio, o ambos, como en el caso en las UPP.
Años atrás, uno de los métodos más utilizados por los clínicos fue el de medir la profundidad con un aplicador de algodón (en algunos países con bajos recursos aún se utiliza); este se introducía en la parte más profunda de la herida, se marcaba la profundidad que alcanzaba con un marcador permanente y después se media con una regla en cm2; esta técnica se conoce como medida lineal de la profundidad.
Este método, aunque es útil y fácil de realizar, es poco recomendado debido a la gran predisposición a producir infecciones; esta es una de las principales razones por las que muchas de las herramientas para evaluar las heridas usan términos descriptivos en lugar de medidas numéricas.9
Bordes
Los bordes de la herida reflejan algunas de las características más importantes de la lesión, por lo que definirlos da una idea de qué tan claros están los límites de la herida (figura 2-5). Si los bordes son indistintos y difusos, el tejido normal se mezcla con el tejido del lecho de la herida, lo que en teoría es buena señal; igualmente, si los bordes que lindan con la superficie de la herida están unidos a la base de la herida, significa que esa herida en particular no tiene una profundidad apreciable.10 En cambio, si los bordes no están unidos a la herida, son apreciables o están engrosados, estos tendrán una clasificación negativa para ese caso en particular, lo que da una idea de la fase en que se encuentra la cicatrización de la herida (figura 2-6).11
Tunelizaciones y bolsillos
Las tunelizaciones y los bolsillos representan la pérdida de tejido por debajo de la superficie intacta de la piel. Los bolsillos usualmente comprometen un gran porcentaje de los márgenes de la herida y son más profundos que las tunelizaciones; asimismo, involucran el tejido subcutáneo hasta planos de la próxima herida.
Los bolsillos se definen como una erosión de los bordes de la herida, y la tunelización como una separación de la fascia de la piel que forman lo que se conoce como tractos sinuosos.7 Una parte indeterminada puede formar una especie de caverna, mientras que otra parte forma túneles como un subterráneo.
La tunelización, a diferencia de los bolsillos, compromete solo una pequeña porción de los márgenes de la herida, son largos, estrechos y, por lo general, tienen la misma destinación (figura 2-7).
Figura 2-5. Tipos de bordes en las diferentes heridas.
Tomado de: Verdu S. Jose, Epidemiología prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Universidad de Alicante 2006.
Figura 2-6. Ejemplo de bordes invertidos. Ejemplo de lesión por presión (LPP) con bordes invertidos.
Cortesía del autor.
Figura 2-7. Ejemplo de lesión tipo LPP con presencia de tunelizaciones.
Cortesía del autor.
Las medidas para realizar la medición de este fenómeno requieren cuidado y separar suavemente las capas de fascia. Algunos expertos coinciden en afirmar que el tamaño de la herida es indeterminado hasta que no se calcule o se obtenga la profundidad de las tunelizaciones y los bolsillos.
Tejido necrótico
La necrosis se define como tejido muerto desvitalizado. Dentro de las características del tejido necrótico están la cantidad, el color, la consistencia y la adherencia al lecho de la herida. Se deben escoger las características más predominantes en la herida y de mayor gravedad. El color puede ser gris, negro, café o amarillo.12 La textura puede ser húmeda y cauchosa, blanda y fibrosa. El olor puede o no estar presente (figura 2-8).
Figura 2-8. Ejemplo de tejido necrótico en un pie diabético.
Cortesía del autor.
Uno de los errores más comunes cuando se valora la presencia del tejido necrótico es asignar la característica de necrótico a todo tejido de color negro y amarillo.
El amarillo puede ser tejido sebáceo de la membrana reticular de la dermis o un tendón. El tejido blanco puede ser fascia, tejido conectivo o sencillamente un ligamento. Algunos colores como el plata pueden dar a la lesión una apariencia de tejido saludable; este color, por lo general, es un reflejo de que no hay tejido desvitalizado en la herida.
Los tipos de tejido necrótico tienen que ver con la edad de la herida, con la disecación de la herida o cuando ocurre algún trauma, donde se incrementa la muerte celular. Existen dos tipos de tejido necrótico: el esfacelo y el tejido necrótico seco (anteriormente llamado escara). el esfacelo generalmente indica humedad del tejido necrótico seco, está en proceso de desbridamiento y aparece como un tejido amarillo en fibras, pastoso, que se adhiere al lecho de la herida; cuando es de espesor total se desprende fácilmente la parte superficial, pero el directamente en contacto con el lecho de la herida se adhiere demasiado y requiere tratamiento para su remoción.
El tejido necrótico seco (escara), significa más tejido dañado, este puede ser negro, gris o café y, por lo general, está firmemente adherido al tejido de la herida; puede ser suave, liso, duro y carrasposo en cuanto a textura (figura 2-9).
Figura 2-9. Tipos de tejido necrótico.
Tomado de: Sobre úlceras.net. Terapéutica local. En: Sobre úlceras.net [en línea] 2014 [consultado en el 2018]. Disponible en: https://www.ulceras.net/monograficos/116/104/terapeutica-local.html
Exudado
El exudado deriva del líquido que se fuga de los vasos sanguíneos y se parece mucho al plasma sanguíneo. El líquido se filtra desde los capilares hacia los tejidos corporales a un ritmo que se encuentra determinado por la permeabilidad de los capilares y las presiones (hidrostática y osmótica) a través de sus paredes. La relación entre los factores que determinan la cantidad de líquido que se fuga se conoce como hipótesis de Starling; En general, los capilares reabsorben la mayor parte (cerca del 90%) de la fuga.
La pequeña cantidad que no se reabsorbe (en torno al 10%) se devuelve a la circulación central a través del sistema linfático. De ahí que en situación de equilibrio, la fuga procedente de los capilares se encuentra equilibrada con la reabsorción y el drenaje de líquido.6
En una herida, la lesión inicial desencadena inflamación, una de las primeras etapas del proceso de cicatrización. Los mediadores que intervienen en la inflamación, como la histamina, aumentan la permeabilidad capilar para que los elementos de la serie blanca puedan migrar y los vasos sanguíneos permitan la salida de más líquido. El exceso de líquido penetra en la herida y forma la base del exudado.
En una herida en proceso de cicatrización, la producción de exudado usualmente se reduce con el tiempo. En una herida que no cicatriza según lo previsto, la producción de exudado puede persistir y ser excesiva debido a la existencia continua de procesos inflamatorios o de otros procesos.
Aunque un ambiente húmedo resulta necesario para lograr una cicatrización óptima de la herida, las condiciones de humedad o sequedad extrema afectan de forma negativa a la cicatrización. Para valorar la cantidad y características de este, se utiliza la clasificación de la World Union of Wound Healing Societies (WUWHS).13
La medida del exudado es otra de las técnicas usadas para medir la evolución de las lesiones. Esta medida es, en muchos casos, uno de los parámetros más importantes en la valoración de las UPP, ya que las características del mismo como la cantidad, el olor y el color dan idea de la presencia de inflamación, de organismos patógenos en la herida o de ambos.
Aunque es bien conocido en el ámbito clínico que la presencia de exudado es una medida importante de la progresión de la herida hacia la cicatrización (figura 2-10), en la actualidad no existe ningún método fiable que permita la medición exacta del mismo con excepción del planteado por la WUWHS.
Volumen
Las heridas como tal son estructuras en tres dimensiones, es decir, tienen profundidad, además de las medidas tradicionales. La mayoría de métodos de medición actuales no tienen en cuenta esta medida debido a su carácter bidimensional, lo que afecta de manera significativa la medición de la herida y genera un gran problema para la práctica clínica.
Figura 2-10. Exudado presente en las heridas.
Tomado de: Verdu S. Jose, Epidemiología prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Universidad de Alicante 2006.
La medición del volumen es dificultosa, lo que hace que en los estudios de investigación se limite su uso; contrario a esto, es una de las características que más se busca medir al evaluar el proceso de cicatrización. En los campos invetigativo y clínico8 se desarrolló un mecanismo para medir el volumen, que incluye el largo, el ancho y la profundidad, y utiliza una fórmula matemática del área y el volumen de la herida, la cual se calculaba con las fotografías y trazados.
En la actualidad, existen varios métodos para medir la cicatrización gracias al volumen. El primero implica rellenar la herida con solución salina con una jeringa. Este método solo es válido para las heridas que están ubicadas de forma horizontal para que el líquido no se salga.
Sin embargo, ha sido muy cuestionado debido a que la cantidad de líquido absorbido por los tejidos no se puede medir con exactitud.14
Otros métodos existentes son la utilización de caltrato y alginato, el mismo que usan los odontólogos; se aplica rápidamente sobre la herida y se realiza un molde. El caltrato es bien tolerado por el tejido de la herida.15
Asimismo son utilizadas las medidas lineales junto con la profundidad:
| Volumen = área × profundidad × 0,327 |
Donde 0,327 es un coeficiente de corrección, según Kundin.
La utilización de solución salina normal bajo una película de poliuretano, moldes de relleno de alginato y estereofotografía16 resulta útil, pero sus altos costos, así como la experiencia y pericia que necesitan las personas que lo manejan hacen que sea poco aceptable en el ámbito clínico, donde la mayoría de veces los recursos son limitados y escasos. Además, hay estudios que correlacionan superficie y volumen e indican que no es necesario llevar a cabo medidas de volumen.17
Plan de cuidados de enfermería
•Valoración inicial (entrevista): indagar sobre antecedentes personales, antecedentes tóxicos (debe suspenderse el tabaquismo durante el tratamiento), cuánto tiempo lleva con la herida, qué la produjo, qué tratamientos previos ha tenido (¿hace cuánto?), alergias (plata) y apertura de historia clínica (anamnesis).
•Examen físico: ubicar al paciente en una posición confortable que permita una buena visión de la lesión, explicarle a él y a sus familiares sobre el procedimiento (firma del consentimiento y carta de compromiso de adherencia al tratamiento).
•Si tiene úlcera en miembros inferiores, tomar pulsos pedio y tibial posterior, tomar índice tobillo brazo, si es dudoso el resultado el índice dedo brazo; si es diabético se debe tomar glucometría, resultado de exámenes recientes, que servirán de guía; realizar valoración de neuropatía y clasificación con la escala de San Elián.
•Valoración de la herida: medición y registro fotográfico.
•Si el paciente presenta IMC <18, recomendar albúmina; si la herida lleva múltiples tratamientos sin evolución favorable o más de seis meses, recomendar una biopsia del borde de la herida.
•Procedimiento: limpieza, aplicación de alta tecnología, proteger tejido perilesional con óxido de zinc (en capítulos posteriores se explicarán apósitos e indicación según el proceso cicatrización).
•Registrar en forma completa y clara toda la información en la historia clínica.
•Dar la información del tratamiento a seguir, aclarar dudas y cumplimiento de las recomendaciones del especialista en heridas para tener un total éxito del tratamiento.
•Recomendar glucemia en ayunas o hemoglobina glucosilada, hemograma, albúmina sérica, transferrina, ferritina cuando sea necesario y si no hay resultados de menos de un mes.
•Recomendar cultivo y antibiograma de las secreciones en caso de signos clínicos de infección.
•Prescribir apósitos, vendas y lo que se requiere para las siguientes curaciones.
•Hacer recomendaciones necesarias al paciente (dieta, higiene, vestuario, reposo, hidratación, tratamiento y cuidado con la venda secundaria).
•Remitir, si es necesario, al paciente a evaluación médica general cuando requiera antibióticos orales o cuando se considere pertinente, cuando existan alteraciones de laboratorio o necesite interconsulta con otros especialistas: internista, cirujano general, cirujano plástico, endocrinólogo, vascular u ortopedista.
•Solicitar interconsulta con nutrición para suplementación y aumento de requerimientos calóricos y proteínicos, y con terapia física.
•Programar la próxima curación de acuerdo con la tecnología utilizada.
Bibliografía
1.Majeske C. Reliability of wound surface area measurements. Phys Ther. 1992 Feb;72(2):138-41.
2.Heggers JP. Defining infection in chronic wounds: methodology. J Wound Care. 1998 Oct;7(9):452-6.
3.Sussman C, Bates-Jensen B. Wound care: A collaborative practice manual for health professionals. 3 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
4.Sussman C, Swanson G. A uniform method to trace and measurement chronic wounds. Paper presented at the Symposium for Advanced Wound Care; 1991.
5.Sussman C, Swanson G. Utility of the Sussman Wound Healing Tool in predicting wound healing outcomes in physical therapy. Adv Wound Care. 1997 Sep;10(5):74-7.
6.Marks J, Hughes LE, Harding KG, Campbell H, Ribeiro CD. Prediction of healing time as an aid to the management of open granulating wounds. World J Surg. 1983 Sep;7(5):641-5.
7.Rijswijk V. Full-thickness pressure ulcers: patient and wound healing characteristics. Decubitus. 1993 Feb; 6(1): 16-30.
8.Kundin JI. A new way to size up a wound. Am J Nurs. 1989 Feb;89(2):206-7.
9.Thomas DR. Existing tools: are they meeting the challenges of pressure ulcer healing? Adv Wound Care. 1997 Sep;10(5):86-90.
10.Stotts NA, Rodeheaver GT, Thomas DR, Frantz RA, Bartolucci AA, Sussman C, et al. An instrument to measure healing in pressure ulcers: development and validation of the pressure ulcer scale for healing (PUSH). J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 Dec;56(12):M795-9.
11.Sheehan P, Jones P, Caselli A, Giurini JM, Veves A. Percent change in wound area of diabetic foot ulcers over a 4-week period is a robust predictor of complete healing in a 12-week prospective trial. Diabetes Care. 2003 Jun;26(6):1879-82.
12.Tavizón O, Alonzo-Romero L. Algunos aspectos clínico-patológicos de la úlcera de pierna. Dermatol Rev Mex. 2009; 53(2): 80-91.
13.World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principios de las mejores prácticas: Exudado en las heridas y utilidad de los apósitos. Un documento de consenso. London: MEPLtd: WUWHS;2007.
14.Van Rijswijk L. Full-thickness leg ulcers: patient demographics and predictors of healing. Multi-Center Leg Ulcer Study Group. J Fam Pract. 1993 Jun;36(6):625-32.
15.Flanagan M. Wound measurement: can it help us to monitor progression to healing? J Wound Care. 2003 May;12(5):189-94.
16.Frantz R, Johnson D. Stereo photography and computerized image analysis: A three-dimensional method of measuring wound healing. Wounds. 1992; 4: 58-64.
17.Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de la Extremidad Inferior (CONUEI). Documento de consenso CONUEI. Barcelona: Ed. Edjkamed S,L; 2009.