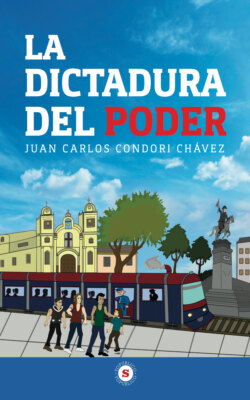Читать книгу La dictadura del poder - Juan Carlos Condori Chávez - Страница 6
1 La deuda histórica del maestro
ОглавлениеLos barrotes de su celda se abrieron lentamente, caminó con dirección al pasadizo, una tristeza agónica oprimió su pecho, pues transcurrió una década de su vida entre cuatro paredes, un colchón colocado sobre una estructura de concreto, un cúmulo de libros, cuadernos de notas y una letrina nauseabunda que se convirtió en el fragante aroma de la obstinación suya. Al cruzar el umbral de aquel cuarto de encierro, pudo sentir que la vida de a poco regresaba a él. «¡Cuán valiosa es la libertad y cuán indescriptible es recobrarla!». Se decía a sí mismo. Transitó a través de una infinidad de puertas de seguridad en las que recibió la consideración y respeto de sus guardias. Antes de egresar del recinto, el alcaide procedió con la devolución de las pertenencias que trajo consigo; entre ellas, se encontró una brillante cadena adherida a un rubí que le permitió evocar a su viejo amigo, el sabio mercader de Venecia, y junto a él la fámula de sus viajes a manera de trotamundos. Ya en la calle, dio un par de pasos, y la brisa marina lo arrulló dándole la bienvenida; por el horizonte pudo percibir la ligera voz de una personita que llamaba a lo lejos, y sintió acercarse con un caminar presuroso de unos piececitos. Una gruesa capa de legaña impedía ver con claridad, y de pronto unas suaves manos se apoyaron sobre su pierna.
—Abuelito —dijo una dulce voz, y él acunó a una dulce niña entre su regazo.
Fue recibido de manera inesperada por su esposa, quien llegó acompañada de sus cuatro hijos y claro está, también de su primera nieta. Era un día soleado y marcado por el luto de quienes lo perdieron todo; excepto la dignidad. Jorge Muñoz Campos abrazó tiernamente a su nietecita, y con una mirada fija heredada de sus antepasados, prometió a cuantos lo rodearon, que pronto pasaría la tormenta, que mejorarían los tiempos y que la paz retornaría nuevamente a las milenarias tierras del inca.
Varias décadas atrás cuando Jorge Muñoz Campos todavía era un niño, no tenía sueños ni ambiciones personales, ni mucho menos un rumbo; no se veía a sí mismo alcanzando logros importantes. Consideraba que lo más natural para un niño pobre era ser uno más del común de la gente y que así discurriría el resto de sus días.
Las manecillas del reloj marcaron las seis de la mañana y Jorge debía marchar con dirección a su colegio, que se ubicaba a diez kilómetros de su casa en un pueblo llamado Tarioca. La suya era una escuela creada en el año de 1551 por pedido expreso de los españoles asentados en esta parte del continente, quienes a través de una carta dirigida al emperador Carlos V, solicitaron la fundación de una escuela junto con un colegio mayor. El petitorio fue aceptado y se encomendó a la orden franciscana encargarse de la formación de las nuevas generaciones, y así lo hicieron por cuatro siglos.
Jorge era un niño distinto, por esta razón su estadía en la escuela se encontró condicionada debido a la incompatibilidad entre su inquieto comportamiento y el estricto régimen de sus maestros. En su condición de discípulo nunca compartió la doctrina que impartían sus mentores ni mucho menos le interesó aquello que predicaron sobre la puntualidad, disciplina y el respeto del statu quo; creía que mejor era descansar, jugar, reír, vivir sin preocupaciones y, en última instancia, asistir a la escuela.
Con mucha frecuencia practicó aquella filosofía de vida; pero solamente hasta el momento que su madre —cansada de tanta malcriadez—, lo perseguía a través del patio. Ella llevaba entre sus manos una varita de tres puntas, que tiempo después bautizarían como «sanmartín», y cada vez, cansado de tanta persecución, el pequeño prófugo terminaba por entregarse voluntariamente a la autoridad materna quien —como repitiendo un antiquísimo rito aprendido en su niñez—, le bajaba apaciblemente el pantalón, e impartiendo una lección repetía: «¡Pobre que mañana no te levantes temprano y asistas a la escuela; porque si pierdes el año, tu padre y yo te daremos una tanda que jamás olvidarás! ¡Y que quede claro, muchachito, si eso pasa, te olvidarás de las vacaciones, de dormir y de salir a saltar como chivito por el canto del río! ¡Derechito te irás a labrar el campo, y así se acabará tanta malcriadez!».
Aquellas palabras retumbarían su mente años más tarde cuando el Tribunal Electoral lo proclamó presidente constitucional de la República y —en medio de la algarabía del triunfo—, rompiera en llanto haciendo pública aquella historia. En medio de la muchedumbre de gente y de sus correligionarios, Jorge relataría cómo su madre le bajaba el pantalón y le daba el «¡tas, tas!», hasta que sus nalgas blancas se tornaban coloradas por tanto manotazo.
Sin embargo, el hábito de resistirse a las reglas sociales no pudo ser corregido sino hasta mucho después cuando decidió casarse; la rutina y las responsabilidades del hogar pudieron más que esa tonta obstinación suya.
Jorge era poco aplicado para los estudios, aunque entregado apasionadamente al recreo. Número uno en el relato de chistes, anécdotas y en la chacota, cuales dominaba a la perfección.
Un buen día, aburrido de la clase de Lengua Española y Literatura, impartida por el profesor don Walter Jiménez, solicitó la palabra. El maestro, sorprendido por aquel inusual pedido, accedió no sin antes preguntar si tenía que realizar alguna acotación a la clase de gramática. Él atinó a decir que no, que se trataba de algo más interesante que la lección del día. Antes de robarles una carcajada a sus compañeros de clase, provocó un solemne acto de mutismo: todos se encontraron a la espera de algo nuevo y que desconocían. Dio un giro de ciento ochenta grados y observó fijamente a cada uno de sus compañeros; luego sus labios se abrieron lentamente e inició un chascarrillo inocente, con aires de sinvergüencería, que arrancó las risas de todos; luego prorrumpió en una apasionada y divertida perorata en la que censuraba su actitud anterior y… La audiencia se encontró seducida por aquella peculiar intervención en la que reconocieron una imitación perfecta no de la clase de don Walter, sino de sus gestos más avisados y sus máximas más recurrentes, pero ahora llenas de una gracia complaciente. Una vez concluida esta, las carcajadas brotaron desmesuradamente. Algunos se rieron tanto que terminaron con los ojos hinchados de tanto lloriqueo de felicidad; para otros, en cambio, la euforia fue tanta que no pudieron despegar la mano de la boca del estómago; por último, unos pocos aprovecharon la situación para dar rienda suelta al desenfreno y aporrearon las viejas carpetas, algunas de las cuales —debilitadas por el comején de la polilla—, cayeron a pedazos y ofrecieron nuevo motivo de alharaca.
En resumen, el clima se plagó de una euforia sin control. Quien mejor celebró aquella elocución fue el maestro, quien años más tarde —tal vez inspirado por este mágico instante—, decidió cambiar el dictado del curso de Lengua Española y Literatura por la profesión de comediante, aunque fue su circunstancia histórica la que lo empujó a tomar ese camino.
Todo ocurrió como consecuencia del golpe de Estado liderado por un grupo de militares con formación populista, confabulados con la clase política tradicional. Los uniformados manipularon la mente colectiva mediante risibles argumentos para tomar el poder por la fuerza como era el supuesto extravío de una de las páginas del contrato que celebró el Gobierno con una empresa de capitales foráneos dedicada a la extracción de hidrocarburos. Aquellos fueron tiempos difíciles, las libertades individuales fueron restringidas; el derecho de expresión, reunión y todos los demás cuya vigencia pudiera permitir el planeamiento del levantamiento de las masas fue proscrito.
Los medios de comunicación que se atrevían a criticar el proceder del Gobierno de facto eran confiscados por las Fuerzas Armadas y, sus propietarios perseguidos y algunos de ellos —los más combativos—, encerrados en las celdas de la isla del Lobo, donde permanecerían agónicamente largos años, esperando el retorno de las sendas democráticas.
En ese contexto se produjeron los despidos masivos de maestros, médicos, enfermeros, funcionarios públicos, y de tanta y cuanta plaza podía ser utilizada para brindar privilegios a los seguidores del dictador.
Don Walter Jiménez fue víctima de las injusticias cometidas en contra de los trabajadores del Estado, y tras ser echado de la carrera magisterial, no encontró mejor idea que dedicarse a la que, no sin ironía, llamó la «cátedra callejera». Se inició en una plaza pública en donde meditaban intelectuales, estudiantes e incitadores de la rebelión popular; nutrió sus presentaciones humorísticas con actos circenses y de magia, pues creía imprescindible sorprender al respetable público. De cuando en cuando, meditaba en lo fácil que era enfurecer a una persona y en lo difícil que resulta arrancarle una sonrisa. No pasó mucho tiempo para que un hombre dedicado al rubro de los espectáculos observara detenidamente su presentación y embelesado por su destreza en aquellas artes, no dudara en proponerle un jugoso contrato.
Mr. Thomson Sinclair era el dueño de un prestigioso teatro en Nueva York y, por esas casualidades con las que nos sorprende el destino, recaló en las costas del Pacífico sur. La embarcación en la que navegaba con dirección al Oriente fue arrastrada hacia nuestras costas por una extraña corriente marina. El capitán del barco luchó incansablemente contra aquel inusual fenómeno para recuperar el rumbo, pero cuando vio que no tenía alternativa alguna, dejó que la embarcación fuera llevada suavemente por la corriente, la cual fue a parar —con una exactitud milimétrica—, en el muelle de San Isidro (así llamado por el distrito hundido en el fondo de sus aguas tras el tsunami que reconfiguró la geografía de esta zona costera). Atracado el crucero y disipado el peligro, todos sus tripulantes descendieron y de rodillas, o tendidos en el suelo, elevaron voces al cielo dando gracias al Creador por no haber permitido que perecieran en medio del océano.
Mr. Thomson Sinclair o simplemente Mr. Thom —como lo llamaban sus colegas—, aprovechó la oportunidad para conocer el lugar; tomó algunas de sus pertenencias y se echó a andar. Deambulaba sin rumbo por el centro histórico de la ciudad, hasta que llegó a un concurrido rincón de una plaza. La afluencia del público se debía a la presentación del Profesor, así se lo informó un lustrabotas interesado en brindarle sus servicios al gringo por tan solo un par de dólares. Mr. Thom se acercó acuciado por la curiosidad y quedó entre embelesado y algo aturdido por aquel flexible y canoso hombre de cetrina y sonriente faz, cuyos trucos y discursos encandilaban lo mismo al obrero, al empleado, al canillita que al intelectual, y hasta al elegante ejecutivo que cruzaba la plaza rumbo a su despacho.
El Profesor daba inicio a su presentación relatando un chiste, proseguía con un monólogo en el que abordaba algún tema de actualidad, y concluía su espectáculo con un estupendo acto de magia y ficción. Su sombrero de paja quedaba tendido sobre el suelo con la esperanza de recibir una muestra de gratitud por su destreza. En retribución, los presentes le otorgaban una cantidad impresionante de aplausos y otra, más bien magra, de billetes y numerosas monedas que parecían multiplicarse, con generosidad, hacia el artista. El Profe del Pueblo —como lo habían bautizado en aquella ciudad—, asumió por hábito compartir parte del excedente de las monedas con algún hombre menesteroso o necesitado que merodeaba en derredor su espectáculo. Este hecho se convirtió en vox pópuli, por lo que finalizada su presentación una cantidad considerable de personas necesitadas aguardaba por las inmediaciones para recibir una dádiva del comediante.
Algunos colegas suyos decían que era un ángel, descendido directamente de los cielos, por la misericordia con la que procedía hacia su prójimo; otros, en cambio, comentan que era un buen hombre que ponía en práctica su fe cristiana; y finalmente, otros solamente murmuraban que era un presumido, pues para alardea de su éxito, hacía tales donativos.
El Profesor era descendiente de una de las culturas más antiguas de su región. Cuentan los cronistas que sus antepasados pertenecieron a la etnia de los chancas, audaces guerreros quienes fueron integrados por el Imperio inca allá por el año de mil cuatrocientos cuarenta, aproximadamente, al ser vencidos por los ejércitos del príncipe Cusi Yupanqui. Ellos jamás fueron sometidos por el Imperio, si no más bien se les permitió conservar sus costumbres, cosmovisión y formas autóctonas de vivir, pues, los incas concebían al mundo como una complementación, y si los conocimientos de la etnia vencida podían nutrir con sabiduría su reinado, esta debía conservarse. Por esa razón pudo sobrevivir su historia.
Cuenta el cronista Lope de Aguilar Pomasoncco, en uno de sus escritos, que en el año que cae prisionero el príncipe Atahualpa, autoproclamado Hijo del Sol, a manos de los invasores hispánicos, los curacas de la etnia chanca, de inmediato convocaron a las autoridades político-religiosas, jefes de familia y militares a la Gran Pampa con el objetivo de discutir la posibilidad de apoyar a los nobles que luchaban en favor del príncipe Huáscar en el Cusco, o se rescata al príncipe Atahualpa, quien fue hecho prisionero en las tierras del oro a manos de los dioses blancos que descendieron del cielo con animales salvajes y objetos de los cuales emana sangre y fuego.
Aquella crónica no relató los acuerdos que se arribaron en aquel concilio. Los jefes de familia, militares, autoridades, conjuntamente con los curacas, decidieron no apoyar a ninguna de las facciones en conflicto, creyendo ingenuamente que de esa manera la nobleza inca se vería arrastrada a unificarse y, con el poder que les confiere el dios Wiracocha, lucharían firmes en contra de las huestes invasoras. Pero ello, no ocurriría, pues los invasores huían de la pobreza extrema, y al descender de sus embarcaciones —sin miedo a nada ni a nadie—, motivados por una ambición desmesurada por las riquezas que jamás tuvieron… y de las que tampoco disfrutarían.
Aquel infausto cálculo significó un alto costo para el conjunto de nacionalidades oriundas de América del Sur, y se convirtió en un estigma eterno para aquellas familias que, pusilánimes, se dejaron llevar por sus miedos y no asumieron el rol histórico que les correspondía.
En años postreros, intentarían organizar la rebelión, pero sin éxito, pues era demasiado tarde. Las cadenas oprimían demasiado fuerte, las armas de fuego eran más letales que el rudimentario armamento con el que combatían los aborígenes, y las enfermedades traídas por los invasores se expandían de manera incontenible.
La nacionalidad chanca que integró el Tahuantinsuyo no tuvo en consideración que aquella coyuntura constituía la única oportunidad para combatir de manera eficaz contra el enemigo, sin embargo, ya no se libraría otra batalla, pues se había perdido la guerra.
Dicha historia no pudo ser plasmada en ninguna crónica de la época debido a que los curacas ordenaron a sus connacionales extirparla de la memoria colectiva y, en contraparte, enfatizaron la difusión de sus cánticos con los que ensalzaron su mítica historia que era transmitida de generación en generación de manera oral. Mas en la intimidad de sus conciencias, repetían constantemente: «Serán la Pachamama o el padre Sol quienes se encarguen de juzgarnos por su inacción», consideraron que habían asumido una deuda histórica, y que esta debería ser saldada en algún momento en respeto a las tierras del gran Imperio.
Tal herencia explicaba un poco la personalidad del profesor y guardaba un secreto de antaño: su estirpe se encontró lastrada respecto de nuestra historia desde tiempos ancestrales. Por eso tenía un carácter melancólico y callado fuera de las aulas, en donde por el contrario, se mostró muy escrupuloso en su materia. Atento a las innovaciones de la lingüística —como en esa época, el generativismo de Noam Chomsky—, o del análisis literario, y partidario del sociologismo crítico de Antonio Cornejo Polar.
El maestro era egresado de una de las mejores casas de estudios del país, la misma que en años actuales se vería envuelta —por su filiación pontificia—, en una lucha fratricida contra la Santa Sede, la cual no se encontró motivada por la defensa de los principios teológicos ni, mucho menos, en la santa Iglesia católica, sino por la ambición desmesurada de un grupo de poder que anhelaban hacerse con el legado de uno de sus extintos benefactores. A pesar de la distancia geográfica, siempre se conservó en contacto con varios bibliotecarios de su alma mater, quienes lo mantuvieron actualizado mediante la remisión de las novedades bibliográficas.
Su dedicación y entrega en la enseñanza no sólo eran una forma de expiar su inmemorial culpa colectiva, sino también una manifestación de esperanza que de ese valle andino —en el que se recluyó para mejor servir a su destino cuando las señales anunciadoras del cataclismo renovador comenzaron a manifestarse—, habría de surgir el Inkarri anhelado, y que él, heredero de los viejos amautas, debía estar preparado para guiarlo.
Aquella decisión fue tomada tras seguir el árbol genealógico directo del descendiente del inca Huayna Cápac, llamado a sucederlo en el cargo, el noble Ninan Cuyuchi. El profesor confeccionó una intrincada línea del tiempo siguiendo los rastros de la familia real y sus lazos sanguíneos más allá de las panacas. En su investigación, logró encontrar algunas pistas sobre la ubicación geográfica de una familia entroncada directamente con el príncipe, quien no ascendió al trono, debido a que murió repentinamente a causa de la viruela, hecho que desencadenó la lucha fratricida entre los hermanos Huáscar y Atahualpa.
Madura la investigación, pudo concluir que Ninan Cuyuchi tuvo un hijo con una de sus hermanas, quien luego del fallecimiento de este —y por temor a que Huáscar o Atahualpa tomasen represalias en contra de su descendencia—, reunió a los suyos, y juntos migraron con dirección a los Andes nororientales, exactamente al valle interandino cercanos al nevado del Huancco, y al pongo del Piripiri. Asentados en aquel paraje, los miembros de este grupo humano establecieron como regla no comprometerse con los hombres del lugar, solo se permitió tomar mujeres a las integrantes de su linaje, pues era considerado traición ligarse en servinacuy sin autorización de los ancianos, quienes evaluaban severamente al pretendiente de su orgullosa estirpe. Una vez que la nación alcanzó su anhelada independencia, relajaron aquella norma y se permitió a los oriundos de la zona comprometerse con las bellas mujeres descendientes del verdadero sucesor inca.
Otra de las conclusiones a las que arribó el profesor, explicó la génesis de la toponimia de la zona. Cuentan los historiadores que en el año de 1879 —, época en que se tomó conocimiento de la existencia de Martin Quiliche, el Hombre—, los pobladores, autoridades, junto con el clérigo, aprovecharon la llegada de los sabios del sur, y decidieron retomar el nombre ancestral de esas tierras, que surgía de la unión de palabras de origen quechua y aymara: «Taryoca», Tary, que significa hallar, encontrar, descubrir; y oca o uqa, que es un tubérculo alimenticio utilizado en la dieta de los habitantes del Tahuantinsuyo. Esto quería decir que habían encontrado un lugar que se asemejaba a una oca o uqa.
El profesor, en aquel paraje logró identificar a una familia (que sobrevivió a las masacres realizadas en épocas modernas por los barones del petróleo y del caucho, también a la devastación que trajo consigo la plaga de las mariposas blancas), de cuyos miembros se creía eran directos descendientes del príncipe Ninan Cuyuchi. Otro dato esperanzador era que la familia tenía un pequeño hijo que bordeaba la edad escolar. Sintetizada la información, y sin duda alguna, el profesor solicitó al director del magisterio su reasignación hacia aquel desconocido lugar, empeñado en aliviar de su corazón la carga de esa culpa y reivindicar a sus ancestros. Y ahora estaba frente a ese pequeño del que aún no estaba del todo seguro, pero a cuya formación había decidido consagrar su existencia y conocimientos por si fuera él, el llamado a reconstruir la grandeza de un territorio y una cultura que la Historia les debía otra oportunidad.
Una vez concluida la chacota, los alumnos recobraron la compostura. Y Jorge compartió con sus amigos un recuerdo: cómo descubrió aquel arte sobre los que improvisó su «actuación», lo aprendió de un amigo suyo, que se llamaba Jaimito, uno de sus compinches de juego. Este muchachito tenía aproximadamente diez años y vivía al otro extremo del pueblo, pero a pesar de su corta edad, relataba las historias y chistes de manera espléndida, empleando la destreza que poseía a su alcance: gracia, garbo, ademanes, y todas aquellas habilidades que se desarrollan de la picardía de la calle.
Jorge demostró ser un excelente discípulo de su amigo; después de este inspirador momento, él se propuso como reto aprender a compartir sus ocurrencias y chascarrillos de manera espléndida; para ello debería perfeccionar sus técnicas de relato, manejo escénico y potenciar su vena cómica en la que era un verdadero capo: Jorge había encontrado una actividad en la que deseaba ser el mejor.
Aquel momento de relajo despertó la curiosidad en su profesor por saber de dónde provenía su familia. Él contó al maestro que su abuela, doña Tomasita Chávez, repetía constantemente unas historias que ensalzaban a sus antepasados quienes fundaron el pueblo de Tarioca, y donde se aseguraba que ellos llegaron provenientes del Cusco, en tiempos de la gran conflagración inca, huyendo tal vez de un cruel destino. La revelación confirmó en sus sospechas al profesor, quien de inmediato comprendió que el final de su investigación se hallaba cerca. Cuando el muchacho fue aproximándose a la parte de la historia que el maestro deseaba escuchar, de pronto, sonó la campana anunciando el fin de las clases; Jorge saltó presuroso de la banca que compartía con su compañero y corrió hacia la salida.
El profesor, desde aquel instante, no volvió a tratar de igual manera a su aún vulnerable alumno, pues lo ayudaría a potenciar la inteligencia que llevaba consigo; también pudo apreciar que ante sus ojos yacía la forma ideal de pagar aquella deuda casi eterna que heredó de su nación. Desde ese momento se entregaría apasionadamente a la tarea de formar al hombre que guiaría los destinos de la patria.