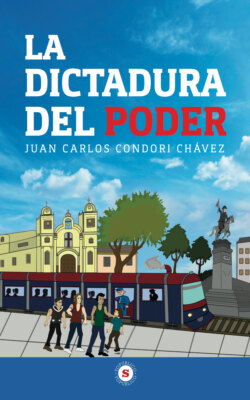Читать книгу La dictadura del poder - Juan Carlos Condori Chávez - Страница 7
2 La pandilla
ОглавлениеJorge era un alumno poco dedicado a las artes, y las ciencias matemáticas, las combatió encarnizadamente. Él creía que los caballeros templarios que participaron en las Cruzadas de la Edad Media aparte de luchar por defensa de la fe cristiana, lo hacían también para evitar que los musulmanes introdujeran un conocimiento tan endemoniado como el álgebra. Era claro que no se inclinaba ni por una ni por otra área, pero en las letras encontró su refugio, su guarida.
Él entendía que la historia le brindaría conocimientos anteriores sobre los que podía constituir una guía para tomar las decisiones correctas. La literatura era la manera más adecuada de expresar su mundo interior; la lengua española, una herramienta eficaz para transmitir sus ideas; la geografía, el medio más rápido para acceder al conocimiento de recónditos parajes, los cuales tal vez no visitaría, pero de los que al menos sabría que existían. Por último, la filosofía era aquella puerta de entrada hacia un enmarañado mundo de preguntas y respuestas que aún no hallaba, pero el camino sembrado de conocimientos que lo acercaría hacia la sabiduría, que poco a poco iría adquiriendo.
Comparado con los niños de su edad, Jorge era un muchachito delgado, de expresivos ojos color caramelo, de nariz pronunciada y salpicada de muchas pecas; risueño e inquieto, poseedor de una inteligencia excepcional, muy despierta. Su mirada era fija, límpida y penetrante; tanto así que en ocasiones cuando, ya hecho un hombre, la dirigía hacia una fémina, esta, impedida de contener la energía que irradiaban sus ojos, desviaba la vista desconcertada; aquella mirada hacía a las mujeres sentirse deseadas. Y claro, él no lo supo sino mucho después, cuando una amante suya se lo dijo, y aprendió a dominarla.
Al principio no hubo aflorado la parte más brillante que albergaba su ser: aquella peculiar, casi mágica, manera de expresar las cosas. Toda esa poderosa fuerza interna corría el riesgo de perderse como el agua excedente de un estanque, si no hubiera sido posible porque el profesor encontró la manera más indicada de incentivar el fluir de sus capacidades cognitivas, forma natural para encausar su potencial hacia la superficie. Jorge era ávido para cuanto significase enriquecer sus conocimientos en letras, «acriollado» en su conducta campechana y dicharachera, entusiasta para el deporte, entregado apasionadamente a la comida y muy atento para con los demás; de conocer el significado de los términos, Jorge se hubiera definido como un epicúreo o un filántropo. Esta definición no contradecía en lo absoluto con su filosofía de vida: repetía constantemente que dentro de uno mismo existen muchos seres, que forman uno solo a la vez, estos seres de manera permanente buscan prevalecer en el dominio de la personalidad, pero lo mejor era aprender a convivir en paz y armonía con todos ellos juntos.
Nunca le gustó que lo tratasen como un tonto ni compartía la matonesca y vieja práctica de aprovecharse de los más débiles. Era un chico de noble naturaleza que siempre luchó para que se respetara la dignidad de cada uno de sus compañeros como la suya propia. Nadie debía pasarse de la raya; cuando alguien intentaba hacerse el listo, ponía las cosas en su lugar. Solía decir: los altos caen más rápido. Defendía con gran emoción a los chicos indefensos de la clase; cuando veía a alguno en aprietos, se remangaba la camisa y saltaba como un puma en plena caza. Los problemas más serios se los ganó siempre a inicios del año lectivo, cuando se incorporaban a la escuela nuevos alumnos. Los recién llegados intentaban imponer condiciones y mostrar superioridad frente a los demás.
Una mañana fría de abril, llegó a la escuela un niño de aproximadamente doce años, vestido con un pantalón fino de lanilla gris y una brillante chaqueta de cuero, tal vez de cocodrilo; lucía un peinado semejante a un libro abierto. Llego al salón, muy orondo, y se dio con la sorpresa de que no había pupitres vacíos. Dirigió entonces una mirada altanera hacia los demás alumnos hasta detenerla sobre uno de los más pequeñines que lo observaba temblorosamente; caminó con dirección al niño y de un empujón lo arrojó contra el suelo con una violencia incontenible. Cayó como un pesado costal de manera que hasta en las aulas vecinas podría jurarse que se oyó el impacto de sus huesos contra el suelo.
Jorge, indignado con lo sucedido, rápidamente se levantó de su asiento y cayó a golpes sobre el agresor; los puños iban y venían de uno para el otro. Todos los chicos que se encontraron en el lugar formaron una ronda alrededor de ellos y echaban suertes sobre quién sería el vencedor. Luego de unos instantes, el chico nuevo cayó al suelo. De pronto, apareció en la puerta el regente de la escuela y, apercibidos con su presencia, todos regresaron a sus lugares. Jorge aprovechó ese instante para confundirse entre sus compañeros y arreglarse las vestiduras.
«¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz estentórea el responsable de la disciplina colegial y los chicos respondieron a una sola voz, mientras lo ayudaban a incorporarse, que el nuevo alumno, llamado Paco, “se había caído”. La respuesta no satisfizo en lo absoluto al maestro, pero no encontrando otra explicación, emprendió la marcha hacia su oficina. El perdedor de la gresca juró venganza.
El niño nuevo era hermano de un ranqueado pandillero apodado el «Galo». Al día siguiente de la riña, un grupo de desconocidos mozalbetes se congregó a las afueras de la escuela; todos allí sabían cuál era la razón de su presencia: buscaban a Jorge. Un niño de los primeros años de educación básica entró como alma que lleva el diablo y le trasmitió la infausta noticia: «Tienes que irte de la escuela, ¡te están buscando!». Más que las palabras, el temor reflejado en la carita trémula del pequeño le hizo comprender que se encontraba en serios aprietos.
Todos los llegados eran chicos malos. Las expresiones endurecidas de sus rostros, sus peinados de fantasía, sus tatuajes llamativos, sus irreverentes modales, sus imágenes —que no por ser extraídas del cine o la televisión resultaban menos amenazantes—, lo reflejaban todo; además, sobresalían unos bultos de los cinturones del pantalón y que pretendían «ocultar» bajo sus camisetas.
Los niños que presenciaron la escena realizaban diversas conjeturas: unos decían que traían consigo cuchillos, en cambio otros replicaban que ahí tenían guardados sus cuadernos debido a que no asistieron a clases; los más temerosos, o conocedores de sus «hazañas», hablaban de pistolas. Solo había consenso respecto del desenlace de la historia: el cuerpo de Jorge sería abandonado en algún descampado, tal vez sin vida, y con un letrero pegado en el pecho que en letras grandes dijera: «Así se despluma a los gallitos».
Eran aproximadamente diez los muchachos. «Es imposible enfrentarlos, son muchos», se decía Jorge, quien no hubiera tenido oportunidad contra uno solo de ellos. La única alternativa que cabía era escapar sin dejarse notar, la mínima equivocación podría ser la última; pues así como era hábil para los juegos, el relajo y la chacota, debía ser audaz en estos momentos que más lo ameritaban.
No lo dudó. Intentó escapar por la puerta posterior, pero permanecía cerrada, un candado grueso y con cadenas lo impedía, aquella puerta únicamente se abría de noche cuando el patio se convertía en estacionamiento de los pocos vehículos del pueblo —en su mayoría camiones—, y las muchas carretillas que guardaban los comerciantes de la paradita. Mas algún Dios bueno vela por los niños valientes y traviesos, porque en ese momento se abrió la puerta; era don Marianito Condori quien se dispuso a ingresar su camión para dejar los víveres con que se preparaba el desayuno de los alumnos de la escuela. Jorge se ofreció para ayudarlo en la descarga de la mercadería, pero el rechoncho comerciante explicó que traía sus ayudantes; sin embargo, le agradó el gesto del muchacho y se ofreció acercarlo hasta el paradero de buses. De esta manera, Jorge —oculto entre los corpachones de los estibadores—, escapó sin que nadie lo notara… o al menos eso creía él.
Ya fuera del recinto, le pidió al comerciante que lo dejara cerca de la estación del tren. Cuando ingresó al embarcadero de pasajeros vio mucha gente y, de inmediato, se cubrió la cabeza con un exclusivo chullo tejido por su madre, con el que pretendía dificultar su identificación.
El maquinista con voz en pecho comunicó a la tripulación que la próxima parada sería a catorce kilómetros de distancia, en el poblado llamado Villa María Marina; Jorge trepó y se sentó al lado de un caballero de distinguido aspecto, con un atuendo muy fino, a leguas se podía notar que pertenecía a una clase social acomodada. Cubría su cabeza con un sombrero muy elegante, de esos que llaman «de Panamá», lucía con distinción un traje de color oscuro, corbata roja de tonalidad intensa que combinaba perfectamente con el color de una camisa clara. Traía puesto unos zapatos tan bien lustrados que a través de ellos uno podía apreciar su rostro. Jorge caviló la manera más ingeniosa de pedir ayuda y expresar a este caballero que huía de una gavilla de delincuentes que pretendían causarle daño, pero el temor fue tan grande que sus labios no se abrieron.
El caballero ubicado a su diestra era de pálida tez blanca —inusual en esa zona donde los blanquiñosos tendían a ser «colorados» o «chaposos»—, tan blanca que se asemejaba a la nieve. Era de contextura delgada y sorprendentemente alto entre los demás: medía, aproximadamente, un metro noventa y cinco de estatura. Sus ojos eran pequeños, tan pequeños que en su cátedra universitaria —pues, en efecto, la docencia era una de sus ocupaciones—, y sentado en el pupitre con las manos puestas sobre el mentón, nadie podía saber a ciencia cierta si echaba una siesta o se mantenía observando fijamente a sus alumnos y supervisando la prueba.
Este distinguido señor vio la carita trémula de Jorge y sintió el miedo que transmitían sus ojos, y experimentó el incómodo presagio que jamás olvidaría su rostro. Años más tarde, el destino los pondría uno frente al otro, pues él sería uno de los integrantes del tribunal supremo que lo juzgaría por un delito que podía haberle costado la vida: el Gobierno lo acusó de sedición, delito que era sancionado con la pena máxima: la muerte.
El tren recorrió aproximadamente siete kilómetros, y un hombrecito vestido de negro hizo su aparición en el compartimiento para solicitar a los pasajeros sus respectivos boletos de viaje. El polizón trató de aparentar la búsqueda de su comprobante de pago y ensayó las más inverosímiles excusas para justificar, por qué no traía el suyo; luego, al percatarse que no era la mejor idea, atinó a realizar lo que mejor sabía hacer: lograr que las personas rieran.
Lanzo con gran alboroto los cuadernos que traía consigo y los desconcertados viajantes dirigieron sus miradas hacia el lugar donde provenía el ruido. Jorge inició una aparentemente seria perorata que en un sorpresivo giro de tuerca se convirtió en un irreverente acto humorístico —sin saberlo estaba preludiando los stand up que harían famosos a cómicos como Benny Hill o Jerry Seinfeld—, que concluyó en medio de las risas y aplausos de todos.
Era único en aquellas destrezas, aleccionado por una de las mejores maestras: la calle. Luego de su acto —que válidamente podía ser catalogado como magnífico—, se quitó el chullo elaborado a mano por su progenitora y, le dio forma de bolso; en él se depositó la gratitud por su espectáculo. Con la picardía que lo caracterizaba y le granjeaba la simpatía de los pasajeros, la colaboración «del distinguido público» no se hizo esperar. Alcanzó a recibir tantos billetes como monedas juntas y canceló el precio de su boleto directamente al controlador. Luego de unos instantes, la máquina desaceleró hasta detenerse por completo; había llegado a la estación de Villa María Marina, ubicada a cuatro kilómetros de la casa de Jorge y, lejos del peligro… al menos así lo pensó.
A pocos pasos del andén, antes de bajar, se percató de que los problemas todavía no se habían diluido. Algunos de los maleantes que lo perseguían se encontraban en un compartimiento contiguo y pudo identificar claramente a uno de ellos. Todo fue tan rápido y confuso. Abruptamente y sin mediar palabra alguna, cuando se disponía a pisar tierra, fue interceptado por el más alto del grupo quien lo cogió del cuello. Quienes continuaron el viaje se estremecieron; el distinguido caballero a quien Jorge no pudo dirigir palabra alguna, protestó ante la violencia y, apelando a su condición de magistrado y doctor en Derecho, advirtió a los agresores que estaban configurando un delito sancionado por la ley, que era privar a una persona de su libertad. Pero eran tantos los maleantes que el maquinista, para evitar involucrar a su tripulación, emprendió la marcha.
El magistrado nunca olvidaría aquel cuadro: un niño, un futuro que debía ser prometedor y se tornaba incierto; un grupo de vándalos, símbolo de la violencia impune; una estación detenida en el tiempo; el controlador de boletos, como una desdibujada imagen de legalidad; el pueblo, tan vacío que parecía abandonado; y el redoblar de las campanas sabe Dios por qué.
Él sintió la obligación de proteger a una indefensa criatura, afloró su sentido paternal y su recto espíritu de justicia para evitar un desenlace funesto; pero como ocurre en la mayoría de las historias, nada se hizo, ni se dijo, todo se olvidó. Cuando el tren reanudó su marcha, las cosas parecieron volver de nuevo a la normalidad.
La conciencia del magistrado no perdonaría jamás aquella cobardía, pero la vida concede revanchas y él tuvo la suya. Cuando la historia los volvió a reunir, Jorge se había convertido en un indiscutible líder político cuyo accionar desafiaba la aparentemente sólida estabilidad militar. Como buen dirigente político organizó a los estudiantes universitarios, a los trabajadores agrupados en entidades como gremios textiles, mineros, comités sindicales, y otros, para movilizarse en contra de la opresión militar, y de esta manera retomar a las sendas democráticas.
Cuando el magistrado tuvo enfrente a Jorge para juzgarlo por el delito de sedición, experimentó un extraño sentimiento; aquel que se tiene cuando uno no recuerda del todo a una persona que sabe que alguna vez conoció. Luego lo observó directamente a los ojos y pudo recordar aquella inofensiva criatura que abandonó a su suerte en una estación de tren, una mañana de hacía muchos años atrás. Reconoció en el acusado que tenía delante de él, a aquel pícaro y alegre púber quien en ese momento —ya hecho hombre— mantenía una mirada serena frente a tan seria acusación, quizá queriendo no turbar su mente pensando en lo que podía depararle el destino; expresándose culta, firme y decididamente, transmitía una determinación que despertaba la admiración mesiánica entre sus seguidores, quienes abarrotaron la sala de audiencias, y la convicción fanática en los principios con los que fundamentaba sus últimos argumentos de defensa.
En instantes previos a la lectura de la sentencia, el magistrado sintió la vergüenza de su cobardía pasada como si esta fuese una pesada espada de dos filos que le ingresaba directamente por la garganta, pasando a través de la laringe para lentamente descender por sus intestinos hasta finalmente terminar su recorrido y salir por el recto. En cuestión de segundos fue destajado en dos partes, como si su alma y su cuerpo yacieran tendidos en el suelo, como si su espíritu levitara a la espera de que ellos mismos se pusiesen de acuerdo, se reconciliasen y convirtiesen nuevamente en una sola estructura.
Ya repuesto de esta perturbadora revelación, el magistrado invitó a sus colegas a una sala contigua, en donde invocó a reconsiderar su posición. Los otros magistrados del tribunal le increparon por dicha actitud, argumentando que cualquier rectificación sería una locura; pues si favorecían con su veredicto al joven, ellos serían sancionados por la administración militar con la destitución de sus cargos, y así acabarían con su carrera jurisdiccional; mas el recto espíritu de justicia que distingue no solo al buen abogado, sino a todo hombre de bien, no fue acallado por el miedo.
Antes de dar inicio con la lectura de la decisión final, el colegiado solicitó al reo que se pusiera de pie, los presentes en el recinto aguardaban impávidos la decisión y, poco a poco, el ambiente fue iluminándose por los considerandos de la sentencia que delicadamente eran leídos por la relatora de la sala, una joven y atractiva practicante de abogacía llamada Rubí.
El veredicto se pagó con un alto costó, la destitución de la carrera jurisdiccional y el destierro de los integrantes del tribunal supremo. La sentencia de la Corte Suprema desafiaba lo dispuesto explícitamente por el régimen. En efecto, el Gobierno había establecido una estrategia brutal de represión en contra de los miembros de la oposición: primero los detenía, luego los recluía en la isla del Lobo y, por último, los dejaba en manos de jueces timoratos que cumplían a detalle las indicaciones del tirano. Muchos líderes políticos y dirigentes sociales fueron sentenciados a muerte y ejecutados en el paredón de fusilamiento, edificado a las afueras de la ciudad; en cambio una minoría terminó sentenciada a cadena perpetua, y purgó su condena hasta que se retomaron las sendas democráticas.
El exmagistrado fue deportado a Europa y se instaló en el municipio de Agny, situado en el norte de Francia; allá, en la soledad de su destierro, acondicionó una pequeña cabaña que le serviría de refugio mientras aguardaba con calma que el país retomase nuevamente la senda de la democracia, y así volver a aquel añorado lugar, donde Dios le permitió nacer.
Los vándalos condujeron a Jorge hacia un descampado para no dejar evidencias de su accionar. El muchachito temeroso ante un desenlace fatal, dirigió su mirada sobre cada uno de sus captores buscando despertar en alguno de ellos misericordia, pero todo fue en vano. Aquel instante se convirtió en una eternidad; como suplicio final del sentenciado a una pena capital misma que intentaba justificar su accionar, solicitó piedad al ofendido, pero todo era ya irreparable.
Resignado, decidió cerrar los ojos para rezar un padrenuestro. Concluido ese momento de fe, una voz interior le susurró que esperase el arribo del jefe de la banda y cuando oyó una voz imperiosa a la que todos acataban, Jorge fue abriendo lentamente sus pequeños ojos y dirigió su penetrante mirada hacia el recién llegado. Desconcertado, una y otra vez, intentó recordar por qué se le hacía familiar aquel rostro. ¿En dónde lo había visto? La desesperación se posó sobre su mente, sentía que lo conocía y no lograba recordar su nombre.
Recorrió los cuartos oscuros de sus recuerdos para luego posarlos en una época celeste de su infancia, cuando era muy niño y solo existía tranquilidad, juegos y amigos. Evocó un vago recuerdo, una salida junto a su madre en una cálida mañana de marzo. Ellos marchaban con dirección a la feria de ganado y durante su trayecto se aproximó una espléndida mujer de unos treinta años de edad; la joven señora, se deslizó sigilosamente entre la multitud que colmaba los alrededores de la basílica de San Idelfonso. Su madre se maravillaba con las novedades que habían llegado al pueblo gracias a los mercaderes que se anunciaban directamente venidos de Venecia y Bizancio para ofrecer lo mejor de dos mundos «a su distinguida clientela, personas cultas, de gusto refinado como dejaba entrever (sic) su preferencia».
Los mercaderes llegaban religiosamente los primeros días de marzo y de julio y se marchaban los últimos días de estos meses, como venía sucediendo desde hacía veinte años. Los visitaban con la intención de transar mercancías «exóticas» e inventos jamás antes vistos. Jorge los veía embelesado cuando inesperadamente aquella linda mujer cogió el hombro izquierdo de su madre y apareció por el otro extremo. Esta sorpresa no perturbó a la matrona, quien estiró su brazo por el lado contrario y logró tomarla de la cintura. Cuando se vieron las caras, la felicidad colmó sus corazones y se abrazaron afectuosamente, como si en muchos años no se hubieran visto y, tal vez, como premonición de que no volverían a verse nunca más.
Ella se llamaba Andrea Flores Campos, hija de su tía doña Angélica Campos. Junto a ella aguardaba el menor de sus hermanos, un chico delgado, de aproximadamente quince años y con el rostro colmado de barritos a causa del acné, alto, con ojos grandes —como los del búho que criaba el hospedero del pueblo, don Pepe—, de cabello oscuro y semblante triste. Andrea Flores era alta, de piel tersa y blanca como la leche que se ordeñaba por las mañanas en la jalca, con una sonrisa más radiante que el mismo sol. Dicen que fue una de las mujeres más deseadas de la época, proclamada hasta en tres oportunidades como reina de la belleza regional, y contaba entre la interminable lista de pretendientes que afloraron cuando fue coronada, a uno de los hombres más poderosos del país, quien llegó al pueblo procedente de la costa con el único objetivo de proponerle matrimonio y llevarla a vivir como princesa.
Pero ella lo rechazó una y otra vez; argumentó que detestaba ser tratada como mercancía por un tipo arrogante y soberbio, quien creía que con su dinero podía adquirir lo que se le plazca; señaló que ella prefería terminar sus días guardando santos o dedicada al cuidado de las niñas de la casa hogar Santa María del Camino y Oz. Nadie sabía que la muchacha tenía yermo en el corazón desde que perdió el amor de su vida, aquel que la hizo suya cuando ella tenía catorce años, dos menos que él. Este, su primer y único hombre la tomó en la quebrada jurándole amor eterno mientras la desvirgaba, ella le creyó pues no sabía, ni él tampoco, que unos años después el destino lo enfilaría hacia un viaje prolongado, y de esa manera acentuaría la agonía de su amor. Ella jamás logró olvidar a su amado Rogelio Medina Quito, quien se marchó de esta parte de la cordillera una mañana fría de junio con dirección a la guerra, que realmente no era suya; mas ¿qué guerra ha sido realmente propia del pueblo?, ¿en cuál no ha participado sino como carne de cañón para satisfacer los apetitos de los líderes?
Marcaron exactamente las doce del día y por el camino que lleva al río Amaranto, hacía su ingreso el pelotón comandado por el coronel Maximiliano Sánchez Apolinar y, junto a él, un contingente de montoneros enrolados voluntariamente para luchar en contra de las huestes del país invasor del norte. Aquella tarde Rogelio salió despavorido a recoger las vacas que habían traspasado la cerca y se encontraban tragando los pastizales del vecino; una voz estridente lo alertó: «¡Si no sacas a tus vacas de mi predio, por Dios que las mato!». De inmediato Rogelio dio un brinco y se apresuró a llevarse el ganado.
El coronel, al verlo, se detuvo en su observación. Apreció que el titán se encontraba en la plenitud de sus fuerzas: sus brazos parecían las piernas de uno de sus oficiales y de inmediato ordenó reclutar al chacarero. El mensajero de la milicia entregó personalmente la notificación que decía: «El regimiento Dos Gañotes requiere de sus servicios y tiene exactamente veinte minutos para despedirse de los suyos y marchar con dirección a la guerra». Aquello fue textualmente lo leído por el militar.
Cuando cruzó la puerta de la casa que compartía junto con Andrea Flores, atinó a decir: «Marcho con dirección al campo de batalla, la patria solicita mis servicios y el coronel Sánchez Apolinar también». Ella nunca entendería esa lucha cruel que hace a los hombres sentirse importantes, ¡la guerra!, ni tampoco por qué el destino se estaba ensañando de forma despiadada contra de ella, quien era una mujer piadosa que cada domingo por la mañana asistía a misa, y brindaba lecciones de tejido y repostería en la casa de mujercitas Talita Kum.
Como último recurso para lograr retener a su marido, cogió un palito de tejer, y se lo colocó entre su vientre amenazando con incrustárselo y de esta manera acabar con su existencia; pero él ya había determinado su decisión: no le interesó la desesperación de su mujer, a la que calificó de exagerada; él, se dispuso a consumar un designio divino y replicó que si resolvía quedarse al lado de ella y no ir a la guerra, Martín Quiliche, el Hombre, lo atormentaría para toda la vida.