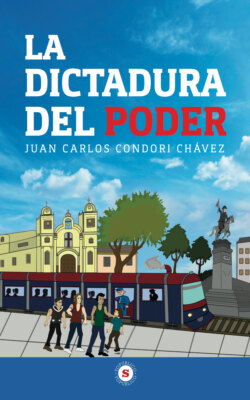Читать книгу La dictadura del poder - Juan Carlos Condori Chávez - Страница 9
4 La tribu de los no contactados
ОглавлениеRogelio Medina Quito, esposo de Andrea Flores Campos, tomó su talega conteniendo enseres personales, y se despidió de ella, con un tierno y apasionado beso que jamás se borraría de sus labios, mente y corazón. «Te juro que regreso», fue lo último que alcanzó a decir. Desde ese momento, hasta cuando Andrea cumplió treinta y cinco años, no se supo nada más de él.
Transcurrieron exactamente siete años desde que partió con dirección a la guerra cuando, de pronto, una tarde apacible de septiembre, regresó más fornido que nunca, con un tatuaje grabado en su pecho, y un loro posado sobre su hombro. Los años no dejaron huella en él, su rostro rejuveneció, tal vez debido a las pócimas que bebió y las raíces que consumió en su travesía de regreso a casa; seguía siendo el mismo hombre descomunal. Una cadena muy brillante resaltaba en su cuello, una maleta llena de recuerdos, sueños y una tristeza enorme llevaba consigo.
Él fue testigo presencial de la desaparición de un regimiento entero y no podía comprender por qué él seguía aún con vida. Una mañana, en medio de las cenagosas restingas de la selva, su regimiento fue interceptado por el enemigo y no pudieron repeler el ataque. Fue una emboscada cuasi perfecta, diseñada al milímetro, tanto así que ni la destreza de los experimentados soldados pudo salvarlos de la muerte. Uno a uno, fueron abatidos sin piedad. Rogelio fue impactado por una bala que ingresó directamente en su pecho y por milagro no comprometió ningún órgano vital. En el fragor del combate, se dejó caer, sin ofrecer signos de vida.
La consigna del comando enemigo era clara, no se tomaban prisioneros: todos debían ser eliminados. Para ello se encargó a una mujer soldado dar el tiro de gracia a los caídos. Esta combatiente traía por sobrenombre la Visitadora, debido a su avidez en los placeres venéreos en los que siempre rendía a los hombres que se llevaba a la cama. Acribilló a diestra y siniestra a los soldados del bando contrario, sin mostrar signos de remordimiento. En el instante en que se disponía a dar el tiro de gracia sobre la cabeza de Rogelio Medina, oyó el ruido de múltiples pisadas y rugidos; de inmediato, se agazapó junto a los suyos que se camuflaron entre los árboles.
En la inmensidad del horizonte, se pudo apreciar a una familia entera de pumas que huían de su refugio natural, un obús desató un incendio forestal que se extendía por cientos de hectáreas. Luego de cerciorarse de que no corrían peligro, los invasores se marcharon con dirección a su campamento ubicado en el pueblo de Chetilla a unos treinta y cinco minutos del lugar. Aquella circunstancia determinó la suerte del único sobreviviente del regimiento: quedó abandonado a su suerte en medio del espeso bosque.
El clima de la Amazonia siempre es impredecible y, por esas casualidades del destino, horas más tarde, un torrente de lluvia azotó la zona y apaciguó el incendio. Al cabo de dos días del aniquilamiento, Rogelio seguía inconsciente; el olor fétido de los cuerpos descompuestos, el calor, la humedad que genera la briza de los ríos y el chasquido del pico de las aves de rapiña cuando destrozan los cuerpos descompuestos, le produjeron la sensación de continuar sumergido en una pesadilla al despertar. Él se repuso, cogió un grueso tronco y se abrió paso entre la maleza; marchaba sin rumbo y a las pocas semanas se encontró perdido en medio de la agreste selva. Aquellos parajes fueron recorridos en tiempos inmemoriales por los primeros pobladores del continente americano y por el gran conquistador inca, quien intentó infructuosamente integrar a sus dominios a las tribus aborígenes que habitaban el lugar.
Cuando sintió que no podía seguir adelante y las fuerzas lo abandonaban, cayó sobre una enorme roca. Aquel inusual paraje era la puerta de entrada de los territorios de una tribu amazónica de no contactados, quienes se movilizaron aterrados por una guerra que amenazaba con sacarlos de su secular aislamiento. Ellos lo rescataron de la muerte.
Al despertar, se encontró atado de pies y manos, y su herida se halló curada; resaltó en su pecho una pequeña cicatriz. El contexto lo perturbó sobremanera, pues a su alrededor se venía realizando un extraño rito que no alcanzó a entender. Unas doncellas bailaban con unos atuendos raros, no traían camisones, y sus pechos, eran acariciados por el suave recorrido del viento; todavía imperaba la mañana y el ambiente se mantenía inescrutable. La más jovencita del grupo lo señaló como deseando quedarse con él, y un imperturbable anciano zigzagueaba su báculo de arriba hacia abajo, del poniente hasta el levante, del gran Amazonas hasta el Gran Pajatén. Al poco tiempo, él ligó su alma y su cuerpo con esa mujer.
Los casaron en medio de una ceremonia mística al sonido de unos extraños instrumentos de viento similares a las flautas. El padre de la muchacha, que también era líder de la tribu, lo ató nuevamente de pies y manos y lo colocó sobre una robusta rama de un gran árbol del cual se extraía un oloroso aceite que untaban a los recién nacidos deseándoles muchos años de vida. Transcurrieron cerca de tres horas desde que fue suspendido en el aire, para luego descenderlo lentamente. Los más experimentados en el rito alababan esa purificación del cuerpo y del espíritu. Rogelio, para ellos, había «renacido» como un hombre indígena
Su esposa, llamada Maíta, lo hizo padre de dos hermosos niños: un varón y una mujercita. Y él aprendió a cazar para ellos, especies animales ignoradas por el mundo occidental.
Una tarde de abril, el sol arreciaba y la tribu lo condujo hacia los linderos de un paraje escondido en donde habitaban animales más propios de la criptozoología que de una reserva natural, animales que los científicos daban por extintos y que solo podían encontrarse en los libros antiguos o descritos en el Apocalipsis: caimanes gigantescos, aves de inverosímiles plumajes, serpientes de iridiscente y efímera piel, y peces enormes, verdaderos monstruos de río, prisioneros por su propio tamaño en esas aguas interiores.
El recorrido por aquel paraje era permitido solo a los más púberes de la aldea, con la finalidad de integrarlos con su hábitat, y hacerlos también parte de la tribu.
Pasados unos años, su hembra quedó nuevamente encinta disponiéndose a traer al mundo un nuevo vástago, pero un extraño suceso enlutó el lugar: el recién nacido, llegó al mundo con una cabeza reducida, y a los pocos minutos del parto murió. Los integrantes de la tribu entendieron que la maldición había llegado a sus dominios y, fue atraída por el forastero; los abundantes calores de la época y la proliferación de alimañas —entre ellas unos mosquitos enormes que impedían el descanso—, eran el castigo por compartir con el profano las bendiciones de sus dioses.
Rogelio fue desterrado de inmediato, lo abandonaron a bordo de una piragua en medio de las caudalosas aguas del río Amaranto para ser arrastrado aguas abajo. Lo único que dejaron con él fue un bolso donde se encontraban las pocas pertenencias que trajo consigo, esas que lo ligaban a un pasado, a una mujer y a una tierra antes de las cuales no existía ningún recuerdo ni pena. Algunos miembros de la tribu creyeron que era un error dejarlo con vida y no solo tendría que pagar con el destierro, sino que la maldición traída por el foráneo debía ser saldada con su propia sangre: él debería ser eliminado.
Cuando las murmuraciones se convirtieron en airados reclamos, estos llegaron a los oídos de la madre de sus hijos, quien empezó a ser el centro de miradas de desprecio y odio. Los pequeños adquirieron rasgos distintos al común de los niños de la tribu: el color de sus ojos marón caramelo, piel clara, cabellos lacios de color marrón intenso, la esbeltez de sus miembros robustos y sus elevadas estaturas a sus cortos años —superiores a la de todos los infantes del lugar—, hacían recaer sobre ellos todo el desprecio ya que evocaban el recuerdo del odiado extranjero que atrajo la maldición de los calores.
Temblando por la suerte del marido, y la de sus hijos, Maíta se dirigió a la choza de su padre donde realizaba rituales ceremoniales a base de la ayahuasca y ella se humilló ante él; pidió conmiseración y piedad por quien le permitió tener a dos hermosos hijos y, de paso, brindarle descendientes a él. El apu concedió misericordia: serían sus dioses quienes decidirían la suerte de Rogelio.
La embarcación donde fue abandonado ingresó al cauce de un río caudaloso, afluente del majestuoso río Amaranto. Al despertar halló un morral conteniendo las pocas pertenencias que trajo consigo. Él pudo sobrevivir gracias a los conocimientos milenarios que poseía la tribu sobre la naturaleza: consumía raíces comestibles, frutos de los árboles y cazaba animales salvajes. Tardó poco más de dos años en recordar el viejo camino que desembocaba en la pampa de la culebra y al encontrar el pueblo, se dirigió a la huerta que compartía con su primera esposa, Andrea Flores Campos. Tocó fuertemente la puerta y cuando Andrea escuchó el estruendoso llamado, se convenció de que su penitencia estaba llegando a su fin. Deslizó serenamente el cerrojo que impedía el ingreso de los desconocidos y una sombra fue arrastrada por el viento procedente del oriente. Ella lo vio, él también, se abrazaron afectuosamente, prometiéndose nunca más separarse.