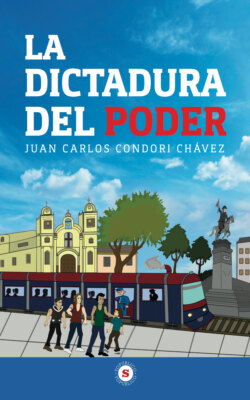Читать книгу La dictadura del poder - Juan Carlos Condori Chávez - Страница 8
3 Martín Quiliche, el hombre
ОглавлениеSobre la existencia de Martín Quiliche, el Hombre —personaje mítico que medía poco más de dos metros y medio—, no se supo nada hasta el verano de mil ochocientos setenta y nueve, año en el que fue divisado por un caminante costeño que se disponía a cruzar la peña del Shugar, y se quedó detenido en el lugar, imposibilitado de continuar su viaje por el terror a lo desconocido y el pudoroso temor al ridículo, pues no confió a nadie del pueblo cercano su descubrimiento sino esperó a que el fenómeno se fuera para proseguir él su propio camino, esa era la verdadera razón que lo impulsaba a retrasar su partida.
Cuando el viajero contempló el fenómeno por primera vez, lo percibió como un monstruoso ser escondido entre las rocas; al principio restó importancia a su descubrimiento, pero luego lo veía cada primer domingo del mes, siempre sentado en la misma piedra tragando algo desconocido. Un buen día, molesto porque había rodado por la cuesta distraído en la atenta contemplación del sorprendente y desconocido espécimen, dio aviso a los habitantes del pueblo sobre su presencia.
Años más tarde, ya sexagenario, el caminante responsabilizó a Martín Quiliche por la fractura que sufrió en la pierna derecha y la frustración de sus ambiciones por ingresar al ruedo y triunfar en la tauromaquia. Dio aviso a los lugareños y exigió una recompensa a cambio; los moradores sintieron piedad por el hombre y no le prestaron atención. Quien se indignó por este hecho fue el padre Cipriano de Todas las Mercedes, quien replicó que el exceso de alcohol en la sangre de aquel viajante era el demonio que le estaba propiciando tal avistamiento.
Empecinado por su hallazgo, el caminante —ya repuesto de la lesión que le obligó a radicar en el pueblo del cual ya no salió jamás—, organizó una expedición de captura, y marchó rumbo a la peña donde siempre lo avizoró. La zona era muy agreste y por lo accidentado del lugar se tuvo que suspender la faena en innumerables ocasiones. En medio de los obstáculos, don Eligio Santos, viejo cazador, y Arturo Mantilla, joven y fuerte balsero, se armaron de valor y aceptaron seguir con esa locura; entre ellos se decían: «Hermano, si no encontramos al monstruo, o nos mata el diablo, o después de esta locura nuestras mujeres nos botan a la calle con todo y perro».
La aventura fue puesta en marcha una cálida mañana de marzo. Abastecieron sus alforjas con víveres (agua, habas, pan, cal, sal, semillas, aguardiente, hojas de coca, raíces de valeriana), y enseres (machetes, sogas y recipientes); partieron con dirección al oriente. Las únicas personas que salieron a despedir a los marchantes fueron sus respectivas esposas, de quienes se podía observar rodar algunas lágrimas por sus mejillas, y no precisamente por la partida de sus parejas, sino por el mensaje emitido por el prelado del pueblo quien amenazó con excomulgar a quienes se atreviesen a desobedecer su autoridad, y proseguir con esa búsqueda inútil, pues él —amparado en «la autoridad que el Señor le concede»—, había resuelto que el citado monstruo no era sino producto de una mala borrachera del frustrado matador.
El padre Cipriano en días previos a la partida de los expedicionarios, celebró una homilía a plena luz del día, junto a la pileta de cobre, en donde lanzó una severa advertencia a la feligresía diciendo: «¡Pobre de aquel que se atreva a cruzar el puente que da a las montañas! ¡Ese será excomulgado, su alma echada al foso de los leones infernales y se hará merecedor de la condenación eterna!».
La geografía era muy agreste, eso explicaba un poco por qué hasta la fecha no pudo conocerse sobre la existencia de este personaje. Para llegar hasta el punto exacto donde se había tenido noticias del misterioso ser, tardaron en promedio día y medio cuesta abajo y otros dos días escalando la pendiente. Cuando les sobrevino la noche al tercer día de la aventura, pudieron observar que todos los animales en estado salvaje se refugiaban en una cueva; aquel espectáculo atrajo mucho la atención de los expedicionarios, quienes a la hora duodécima notaron que de aquella gruta emanaba un extraño resplandor. Esa luz que parecía atraer a los animales salvajes era demasiado, incluso para el hombre más indolente y los expedicionarios se hallaban precisamente en esa búsqueda arrastrados por la más desquiciante curiosidad.
En el centro de la cueva existía una especie de perol gigantesco, hecho probablemente de oro macizo —razón del gran resplandor—, que parecía encendido en llamas y delante de él, yacía una enorme serpiente cuyas escamas parecían forjadas en bronce, guardándolo de cualquier extraño. El lugar se inundó del olor de un gran miedo, era como si cada uno de los hombres hubiera sido invitado a penetrar directamente a las entrañas del mismísimo Seol. De inmediato, los aventureros se cubrieron con sus mantas de cuero y se apretujaron uno con el otro, como cuando en la niñez la cercanía de alguien más bastaba para insuflar valor en el corazón de otro. Experimentaron un vértigo indescriptible y la sensación de que caían hondamente en un pozo sin fondo, mientras el miedo les robaba las palabras y las ocultaba para que no las pudiesen usar jamás.
Al día siguiente despertaron, y al darse cuenta de que se encontraban íntegros, emprendieron nuevamente la marcha con dirección al lugar donde se tuvo conocimiento de la visión. Pasadas las horas, no tardaron en corroborar que era real cuanto reveló el viajero. Descubrieron un hombre sobrenatural que medía aproximadamente dos metros y medio, era un Goliat en versión moderna. Procuraron no hacer mucho ruido con la finalidad de no espantarlo; y en seguida, desataron las sogas que habían traído consigo, preparando la celada.
Se colocó un recipiente con varios litros de aguardiente, en un costal de yute depositaron la vigésima parte de un quintal de hojas de coca, cual entremezclaron con raíces de valeriana; en una vianda dejaron habas, cal, sal y semillas. Tras disponer la ofrenda, como si de un acto ceremonial se tratase, se ocultaron detrás de unas enormes rocas. Al poco tiempo, el monstruoso ser se aproximó lentamente atraído por el fuerte olor de la hoja de coca y el aroma del aguardiente, en sus enormes fauces desapareció hasta la última muestra de la hoja sagrada de los incas y las combinó gustosamente con el resto de elementos que conformaban aquel ritual y se las tragó; luego cogió el recipiente donde se depositó la bebida espirituosa y se la tomó de varios sorbos: sin dejar una sola gota.
Transcurridos unos minutos —y como si de un roble talado se tratara—, cayó estrepitosamente al suelo. La mezcolanza de hojas de coca, valeriana, habas, sal, cal, semillas y aguardiente fue más que efectiva, tanto así que para recobrar el conocimiento pasaron catorce días, nueve horas, seis minutos y tres segundos. Los expedicionarios intentaron elevar su pesado cuerpo, pero no pudieron debido a su impresionante humanidad. Transportarlo era una tarea monumental, por ello regresaron al pueblo para solicitar refuerzos.
Al llegar a la plaza pública, convocaron a una pequeña asamblea popular y relataron a los presentes lo acontecido. Describieron con lujo de detalles que la información facilitada por el viajante era veraz y que era necesario que los hombres más valientes del pueblo los acompañasen en esta travesía, pues ya tenían capturado al desconocido ser. Solicitaron que los hijos de doña Flora Chávez, conformasen este contingente debido a que eran los muchachos más robustos de la zona. Nuevamente, el padre Cipriano de Todas las Mercedes, intervino y se indignó con la noticia, cual tildaba de farsa y amenazó nuevamente con excomulgar a todo aquel que osara ir en contra del orden natural.
Las personalidades representativas del pueblo reconocieron que la única forma de corroborar la versión de los expedicionarios era constituyéndose en el lugar donde supuestamente se encontró capturado el gigante y, si se hallaba ahí, debería ser trasladado al pueblo. Por unanimidad los pobladores decidieron enviar a sus mejores muchachos.
Poco después, el padre Cipriano tomó por manía salir al medio de la plaza pública, durante las noches previas a la llegada del gigante —a manera de enloquecido profeta—, en donde, postrado de rodillas, y con manos elevadas al cielo solicitaba descendieran lenguas de fuego para que consumieran a toda una generación de víboras.
Los expedicionarios tardaron siete días en hacer llegar el cuerpo del gigante hasta la pileta de cobre; y todavía el extraño ser no hubo superado los efectos de la combinación de hierbas, especias y licor. Fueron treinta y dos los hombres que trasladaron su humanidad apoyados con bueyes, mulas y otras bestias.
Cuando cruzaron la portada del pueblo, los valerosos aventureros exigieron la presencia del prelado, de las máximas autoridades, de los notables y del caminante que proclamó la existencia del raro ser. El debate sobre qué hacer con el gigante se prolongó hasta el día siguiente, y en instantes que disertaba enérgicamente don Roque de la Pirineta, el monumental personaje recobró la conciencia. Alcanzó a romper un extremo de la soga, pero no le bastó para recuperar su libertad. El párroco, decidido, se acercó para rociar agua bendita de su despensero y exclamó «cultores sui deus protegit»; con ello intentó alejar a los malos espíritus que moraban en su interior, y cuidar a manera de pastor su rebaño.
Fulgencio Rivasplata, quien desde el principio presumía entender la lengua que usó el mítico ser, solicitó enviar una comitiva de ciudadanos para traer a los sabios que habitan en las montañas cercanas al gran lago del sur. Los sabios tardaron en llegar al pueblo exactamente un mes y, para ese entonces, el cautivo devoró la mitad de los granos almacenados en cinco años de arduo trabajo, cuales se venían conservando en depósitos similares a los usados en tiempos memorables del Incanato. Con esa voracidad, la población corría el riesgo de quedarse desabastecida.
Los recién llegados supieron interpretar la rígida expresión de aquella lengua, sin duda alguna entendieron que se trataba de la fuente originaria del runasimi. Uno se acercó a convidarle maíz tostado, otro ofreció un poco de agua traída de los manantiales afluentes del gran lago del sur y, ambos obsequiaron caputos —también llamados en nuestros días chicles andinos—, que recibió muy gustosamente.
Luego se inició el ritual para brindarle una identidad al cautivo. Se le llamó Martín porque aquellos días se venía conmemorando las celebraciones de un santo con ese nombre —San Martín de Porres, patrón de los enfermos—; luego se le asignó por apellido Quiliche, pues era el nombre de las quebradas donde fue ubicado; por último, se lo apodó el Hombre, porque parecía un ser humano y por la envergadura de su contextura. Cinco meses después fue liberado, y pudo interactuar con los moradores del pueblo, aprendiendo el idioma.
Martín Quiliche trasmitió sus conocimientos ancestrales sobre la ciencia de llevar las cuentas a través del quipu y relató los beneficios que este objeto brindó en la organización administrativa del Imperio inca; aleccionó a las madres de familia sobre las propiedades medicinales de cada una de las plantas, hojas, tallos y raíces del lugar; y a los ancianos transmitió conocimientos milenarios que ellos mismos no creían llegar alcanzar.
También ilustró sobre la existencia de brebajes, hierbas y granos que ayudan al ser humano a prolongar sus años de vida, tan idéntica historia de la codiciada piedra filosofal del viejo continente.
Una mañana silente de primavera, un niño le preguntó sobre su edad, y él dejó entrever que oscilaba entre trescientos cincuenta y cuatrocientos renaceres del padre sol. Relató que su progenitor vivió más de quinientos renaceres del padre sol y además compartió la historia sobre su panaca, que pereció como consecuencia de las enfermedades traídas por los dioses blancos que descendieron de unos animales robustos de cuatro patas, con largo pelaje en la cola y el cuello, y portando unas varas de hierro que emanaban sangre y fuego.
Martín logró sobrevivir gracias a un milagro, ya que en el pastoreo de sus alpacas fue sorprendido por un fuerte temporal que lo obligó a guarecerse dentro de una cueva; y cuando se disponía a recoger unas ramas secas para encender fuego, pisó un pequeño orificio que —por su tremenda humanidad—, se hizo más grande y cayó dentro de un pozo muy profundo. Vivió en él no sabe cuánto, alimentado de la lluvia que caía y de las hierbas que crecían en el fondo de su abismo y perdió la noción del tiempo.
Un día despertó asustado, porque fue arrastrado por las lodosas aguas de un huaico que derribó una ladera completa, para luego abandonar su cueva. Al salir fue en búsqueda de su warmi y wawa, pero no los encontró. En el camino, los animales silvestres fueron contándole —en la lengua pérdida que emplearon cuando el hombre aún no se erguía sobre sus piernas—, sobre lo acontecido y no pudo asimilarlo. Recorrió el viejo camino secreto de sus ancestros, observó con sus cansados ojos que su mundo había sido destruido a mano de los invasores. Una tristeza inmensa anegó su ser y, no queriendo correr la misma suerte de los suyos, reculó hacia la cueva donde permaneció hasta el momento en que unos expedicionarios lo hicieran prisionero.
A manera de infidencia Martín Quiliche relató sobre la existencia de un tesoro, enterrado cerca de su guarida en donde existía un depósito repleto de objetos hechos a base de oro. En aquel lugar los generales del príncipe Atahualpa, depositaron toda su riqueza por temor a que los dioses blancos no cumplieran con su promesa de liberar a su líder. En torno al descubrimiento del tesoro, se organizaron innumerables campañas con la finalidad de hacer suya aquella fortuna; llegaron a las nuevas tierras forasteros atraídos por la incontenible fiebre del oro, pero aquellos jamás regresarían con vida.
Una tarde de noviembre, Martín Quiliche, el Hombre, decidió marchar con dirección a su cueva. Estando ahí, un gran movimiento sacudió el lugar y provocó el desprendimiento de las rocas y del material arcilloso; el seísmo selló por completo la entrada de su morada. Luego de este acontecimiento, no se volvió a tener noticias sobre la vida de Martín Quiliche. Algunos supusieron que la tierra se lo tragó en castigo por haberla abandonado para quedarse con los mortales; otros se convencieron de que fue el mismo Martín Quiliche quien provocó el temblor para encerrarse y no salir más.