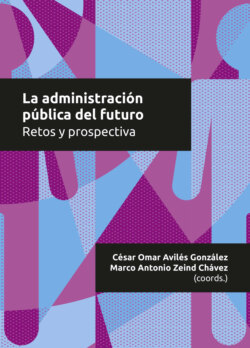Читать книгу La administración pública del futuro - Juan Carlos Guerrero Fausto - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa administración pública y el mercado
Marco Antonio Zeind Chávez
Introducción
En los últimos años, en la academia y en la política se ha discutido cuál debe ser la relación del Estado con el mercado. Desde algunas posiciones se ha considerado que debe existir una relación estrecha, en donde el primero ejerza una regulación extrema del segundo y finalmente los procesos económicos se planeen desde ahí; sin embargo, también hay otro grupo para el cual la relación sí debe existir, pero bajo una interrelación de poca intervención y regulación mínima por parte del Estado.
A continuación se abordarán conceptos básicos sobre lo que se debe entender por administración pública, el concepto económico del mercado, el concepto y la evolución histórica del Estado, la relación actual de la administración pública con el mercado y, finalmente, los retos hacia el futuro.
La administración pública
Referirse a la administración pública es hacerlo a un concepto que está en constante transformación y adaptación a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad (crecientes en lo cualitativo y en lo cuantitativo).
Como primera aproximación al concepto, la Real Academia Española (RAE, 2001) define el vocablo administrar como “gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan”. El verbo administrar proviene del latín ad, traducible como “hacia”, y ministrare, compuesto de manus, “mano”, y trahere, “traer”; por tanto, ad manus trahere puede interpretarse como servir, ofrecer algo a otro o servirle alguna cosa (Fernández Ruiz, 2016: 90).
Recurriendo de nuevo a la RAE, específicamente al Diccionario panhispánico del español jurídico, se tiene que la administración pública es “el conjunto de los organismos y dependencias incardinados en el poder ejecutivo del Estado, que están al servicio de la satisfacción de los intereses generales, ocupándose de la ejecución de las leyes y la prestación de servicios a los ciudadanos” (RAE, 2020). Debe apuntarse que en el caso de esta definición se podría colegir que la administración pública se circunscribe al Poder Ejecutivo; sin embargo, ya ha quedado claro que se trata de una idea que ha evolucionado, pues hoy se puede encontrar que hay distintas administraciones públicas en los diferentes poderes y, en el caso mexicano, en los Organismos Constitucionales Autónomos; esto en todos los órdenes de gobierno.
De igual manera, el doctor Miguel Acosta Romero (2002a: 263) entiende por administración pública:
[…] la parte de los órganos del Estado que dependen directa, o indirectamente, del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales; b) elementos patrimoniales; c) estructura jurídica y d) procedimientos técnicos.
Se debe recordar que esa satisfacción de los intereses generales al ejecutar las leyes y prestar servicios a la sociedad no es exclusiva del Poder Ejecutivo; no obstante, es en la administración pública propia de este último donde se puede encontrar una relación más intensa con la sociedad porque la función formal del Poder Ejecutivo es precisamente la administrativa.
Para el doctor Jorge Fernández Ruiz (2016: 94), la administración pública
[…] es el conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr los fines del Estado.
Como puede notarse, en esta definición, más reciente, se puede ver el desarrollo que ha tenido este concepto, pues ya se refiere a las áreas del sector público del Estado que ejercen una función administrativa (debiendo, desde esta perspectiva, añadir que ya sea desde el punto de vista formal o ya sea desde el punto de vista material), con lo cual se deja de limitar el concepto solo a aquello incluido en el Poder Ejecutivo.
Derivado de lo anterior se tiene que la administración pública es aquella parte de la estructura institucional del Estado que lleva a cabo el ejercicio de la función administrativa para la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público. Por ello, estas áreas y la función que ejercen se encuentran en constante cambio, pues al buscar la satisfacción de necesidades en aras de lograr los fines del Estado, requiere de una adaptabilidad muy importante, ya que su trabajo se vuelve más complejo a la par que la sociedad y sus necesidades lo hacen.
El mercado
De acuerdo con la RAE (2001), una de las acepciones del vocablo mercado es: conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público.
Por su parte, Ayala Espino (1992: 15) describe así al mercado:
Es una organización institucional compleja y no simplemente un lugar donde tienen lugar las transacciones y las mercancías se intercambian. En los mercados no sólo existen precios, bienes y servicios, compradores y vendedores, sino también reglas y normas que regulan su operación justamente para permitir que ocurran las transacciones y el intercambio de derechos de propiedad.
Y Gregory Mankiw (2012: 66) define al mercado como “un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Los compradores son el grupo que determina la demanda del producto y los vendedores son el grupo que determina la oferta de dicho producto”.
Por lo tanto, de una idea de un espacio físico en el cual se llevan a cabo transacciones para la compra y venta de bienes y servicios, se tiene que, conceptualizando más ampliamente al mercado, se habla de todas las actividades realizadas por los agentes económicos, regidas por principios y reglas con la intención de dotar de orden a esa serie de intercambios. De igual manera, la primera de las definiciones que se señalan en el presente apartado establece que estas actividades son efectuadas libremente y por lo tanto sin intervención del poder público, lo que de principio genera la idea que ha estado presente desde el nacimiento de este concepto y hasta la actualidad (así como seguramente lo estará en el futuro), de que el mercado tiene la capacidad de autorregularse.
Por lo anterior, históricamente ha existido el debate sobre la veracidad de la versión de que el mercado se puede autorregular y si esto, en caso de ser cierto, se le debe permitir. Recordemos que en muchas ocasiones ha existido tensión entre el mercado mismo y la agrupación política por excelencia que es el Estado, puesto que por parte del primero ha existido sistemáticamente la intención de autorregularse o, lo que es lo mismo, que el Estado y el poder público que forman parte de él no intervengan en las actividades realizadas por los agentes económicos.
De aquí se tiene que el poder público como elemento esencial del Estado ha guardado una estrecha relación con el mercado; especialmente, la administración pública como esa parte de la estructura del poder público que lleva a cabo la función administrativa guarda un vínculo muy cercano con el mercado, pues, entre otras, son las instituciones que realizan esta función las que guardan una interacción constante y permanente con la sociedad, misma en la que se llevan a cabo estos intercambios con los agentes económicos. Incluso, con el paso de los años, las instituciones que realizan una función administrativa se han ido incorporando al mercado como agentes económicos, lo que ha acercado más la relación entre la administración pública y el mercado.
El Estado
La palabra Estado se originó de los vocablos latinos statu, stare, status, por lo que de manera clara se puede observar que su definición trae aparejada la idea de estabilidad.
Si bien la RAE (2001) no da una definición de Estado en el ámbito jurídico, ayuda a una aproximación al definirlo como el “conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano”. Sin embargo, cae en una imprecisión al confundir los conceptos de Estado y gobierno. En otra de sus acepciones se puede notar un mayor acercamiento a un concepto más completo, en el que lo define como “forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio”.
De acuerdo con el maestro Miguel Acosta Romero (2001: 48), el Estado “es la organización política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico, con independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración que persigue determinados fines mediante actividades concretas”. Por otro lado, el gobierno es uno de los elementos que componen el Estado, el cual, mediante sus órganos, ejerce su soberanía y aplica sus reglas.
A continuación se abordarán algunas etapas por las que ha pasado el Estado, que nos llevarán a entender de mejor manera la intervención que este ha tenido en los procesos económicos, algunas veces siendo mucho mayor que en otras.
Estado absoluto
En un Estado absoluto el monarca es la máxima autoridad. El rey dice y aplica el derecho, controla la riqueza y el ejército, no existe un catálogo de derechos, ni un principio de división de poderes y no se puede hablar de un principio de legalidad o de medios de control de constitucionalidad, y mucho menos de principios democráticos (Cárdenas Gracia, 2017: 21-22).
Ahora bien, el modelo económico de este tipo de Estado era el mercantilismo. El mercantilismo tuvo vigencia del año 1500 al 1750 y se caracterizaba por una intervención excesiva del Estado. En este modelo se beneficiaba únicamente a ciertos sectores sociales, se pensaba que la riqueza sólo se encontraba en los metales preciosos y principalmente se buscaba la producción de bienes y no el consumo.
Por tanto, lo que pudo considerarse una incipiente administración pública en aquel modelo de Estado, tenía una relación muy cercana con aquel naciente mercado, muy tendiente hacia una intervención absoluta por parte de aquella persona en que se depositaba la soberanía y, por ello, la totalidad de las grandes decisiones en ese Estado.
Estado liberal
Durante el siglo XVIII, con el fin del mercantilismo y el surgimiento de la Revolución Industrial, evolucionó por completo la forma de ver el mercado. Fue en esta época cuando surgieron las teorías clásicas sobre la economía, en las que destacan los economistas Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus.
Antes que todo, debo decir que los teóricos de la época coincidieron en hacer duras críticas al nivel de intervención que en la etapa previa tuvo el Estado en aquello que se pudo considerar el mercado. Por tal razón se comenzó a hablar del “dejar hacer”, en donde los agentes económicos gozaran de una libertad sin precedentes que desembocará en la persecución de un interés general a partir de la satisfacción de las necesidades individuales.
Adam Smith expresó lo anterior de la siguiente manera:
Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él sólo persigue su propia seguridad; y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo […] (Smith, 2020: 431).
Derivado de lo anterior, se puede señalar que en este modelo económico se busca que el Estado renuncie prácticamente a intervenir en los procesos llevados a cabo por los agentes económicos, brindando a estos últimos la libertad para que en aquella persecución de los intereses individuales se logre buscar el bienestar colectivo. La apuesta por el logro del bienestar común basado en el bienestar individual es clara, tanto como lo es la confianza de que los efectos del quehacer de los agentes económicos serían mayormente positivos.
Fue precisamente aquella gran confianza depositada en los agentes económicos la que generó la idea de que el mercado se puede autorregular, encontrando en la oferta y en la demanda los elementos suficientes para lograr regularse a sí mismo. Sin embargo, como sucede con todos los excesos, este tuvo algunos efectos negativos debido a que los agentes económicos buscaron concentrar la riqueza generada, no lográndose una muy necesaria redistribución de la misma. El individualismo presente en este modelo nació y terminó siéndolo, sin lograr la satisfacción de necesidades colectivas.
Estado de bienestar
En esta forma de Estado, conocida en inglés como Welfare State, se dejó de lado el concepto individualista del liberalismo. En este modelo, el Estado protege y promueve la generación de políticas públicas para la sociedad en general.
Bajo este modelo ya se comienza a ver al Estado como la organización que puede y debe garantizar a la sociedad que forma parte de él, estándares mínimos en temas tan importantes y sensibles como son la salud, la educación, la vivienda, entre otras cosas.
A diferencia del liberalismo, en el Estado de bienestar surgen las obligaciones que tiene el Estado para “apoyar” a los más necesitados y generar una verdadera igualdad material entre las diversas clases sociales. Busca la compensación de aquellas desventajas que recaen sobre cada cual como consecuencia de determinado sistema de vida (Luhmann y Vallespín, 1993: 32). Esta idea no se tenía en el liberalismo.
Es importante recordar que este modelo de Estado surgió con posterioridad al acaecimiento de diversos fenómenos que generaron crisis en gran parte del orbe. Finalmente, de estos fenómenos surgieron exigencias por parte de la sociedad para que aquella redistribución de la riqueza que no se había presentado ni en el Estado absoluto ni en el Estado liberal se presentará en el Estado de bienestar.
Así se tiene que la persecución del bienestar de la totalidad de la sociedad requería de una intervención contundente del Estado y de sus instituciones en el mercado, buscando en todo momento que el Estado promoviera distintas políticas tendientes a ampliar el catálogo de derechos y de las garantías correlativas de todas las personas.
De esta manera también se concluyó que los agentes económicos por sí mismos no tendrían entre sus fines primordiales ampliar esos derechos de todas las personas, pues como ya había quedado demostrado, frente a esa disyuntiva en muchos casos habían optado por seguir concentrando la riqueza.
No obstante, para lograr que este modelo fuera exitoso, el Estado requería de una cantidad de recursos muy alta que invariablemente llevaría a generar desequilibrios en las finanzas públicas y con ello a poner en riesgo la estabilidad del Estado mismo. Ideas como las de la política económica contracíclica de John Maynard Keynes obligaban a que la intervención del Estado en la economía precisara de abundantes recursos públicos para destinarlos, por ejemplo, a la construcción de obra pública y de esta manera alentar la creación de empleos.
Bajo esta idea, el Estado, con la inversión suficiente de recursos (que en muchos casos hacía que se gastara más de lo que se ingresaba) se convertiría en un agente capaz de estimular la economía y que esto produjera efectos positivos en toda la sociedad.
Estado neoliberal
Frente al descomunal gasto público que generó el Estado de bienestar surgió este modelo, en el cual, más allá de buscar una ampliación en el catálogo de derechos y de sus garantías para toda la población, se buscó enfocar los esfuerzos por parte del Estado en los sectores de la sociedad particularmente insolventes, ganando de paso llevar a cabo una reducción sustantiva del gasto público.
Asimismo, luego de que en el Estado de bienestar esta organización política se convirtió en un agente económico que participaba en buena parte de los sectores de la economía al ser propietario de un número importante de empresas e instituciones relevantes para cada uno de ellos, en el Estado neoliberal comenzó un proceso en que este último se desprendió paulatinamente de varias de ellas denominándose esto como la privatización. De ser el Estado el propietario de muchas empresas, se transfirió esta propiedad a manos privadas por las ineficiencias propias que el gobierno generaba al ejercer su función administrativa.
Cabe decir que este modelo está sustentado en una teoría política y económica en la cual el Estado se ve reducido por la privatización y la desregulación iniciadas. Es a finales del siglo pasado cuando este modelo logra establecerse en una parte importante del mundo, coincidiendo por una parte la liberalización del mercado y por otra la promoción de la democracia. Tanto el ámbito político como el económico se convirtieron en dos elementos indisolubles cuya coexistencia se consideraba necesaria siempre que el Estado respectivo quisiera formar parte de una realidad globalizadora en que los procesos de integración estarían cada vez más presentes.
A pesar de lo anterior, las desigualdades sociales siguieron presentes y en muchos casos se profundizaron, con lo cual el modelo neoliberal se ha visto severamente cuestionado en los últimos años y ha encontrado alrededor del mundo frentes abiertos que sustentan su posición en el hecho de que las viejas discusiones que supuestamente se verían superadas con el establecimiento de un nuevo modelo no lo estuvieron y los problemas persistieron.
Importantes líderes políticos como Margaret Thatcher o Ronald Reagan y teóricos de la economía como Friedman, Von Hayek y Von Mises fueron defensores y promotores de un modelo en el que la intervención del Estado y de sus instituciones en el mercado sufriría una nueva reducción otra vez, bajo la idea de un “dejar hacer”. También, frente al incremento gradual de los impuestos que era necesario en el modelo del Estado de bienestar para mantener un ritmo de gasto importante, bajo el neoliberalismo se comenzó a propugnar por una reducción de los impuestos, una prestación de servicios públicos a la baja y una participación cada vez más activa de los agentes económicos en la vida cotidiana de la sociedad.
Para el doctor Jaime Cárdenas Gracia, las características jurídicas del modelo neoliberal son las siguientes:
1 Poderes fácticos nacionales y trasnacionales sin límites y controles jurídicos suficientes;
2 Derechos fundamentales sin garantías plenas de realización, principalmente respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;
3 Débil democratización, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia de las instituciones del Estado y de las trasnacionales;
4 Supremacía de los tratados internacionales, principalmente los relacionados con el comercio, las inversiones y la propiedad, por encima de las constituciones nacionales;
5 Mecanismos débiles de derecho procesal constitucional para no proteger con suficiencia los derechos fundamentales de carácter social ni los derechos colectivos;
6 Instrumentos anticorrupción compatibles con los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales;
7 Reducción de la democracia participativa, deliberativa y comunitaria, y con ello, impulso de una democracia electoral manipuladora de los derechos políticos de los ciudadanos;
8 Entrega del patrimonio de las naciones —sus recursos naturales— y de su explotación a los intereses foráneos;
9 Inadecuada defensa de la soberanía nacional, y
10 Implantación del modelo económico neoliberal globalizador para someter al derecho y al Estado nacional en su provecho (Cárdenas Gracia, 2017: 193-194).
Relación de la administración pública con el mercado
Con lo estudiado líneas arriba se puede dejar patente la relación permanente que existe entre la administración pública y el mercado, relación en algunos momentos colaborativa, en otros momentos asumiendo la primera un papel de competidora y también siendo reguladora en otros tantos.
El poder público como aquella parte del Estado que tiene entre sus funciones el diseño de las normas, su aplicación y la resolución de las controversias que puedan surgir en estas relaciones, encuentra precisamente en la aplicación de los preceptos normativos la función administrativa. Esta función es desempeñada por la administración pública, que se encuentra presente, en el caso mexicano, en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos, no solamente en el orden federal sino también en los demás órdenes.
De aquí que se confirme que efectivamente hay una relación de veras muy intensa entre la administración púbica y el mercado, y que seguramente lo seguirá siendo. A continuación se abordarán algunos aspectos de esta relación, en donde la versatilidad y adaptabilidad de ambos debe hacerse presente.
La administración pública como reguladora del mercado
Como parte de un nuevo paradigma en el modelo de Estado, se encuentra que luego de los vaivenes existentes en la relación entre este y el mercado, actualmente se ha dado una explosión en la creación de instituciones públicas que tienen como fin primordial llevar a cabo lo que se conoce como una función regulatoria, para de esta manera promover la libre competencia y la libre concurrencia.
Luego de una etapa en la que se dotó de amplias libertades a los agentes económicos, se tuvo como resultado que, lejos de lograr la creación y el crecimiento de muchos jugadores en los diversos sectores de la economía, se presentó un fenómeno en el que la concentración de la riqueza en algunos agentes económicos los convirtió en factores reales de poder capaces de manipular la oferta y la demanda, logrando imponer condiciones para el intercambio de bienes y servicios, acabando o reduciendo a sus competidores y estableciendo las condiciones a los compradores. Del anterior fenómeno surgió la necesidad de repensar el modelo de Estado, creando instituciones que subsanaran las fallas existentes, a través del ejercicio de importantes facultades que les fueron atribuidas en las constituciones y en la legislación emanada de estas.
En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al Estado regulador como:
[…] el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes —de los órganos políticos y de los entes regulados— para depositar en estas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas (SCJN, 2016).
Las agencias independientes a las que hace alusión el presente criterio han surgido en México bajo distintas naturalezas jurídicas, siendo ejercidas directamente, por ejemplo, por dependencias de la Administración Pública Federal, por órganos desconcentrados de alguna dependencia o incluso por organismos constitucionales autónomos; teniendo que sin duda todos ellos forman parte del grupo de instituciones que llevan a cabo una función administrativa.
Como se puede observar, el Estado regulador es un ejemplo de cómo es que el mercado y la administración pública tienen una estrecha relación. En este caso, ésta última interviene en los casos en que se torna necesario el ejercicio de importantes potestades públicas para brindar cierta equidad a los agentes económicos que participan en algún sector.
La administración pública como empresa versus otros agentes económicos del mercado
A pesar de que durante la etapa en que el neoliberalismo logró su cénit el Estado privatizó buena parte de las empresas de la que era propietario, debe decirse que en algunos sectores de la economía sigue siendo dueño de diversas empresas que han alcanzado una participación en el mercado muy importante y hasta en algunos casos preponderante, pues como sucede en varios países, en México el Estado aún se reserva para él mismo y de forma exclusiva el desempeño de alguna actividad económica.
Sin embargo, desde hace algunos años se ha vivido una marcada tendencia que ha generado que aquellos sectores en los que se permitía constitucional o legalmente la existencia de monopolios se hayan abierto a la competencia de manera gradual.
Por ejemplo, como parte de las reformas estructurales vividas en México en tiempos recientes, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que se conoce como la Reforma Energética.5 En esta reforma se establecieron nuevas reglas del juego respecto del sector energético, especialmente dentro del sector hidrocarburos y del sector eléctrico. Ante la necesidad creciente de energía en un país que aún crece demográficamente y con un cambio en los hábitos de la población, el sector energético requería de cada vez una mayor inversión de recursos que mejoraran la infraestructura existente y que fuera paulatinamente más amigable con el medio ambiente.
Por ello, se buscó que el sector viviera una apertura que diera la bienvenida al capital privado para invertir, encontrando que otras empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, se convirtieran en nuevas figuras denominadas Empresas Productivas del Estado y que a partir de ese momento serían sujetas a la competencia con otras empresas de capital privado nacionales y extranjeras, buscando aumentar su eficiencia y que todas juntas mejoraran la labor desarrollada en la totalidad del sector energético mexicano.
De esta manera el Estado, a través de sus administraciones públicas, se convierte en propietario de empresas que desde ese momento verían replanteados sus gobiernos corporativos, con la intención de que al convertirse en un competidor más sin la ventaja que significaba la existencia de un monopolio permitido, dichas empresas fueran cada vez mejores y más eficientes. Así, la administración pública también es capaz de guardar una relación con el mercado y convertirse en un agente económico más.
La administración pública contrata proveedores para suministrar bienes y servicios para el Estado
De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la administración pública, por su incapacidad técnica o administrativa, necesite adquirir bienes, servicios o realizar obras públicas, tiene facultad de contratarlos con un particular o particulares, mismos que deberán ser escogidos mediante el procedimiento de licitación pública o cualquiera de sus excepciones (la invitación restringida o la adjudicación directa), buscando en todo momento preservar el principio de igualdad y libre competencia.
De esta forma, la administración pública también tiene otra manera de interactuar con el mercado, pues a través de la inversión pública se convierte en cliente de las empresas privadas, las que para ser sus proveedoras deben cumplir con una serie de requisitos contenidos en la Constitución y en diversos cuerpos normativos.
Retos hacia el futuro
Derivado de lo anterior, es de señalar que, como ha sucedido históricamente, en la actualidad existe una relación estrecha y de suma importancia para la sociedad entre la administración pública y el mercado. Si bien a lo largo de la historia los roles han cambiado y han oscilado cíclicamente (desde que el Estado tenía una intervención excesiva en el mercado hasta cuando redujo dicha intervención a lo mínimo posible), se ha observado que esta relación, a pesar de jamás haber permanecido estática, se ha tornado cada vez más cercana y en el futuro puede incluso ser de codependencia.
Las necesidades crecientes de la sociedad y la cada vez más pronunciada escasez de recursos harán indispensable que tanto la administración pública como el mercado asuman una nueva actitud en la que la colaboración rija sus muy diversas formas de interrelacionarse.
Esa colaboración entre la administración pública y el mercado debe generar en cada uno de ellos una intención clara de ser, en muchos sentidos, más eficaces y eficientes. Esto debido a que ambos pueden retroalimentarse y fungir como promotores del desarrollo regional y nacional, para luego buscar tener un impacto positivo en el desarrollo global.
Relaciones como las que se dan en las asociaciones público-privadas tienden a ser cada vez más comunes, pudiendo encontrar en estos tipos de colaboración verdaderos ejemplos de cómo protagonistas tan disímiles dentro de una sociedad pueden trabajar en conjunto en aras de buscar el bienestar de todas las personas que la integran, derribando una a una las asignaturas históricamente pendientes, como la brecha de desigualdad que subsiste o la tan exigida redistribución efectiva de la riqueza.
5 Derivado de la publicación del decreto comentado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modificaron los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28, y se adicionó un párrafo séptimo al artículo 27.