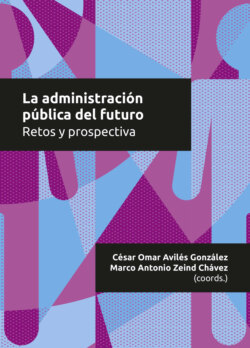Читать книгу La administración pública del futuro - Juan Carlos Guerrero Fausto - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl derecho humano a la buena administración
Óscar Ramos Estrada
Introducción
Con regularidad suele señalarse, en los distintos libros de administración, que el origen de esta tuvo lugar cuando, en los albores de la humanidad, dos hombres se ayudaron a desplazar una piedra que ninguno de los dos podía mover por sí solo.
Lo cierto es que la administración como ejercicio del establecimiento de sistemas racionales de esfuerzos cooperativos —que posibilitan conseguir propósitos que difícilmente podrían ser conquistados individualmente— ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia.
La administración, entendida en los términos que proponen Koontz y O´Donnell (1979:98), como la dirección de un organismo social para alcanzar objetivos y fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes, permea los ámbitos privado y público, permitiendo que ambos compartan principios que les son comunes. Sin embargo, la administración pública constituye una realidad organizativa, funcional y jurídicamente autónoma, claramente diferenciable de la administración.
Presente a lo largo de toda la historia, no fue sino hasta comienzos del siglo XVIII que en Francia y Alemania pueden advertirse los primeros estudios de la administración pública como disciplina.
De reciente surgimiento, considerando el desarrollo de otras ramas del derecho, el derecho administrativo, como ciencia, tiene por objeto el estudio de las reglas jurídicas que conciernen a la acción administrativa del Estado, es decir, el estudio de la regulación de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones (Martínez Morales, 2004: 3).
El doctor Jorge Fernández Ruiz señala:
[…] un grupo de peculiaridades distingue al derecho administrativo de las otras disciplinas del derecho, se trata, pues, de los caracteres que, en conjunto, le dan entidad e identidad, entre los que destacan su reciente creación, pues es un ius novum, su mutabilidad, dado que debe adaptarse permanentemente al cambiante interés público (Fernández Ruiz, 2016: 64).
Es por ese “cambiante interés público” que el derecho administrativo ha experimentado transformaciones en su conformación y funcionamiento. Ello se debe en gran medida a parámetros que, yendo más allá de la mera legalidad, redimensionan el actuar de la administración pública y con ello la disciplina en comento.
Y es que gracias a una ininterrumpida reflexión el derecho administrativo puede seguir perfeccionándose, dada su inmensa importancia; siendo acción y competencia del Poder Ejecutivo, de sus agentes y tribunales, siempre acrecentando y satisfaciendo los derechos de los ciudadanos, y abonando de esta manera a la permanencia del Estado.
De lo anterior se deriva la gran importancia de su renovación y perfeccionamiento. Es la permanente actualización de esta rama del derecho público la que impide una parálisis estatal, aquella cuya importancia no le permite detenerse pero tampoco dejar de evolucionar.
Me refiero a que, hoy como nunca antes, la Constitución y ordenamientos de índole internacional impactan en la forma como se administra un Estado. Podemos afirmar que estamos entonces ante una nueva etapa del derecho administrativo y de la administración pública: la de la constitucionalización, aquella que pone al centro de todo los derechos de las personas.
Y es que hoy existen obligaciones del Estado que hace poco no existían, ejemplo de ello es la transparencia, la protección de datos personales o el derecho humano a la buena administración. A este último es precisamente al que se aboca el presente estudio.
Los derechos humanos como derechos fundamentales
Con acierto, los profesores Marcos del Rosario Rodríguez y Raymundo Gil Rendón (2011: 58) han destacado cómo para el desarrollo de la humanidad ha sido indispensable el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.
Para Pérez Luño (2013: 72):
[…] los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (2017) considera que “los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.
Por otra parte —y después de una gastada discusión en la academia acerca de la diferenciación entre los términos—, un derecho fundamental es aquel que es reconocido y garantizado por el derecho positivo de determinado Estado.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que la esencia de un derecho fundamental es la positividad, pues esto entraña el reconocimiento constitucional del sistema jurídico nacional, que al advertir su importancia decide reconocerlo en su propia conformación.
Gonzalo Aguilar Cavallo (2010: 104) establece:
[…] en el ordenamiento interno de los Estados, y particularmente en la doctrina constitucional, se efectúa una distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. El concepto de derechos fundamentales ha predominado en el orden estatal. Esta distinción produce una serie de consecuencias en el orden interno de los Estados. Esta diferenciación y, por lo tanto, estas consecuencias, no corresponden con la existencia de un orden jurídico plural al interior del Estado. Entre otras consecuencias, la persistencia de esta distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos tiende a mermar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales.
En México, la reforma en materia de derechos humanos trajo consigo cambios importantes en la manera como los detentadores del poder y la ciudadanía se relacionan. Se trata de la reforma del 10 de junio de 2011, relativa a los derechos humanos, cuya importancia estriba en construir el eje que vinculó, desde entonces, a los poderes públicos y su deber de ceñirse a, y enmarcar su actuación en la observancia y el respeto de los derechos humanos, sin distinción de la fuente de la que emana la obligación del Estado mexicano, por garantizar los derechos referidos cuando estos han sido suscritos por nuestro país.
Derechos explícitos e implícitos
Con lo hasta aquí señalado, hemos establecido que todo derecho fundamental presupone que este es antes un derecho humano, puesto que el primero supone la consideración positiva del segundo.
Así, nuestra Constitución cuenta con un catálogo de diferentes derechos que son enunciados de manera explícita en su redacción y otros que, sin encontrarse expresamente mencionados, se constituyen en prerrogativas a favor de las personas. Se trata de los llamados derechos implícitos.
Las constituciones suelen contener normas explícitas, las cuales hacen fácilmente localizables ciertos derechos pues al consultarlas basta con advertir su localización para poder allegarse al contenido del derecho humano para interpretarlas y, en consecuencia, argumentar para procurar su efectividad mediante su aplicación y exigencia.
Sin embargo, también es posible encontrar derechos humanos implícitos. Ejemplo de esto se halla en la jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que poseen un carácter creativo. Es decir, estos tribunales no solo cuentan con un carácter interpretativo de la norma, sino que tienen también un carácter creativo de derechos—que están expresamente señalados en las constituciones o en los tratados internacionales—, el cual se expresa a través de sus sentencias.
Lo anterior cobra mayor relevancia al tener en cuenta que los catálogos de derechos contenidos en las constituciones e instrumentos internacionales son ese minimum minimorum que en materia de derechos puede aceptarse.
Al igual que las constituciones, los tratados internacionales pueden contener un listado de derechos explícitos o contar en su interior con derechos implícitos. Porque es posible que los instrumentos que estamos comentando hagan reenvíos hacia fuera de sus textos para que, por virtud de tal dispositivo, queden reconocidos y a salvo otros derechos que ellos no contienen en su articulado, o que contienen con menor amplitud (Bidart, 2002: 4).
Cuando una constitución hace alguna referencia a tratados internacionales de derechos humanos, nos permite respaldar la idea de que esos derechos que constan en normas que se hallan fuera de la constitución deben meritarse como derechos implícitos en el hospedaje de esa constitución (Bidart, 2002).
Es el caso del contenido del artículo 133 de nuestra Constitución:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
Como se puede observar, la propia Constitución reconoce no sólo la existencia de un orden externo, diferenciado, en principio, del nacional, sino que les reconoce a los tratados el carácter de ley suprema de toda la Unión si estos están de acuerdo con nuestra norma fundamental.
De tal suerte que los derechos sin normas son derechos no enumerados o innominados, que tienen recepción constitucional e internacional a pesar de que el orden de normas sea allí lagunoso, que no lo es el sistema axiológico del Estado democrático cuando remonta más allá y fuera de lo que está escrito. Derechos que no están en las normas (tanto si hay normas como si no las hay) son derechos que, a la manera como lo refieren las cláusulas constitucionales sobre derechos implícitos, reenvían a la dignidad humana, a la personalidad humana, a la naturaleza humana, a la forma democrática de Estado; fundamentos todos que trascienden a la normatividad, al voluntarismo político y al hermetismo estatal (Bidart, 2002).
El derecho humano a la buena administración
Vivimos el tiempo de la constitucionalización del derecho. Me refiero a que hoy en día el ordenamiento jurídico en su totalidad se encuentra impregnado del contenido y la esencia de las normas constitucionales, condicionando así el contenido y el desarrollo de las distintas ramas del derecho que habrán de tener como parámetro de actividad el contenido de la norma fundamental en las justas dimensiones que actualmente rigen. Naturalmente, ni la actividad administrativa, ni el enfoque doctrinal pueden escapar de esta influencia.
En este nuevo orden —bajo el que se desarrolla actualmente la administración pública—, la persona —el administrado— se convierte en protagonista y verdadero impulsor de la actividad administrativa, dejando atrás el rol que durante mucho tiempo se le tuvo reservado, el de mero destinatario.
Parte del dinamismo constitucional que hoy vivimos se desdobla en el derecho humano a la buena administración, ejemplo de una renovada visión del derecho administrativo.
El derecho humano —el cual, podemos suscribir, puede y debe ser considerado un derecho fundamental; consideración que será sostenida más adelante— a la buena administración pública nació en el ambiente del derecho comunitario europeo en el año 2000 y fue posteriormente perfeccionado y robustecido por el derecho administrativo iberoamericano.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala en su artículo 41:
1 Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2 Este derecho incluye en particular:
1 El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente.
2 El derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierne, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.
3 La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
4 Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.
Como refuerzo de lo establecido en la Carta de la Unión Europea se encuentra que la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública especifica (artículo 25) :
Los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena Administración Pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana.
Como podemos ver en la tendencia de la constitucionalización del derecho, ambos instrumentos internacionales ponen al centro del actuar de la administración a la persona. Ello no es de extrañar, pues la razón de existir de la administración pública no es otra sino asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas que integran la población de un Estado.
La buena administración es en ese sentido, tal como lo indica Jaime Rodríguez Arana (2010: 5), “aquella que actúa en todo caso al servicio objetivo del interés general”.
Para allegarnos a una definición de las implicaciones del significado de la buena administración, nos parece apropiado traer a colación lo que Augusto Durán Martínez (2010: 176) apunta:
La buena administración significa elegir los instrumentos adecuados para la consecución del fin debido, obtener los resultados procurados con el menor costo posible, no efectuar trámites inútiles, hacer un buen uso del tiempo pero también actuar con transparencia, con probidad; significa asimismo que los servicios públicos funcionen correctamente acorde a las necesidades reales del hombre de hoy, que los requerimientos de los administrados sean atendidos como corresponde y que todas las actuaciones administrativas sean seguidas cumpliendo con todas las garantías.
De esta manera, el derecho humano a la buena administración se encuentra presente en el ámbito internacional,3 pero no así de manera explícita en nuestro ordenamiento supremo, sin que ello signifique que la idea de un derecho a la buena administración no se encuentre presente en el orden jurídico mexicano.
La buena administración como derecho fundamental
Como bien lo hemos señalado en líneas anteriores, las fronteras conceptuales de los derechos humanos son menos precisas que las que poseen los derechos fundamentales. Sin embargo, no debe pensarse que se trata de categorías separadas e incomunicadas, puesto que todos los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados (Carbonell, 2009: 7 y 9).
Hasta aquí ha quedado plenamente demostrado que el derecho a la buena administración es un derecho humano, pues se encuentra contenido en distintos instrumentos internacionales; sin embargo, la pregunta a la que aspiramos dar respuesta es: ¿el derecho a una buena administración puede considerarse un derecho fundamental?
Para dar respuesta a lo anterior debemos recordar que para que exista un derecho fundamental, con anterioridad debe existir un derecho humano. Por ende, un derecho fundamental es una garantía que la nación brinda a todo individuo que está dentro de su límite territorial, que se ve regido por una carta magna y que dota de las facultades que debe gozar plenamente todo individuo dentro de un territorio nacional. Considero que aquí es donde se dice que se encuentra la gran diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental, la que se refleja en un conjunto de prerrogativas (González Vega, 2018).
Precisamos entonces identificar la existencia de dichas prerrogativas que, aunque insertas de manera implícita en el texto constitucional, pueden llevarnos a responder a la pregunta planteada. Veamos.
Es bien conocido que el artículo primero de nuestra Constitución contempla el bloque de constitucionalidad; es esta útil herramienta la que permite que a través de ella se puedan incorporar aquellos derechos que no siendo reconocidos explícitamente por la norma fundante, sí forman parte de un contenido amplio de la misma. Esto sucedería si en una interpretación extensiva consideramos lo dispuesto por la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública.
Por otra parte, el contenido del derecho a la buena administración empata en gran medida con el contenido de distintos artículos de nuestra Constitución. Tal es el caso de los artículos 6, 8, 14, 16, 17, 25 y 109 de la Constitución federal, en los cuales se aprecian puntos de conexión profundos con este derecho o con algunas de sus garantías, como el derecho de acceso a la información pública, como deber de la administración pública de mantener actualizada la información para ser consultada por quien lo desee; el derecho de petición; el derecho al debido proceso; la garantía de audiencia; el derecho de defensa; la responsabilidad patrimonial del Estado y la mejora regulatoria, entre otros (Arcila y López, 2019).
Esta nueva manera que tiene el ciudadano de relacionarse con el poder público lo coloca en un papel protagónico en el funcionamiento institucional, al convertirse en un escrutador permanente del quehacer institucional.
La buena administración y la responsabilidad patrimonial del Estado
Ahora bien, hemos señalado también el carácter creativo que el Poder Judicial tiene a su cargo. En ese sentido, uno de los derechos en los que mejor puede apreciarse la esencia del derecho a la buena administración es el de la responsabilidad patrimonial del Estado, contenido en el artículo 109 constitucional, que al ser tratado en sede jurisdiccional señala:
La razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en primer lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un derecho fundamental a una eficiente Administración Pública, pues si se incumple con esos estándares se tiene garantizado el derecho a la indemnización. Por ello, cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño en los bienes y derechos de los particulares por la actuación irregular de la Administración Pública, se configura, por una parte, la responsabilidad del Estado y, por otra, el derecho de los afectados a obtener la reparación, ya que la actividad administrativa irregular del Estado comprende también lo que la doctrina denomina faute de service, funcionamiento anormal de un servicio público por falla o deficiencia (SCJN, 2013: 2077).
En cuanto a la concepción doctrinal, Álvaro Castro Estrada (2006: 546-547), al hablar sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, señala que esta es una institución jurídica que, mediante criterios objetivos de derecho público, establece la obligación directa del Estado de indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente en sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad del propio Estado.
Por su parte, para Zulema Mosri (2019: 35-36), la responsabilidad patrimonial del Estado existe para establecer, como garantía individual y obligación del Estado, un sistema de responsabilidad objetiva y directa que le permita indemnizar a los particulares cuando estos sufrieran daños y perjuicios por la actividad administrativa irregular de los entes públicos.
Después de revisar la definición de ambos autores, es posible apreciar que la esencia de la responsabilidad patrimonial es el establecimiento de la obligación que tiene el Estado de indemnizar al ciudadano por una actividad irregular, es decir, una que escapa a los estándares de calidad bajo los cuales no puede hablarse de una administración pública eficiente, violando al mismo tiempo la esencia del derecho a una buena administración puesto que este supone que los servicios públicos funcionen correctamente.
La buena administración y la mejora regulatoria
Un ejemplo más en que puede apreciarse cómo el derecho a la buena administración ya se encuentra como derecho implícito en nuestro orden jurídico nacional es el caso de la mejora regulatoria.
Una herramienta fundamental para materializar de manera sistemática los objetivos del Estado es la obligación que el último párrafo del artículo 25 constitucional impone a todas las autoridades de los órdenes de gobierno a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de los párrafos primero, sexto y noveno del mismo artículo. Dicha obligación consiste en la implementación de políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General de Mejora Regulatoria (LGRM).4
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) establece en el documento Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, publicado el día 30 de agosto de 2019:
[…] se entenderá por mejora regulatoria a la política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. Se trata de una política sistemática de revisión y diseño del marco regulatorio y sus trámites, de forma que este sea propicio para el funcionamiento eficiente de la economía (Conamer, 2019: 21).
Y es que la mejora regulatoria
[…] resulta fundamental para generar condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, al promover una mayor competencia, definir los derechos de propiedad, brindar certidumbre jurídica, corregir las fallas de mercado, fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las reglas que permitan generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento económico y bienestar de la población (Conamer, 2019: 20).
Para dimensionar la importancia de esta actividad del Estado basta mencionar que la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que, a nivel nacional, de las unidades económicas encuestadas en 2016, se identificaron costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones estimados en 115.7 mil millones de pesos, equivalentes a 0.56% del PIB nacional. En promedio, cada unidad económica gastó 48 871 pesos por cargas administrativas (Conamer, 2019: 31).
Por su parte la Conamer ha realizado estimaciones de carga administrativa de la regulación federal, obteniendo que, al 5 de diciembre de 2010, representó un costo del 4.8% del PIB y en junio de 2019, un costo del 2.41% del PIB (Conamer, 2019: 100).
Así la mejora regulatoria se identifica plenamente con el fin perseguido por el derecho a la buena administración, pues este significa elegir los instrumentos adecuados para la consecución del fin —que la administración tenga—, obtener con el menor costo posible los resultados procurados, así como evitar efectuar trámites inútiles.
Tenemos así que el derecho a la buena administración impregna diferentes disposiciones constitucionales, como las anteriormente mencionadas, pero además ha recibido un tratamiento que ha desarrollado sus términos en sede jurisdiccional. Esto, sumado a la referencia internacional que se ha vertido anteriormente, nos lleva a concluir que, en efecto, al hablar del derecho humano a la buena administración también podemos suscribir que se trata, sin duda, de un derecho fundamental. Uno que, aun siendo de naturaleza implícita, se encuentra ya dentro de nuestro ordenamiento supremo.
Finalmente, hablar del derecho a la buena administración es hablar de un derecho humano que consideramos que trasciende a la categoría de fundamental, pues se trata de un derecho que, siendo subjetivo, se encuentra establecido en la norma fundante, y es contemplado dentro de los derechos que se consideran expectativas negativas o positivas, a las que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de lesión). Aquellas que Ferrajoli (2001: 26) llama “garantías primarias” y “garantías secundarias”.
Conclusión
Tomando en cuenta que este derecho se encuentra implícito en nuestra carta magna, y ante las pretensiones de algunos actores políticos de llevar a cabo una reforma constitucional que establezca de manera explícita el derecho a una buena administración, nos manifestamos en contra de que ello suceda. Esto es así por parecernos ocioso.
Se ha querido ver en esta propuesta la inauguración de
[…] un nuevo paradigma en la Administración Pública en la que la ciudadanía tenga un papel central a partir de reconocer que todas y todos tenemos derecho a un buen gobierno. Con esto se podría establecer desde el orden constitucional una garantía para que todas las personas cuenten con el derecho de tener una Administración Pública eficiente y eficaz, que deba realizar su trabajo de manera austera, con base en principios de igualdad y equidad, y justificando sus actuaciones con una orientación clara hacia el interés público (Román Ávila, 2020).
Lo cierto es que, como ha quedado de manifiesto, el contenido del derecho a la buena administración ya se encuentra en nuestra Constitución y es exigible en sede jurisdiccional mediante los preceptos que le contienen.
La apuesta, entonces, no debe ser por engrosar una vez más el contenido de nuestra Constitución, hacerlo formaría parte de la visión que cree que constitucionalizar por constitucionalizar democratiza, lo cual es un error y una práctica común en nuestro país. La apuesta debe ser por un compromiso genuino de nuestros actores políticos y jurídicos de respetar la norma constitucional y con ello los derechos fundamentales. El cambio de paradigma ya está consagrado en la norma y tuvo lugar hace diez años con la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. Aquella que establece como obligación de todos los servidores públicos el respeto, la promoción y la protección de los derechos de las personas. Una reforma constitucional en este sentido sería la derrota y aceptación de nuestra incapacidad de respetar los derechos humanos, y en particular uno tan importante como es el actuar eficaz del Estado.
3 Es importante señalar que la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública no constituye un documento jurídicamente vinculante. Su contenido refleja una exposición de los principios generales para el diseño de un derecho humano a la buena administración pública en los ámbitos locales de cada país.
4 Párrafo adicionado el 5 de febrero de 2017. De manera general, el primer párrafo del artículo 25 constitucional comprende la rectoría económica del Estado; el sexto párrafo, sobre la participación del Estado por sí o con los sectores social y privado, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo; por último, el párrafo noveno refiere que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y promoverá la competitividad.