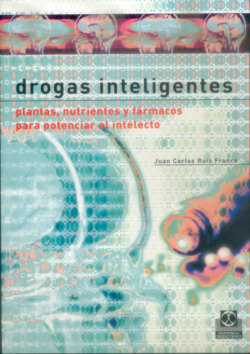Читать книгу Drogas inteligentes - Juan Carlos Ruiz Franco - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление–1–
Introducción
1.1. Competitividad y drogas inteligentes
Nuestro mundo es, ante todo, competitivo. Nuestro estilo de vida prima a los que luchan, compiten y se esfuerzan. Los que una vez fueron valores absolutos, hoy día sirven de bien poco a los ojos de una sociedad que sólo busca lo práctico. Por todas partes vemos que no triunfa el más capacitado, sino el más despierto, el mejor adaptado a los tiempos que corren.
En ocupaciones y actividades tan distintas y dispares como el trabajo, los negocios, los estudios, el deporte, las reuniones de amigos, el sexo, todos queremos dar lo mejor de nosotros mismos, porque a través de ellas nos realizamos. Si triunfamos, nos sentimos satisfechos. Si fracasamos, nuestra moral cae por los suelos. Algunos podrán afirmar que la felicidad no debería consistir en algo externo, sino en el cuidado de cualidades íntimas. Ciertamente, es posible que el ser humano llegue a su plenitud cultivando aquello que constituye propiamente su esencia, si es que se puede saber en qué consiste. Sin embargo, en una clara actitud pragmática —sin que la compartamos necesariamente— debemos decir que quien no tiene en cuenta la realidad que le rodea está condenado al fracaso y al ostracismo.
Todos queremos desempeñar bien las tareas en las que nos embarcamos, pensando en la recompensa, material o espiritual. Y surge enseguida la evidencia de que unos están mejor dotados que otros para el espíritu competitivo que reina en nuestro entorno, y de que no siempre triunfa quien reúne mejores aptitudes, sino el más rápido y astuto. Por eso, quien se queda atrás se interroga sobre si habrá algo que le permita llegar antes. Y no sólo a la hora de competir; también en actividades individuales sin contacto con otros nos preguntamos si existirá alguna receta mágica para rendir más.
Es aquí donde entran en juego las drogas inteligentes. Siendo capaces de potenciar todas las capacidades físicas e intelectuales del individuo, responden a la necesidad del hombre moderno de mejorar su rendimiento sin causarle problemas de salud. Quien a ellas acude busca, ante todo, lucidez, tan aceptable como quienes —en otro tipo de productos— buscan paz, evasión, analgesia o fiesta. Sin hacer caso de discursos moralistas ni de modas o prohibiciones —que en cada época han sido distintas, condicionadas por intereses económicos, políticos y religiosos—, los hombres siempre han tomado toda clase de sustancias activas para diversos fines, entre los cuales se incluye la autosuperación, legítimo objetivo que significa crecimiento personal, deseo de ser más y mejor.
1.2. Las primeras preguntas
¿Podemos ser más inteligentes? ¿Podemos pensar más eficazmente? ¿Puede nuestra memoria ser más rápida, retener mayor cantidad de datos y por más tiempo? ¿Hay algo que podamos hacer para realizar tareas intelectuales y resolver todo tipo de problemas de manera más veloz?
Para contestar estas cuestiones, el lector probablemente pensará en ejercicios de gimnasia mental, de concentración, y en el entrenamiento mediante la práctica de juegos y actividades en los que sea necesario un gran esfuerzo mental. Es indudable que el uso hace al órgano, así que este tipo de tareas permitirá a cualquiera gozar de un cerebro más despierto. Sin embargo, el objeto de este libro es bien distinto, ya que se ocupa de describir las sustancias —alimentos, vitaminas, minerales, aminoácidos, plantas, productos de síntesis, etc.— capaces de mejorar las funciones cognitivas de quienes las toman.
Se preguntará el lector si es esto posible, si realmente una sustancia química puede potenciar sus capacidades intelectuales. La respuesta es afirmativa: el cerebro es el órgano encargado de los procesos cognitivos, y como tal tiene una determinada estructura fisicoquímica susceptible de ser alterada, para bien o para mal, por medio de determinadas sustancias que, por tener esta propiedad, son llamadas psicoactivas.
1.3. La mente
Muchos pensarán que la mente y sus procesos son inmate-riales, que ningún producto químico puede influir sobre ella y que es vano todo intento de mejorar el intelecto con sustancias materiales. No es este sitio para discutir sobre Filosofía de la Mente y sobre los argumentos a favor y en contra de materialismo, mentalismo, funcionalismo y otras teorías al respecto (1), por lo que nos limitaremos a señalar que, independientemente de cuál sea realmente la naturaleza de la entidad a la que nos referimos, es un dato de experiencia que una sustancia química puede —como mínimo— afectar a su funcionamiento, algo que ni los más acérrimos mentalistas negarán. Los avances de la psiquiatría y de las neurociencias parten precisamente de este hecho, lo que ha hecho de la progresiva introducción de psicofármacos desde mediados del siglo XX una verdadera revolución, tanto en las ciencias médicas como en la manera en que la filosofía, la psicología y disciplinas relacionadas explican este tipo de cuestiones. Esta clase de pruebas son también evidentes para los no especialistas, para las personas normales que experimentan un incremento de la actividad de todo su organismo —incluyendo el cerebro y sus funciones— cuando toman un café; que sienten cómo pierden sus inhibiciones —ciertos pensamientos de su cerebro que les incitan a no realizar ciertas acciones— cuando beben una copa de alcohol, y que se quedan dormidos —la actividad cerebral se aletarga— cuando toman un somnífero. Por tanto, nos gustaría evitar muy a propósito una polémica frontal materialismo/mentalismo, porque al lector le puede parecer una discusión bizantina y porque no es el objeto de este libro, aunque nos confesamos más partidarios de la primera tendencia, como es lógico suponer. Sin embargo, es pertinente dedicar algunas líneas al tema.
Puede que hayamos recibido de nuestra tradición cultural una serie de presupuestos, establecidos por ciertos antecedentes filosóficos y religiosos y bendecidos por el lenguaje común, que nos inducen a pensar de manera involuntaria que tenemos una entidad a la que llamamos mente, que es más o menos inmate-rial (o al menos sus procesos son inmateriales), que no tiene nada que ver con sucesos corporales y que resulta, por tanto, imposible de alterar con sustancias químicas.
Esta forma de argumentar es típica de la mentalidad occidental cristiana. Es posible que la relación mente-cuerpo sea sólo un falso problema alimentado por nuestro lenguaje cotidiano, que distingue entre entidades y sucesos físicos, por una parte, y mentales (espirituales), por otra. El mero hecho de decir «mi cuerpo…» parece dar a entender que somos alguien —o algo— que posee un cuerpo, y no que somos un cuerpo. Si hay motivo fundado o no para tal actitud, está por demostrar (2). Supongo que a pesar de lo que aquí podamos decir y de todos los argumentos que se den, muchos seguirán pensando que su mente está por encima de toda influencia química: tal es la arrogancia del ser humano que se siente en la cúspide de la creación (o de la evolución).
1.3.1. Breve historia del concepto de mente
Nuestra cultura occidental tiene como base historicofilosófica la unión del cristianismo con diversas corrientes filosóficas griegas, de las que esta religión fue tomando teorías y conceptos para completar las deficiencias que presentaba en sus comienzos.
La filosofía griega fue, hasta la aparición de los sofistas y Só-crates, especulación casi exclusivamente sobre la naturaleza en su conjunto, sobre la physis. Cuando el discurso se dirigía al alma, era sólo como parte del universo y reflejo suyo, como un microcosmos dentro del macrocosmos. En este ambiente, fueron las sectas religiosomistéricas las que más centraron su atención en el espíritu del ser humano, haciendo hincapié en su carácter inmaterial e inmortal. Estas ideas se veían representadas en filosofía en la rama más esotérica del pitagorismo. Al parecer, este tipo de preocupación por lo espiritual tiene sus raíces en religiones orientales, y es muy posible que se hubiera ido introduciendo en la Hélade por el contacto con los pueblos persas y egipcios, principalmente.
La época dorada de Atenas supuso un giro en lo que respecta al objeto de la especulación filosófica. Los sofistas, con su escepticismo y agnosticismo declarados, manifestaban que era demasiado difícil pronunciarse sobre la naturaleza del universo. Además, lo realmente importante en este momento (siglo V a. C.) era la pólis, la ciudad, y el ser humano en tanto que parte constitutiva suya. Es cierto que muchos filósofos posteriores volvieron a estudiar la naturaleza, pero el punto de partida será ya distinto.
Sócrates, en la línea de los sofistas en lo que respecta al objeto de su pensamiento, pero contra ellos en su planteamiento y propósito, habla de su espíritu interior y busca fundamento a normas morales absolutas indagando sobre las esencias de las cosas. Es gracias a su inspiración por lo que Platón, su alumno, crea el Mundo de las Ideas —separado del terrenal, humano y sensible—, lugar al que pertenece el alma y al que vuelve tras la muerte y la separación del cuerpo. Fue este filósofo quien popularizó el concepto de alma inmaterial, recogiendo las tradiciones de las sectas esotéricas que existían en Grecia y continuando con la tendencia que había iniciado su maestro. A pesar de que hoy día se conceda gran relevancia a los escritos de este autor, lo cierto es que los siglos posteriores estuvieron más influidos por las escuelas helenísticas (epicureísmo, estoicismo, escepticismo y cinismo), surgidas del cambio sociopolítico que supuso la caída de la pólis ante el empuje panhelénico de Alejandro Magno, con planteamientos éticos más apropiados que el platonismo para la vida durante el periodo posclásico y el dominio romano. Así, las sucesivas fases de la Academia platónica pasaron bastante desapercibidas durante siglos, excepto para sus miembros y personas cercanas. Sin embargo, la creciente preocupación por cuestiones religiosas —cuando el Imperio Romano entra en crisis, y con él la seguridad de sus ciudadanos—, las influencias orientales y la difusión de todo tipo de cultos esotéricos y mistéricos cambiarían después este orden de cosas (3). Sea como fuere —y esto constituiría objeto de largas disertaciones— en este ambiente de inestabilidad sociopolítica y de mesianismo obsesivo, el cristianismo se fue imponiendo como religión de Occidente, de forma que en los siglos IV y V su poder era ya grande, a pesar de los intentos helenizantes de románticos como el emperador Juliano, llamado «el apóstata» por sus enemigos.
El cristianismo primitivo, igual que el judaísmo, del cual surgió, no creía en ningún tipo de entidad incorpórea: la resurrección de la que se habla en los Evangelios es de los cuerpos, no de las almas. La religión cristiana, como heredera y continuadora de la judía, a pesar de las divergencias entre los primeros padres de la Iglesia, era una religión monista: sólo admitía una sustancia en el mundo (monos = uno), la corporal, y las referencias a entidades espirituales son bastante vagas. Entonces, ¿de dónde vino la creencia en el alma como algo distinto y separado del cuerpo, como una sustancia incorpórea y con estrechas relaciones con la religión? La respuesta a esta pregunta será la misma que responda a la cuestión de dónde surgió la idea de mente inmaterial, la cual se suele situar más allá de los procesos neuroquímicos, por encima o sin relación con ellos.
El filósofo griego Platón
El emperador Juliano (“El Apóstata”)
Como hemos dicho antes, los primeros padres de la Iglesia, para justificar sus creencias a los ojos del mundo grecorromano, con el fin de convertir a los paganos y para expandir su religión, fueron tomando términos, conceptos y teorías de los sistemas filosóficos que mejor se adaptaban a sus necesidades. Es evidente que los pensadores de corte más espiritual e idealista les iban a ser de mayor utilidad que los más cientifistas. Fue Agustín de Hipona, el segundo padre de la Iglesia Católica en orden de importancia después de Tomás de Aquino, quien, por su filiación neoplatónica, introdujo en el cristianismo la idea de un alma in-material ya en los siglos IV y V. Ésta es la manera en que se incorporó esta entidad —que luego será llamada «mente»— a la cultura occidental cristiana. Por supuesto, estamos simplificando demasiado; en realidad, no pudo tratarse del mérito de una sola persona, sino que la explicación habría que buscarla en los préstamos conceptuales y filosóficos que los pensadores cristianos fueron tomando de la filosofía griega en el transcurso de varios siglos, que de hecho fue lo que permitió su difusión y aceptación por parte del mundo grecorromano.
Dando un gran salto sobre una Edad Media poco original —y casi exclusivamente ocupada en crear una doctrina escolástica que pudiera conciliar aristotelismo y platonismo a la luz de la fe cristiana— el filósofo y científico francés René Descartes (siglo XVII) postuló la existencia de dos sustancias en el ser humano: la mente y el cuerpo, y dio a esta hipótesis una envoltura conceptual. Aparece así la idea del ser humano como compuesto de un cuerpo semejante a una máquina (la res extensa), dentro del cual hay una mente inmaterial (la res cogitans) (4). De esta manera nace el dualismo, la distinción mente-cerebro, alma-cuerpo o espíritu-materia, según se quiera, que hoy está presente en nuestra cultura, en nuestra ciencia, en nuestra filosofía, en el sentido común y en las cabezas de casi todos los occidentales. Descartes no hace sino plasmar explícitamente, dándole una envoltura científica, aquello que el sentido común parece dictarnos, guiados por las trampas que el idioma nos tiende: esas parejas de conceptos opuestos que he citado y que están en la misma base de muchas ciencias (la psicología, entre otras). Más tarde, en el siglo XVIII, Kant se encargará de demostrar en su Crítica de la Razón Pura que la idea clásica de alma-mente y todos los conceptos metafísicos similares (Dios y mundo como totalidad) no tienen ninguna base justificable en la experiencia, sino que son creaciones de la razón, cuando ésta se permite especular (fantasear) sin atenerse a los hechos.
El filósofo francés René Descartes
Volviendo al tema del libro, con esta digresión historicofilosófica queríamos mostrar la razón por la que muchas personas, habiendo recibido una educación cristiana, o por lo menos con la impregnación de cristianismo que tiene toda nuestra cultura, dudan de que un producto químico pueda afectar un proceso intelectual, influidos y condicionados por este bagaje cultural que empezamos a asimilar desde que nacemos. Creo que es aquí donde nacen la mayoría de las opiniones contrarias a la utilidad de las drogas inteligentes, un punto de partida cuando menos sospechoso, como hemos mostrado. A la luz de lo expuesto, podría tratarse tan sólo de un error historicofilosófico, ideado o explicitado por pensadores de corte religioso y mentalista, después aceptado y asumido por el lenguaje y el sentido común.
1.4. Hechos probados
Las neurociencias han avanzado muchísimo en las últimas décadas. La teoría predominante en ellas postula que nuestra conducta, nuestras emociones y nuestros pensamientos están controlados por unas sustancias llamadas neurotransmisores: la llamada hipótesis aminérgica. La mayor o menor concentración de estas sustancias en el cerebro y su mejor o peor funcionamiento implica contar con un mejor o peor estado de ánimo y una mejor o peor actividad cognitiva. Los fundamentos de la suplementación para el intelecto que tratamos en este libro parten, en gran medida, del control de estos mensajeros químicos (5). En la misma línea, cuando alguien sufre un estado depresivo durante cierto tiempo, acaba acudiendo a la consulta del psiquiatra, quien suele recetarle algún tipo de antidepresivos. Precisamente un ejemplo de mejora de la neurotransmisión de la que hablamos se consigue con la toma de estos productos, gracias a los cuales aumenta el tiempo que están en contacto ciertos neurotransmisores con sus receptores, normalmente la serotonina, sustancia encargada de estabilizar nuestro ánimo.
Llegados a este punto, algunos lectores pueden creer que sólo vamos a hablar de manipulación farmacológica. Sin embargo, hay muchos productos totalmente naturales que podemos incluir entre las drogas inteligentes, presentes en plantas, alimentos y bebidas, y que han sido frecuentemente utilizados a lo largo de la historia por distintas culturas. Más aún, la toma de todo tipo de drogas psicoactivas es tan antigua como el mismo ser humano. ¿Se ha preguntado el lector por qué hay tantos aficionados al alcohol, una droga tradicional? Simplemente, porque se sienten bien cuando beben, olvidan sus inhibiciones y sacan a relucir toda su energía. Cierto es que los perjuicios son luego mayores, pero siempre está esa sensación subjetiva beneficiosa. Si hablamos del café, todos los estimulantes —y el café es uno de ellos—, desde el más suave hasta el más fuerte, actúan siguiendo mecanismos similares, así que tomar una cantidad elevada de este popular producto equivale a tomar cierta dosis de cocaína, con los riesgos que ello supone.
A veces surge la pregunta: ¿por qué se aceptan socialmente café, alcohol y tabaco, y no cocaína y otras sustancias? El problema subyacente es que somos esclavos de nuestra cultura: aceptamos sin cuestionarnos lo que hemos recibido de nuestra tradición (consumo de alcohol, café, tabaco, etc.) y criticamos y rechazamos los productos que nos son extraños. Es lo que se llama etnocentrismo: nuestra cultura nos induce a no criticar el consumo de ciertas drogas bendecidas por la costumbre. En cambio, la mayoría descarta tomar comprimidos de vitaminas. En nuestra opinión, tan bueno —o tan malo— es tomarse una copa como una anfetamina, porque ambas se consumen con el mismo fin (sentirse bien) y ambas pueden tener efectos secundarios.
Centrándonos en las drogas inteligentes, la opción que aquí planteamos es usar una clase de productos que pueden mejorar los procesos intelectuales con métodos no agresivos para el organismo. Estamos convencidos de que en éste, como en otros temas similares, es necesario estar bien informados. Después, cada uno hará lo que crea más conveniente con esa información, pero no nos parece adecuado optar por la táctica del avestruz y esconder la cabeza ante todos los avances científicos sólo porque nos escandalizan moralmente. Siempre habrá personas que tengan esa información y que la usen en su propio beneficio. Y si los demás no la tienen, quedarán en inferioridad de condiciones en este competitivo mundo en que vivimos.
1.5. Cuestiones más frecuentes
1.5.1. ¿Qué son las drogas inteligentes?
Son sustancias que mejoran el rendimiento físico y/o intelectual con muy pocos efectos secundarios. Pueden ser nutrientes, plantas o productos de síntesis. A efectos prácticos, podemos considerar droga inteligente cualquier producto que potencie alguno de los aspectos relacionados con nuestra vida intelectual. No sólo hablamos de inteligencia, memoria, concentración…, sino también de facilidad para relajarse, estado del sistema inmunitario, etc., es decir, todo lo que esté implicado, directa o indirectamente, en nuestro bienestar, factor que influye, condiciona o incluso determina el correcto funcionamiento de nuestro cerebro.
1.5.2. ¿Dónde se pueden adquirir drogas inteligentes?
Algunas de las sustancias que aquí tratamos pueden encontrarse en farmacias, de venta más o menos libre, según el criterio del farmacéutico. Otras en herbolarios, establecimientos de dietética y de suplementos para deportistas. Otras en las denominadas smart shops, que tanto auge tienen últimamente en algunas de nuestras ciudades. Por último, hay varias que sólo podemos conseguir en tiendas on line en Internet.
1.5.3. ¿ Qué beneficio puede obtenerse de su uso?
Los efectos varían mucho dependiendo de la persona. Su consumo puede suponer mejoras en el cociente intelectual, la memoria, el nivel de energía, la capacidad de concentración, así como proporcionarnos unos reflejos más rápidos, una mayor sensación de bienestar y en general un aumento de nuestras capacidades cognitivas.
1.5.4. ¿Cómo pueden funcionar las drogas inteligentes, es decir, sustancias químicas, si la mente es inmaterial?
Volviendo a lo que hemos expuesto anteriormente y sin entrar de lleno en discusiones filosóficas, es evidente que el órgano con el que pensamos es el cerebro, el cual consiste en una compleja red de neuronas y sinapsis, alimentada y oxigenada por la sangre. Que este órgano, con esta estructura material, existe es obvio; que exista esa mente inmaterial en la que algunos creen es dudoso y necesita ser demostrado por no ser evidente, sin que aquí afirmemos o neguemos tal existencia. Yendo un paso más allá, es cierto que no puede demostrarse su no existencia, pero parece que la carga de la prueba está del lado de los que afirman que hay algún tipo de entidad que no se puede compartir públicamente. Sobre las cosas que podemos ver, oír, oler y tocar es posible cierto consenso, siempre limitado por diferencias culturales e individuales. En cambio, sobre las cosas en las que solamente se cree, sin más fundamento que la educación recibida o algún tipo de fe, no puede haber acuerdo a no ser que los creyentes lleguen a convencernos de su existencia.
Puesto que el cerebro es una entidad física, una sustancia química puede alterar sus funciones. Quizá necesitemos algo más que un simple órgano material para tener tantas y tan complejas capacidades cognitivas; pero sin duda la base fisiológica —el cerebro— tendrá como mínimo alguna función en todos esos procesos, y su manipulación, para bien o para mal, supondrá un cambio en las facultades intelectuales. Sin necesidad de estos argumentos, todos podemos sentir notables alteraciones en nuestra psique tras la toma de ciertas sustancias psicoactivas.
1.5.5. ¿Acaso no son malas las drogas? ¿Cómo se atreve a recomendar este libro el uso de drogas?
El lector ya sabe que esta obra no trata sobre las drogas clásicas, las ilícitas, las prohibidas. Sin embargo, intentando aportar algo a tan polémico tema, debemos señalar que los distintos idiomas que se hablan en el mundo no son exactos ni precisos, y que presentan multitud de equívocos, términos que van cambiando su sentido, polisemia, etc. «Droga» es definida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como:
1. Sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes.
2. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.
3. Medicamento.
Es evidente que el significado real va mucho más allá de ese término que suele utilizarse tan sólo peyorativamente. Sin embargo, debido a las campañas estatales, al bombardeo de los medios de comunicación, a la demagogia y a la falta de información Verás, casi todos los ciudadanos se atienen sólo a ese sentido que va ligado a marginalidad y enfermedad, sin tener en cuenta que sólo en las últimas décadas ha venido siendo así.
Una droga es algo neutro, algo que puede utilizarse para curar o para matar, como medicina o como veneno, dependiendo de la dosis. Igual que un comprimido de analgésico alivia el dolor y diez pueden causar la muerte, de la misma forma un poco de opio calma la tos y mucho puede intoxicar. Hay un buen uso o un mal uso, no droga buena o mala en sí (6).
Muchas personas, instituciones y organismos oficiales, a veces desde la mejor de las voluntades, creen que deben evitarnos todo lo que implique riesgo. Con ello no hacen sino adoptar el típico rol paterno para mantenernos bajo su protección y apartarnos de cualquier indicio de peligro. En consecuencia, nos convierten en niños sin libertad para elegir lo que más nos convenga en cada caso.
La buena o mala fama de una droga no tiene que ver con la droga en sí, sino con la sociedad, dependiendo de modas, creencias, intereses económicos y legislaciones. En cada cultura y en cada época histórica los seres humanos han tenido drogas preferidas y drogas aborrecidas. Curiosamente, hoy en día son malditas las que escapan al control de los gobiernos y de las multi-nacionales farmacéuticas o dispensadoras de drogas legales (alcohol y tabaco), porque no les reportan beneficios en forma de impuestos o de ventas. Son malditas las utilizadas para evadirse, porque todo lo que no se haga en provecho del estado pastor (7) está mal visto, excepto el caso del alcohol, droga de paz, de evasión y de olvido, integrada dentro del sistema y estupenda fuente de ingresos para gobiernos y empresarios. Tampoco son bien consideradas las utilizadas para mejorar el rendimiento, en un intento del individuo por potenciar su físico y su intelecto; en parte porque no son medicinas reconocidas por el estamento médico oficial, y en parte porque la mentalidad que aún domina nuestra civilización contempla con malos ojos el querer ser más y mejor, pretender destacarse de la masa, mientras que se tolera, alaba y estimula la ambición de tener más. «¿Ser o tener?» es la pregunta de los filósofos que intentan dar sentido a la vida cotidiana. Todas las doctrinas oficiales de Occidente decidieron sin antes debatir la cuestión. Quien desea superarse a sí mismo es considerado una especie de bicho raro, un ser antisocial tachado de misántropo y arrogante por un rebaño sólo preocupado por acumular bienes materiales.
1.5.6. ¿Acaso las drogas prohibidas no son las duras, las más perjudiciales? ¿Defiende este libro el consumo de drogas duras?
Estamos ante un argumento totalmente falso, aunque continuamente repetido. Por un lado, alcohol y tabaco son responsables de un número mucho mayor de enfermedades y muertes, di-recta o indirectamente, que ninguna otra sustancia; por otro, pueden adquirirse en farmacias, libremente, medicinas legales cuyo margen entre la dosis activa y la dosis tóxica es mucho menor que el de las drogas estigmatizadas, y que pueden envenenar o matar más fácilmente que la heroína, la cocaína o la marihuana. Además, algunas de las drogas legales causan dependencia mucho más rápidamente que otras que son perseguidas, y el síndrome de abstinencia que se produce si se dejan de usar es mucho más fuerte y supone más riesgos que el causado por las prohibidas.
Por poner un ejemplo, un síndrome de abstinencia de alcohol, droga totalmente legal, y a cuyos adictos sólo se tilda de alegres borrachos o, como mucho, de pobres alcohólicos, puede acarrear consecuencias mucho más graves que el producido por la heroína, sustancia ilegal. Incluso los tranquilizantes benzodiacepínicos, una droga en auge hoy en día, son más difíciles de dejar de tomar que la mayoría de las drogas perseguidas.
1.5.7. ¿Acaso las drogas prohibidas no matan y generan delincuencia?
Dirán algunos que las drogas ilegales matan y crean marginalidad y delincuencia, añadiendo que no importa si en el fondo son mejores o peores que las otras, que lo que cuenta son los hechos. Y se les podrá replicar que crean grupos marginales porque son perseguidas, que cuando se dispensaban legalmente —y no hace tanto de eso— no había delincuencia asociada a ellas, que si fueran accesibles no estarían adulteradas —con menos riesgos al usarlas— y que no habría mafias organizadas en torno a su producción y distribución. Y, sobre todo, que se incluyen dentro de las sustancias controladas porque interesa a ciertos grupos socioeconómicos, los más beneficiados con el prohibicionismo.
Además, las drogas legales crean una mayor cantidad de adictos y enfermos. La única diferencia es que ese gran grupo de afectados es considerado como algo normal e integrado en el sistema: adictos al tabaco, alcohólicos, cafetómanos y personas dependientes de tranquilizantes, antidepresivos y analgésicos. Evidentemente, los problemas de salud que generan estas drogas son mucho mayores y más costosos, con más afectados y más muertos.
Aquí no defendemos ni una ni otra droga, ya que nuestra postura particular no viene al caso. Creemos que lo correcto es informar de todo lo que nos ofrece la naturaleza y la química, y que cada cual elija lo que crea apropiado sin que nada ni nadie ejerza coacción sobre su persona; algo que de hecho ocurre hoy día, debido a la crítica feroz que reciben unas drogas y a la aceptación implícita de otras, junto a la propaganda que incita a su consumo. En todo caso, lo que sí reconocemos es que ponemos énfasis en los daños que conlleva el uso de sustancias legales, en un intento de contrarrestar la propaganda manipuladora que tanto abunda en los medios de comunicación, que pretende hacernos creer que las drogas oficiales son inofensivas —tan sólo pequeños vicios sin importancia o medicinas que curan sin efectos adversos— y en cambio las perseguidas son terriblemente dañinas.
1.5.8. ¿Crean adicción las drogas inteligentes?
No. Ninguna de estas sustancias genera ese irrefrenable impulso a seguir consumiéndolas, acompañado de síndrome de abstinencia al dejar de tomarlas. Estos síntomas son achacables a opiáceos, alcohol y drogas psiquiátricas, pero no a las drogas inteligentes. Cuando se dejan de usar, varios días después, la persona notará que sus capacidades, antes aumentadas por el suplemento que ha estado consumiendo, van disminuyendo hasta llegar a su estado anterior, pero sin efecto rebote ni sensaciones molestas.
1.5.9. ¿Cómo sabemos que las drogas inteligentes funcionan?
Hay ensayos que así lo demuestran, si bien es cierto que su número no es tan grande como el de los que se han realizado con medicamentos convencionales. En realidad, lo que definitivamente demuestra su eficacia es la experiencia personal de quienes las han tomado, toman y seguirán tomando, por más que no esté sometida a comprobación por parte de especialistas.
1.5.10. ¿Es posible un mundo sin drogas?
Algunos aún se preguntarán si no sería mejor un mundo sin drogas de ningún tipo, sin tomar ninguna sustancia para ayudarse, curarse, superarse o evadirse. Ciertamente, esto implicaría tirar a la basura los avances médicos y científicos. Pero, sobre todo, no olvidemos que somos seres humanos, con nuestras grandezas y nuestras miserias, con nuestras bajezas y nuestras ambiciones, y es posible que este ser a medio camino entre el animal y el dios, que puede preguntarse por lo metafísico sin poder hablar con propiedad de ello, lleve inherente —como parte de su esencia misma— el uso de plantas, nutrientes y productos químicos que le proporcionen lo que no puede encontrar ni conseguir por sí mismo, aunque sea consciente de que a la larga le pasarán factura. Por ello, la mejor opción quizá sea la total permisividad en lo que respecta a las drogas, junto con una información veraz que lleve a un consumo sensato.
Cambiando algo el sentido de la frase, recuerdo aquí la respuesta en forma de graffitti urbano a una de las primeras campañas antidroga del gobierno español, la cual utilizaba eslóganes del tipo «Drogas, ¿para qué? Vive la vida». La pintada callejera decía así «Vida, ¿para qué? Drógate». Sin querer defender posturas extremas, es un hecho que el hombre, desde el comienzo de su existencia, ha utilizado diversas sustancias psicoactivas para distintos fines. Por tanto, la droga —en el sentido que aquí damos al término, no según el significado negativo que suele atribuírsele— bien puede ser consustancial al ser humano. ¿Y acaso hay algo mejor que conocer a nuestra compañera inseparable?
1.6. Términos y conceptos importantes
1.6.1. La denominación «drogas inteligentes»
a) El término «droga»
El término «droga» es indudablemente feo. La mayoría de las personas, el hombre de la calle —término tantas veces utilizado para referirse a los no especialistas— lo asocia inmediatamente a delincuencia y marginalidad. Lo cierto es que la culpa no es suya, o al menos no toda. Los medios de comunicación no dejan de informarnos sobre delitos cometidos por personas supuestamente bajo los efectos de algún tipo de droga prohibida y perjudicial —o bien para podérsela costear—, la cual les impulsa a delinquir. De esta manera, el término ha adquirido una serie de connotaciones peyorativas que nunca antes tuvo (8).
Ésta es una cuestión demasiado debatida, que hemos citado antes, y de la que podríamos hablar y discutir sin parar, así que nos limitamos a señalar que posiblemente no sea la droga la que crea el problema, sino el uso que se hace de ella, que viene condicionado por una multitud de factores tales como la educación del sujeto, su entorno, la sociedad en la que vive y —por qué no decirlo— las legislaciones de los Estados, que son las que deciden si una sustancia es considerada maligna o benigna, perseguida o aceptada. Me gustaría remitir al lector a la magnífica y enciclopédica obra de Antonio Escohotado (9) para aclarar este asunto, si bien tratamos sobre él cuando afecta al nuestro, las drogas inteligentes.
b) Drogas menos inteligentes: las comúnmente aceptadas y consumidas por personas que dicen odiar las drogas
El alcohol
Las bebidas alcohólicas han sido y son comúnmente utilizadas y consumidas en nuestra cultura: el vino consagrado es la sangre de Cristo. Es cierto que la toma de una pequeña cantidad de alcohol produce desinhibición, lo cual nos permite olvidar por un momento la timidez, los problemas personales y los complejos, estado temporal que puede hacer salir la energía que llevamos dentro. Sin embargo, en cuanto se sobrepasa cierto límite, el alcohol produce depresión del sistema nervioso central, con marcada disminución de facultades físicas y psíquicas.
De lo que no cabe duda es de que el alcohol destruye la vita-mina B6, fundamental en la producción de neurotransmisores —los mensajeros de la actividad cerebral— a partir de los aminoácidos. También destruye la vitamina B12, por lo que se puede llegar a sufrir una anemia. Reduce los niveles de vitamina C, importante para la buena salud, y de ácido fólico, lo cual puede producir otro tipo de anemia. Por último, el alcohol hace disminuir los niveles de testosterona, por eso es tan difícil mantener relaciones sexuales estando ebrios, a pesar de que el consumo de una pequeña cantidad nos haga más extrovertidos y proclives a relacionarnos.
Bebidas alcohólicas
El tabaco
El tabaco, otra de las drogas legales, es también perjudicial. Produce una euforia momentánea debido a la estimulación dela nicotina sobre los receptores nicotínicos del cerebro. Pero después de esa estimulación artificial viene la caída, que puede evitarse tomando otra dosis, y así hasta el tabaquismo crónico, con sus problemas pulmonares y cardiovasculares. Esta droga destruye la vitamina B1, encargada de transformar los hidratos de carbono—uno de los principios alimenticios, contenido en patatas, cereales, pan, pastas y frutas— en energía, con lo que se dificulta la obtención de la fuerza necesaria para una buena actividad intelectual. Destruye también el ácido fólico, vitamina B6 y vitamina C, con los problemas que ya hemos comentado en el caso del alcohol.
Cigarrillos
Anticonceptivos
La píldora anticonceptiva es también perjudicial en la medida en que destruye vitamina B6. A esta acción nociva se debe el cansancio, depresión y apatía que muestran algunas mujeres, porque sus organismos no pueden, ante esta carencia, producir la cantidad de neurotransmisores necesaria para el equilibrio emocional (serotonina) y para la activación cerebral (dopamina y noradrenalina). También disminuyen los niveles de ácido fólico, vitamina C y vitamina B12. El mecanismo de la píldora es bastante simple: tomar hormonas femeninas para que, ante un exceso en el cuerpo, no se produzca la ovulación. Este exceso de hormonas femeninas produce una disminución en la ya escasa cantidad de testosterona que tiene la mujer, con lo que ve disminuidas su agresividad, capacidad de decisión, ganas de lu-char, competitividad, etc.
Opio en medicamentos legales
Hay que tener cuidado también con algunos antidiarreicos y antitusígenos —medicamentos para la tos— bastante populares, porque contienen opio o derivados suyos. Es curioso que el Papaver somniferum sea una droga perseguida, mientras que se incluye en especialidades farmacéuticas, sin que los gobiernos encarcelen a los laboratorios. Parece que nuestros Estados tienen que velar por nosotros, permitirnos tomar ciertas drogas cuando estamos enfermos y prohibírnoslas cuando lo que queremos es evasión. Da la impresión de que la consigna es evitar que busquemos diversión por métodos no legales que no incrementen el erario público.
En el caso de los medicamentos para la tos y los procesos catarrales, algunos no sólo contienen codeína —un opiáceo—, sino también seudoefedrina, un estimulante. Nuestro estado pastor (véase nota 7) tiene que velar por nuestra salud y prohibirnos las drogas perjudiciales, para que luego los defensores de la salud pública nos las prescriban, y así lo que antes era droga dañina queda ahora consagrado como medicina milagrosa. No hacía falta que la medicina oficial enseñara a la sabiduría popular que el opio es astringente y calma la tos, y menos que vengan a vendernos lo que antes nos habían prohibido, simplemente cambiándole el nombre y la presentación.
1.6.2 El término «nootrópico»
En este libro tratamos las denominadas «drogas inteligentes», traducción del término inglés smart drugs, comúnmente utilizado para designar este tipo de productos. Es también frecuente el uso de la palabra «nootrópico», que procede del griego noús (mente) y trópos (movimiento), dando a entender que se trata de sustancias que actúan sobre las capacidades cognitivas, moviéndolas o transformándolas para así mejorarlas. Es cierto que se trata de una definición muy amplia, y que podría aplicarse a muchas drogas, así que nos parece más apropiado decir que se trata de sustancias que mejoran y facilitan la inteligencia, el aprendizaje y el recuerdo de conocimientos, sin efectos importantes para el sistema nervioso central, y con escaso poder tóxico.
El término «nootrópico» fue acuñado por el farmacólogo Cornelius Giurgea en la década de 1970. Para el creador del vocablo, un nootrópico debería reunir las siguientes características:
1. Mejora del aprendizaje y de la memoria, especialmente si el metabolismo neuronal está alterado por una carencia de oxígeno, electrochoque o problemas relacionados con la edad.
2. Facilitación del flujo de información entre los hemisferios cerebrales.
3. Mejora de la resistencia general del cerebro a daños físicos y químicos.
4. Estar libre de cualquier otro efecto psicológico o fisiológico, es decir, no presentar ningún tipo de propiedad no deseada (10).
Estos criterios citados, sobre todo el de facilitar el flujo entre hemisferios cerebrales, pueden parecer vagos o absurdos a los estándares científicos. Sin dejar de reconocer que las propiedades atribuidas por Giurgea a los nootrópicos son poco concretas, el inventor del término tuvo el mérito de establecer los criterios que nos sirven para juzgar sus posibles cualidades beneficiosas.
Siguiendo otros criterios menos ambiciosos y más realistas, las drogas inteligentes pueden hacer tres cosas por el cerebro:
1. Reducir el daño que recibe de influencias externas diver-sas y ralentizar el deterioro más o menos natural de sus funciones, propio del proceso de envejecimiento.
2. Reparar parte del daño ya hecho, debido a agresiones de cualquier tipo.
3. Mejorar sus funciones por encima del nivel normal siguiendo diversos mecanismos, que pueden consistir en aportar más oxígeno al cerebro, incrementar los niveles de neurotransmisores, inhibir su degradación, dilatar los vasos sanguíneos cerebrales, etc.
Es posible que alguien piense que el deseo de incrementar el rendimiento por medio de la ingestión de sustancias químicas es algo novedoso y propio de nuestro tiempo. Sin embargo, como ya hemos señalado, el ser humano siempre ha consumido productos naturales y de síntesis en busca de estímulos que modifiquen su estado de ánimo y que le permitan mejorar en uno u otro sentido. Lo que sucede hoy día es que, tras muchos años de represión, estas tendencias parecen tomar nuevo auge, gracias a quienes ofrecen información sobre este tipo de sustancias y a los nuevos medios de comunicación que, como Internet, permiten la libre difusión de conocimientos.
Notas bibliográficas
(1) Los libros sobre Filosofía de la Mente son legión. Para una explicación didáctica de las principales tendencias, recomendamos la lectura de:
García, Emilio. Mente y cerebro. Síntesis Editorial, 2001.
Searle, John R. El misterio de la conciencia. Ediciones Paidós. Barcelona.
Penrose, Roger. La nueva mente del emperador. Editorial Mondadori.
(2) Éste es uno de los temas centrales de la filosofía de Sergio Rábade, catedrático de la asignatura «Teoría del Conocimiento» en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y de quien tuve el honor de ser alumno. En Experiencia, cuerpo y conocimiento (publicado por el CSIC, en Madrid, 1985), Estructura del conocer humano y otras obras expone su concepción sobre corporeidad y percepción, manteniéndose muy próximo al filósofo francés Merleau-Ponty. Es importante resaltar que, a pesar de hablar del cuerpo como sujeto de la experiencia y de la percepción, ambos se mantienen lejos de las posturas materialistas.
(3) Para una amplia perspectiva sobre la filosofía en la antigüedad, pueden consultarse diversas obras y manuales, como:
Guthrie, W. K. C. Historia de la filosofía griega. FCE.
Capelle, W. Historia de la filosofía griega. Editorial Gredos.
Mosterín, Jesús. Historia de la filosofía. Alianza Editorial.
Para rastrear a los autores de la patrística cristiana que utilizaron argumentos, conceptos y teorías tomados de la filosofía griega, puede acudirse a obras sobre la historia de la filosofía en los primeros siglos de nuestra era, como por ejemplo.
Gilson, Etienne. La filosofía en la Edad Media. Editorial Gredos.
Para el tema más específico de las influencias de la filosofía y la cultura clásica sobre el cristianismo:
Jaeger, Werner. Cristianismo primitivo y paideia griega. Fondo de Cultura Económica.
Cochrane, Charles Norris. Cristianismo y cultura clásica. Fondo de Cultura Económica.
(4) Lo esencial del sistema cartesiano está recogido en sus obras Discurso del método y Meditaciones de Filosofía Primera.
Interesante para conocer las teorías de Descartes:
Rábade Romeo, Sergio. Descartes y la gnoseología moderna. Madrid, 1971. G. Del Toro.
(5) Dos obras clásicas, que aparecerán varias veces en este libro y que tratan la hipótesis de las monoaminas son:
Snyder, Solomon. Drogas y cerebro. Editorial Prensa Científica.
Stahl, Stephen M. Psicofarmacología esencial. Editorial Ariel.
(6) La obra, ya clásica, donde se exponen las raíces históricas de la persecución y prohibición de las sustancias psicoactivas, junto a una monumental historia de las mismas y la descripción de sus efectos y propiedades, es:
Escohotado, Antonio. Historia general de las drogas. Espasa Calpe.
(7) Expresión del filósofo francés Michel Foucault, popularizada por el filósofo español Fernando Savater.
(8) Para leer concepciones interesadas o manipuladas sobre el término «droga», puede acudirse a:
Leech, Kenneth. Lo que todo el mundo debe saber sobre las drogas. Plaza y Janés.
Freixa, F, Soler, P. A. et al. Toxicomanías. Un enfoque multidisciplinario. Editorial Fontanella.
Hodgkinson, Liz. Las adicciones. Editorial Edaf.
Coleman, Vernon. Adictos y adicciones. Editorial Grijalbo.
Laurie, Peter. Las drogas. Alianza Editorial.
(9) Escohotado, Antonio. Obra citada.
(10) Giurgea, Cornelius (1973). «The Nootropic approach to the pharmacology of the integrative activity of the brain» Cond Reflex 8, 108-115.