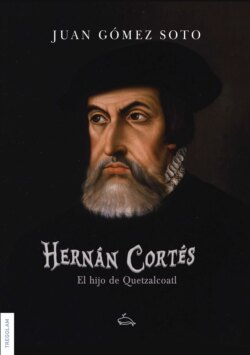Читать книгу Hernán Cortés, el hijo de Quetzalcoatl - Juan Gomes Soto - Страница 5
ОглавлениеCAPÍTULO 1
QUETZALCÓATL
La ciudad de Oaxaca se hallaba engalanada. Las calles se habían adornado con bellos centros de flores. Algunas mujeres llevaban guirnaldas en la cabeza, otras portaban hermosos ramos en las manos. El final del verano se acercaba y, aun así, el calor era sofocante, un polvo seco y denso flotaba en el ambiente, y a pesar de ello, el pueblo entero había salido a las calles. Su rey regresaba de una guerra. Retornaba victorioso, cargado de tesoros que, con orgullo, los exhibía ante sus súbditos. Sus fronteras se ensanchaban y su imperio crecía cada día más. El orgullo de este pueblo se derramaba por sus calles y todos clamaban y gritaban al ver desfilar a su rey con el esplendor de un guerrero vencedor. Su energía era la fuerza de todos, la que le inspiraba su pueblo y este, a su vez, sentía sobre sí mismo que aquella fuerza le proporcionaba seguridad y paz en su reino.
Un nuevo día y una nueva gloria que ensalzar a su figura. La suave brisa esparcía por el ambiente el perfume de las dalias y el azul del cielo presidia la comitiva, en donde el rey, Iztac-Mixcóatl, «Nube de Serpiente», marchaba entre el gentío que se agolpaba en las calles para vitorearle como el dios de la guerra. El júbilo y la alegría se habían desbordado. Las mujeres lanzaban pétalos de flores al paso de la comitiva, mientras los hombres alzaban sus brazos al cielo alabando al guerrero que volvía victorioso.
Por la cabeza del guerrero-rey serpenteaban gotas de sudor que brillaban como minúsculos cristales, y en los músculos de su cuerpo resaltaba el vigor de aquel hombre, mientras que sus plumas verdes brillaban bajo los rayos ardientes del sol.
Sentía la agitación de su pueblo que le aclamaba con todas sus fuerzas y se vanagloriaba de haberles llevado a lo más alto en sus luchas contra los habitantes del valle. Celebraba una victoria más y soñaba con que la paz le brindaría la oportunidad de vivir unos años tranquilamente y poder disfrutar así de una vida sencilla y pacífica. Un sueño para un guerrero.
Un ligero soplo de viento lanzó al aire los pétalos que flotaban en el ambiente rodeando el cuerpo del rey victorioso. Por unos instantes, esos pétalos abrazaron el vigoroso cuerpo y le adornaron con su brillante colorido rojo. El sol del atardecer se sonrojó al sentir envidia y pudo observar como aquel guerrero mostraba el esplendor de su vigor y su belleza, luciendo más belleza que la suya. Avergonzado se escondió rápidamente.
Marchaba en su litera, soportada por hombres musculosos que también velaban por su seguridad, y junto a él caminaba, como siempre, desde hacía más de veinte años, su más fiel servidor; Tepexcolco. Este sentía sobre sus sienes el orgullo de ser la mano derecha del rey. Sus últimas victorias le habían proporcionado mucho prestigio, aunque hacía ya un tiempo que habían derrotado a los huitenahuacan y conquistado el sur del valle llegando hasta Huatulco (Oaxaca), la ciudad donde desfilaba. Al paso de los años había convertido aquella ciudad en su hogar, después de adornarla y construir en ella bellos palacios, y ahora, tras de una empresa triunfante, se encontraba nuevamente allí, deseando que un largo periodo de paz le proporcionara el descanso y la felicidad que deseaba encontrar.
Su vida estaba alcanzando la plenitud de sus sueños, sin embargo, aún tenía uno que no había saboreado: deseaba tener un hijo. Tenía una esposa real que le había dado solo hijas, además de muchas concubinas, pero ninguna le habían dado hasta la fecha un varón. Algo muy extraño, pensaba el rey. Debía de pesar sobre él algún maleficio. Algún dios celoso le habría enviado aquella maldición y no sabía cómo romperla. Pero no cejaría en su empeño hasta deshacerla.
Soñaba con un hijo al que preparar para que le sucediera en el trono del reino. Miraba al ancho cielo y suplicaba a los dioses por aquel deseo que aún no había visto cumplido. Sabía que más tarde o más temprano ocurriría, pero él deseaba que fuese lo más pronto posible. Negras nubes oscurecían sus pensamientos y deseaba que su hijo viniera al mundo pronto, creciera rápido y fuera un gran guerrero lo antes posible. Debía de protegerle mientras creciera hasta que llegara a la pubertad y convertirlo en un guerrero fuerte para que gobernase ese reino y pudiera llevar al país por la senda que él había trazado.
—Gran Señor, mi dios. Veis cuán feliz está vuestro pueblo por las victorias obtenidas y por los valiosos tesoros conquistados —le dijo Tepexcolco mostrando una sonrisa de satisfacción y señalando al gentío que aclamaba la comitiva real.
Las voces de su pueblo resonaban en el horizonte al compás de las caracolas y los tambores. La luz del atardecer hacía resplandecer la comitiva real que pronto alcanzaría la explanada donde se ubicaba el palacio real. Aquel hombre sentía devoción por su rey y realzaba todos los momentos de felicidad que la vida les proporcionaba.
—No olvides, amigo mío, que el pueblo siempre aclama al vencedor. Algún día, cuando lleguen las derrotas, veremos si mi pueblo es tan condescendiente conmigo. —Su rostro dibujó una sonrisa, pero en el interior de su alma un rictus de tristeza embriagó su corazón. Aquellas dudas le asaltaban con frecuencia. A veces desconfiaba de su futuro y sentía miedo por el destino que los dioses le tenían reservado.
—Siempre seréis su rey-dios, mi señor. —Tepexcolco le hizo una suave inclinación de cabeza.
Él siempre le admiraría pasara lo que pasara en el futuro. Había combatido a su lado desde que llegaron al valle, procedente de las llanuras del norte y tuvieron que enfrentarse a Itzpapalotl, «mariposa de obsidiana», a la que después de varias guerras consiguieron derrotar. Su vida de sacrificio se había caracterizado por su fe más ardiente en aquel hombre, cuya generosidad y humanidad le había conquistado.
Por unos instantes el tiempo se detuvo, Mixcóatl desvió su mirada hacia el mercado que se encontraba en un lateral del camino en el que la comitiva real marchaba. Allí, delante de un tenderete, una mujer joven apremiaba al comerciante a que le vendiera las frutas que necesitaba, deseaba correr para ver la comitiva real desfilar ante sus ojos. Su nerviosismo era patente, la alegría se había desbordado entre todos los habitantes de la ciudad y ella no era una excepción.
El rey ordenó detener la marcha. Allí, delante de su comitiva se encontraba la joven, aparentemente comprando frutas, ausente de los agasajos que su pueblo le tributaba a su rey. Su figura esbelta sobresalía entre todas las jóvenes y su belleza resaltaba entre los colores de las frutas. Sus cabellos, negros como la noche, irradiaban rayos de luz emanando de ellos ríos y fuentes. Tenía la edad ideal, plena de sensibilidad y deseo sexual. «¿Quién será esa mujer que sobresale en belleza a todas las demás? —pensó, mirando fijamente al paisaje que dibujaba aquel mercado con la figura de la hermosa mujer—. ¿Será alguna diosa que ha venido desde los confines del cielo a visitarnos? ¿Será una princesa mortal o simplemente una mujer?». Su mirada se quedó detenida por unos instantes en la figura que le había intrigado. Ordenó detener su litera y dirigiéndose a su más fiel servidor le preguntó.
—Dime, Tepexcolco, ¿quién es esa mujer? —Mixcóatl alargó su fuerte brazo para indicar a la hermosa mujer que estaba comprando frutas en el mercado. Su mirada recorrió la distancia que había entre su litera y el mercado. Siempre tenía la convicción de que Tepexcolco conocía a todos los habitantes.
—No la conozco, mi señor. Pero puedo averiguar de quién se trata —respondió sorprendido Tepexcolco. Nunca había visto en su rey aquel deseo tan agobiante por una mujer.
—No, harás algo mejor. Le dirás que acuda esta noche a palacio. Le dirás que su rey le manda una invitación, no una orden. ¿Has entendido? Si la rechaza, deberás de aceptarlo y dejarla tranquilamente. Ha de venir por voluntad propia y no por una orden —sus últimas palabras sonaron con una fuerte convicción. No buscaba el amor basado en la fuerza de su cargo, lo hacía por el deseo de atracción que dos seres debían de sentir.
—Sí, mi señor. Así se hará. —Tepexcolco, realizando otra una reverencia, inclinó su cabeza y se alejó de su señor.
Caminó hasta el puesto en donde se encontraba la joven. Algunas veces tenía que realizar trabajos que no le gustaban, pero ser el hombre de confianza del rey conllevaba realizar aquellas misiones que en su interior odiaba.
Se acercó lentamente a la joven y rápidamente comprendió por qué su señor se había fijado en esa belleza. Se trataba de la mujer más hermosa que jamás había visto. Estaba seguro de que su señor tenía buen gusto para elegir a las mujeres. Se encontró a una joven de melena oscura y de piel aterciopelada que le miraba descaradamente.
—Dime, mujer, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? —le preguntó mirándola a los ojos, que asemejaban a dos lagos del bosque.
—Soy Xochiquétzal, señor. Soy una princesa tlahuica y vivo con mis abuelos, ya que mis padres murieron en un ataque de nuestros enemigos. ¿Por qué me lo preguntáis? —La chica sonrió al término de su pregunta. Ella era una diosa y ya había estado casada con Tlaloc. Se había transformado en una simple mujer con la idea de conocer a aquel rey tan valiente y hermoso. Su rostro dibujó un rictus de dulzura que hizo dudar a su interlocutor.
—Nuestro rey y dios, mi señor, desea conoceros. Por ello os ruega que acudáis esta noche a palacio. Si os place os quedaréis a vivir en él, pues desde hoy sois su invitada de honor —Tepexcolco terminó su frase con una ligera reverencia de cabeza, algo que a la joven le sorprendió.
—Si mi rey lo desea, allí estaré, señor.
Su rápida respuesta desconcertó al consejero real que esperaba alguna resistencia o duda sobre la invitación. Estaba claro que aquella mujer era un ser excepcional.
Xochiquétzal salió corriendo del mercado, la emoción embargaba su corazón. Llegó jadeando hasta la casa de sus abuelos, que vivían en una casa sencilla, lejos del lujo de los palacios con los que Xochiquétzal soñaba. Dejó el cestillo donde llevaba las frutas que había comprado encima de una mesa y empezó a danzar de alegría. Sus abuelos, que al verla llegar se asustaron, la miraban extrañados. ¿Le habrá entrado algún mal? ¿Será algún dios que la ha poseído? Los ojos de la muchacha entonaban una canción alegre y feliz y su rostro se iluminaba con los sueños que a su mente acudían en tropel. Algo misterioso intuía que iba a ocurrir esa noche. Estaba soñando de día, que eran los sueños verdaderos, pues los de la noche eran falsos y traidores. Había llegado a Oaxaca para conocer a aquel dios-rey que todos pregonaban como el hombre más valiente y fuerte de aquellos reinos y por fin le iba a conocer. Su vida anterior quedaba en el olvido. Ahora sería una mujer llena de vida, llena de voluptuosidad y deseo para enamorar a ese hombre que deseaba tenerlo a sus pies. Soñaba con el momento de yacer en su cama y poder concebir un hijo para el rey.
—¿Te ocurre algo, Xochiquétzal? —cuestionó su abuelo asustado al verla tan excitada.
—No me ocurre nada malo, abuelo. Pero algo importante acaba de ocurrir. Un enviado del rey me ha pedido que acuda esta noche a palacio. El rey desea conocerme y quiere que sea su invitada. ¿No os parece extraordinario? —El rostro de Xochiquétzal irradiaba alegría. Sus ojos, hermosos como dos esmeraldas, brillaron en la oscuridad del hogar.
Marchó hacia su habitación y buscó entre sus enseres el vestido más bonito que llevaría en su visita para conocer a su rey-dios, Mixcóatl. No poseía un vestuario muy amplio, pues sus abuelos no tenían muchos recursos, pero estaba segura de que elegiría uno que realzaría su belleza.
Sus abuelos la miraron con tristeza. Para ella, representaba un momento mágico la invitación del rey a su palacio, pero para ellos significaba la ocasión de la pérdida de su nieta, pues imaginaban que existía la posibilidad de que nunca más volvería a aquella humilde casa. El destino la había llevado a esa casa y el destino se la arrebataba. Tendría que ser la voluntad de los dioses, pensaron los ancianos.
Xochiquétzal preparó un baño y después de gozar del agua untó su cuerpo con los aceites que guardaba para alguna fiesta especial. Luciría un vestido de algodón blanco con unas orlas de coloridas flores. Se arregló la melena y buscó una bonita flor para prenderla en ella.
Recordaba las noches de primavera en las que había bailado delante de sus padres y de cómo ellos la miraban embelesados ante sus agiles movimientos, ahora bailaría para el rey si él se lo pedía. Aquella cita misteriosa le daba vértigo. Sus sueños de princesa nunca le habían llevado hasta el palacio de un rey como aquel. Un rey mortal de carne y hueso. Sin embargo, esta noche misteriosa acudiría y todo el embrujo de la vida se abriría ante ella al ver a su rey y sentir a su corazón agitarse con fuerza ante su presencia. La extraordinaria cita le parecía algo mágico y presentía que algo extraordinario iba a ocurrir.
La noche, que llegó después de marcharse a dormir el dios del sol, había envuelto con su velo negro las estancias del palacio, pero unas antorchas, alimentadas de aceite de ahuacatl, iluminaban los espacios por los que Xochiquétzal transitaba al encuentro de su señor. El encanto del palacio y el perfume que emanaba de los jardines la transportaba a las estancias de los dioses en los que ella había vivido desde niña. Miraba expectante todo aquello que encontraba a su paso, pues no en vano esperaba hallar allí a los dioses del firmamento. Cada rincón le producía una emoción al comprobar la belleza del lugar.
—Espera aquí un momento —le dijo un sirviente.
Xochiquétzal permanecía con toda la atención puesta en el momento que le anunciaran que podía entrar. Miraba con atención todos los rincones de la estancia donde le hicieron aguardar. Su corazón latía con rapidez y su sangre galopaba por aquel cuerpo joven a la espera de encontrarse con su rey. Había oído tantas cosas de él que esperaba no despertar de ese sueño y encontrarse con un hombre vulgar. Las figuras que adornaban la estancia le miraban fijamente y ella notó que se posaban sobre su cuerpo, por unos instantes dudaba de si estaba desnuda o vestida.
Miró con atención y comprobó la hermosura de aquel palacio que Mixcóatl había construido después de su conquista. Había transportado piedras, alabastro y maderas nobles desde lugares bien lejanos para labrar el conjunto más hermoso que un mortal podía construir. Había figuras de animales en jade que realzaban la belleza de la naturaleza, también jardines que competían en rivalidad con los de los dioses allá en el cielo.
—Pasa, Xochiquétzal —la invitó Tepexcolco, que había acudido a la puerta para recibirla. Una sonrisa suave y delicada acompañó a la petición. Con una breve inclinación Tepexcolco indicó a la joven que caminase a su lado.
Xochiquétzal le miró a los ojos y en su mirada reflejaba la gratitud por el momento que estaba viviendo. Inclinó su cabeza como saludo al enviado del rey y accedió al gran salón, donde se hallaba el trono del gran rey-dios Mixcóatl. Miró al techo y comprobó que aquella estancia era la morada de un dios. Todo el recinto se encontraba adornado con bellas maderas finamente labradas. Caminó decidida hacia el lugar donde estaba el gran monarca, su andar parecía el de una reina, orgulloso y altanero. Al llegar ante él inclinó su rodilla en el mármol y agachó su cabeza. El rey se hallaba sentado en un trono de alabastro resaltando su figura.
—Levántate, mujer —una voz varonil y poderosa le invitaba a mirar a la cara a su rey, algo muy poco usual, ya que en su presencia nadie osaba mirarle directamente.
Levantó su ligero cuerpo lentamente y con interés buscó con su mirada las facciones del hombre que era mitad rey, mitad dios. Se encontró delante de un hombre cuyas facciones eran agradables. Sus fuertes brazos le ofrecían la seguridad de un guerrero al que nadie había podido derrotar. No era muy alto, pero sí esbelto y de fuerte contextura.
El rey se levantó de su trono y se acercó a ella. Al acercarse, Xochiquétzal pudo comprobar que era un hombre de piel morena con una larga melena de cabello bien negro que le llegaba hasta los hombros, sus ojos eran profundos y la mirada grave. El rey se paseó alrededor de ella y esta sintió un pequeño escalofrío cuando notó su mirada posarse sobre ella.
—Mi rey, ella es Xochiquétzal, «Flor de Plumas» —presentó Tepexcolco.
—Bonito nombre,
—Gracias, mi señor.
—Mi rey y señor desea que habitéis en las habitaciones de palacio con las demás concubinas que nuestro señor posee —anunció Tepexcolco.
—Sí así lo desea mi rey, así lo haré. —En su rostro se marcó un ligero rictus de tristeza.
Aquella expresión no pasó desapercibida a Mixcóatl, el gran rey notó el tono de tristeza. No esperaba esas palabras. Para cualquier mujer esa propuesta hubiese significado un gran salto en su vida y habría estallado de alegría, pero para Xochiquétzal significaba alejarse de sus sueños y olvidarse de todo lo que había imaginado. Sus anhelos estaban muy lejos de aquella realidad que se le presentaba. Nunca se podría haber pensado que sería una concubina del rey. Sintió en su corazón que unos alfileres muy finos se le clavaban. La desilusión de la realidad había nublado sus sueños de juventud. Siempre había fantaseado con alcanzar el amor del rey, del que se había enamorado la primera vez que lo vio, no quería el amor de un hombre valiente y generoso, quería el de aquel rey. Nunca imaginó que se convertiría en una concubina perdida en el bosque de este palacio.
—Xochiquétzal, eres muy bonita. Ahora que te veo bien creo que eres la mujer más bella del palacio. Desearía que me amaras y me dieras unos bellos hijos. ¿No te alegras de ello? —manifestó el rey Mixcóatl cogiéndole la barbilla y levantando suavemente el rostro de la mujer.
—Si mi rey me lo ordena, así será. Pero no por ello lo haré gustosa y alegre. —Su respuesta escondía la rabia y la desilusión por la noticia.
Tepexcolco, asustado ante la intrepidez de la muchacha, temió por su vida. Aquella mujer se había atrevido a contrariar al rey-dios, algo que nunca ninguna otra había osado. Se acercó hasta ella y con un ademán trató de golpearla.
El rey, con un movimiento rápido, se le adelantó y sujetó el brazo de su consejero. Sintió curiosidad ante las palabras de aquella mujer. La miró descaradamente y sonrío por la situación en la que se encontraba.
—Déjala que hable, Tepexcolco. Espero que puedas explicarnos tu razonamiento.
—Sí, mi señor. Haré lo que vos me mandéis, porque sois mi rey, pero mi corazón siempre estará abierto para el hombre que sepa ganarlo, y en cuanto a lo de tener hijos, siempre había deseado traer a la vida a los hijos con un hombre con el que estuviese casada. Y aquí en palacio según me habéis indicado seré una concubina más, de las muchas que ya tenéis —las últimas palabras salieron de la boca de Xochiquétzal con desdén.
Mixcóatl se quedó sorprendido ante las palabras de aquella mujer, desconocida hasta ese momento. Después reaccionó y con dulzura en sus palabras se dirigió a ella.
—Bueno, si ese es tu problema, creo que lo podemos solucionar. La próxima noche que haya luna llena nos casaremos ante ella y ante la mirada de todas las estrellas del cielo para que así todos los dioses del firmamento se enteren que estaremos casados y que los hijos que nazcan de esta unión serán dioses bendecidos por la luna.
Xochiquétzal sonrió feliz ante la respuesta de su rey. Ese hombre, ingenioso y amable, había empezado a ganar su corazón. Se marchó alegre hasta la estancia que le indicaron y aquella noche durmió plenamente, en una cama con un lecho de plumas de aves, soñando con la llegada de la próxima luna llena.
Los días y las noches transcurrieron pausadamente. Xochiquétzal no volvió a ver al rey. Algo que la extrañó mucho. Siempre pensó que la llamaría a sus aposentos para yacer con ella en su cama. El tiempo se desplazaba entre los cielos mientras que la ansiedad corría por su mente. Sentía nostalgia de su vida junto a los dioses y a veces añoraba la sencilla casa en la que había tocado vivir con sus abuelos, pero también gozaba del lujo y el refinamiento del palacio. Su mente era un torbellino de ideas y el desencanto estaba empezando a conquistar su cabeza.
«Igual se ha olvidado de mí —pensaba—. A lo mejor fue un capricho pasajero y las muchas ocupaciones de un rey en su gobernar le han hecho olvidarse de mí. El rey tiene muchas otras concubinas y tal vez desea estar mejor con alguna de ellas. O quizás se molestó con mis palabras, creo que no fueron muy adecuadas para responder a un rey. A veces debo tener la boca más cerrada», razonaba en su intimidad. Su ímpetu juvenil y sincero le había jugado malas pasadas en otros momentos. Pero sus padres y otros dioses le habían enseñado a ser sincera a fuerza de poner en peligro su vida si fuese necesario.
Triste y olvidada por su rey, Xochiquétzal miraba al cielo y soñaba con ver una noche en que la luna llenara todo su horizonte. Deseaba borrar aquellos negros pensamientos. Tal vez ocurriría algo milagroso, su rey aparecería y, tal como le había prometido, se casaría con ella. Aunque bien sabía que la boda no tenía efectos legales ante el pueblo, el rey ya tenía una esposa, la reina, y no podía volver a casarse otra vez hasta que esta muriese. Pero en lo más íntimo de su corazón a ella no le importaría, se sentiría la esposa de ese hombre valiente y fuerte. Se entregaría a él y le daría los hijos que los dioses le enviasen.
Una mañana, Tepexcolco apareció en sus aposentos, la miró fijamente y prendado de su belleza le hizo un pequeño saludo. No era normal que aquel hombre, la persona más cercana al rey, se dignara a saludar a una concubina con esa devoción. Quería borrar de su mente el intento del castigo que intentó imponerle al contestar desairadamente al rey. Deseaba el perdón de aquella mujer que le había cautivado, igual que a su rey.
—Xochiquétzal —saludó con voz solemne—, nuestro rey y señor os pide que esta noche acudáis a los jardines del ala sur del palacio. Allí, delante de la luna llena, que esta noche alcanzará su esplendor, os tomará por esposa teniendo como testigo a todos los dioses del firmamento. Os ruega que os vistáis y adornéis para tal acto.
Xochiquétzal notó que la emoción embargaba su cuerpo. Sintió una fuerte sacudida de ilusión que alimentó a su corazón. Su sueño se estaba convirtiendo en realidad. El rey no la había olvidado y estaba dispuesto a cumplir su palabra. Esa noche se convertiría en su esposa. Había conseguido lo que deseaba.
—Allí estaré, Tepexcolco. Me pondré el vestido más bello de todos los que me habéis proporcionado, también las joyas más maravillosas que el rey me ha enviado como presente. —Su rostro desprendía una alegría que resaltaba sobre el ambiente de aquella habitación.
—Espero que estéis muy bella, aunque dudo de que podáis estarlo aún más de lo que lo sois. Y no creo que sea necesario que os pongáis muchas joyas, vos seréis la joya del jardín. Una simple flor será suficiente. Mi rey es muy afortunado de haberos hallado. —Inclinándose nuevamente, Tepexcolco se marchó de la habitación dejando a Xochiquétzal sumida en un torbellino de emociones.
Había llegado el día soñado. Su corazón se sintió inundado de aquella felicidad y bailó alegremente por la estancia.
La noche era profunda cuando la luna con su blancura más extensa apareció en la lejanía. Todas las criaturas del jardín se callaron cuando observaron la llegada de Xochiquétzal. Caminaba por los pasillos con la gracia de las aves del lago. Cuando llegó al jardín su belleza era tal que hasta el firmamento se detuvo por unos instantes para poder contemplarla mejor. Las fuentes de agua, antes saltarina y juguetonas, callaron al ver a esa mujer que, con el resplandor de la luna llena, sobresalía en el marco del jardín.
Xochiquétzal apareció entre las plantas del jardín, y Mixcóatl, que la aguardaba, pensó que era una diosa que nacía desde el fondo del estanque.
—Esta noche soy el hombre más dichoso de todo el mundo, Xochiquétzal. El poder contemplar toda tu belleza y poseerla me hace el ser más rico de todo el universo.
—Yo también soy muy dichosa, mi señor. Sois un hombre generoso que habéis sabido cumplir vuestra palabra. Mi corazón os lo compensará entregándose a vos sin ningún impedimento. —La sonrisa que desgranó sus hermosos labios provocó que Mixcóatl la deseara en ese mismo instante.
Ambos, un hombre y una mujer dentro de sus corazones, se agarraron de las manos y, mirando fijamente a la luna, expresaron sus sentimientos para que los dioses del firmamento se enteraran de la unión de ese enlace.
—Yo, Mixcóatl, rey de los chichimecas, tomo por esposa a esta mujer, Xochiquétzal, ante los ojos de todos los dioses del firmamento. Desde este instante le entrego mi corazón y mi vida. Los hijos que nazcan de esta unión serán dioses bendecidos por vosotros.
—Yo, Xochiquétzal, princesa tlahuica, tomo por esposo a Mixcóatl ante los ojos de todos los dioses del firmamento. Desde este instante le entrego mi corazón y mi cuerpo para que de él nazcan los hijos que vosotros queráis enviarnos.
A partir de ese instante Mixcóatl y Xochiquétzal se sintieron unidos por unos lazos poderosos, algo inusual entre un rey y una desconocida hasta hacía poco tiempo.
Abandonaron el estanque y se marcharon lentamente hacia las estancias del rey. Cruzaron pasillos adornados ricamente y ambos sentían que viajaban en una nube que los transportaba hasta un nido de amor.
La noche echó su velo de seda y tanto hombre como mujer se entregaron a un acto de amor puro; solo los dioses podían alcanzar aquella felicidad.
Xochiquétzal, por su parte, como mujer, experimentó que su cuerpo se entregaba al placer por amor y devoción. Quería poder concebir un hijo rápidamente para satisfacer así al hombre que se había entregado a ella con todo su amor.
Mixcóatl montó sobre el cuerpo de Xochiquétzal y vertió sobre ella unas gotas del elixir de la vida. Esa unión había quedado sellada para siempre. Pensaron los dos.
El amanecer les sorprendió dibujando sobre sus cabezas el destino futuro. Llamó rápidamente a Tepexcolco para pedirle que su amada Xochiquétzal ocuparía a partir de ahora unas habitaciones más cercanas a la estancia del rey. Mixcóatl quería tenerla bien cerca. Soñaba con volver a poseer ese cuerpo. Había estado gozando toda la noche y aún, a pesar del cansancio, deseaba volver a tenerla entre sus brazos y besar esos labios que le ofrecían la miel del éxtasis.
Los días y las noches continuaron con aquellos encuentros, donde Mixcóatl y Xochiquétzal entrecruzaban sus cuerpos y los dioses envidiosos los observaban desde su balcón del cielo. Nada ni nadie podía impedir que la felicidad los inundara de dicha y la vida se volvió un río suave y caudaloso donde ambos navegaban dichosos.
Transcurridos ya un mes de la noche del enlace, las visitas a su habitación habían sido constantes. Mixcóatl sentía una atracción cada vez más fuerte por aquella mujer. Sin apenas darse cuenta, Xochiquétzal se había convertido en una fuerte droga que le dominaba. Se pasaba el día esperando que el sol se marchara a dormir para acudir al lecho con la mujer amada. No sabía si eso era bueno o malo, solo sabía que debía de seguir los impulsos de su corazón y acudir a la cita con el amor. Los asuntos del gobierno de aquel reino quedaron relegados. No deseaba ninguna guerra, no quería abandonar a su amada y por ello procuraba que todas las tensiones se resolviesen con acuerdos y otras negociaciones. Sus viajes lejos de la ciudad quedaron relegados. El pueblo miraba extrañado que el rey no marchaba a las batallas y a la conquista de otros pueblos. Odiaba el solo pronunciamiento de su marcha. Había olvidado el camino hacia la habitación de su esposa y a las demás concubinas casi no las trataba. Solo había una mujer en su vida: Xochiquétzal.
Xochiquétzal sentía que había conquistado el amor de aquel hombre y sufría el tedio y el aburrimiento que la sacudían en el transcurso del día. Pero no le importaba, solo soñaba con la llegada de la noche en la que su rey, su amor, la visitaría y la acompañaría toda la noche en ese viaje de sueños y deseos. Había olvidado por completo su vida anterior. Apenas recordaba su casa y a los otros dioses. Se sentía una mortal más, incluso ingrata ante los demás, pero la felicidad le había borrado todos sus recuerdos anteriores.
Los días se fueron desgranando y Xochiquétzal sintió que su cuerpo se iba transformando. Dentro de su vientre una pequeña semilla estaba empezando a germinar y el origen misterioso de una nueva vida iniciaba su mecanismo para alcanzar el milagro del nacimiento de un hijo.
—Mi rey y señor, he de deciros que estoy esperando un hijo vuestro. Dentro de unos meses veréis el fruto de vuestro amor. Estoy segura de que será un niño. —La felicidad la embargaba y había soñado con darle esta noticia a su amado. Por fin había llegado el día y el hombre al que amaba la abrazó con todas sus fuerzas y besándola en los labios le agradeció la buena nueva.
—Es la mejor noticia que podía recibir, Xochiquétzal. Eres un sueño para mí y desearía poder estar siempre a tu lado. —Mixcóatl se despedía de su amada con gran dolor de su corazón.
El día empezaba a consumir sus horas y los deberes de un rey tenían que ser atendidos. Solo deseaba que el tiempo corriera loco y se marchara con el atardecer para volver nuevamente a la estancia en donde le esperaba ella.
Transcurrieron las temporadas que lentamente encadenaban los años. A la época de las lluvias le siguieron el periodo de siembra de maíz y luego la recogida de los frutos. Xochiquétzal apreciaba que su vientre se inflamaba. Su cuerpo perdió aquella figura tan escultural que sorprendía a todo el mundo, aunque una ligera y amplia túnica lo ocultara. Su vientre hinchado escondía el fruto de una semilla real. Una simiente que reclamaba la llegada a la vida. Por ello era atendida con todo esmero y cuidado por muchas mujeres que velaban por su felicidad y por la del niño que iba a venir al mundo.
Un atardecer, cuando la luz rojiza del cielo teñía el horizonte, Xochiquétzal sintió los fuertes dolores que anunciaban el parto. Se retiró a sus aposentos y Tepexcolco, eficaz y atento, como siempre, mandó buscar a la parturienta para que la ayudase a traer al mundo al hijo del rey.
La parturienta se presentó jadeando y sudorosa. Pensaba que el niño ya estaba allí. Luego comprobó que el parto todavía había de durar. Ordenó que todos los preparativos estuviesen listos, y ayudando a Xochiquétzal a meterse en la cama rezó para que todo saliese bien. Aquella ciencia que practicaba no contaba con las bendiciones de los dioses. Todos soñaban con un hijo, un príncipe que alegraría la vida de su señor, ya que no había tenido nada más que hijas con la reina.
Xochiquétzal, con todo su cuerpo bañado en sudor, abrió sus ojos aún llorosos, su rostro reflejaba el dolor por los esfuerzos del parto, cuando descubrió ante ella la figura de un niño tan hermoso que deslumbraba ya recién nacido.
Se encontraba sin fuerzas y hundida en el dolor. Su imagen era la de una mujer pálida con los ojos perdidos en la lejanía. Por unos momentos la belleza de Xochiquétzal se había perdido en los bosques de la naturaleza. Pero la ilusión de poder ver a su hijo hizo que recuperara la fuerza.
Intrigada por la imagen del niño, Xochiquétzal interrogó a la parturienta.
—¿No creéis que tiene la piel demasiada blanca? —dudó—. ¿Y el cabello no lo tiene muy dorado? —Su rostro reflejó las dudas que aquel niño le planteaba.
—Sí, mi señora. El niño ha nacido con la piel más clara de lo normal y el cabello es dorado como los rayos del sol. Es un niño bendecido por los dioses, y quién sabe si no vive en su interior algún dios que ha querido visitarnos.
Xochiquétzal sonrió a duras penas, ella bien sabía que el niño era un dios.
La explicación de la parturienta no había sorprendido a Xochiquétzal. ¿Acaso no sería posible que su hijo fuese un dios siendo ella una diosa? Quizás fuese un mortal, puesto que su padre sí lo era. Desechó aquellos pensamientos. Acababa de nacer y quizás más adelante, con el tiempo, la piel oscurecería y su cabello se tornaría más oscuro. La debilidad de su cuerpo hizo que se durmiera dulcemente.
La parturienta llamó rápidamente a Tepexcolco para solicitar a un sanador. La reciente madre había perdido mucha sangre y su aspecto no era muy halagüeño. Tepexcolco, asustado, mandó llamar a los mejores sanadores que hubiese en la ciudad. La salud de esa mujer era algo muy importante para su rey y él no podía fracasar en su cometido. Después ordenó llamar a su rey, pues debía de estar al tanto de lo que ocurría en las estancias de su amada.
Mixcóatl acudió a la zona del palacio en las que Xochiquétzal se debatía entre la vida y la muerte. Comprobó que aquella mujer luchaba por rehacer su vida y después miró al niño que había nacido sano. Abrazó tembloroso el cuerpo de su amada y acarició sus cabellos. Rogó a todos los dioses para que la protegiesen de la muerte y después de besarla en la frente cogió al recién nacido y levantándolo al aire le dijo:
—Hijo mío, serás un gran príncipe y algún día un gran rey, me sucederás en el gobierno de este vasto imperio que he conquistado para ti. Pero no quiero perder a tu madre. Si muere ella por tu nacimiento, una estrella desgraciada amparará nuestros caminos y las desgracias se enfrentarán a nosotros. Tepexcolco, quiero que vengan los mejores sanadores del reino. Deseo que la salven y que ella vuelva a la vida. En caso de que ella muera, ordenaré que todos la acompañen en la pira funeraria. Empezando por ti, parturienta. —Una mirada de odio traspasó la estancia y se fijó en la pobre mujer que ya sentía sobre su cuerpo la espada de la muerte.
La parturienta, abatida, inclinó su cabeza y pensó que su sentencia de muerte ya estaba firmada. Xochiquétzal luchaba pendiente de un fino hilo y sabía por experiencias que aquella débil hebra se rompería en cualquier momento.
Tepexcolco informó que ya había realizado lo que su señor le indicaba. Los mejores sanadores de la ciudad se encontraban en la sala contigua esperando que les autorizasen la entrada para intentar curar a la enferma.
La noche se volvió profunda. Xochiquétzal respiraba con dificultad. Había perdido mucha sangre en el parto y su cuerpo presentaba una gran debilidad. De vez en cuando recobraba el conocimiento y en la soledad del silencio reclamaba a su hijo junto a ella. Los sirvientes le acercaban al niño, pero ya no tenía fuerzas para sujetarlo. Ni el llanto de la criatura conseguía reanimarla y rescatarla para la vida. Su mirada se nublaba y no era capaz de percibir la figura de su hijo. Poco a poco la vida se le escapaba y el dolor le traspasaba lo más profundo de su alma. Dejaba atrás al hombre que amaba más que a su vida y al fruto de ese amor. El hijo que acaba de venir al mundo.
Xochiquétzal moría al amanecer. Fallecía cuando nacía el sol en el firmamento y todos los pájaros del mundo comenzaban a trinar gozosos por la nueva promesa que acompañaba al día. Ella ya no tendría aquellas promesas de felicidad que todos los días les había traído el dios sol. Había bebido el elixir de la felicidad con demasiada rapidez y ahora su vida se había apagado como una antorcha sin resina.
Mixcóatl cayó de rodillas al suelo y sus lágrimas rodaron por sus mejillas llegando hasta el frío suelo de mármol, que se convertía en un río de dolor. Tepexcolco le daba la noticia y no encontraba palabras para consolar a ese gran guerrero, aquel rey, como un hombre débil, gemía y maldecía a la vida que le robaba lo que más había querido. Para qué quería todo un reino, para qué todos los tesoros acumulados en sus palacios si a partir de ahora no tendría a Xochiquétzal para compartir con ella la felicidad que le había aportado en todo el tiempo que ella le había acompañado. Su llanto traspasaba las paredes del palacio y todos los habitantes de la ciudad lo escuchaban, enterándose de la desdicha de su rey. Corrió como un loco hasta la habitación de Xochiquétzal y allí encontró su cuerpo sin vida, lánguido e inerte. Se abrazó a ella y deseó la muerte para acompañarla en el viaje tan siniestro. La vida, que era caprichosa y cruel, le había quitado al ser más querido, pero también era generosa y le había proporcionado al más deseado: un varón. Un hijo al que había de proteger, cuidar y enseñar para que el día de mañana le pudiese suceder. Debería de seguir viviendo con el dolor dentro de su corazón, pensó mientras permanecía en la cama abrazado a la mujer que había amado con esa pasión. Con su muerte, Xochiquétzal se convirtió en la diosa del amor.
—Tepexcolco, buscarás a una nodriza que amamante a mi hijo para que crezca sano y fuerte, y tendrás que jurarme por todos los dioses que le cuidarás y le protegerás aun con tu vida, para que algún día sea rey de este imperio. Pase lo pase vivirás solo para protegerle. Mi vida ya no importa, solo la de él; es lo importante.
—Sí, mi señor. Juro que así lo haré. ¿Ha pensado mi señor en el nombre que le pondrá al niño?
—Mi hijo se llamará Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl. El primer nombre por el año de su nacimiento. Así quedará registrado en la historia de este mundo. Algún día será un dios y gobernará sobre muchos pueblos con su sabiduría e inteligencia. No quiero que gobierne con la fuerza, como lo he tenido que hacer yo, quiero que se gane el cariño y la voluntad de las gentes y gobierne en paz.
Los años desgranaban las cosechas y las lluvias aportaban nuevamente la promesa de buenas recolectas. La soledad de Mixcóatl se veía ensombrecida por las envidias y las luchas por el poder que aquel rey dormido y abatido había dejado crecer bajo sus pies. Habían pasado ya unos años desde que le abandonó la mujer tan amada, y su apatía había llevado al reino a una situación de desamparo ante otros pueblos enemigos suyos. Su propio pueblo había caído en el letargo de la indiferencia y sus enemigos, que habían esperado este momento durante muchos años, se lanzaron como chacales contra aquel rey-dios que se había convertido en un hombre vulgar y desamparado.
Una mañana oscura y grisácea, con un cielo que amenazaba una fuerte tormenta, se desencadenó la ira que algunos de sus enemigos tenían encerrada en sus corazones.
—Mi rey, señor. Algo grave está sucediendo. —Tepexcolco llegaba a palacio alterado, con el rostro desencajado y la mirada perdida.
—¿Qué sucede, Tepexcolco?
—Las gentes de Ihuitimal se han sublevado. Han comenzado las matanzas y creo que vendrán hasta palacio para mataros. Debéis huir, mi señor. Son muchos los guerreros que le secundan y vos apenas tenéis partidarios —la voz de Tepexcolco se quebró y sus ojos se inundaron de lágrimas. Había combatido toda la vida por aquel rey y, sin embargo, ahora, en los momentos más amargos, era un pobre viejo que casi no podía luchar. Aún sonaban en sus oídos las palabras que su rey le había predicho: la derrota había llegado y su pueblo le daba la espalda.
—No, Tepexcolco. No puedo huir. Mi destino ya está fijado en las estrellas y debo esperar lo que los dioses han dispuesto para mí. Pero tú todavía tienes que servirme con un último encargo. Llévate a mi hijo Quetzalcóatl y ocúltalo en alguna ciudad hasta que sea mayor y pueda luchar para recuperar lo que es suyo. Si lo encuentran los partidarios de Ihuitimal lo matarán. Así que date prisa y llévatelo antes de que sea tarde. —Mixcóatl hundió la cabeza entre sus manos y allí en la negrura de su pensamiento vio por unos instantes el rostro de Xochiquétzal, que le llamaba con una sonrisa dulce. Por unos instantes pensó que su muerte sería un acto de amor, por fin se encontraría con ella, aunque fuera en la otra vida. Así que no opondría ninguna resistencia a su destino y aceptaría aquella muerte como su última voluntad.
—Sí, mi señor. Así lo haré. Que los dioses os protejan. —Tras una gran reverencia, Tepexcolco salió deprisa hasta las dependencias del niño, al cual arroparon con ropas más corrientes, ocultando sus cabellos con una peluca negra y untando su piel con grasas para oscurecerla, para que así que no fuese reconocido y mezclado con varios niños, hijos de criados, se marcharon del palacio por un pasadizo secreto que los comunicaría con el exterior de la ciudad.
Poco tiempo después cientos de guerreros enfurecidos y encabezados por aquel malvado de Ihuitimal entraron al palacio gritando, pasando a cuchillo a todos con quienes se encontraban. No respetaron ni a mujeres ni a niños. Todos murieron en ese día funesto para la vida de ese reino.
Mixcóatl moría en su trono atravesado por un puñal de obsidiana en la garganta. Su mirada, perdida en la niebla de la muerte, buscaba con ansiedad encontrase con la mirada de Xochiquétzal, quien le esperaba ardientemente en el paraíso de los dioses del firmamento.
Tepexcolco y el cortejo que ocultaba al joven Quetzalcóatl huyeron por caminos poco transitados para no ser descubiertos, sin saber que, en palacio, Mixcóatl y la mayor parte de la familia real caían asesinados por Ihuitimal, quien, a partir de ese momento, usurparía el trono de aquel imperio. Ihuitimal había ordenado buscar al niño-príncipe, el único que, junto a su hermana Quetzalpétlatl que se escondió en un lugar secreto y que habían conseguido escapar, para que fuese asesinado. Todo el palacio fue removido, en cada rincón y en todas las estancias buscaron afanosamente para encontrarle. Pero Quetzalcóatl ya no estaba allí. Su cuerpo joven y vigoroso marchaba veloz por los caminos en pos de la salvación de su vida. Aquel niño, ágil y ligero como un pajarillo, revoloteaba por los campos del reino en busca de un lugar más seguro.
Tepexcolco y toda la comitiva que ocultaban al joven príncipe caminaban por senderos junto a los maizales y a través de los campos donde los frijoles y los frutales crecían en su larga marcha. Durante el camino comían tortillas, algunas aves y bebían chocolate, la bebida de los dioses, que los criados preparaban para él. Caminaban con una meta: Teotihuacán, el lugar donde los dioses se reunieron. Las leyendas narraban que había sido construida por los dioses y allí decidieron crear la Tierra y las gentes.
Allí tenía sacerdotes amigos que le protegerían. El camino era largo y la marcha lenta, pero anduvieron por senderos seguros, pues estaban convencidos de que los partidarios de Ihuitimal le estarían buscando para darle muerte. Cinco largos días necesitaron para llegar sanos y salvo a su destino.
Tras pasar todas las penalidades que la huida les había proporcionado, Tepexcolco y su personaje real llegaron a Teotihuacán. Allí les darían refugio y cobijo, allí nadie les encontraría, pensó.
—Nezahual, amigo mío. —Tepexcolco abrazó a aquel viejo sacerdote—. Debo pediros que acojáis a este joven en vuestras estancias y le eduquéis como mejor podáis. Los dioses os lo premiarán. No me preguntéis su nombre, solo puedo deciros que es un príncipe chichimeca y su vida corre un gran peligro. Nadie ha de saber que se encuentra aquí.
El niño quedó sorprendido al ver esas pirámides gigantescas que los hombres habían construido en esa ciudad. Se trataba de un mundo mágico donde los hombres adoraban a los dioses desde aquellas alturas. Allí podría aprender a hablar con los dioses.
—Dime, Tepexcolco, ¿qué son esas pirámides de piedra tan gigantescas? —preguntó Quetzalcóatl intrigado.
—Esas pirámides las construyeron los hombres de estas tierras para así poder alcanzar el cielo y hablar con los dioses —reveló Tepexcolco—. Esta tan gigantesca es la pirámide del Sol y esa un poco más pequeña, es la pirámide de la Luna.
—Pues yo subiré algún día a ellas y desde allí alcanzaré el cielo y hablaré con los dioses.
—¿Para qué quieres tú, Quetzalcóatl, hablar con los dioses?
—Quiero preguntarles por qué permiten realizar esos sacrificios tan horrendos. —Quetzalcóatl miró pensativamente hacia la cima de la pirámide del Sol que, orgullosa y desafiante, se postraba delante de él.
Aquella respuesta dejó pensativo a Tepexcolco. El príncipe no era un niño normal, sería un pequeño dios dentro de su diminuto cuerpo.
Pasados los años, Quetzalcóatl vivía feliz en Teotihuacán, una ciudad muy grande, pues tenía unos doscientos mil habitantes. Crecía y era un niño listo y poco a poco se había convertido en un muchacho con grandes aptitudes para el conocimiento. Tepexcolco no había dudado en ningún momento que los mejores profesores que habitaban en la zona le enseñaran todas las materias conocidas. Nezahual era un buen sacerdote y astrólogo. Aprendió los secretos del firmamento, la ciencia de la agricultura, los del calendario y todo aquello que consideraba importante para que el niño alcanzase un grado de madurez e inteligencia para el cargo, que estaba seguro, en un futuro tendría que desempeñar.
Algunas veces preguntaba por su madre o por su padre. ¿Todos los niños tienen padre y madre?, ¿por qué yo no he de tenerlos? El pobre Tepexcolco, quien había tenido que hacer de ambos padres, no sabía qué responderle.
Los años transcurrían en la placidez y la felicidad que le aportaban los juegos y las enseñanzas. Añoraba a aquellos padres desconocidos, pues no recordaba nada de su niñez. Los años habían borrado los recuerdos que su mente guardaba, pero Tepexcolco había suplido a sus padres, con todo su corazón y su paciencia. El niño se había convertido en un joven cuyas aptitudes eran generosas y sobresalían por encima de los demás jóvenes. Aprendió a escribir los jeroglíficos, el calendario solar y la aritmética basada en el número veinte. Su cuerpo atlético recordaba al de su padre, con la diferencia de que su piel era muy blanca y el cabello rubio, como el maíz maduro, algo que sobresalía en la ciudad.
A pesar de todo, Quetzalcóatl recorría todos los días plácidamente la plaza del Sol y al llegar a la gran pirámide se quedaba extasiado contemplando aquella grandeza. Desde su cima el cielo estaba muy cerca y él soñaba con tocarlo con sus manos. No le importaban los palacios, sobre todo el de Quetzalpapálotl, ni las demás pirámides. Solo la gigantesca construcción le atraía con todas las fuerzas. Esas piedras tenían una fuerza que le llamaban y su corazón se sentía feliz al poder contemplarlas.
Las noticias llegaron un buen día. Ihuitimal había muerto. Los partidarios de Quetzalcóatl, heredero legítimo del imperio, no le habían olvidado, y mandaron en su busca. Un enviado llegó a Teotihuacán con la noticia. Este se presentó ante Quetzalcóatl y le entregó la petición de su pueblo. El joven, aturdido, no encontró respuesta. Había descubierto su verdadera identidad. Todo su pasado se empezaba a desvelar y aquella oscura cortina que había ocultado sus primeros años de vida se había descorrido para dejar ver al mundo quién era verdaderamente Quetzalcóatl. Rápidamente acudió nervioso al palacio en donde vivía. Debía de hablar con Tepexcolco, quien le desvelaría los últimos secretos de su padre, el rey. Por lo que le aconsejó que aceptara su destino.
Tepexcolco llevó al joven Quetzalcóatl de regreso a Oaxaca, en donde le ofrecieron que fuera su sumo sacerdote y gobernante supremo.
Quetzalcóatl regresaba triunfal, como un día su padre lo hizo de una de sus muchas victorias. Ahora era un joven, aún no había alcanzado la madurez de un hombre, así que no había cosechado hazañas bélicas, pero algún día las conseguiría y entonces su pueblo le aclamaría con más vigor, pensaba.
Quetzalcóatl aceptó lo que el destino le había ofrecido, pero sus enseñanzas le recordaron que debía de gobernar con la razón, la sabiduría y no con la fuerza. Algo que su padre le había inculcado a Tepexcolco y este, a su vez, a él.
Pronto las campañas de guerra se pusieron en marcha. No podía eludirlas puesto que su país estaba amenazado por otros pueblos limítrofes y debía de conseguir para los suyos tranquilidad, además de felicidad por la victoria. Quetzalcóatl demostró su gran valía. Avanzó hacia el norte penetrando en el valle de Toluca. También estuvo en Acolman volviendo a Teotihuacan, a la que respetó, pues no olvidaba que allí había vivido su niñez. Siguió conquistando territorios como lo había hecho su padre. Las victorias eran conseguidas con facilidad y los tesoros se acumulaban en los palacios. Luego se estableció al sur de los lagos, en Cerro de la Estrella.
Quetzalcóatl quería construir una nueva ciudad. No deseaba reinar en aquella donde la sangre de su padre había corrido por los pasillos de su palacio. Construiría una ciudad en el valle, en las tierras que había conquistado. Fundaría la ciudad de Tula-Xicocotitlan, «lugar donde abundan los tulares o carrizales».
Pasados los años, Tula se convirtió en una hermosa ciudad. La capital de aquel imperio de los chichimecas. Los palacios que se construyeron sobresalían por su elegancia, por las figuras de jade y estatuas en piedra, así como toda clase de ornamentos, entre ellos las plumas de quetzal. Poco tiempo después, Tula se había convertido en una ciudad más hermosa que Oaxaca.
Pronto la ciudad alcanzó gran auge en el comercio y la prosperidad alcanzó a su pueblo. El cacao llegaba de todas las partes del altiplano, así como los metales preciosos y las piedras de obsidiana. El jade llegaba desde el valle de Coplán. Las pieles de animales tan queridos, como los jaguares y las figuras de arcilla, procedían de Chiapas o de la lejana Guatemala. También llegaban plumas de los pájaros más exóticos, así como el algodón para la confección de las prendas.
Los años transcurrían y Quetzalcóatl, al igual que su padre, se había convertido en una deidad. Un hombre amado por su sabiduría y por la sencillez de su vida. Odiaba la violencia y había conseguido desterrar todos los sacrificios humanos en las ofrendas a los dioses. Algo que a los sacerdotes no les había hecho mucha gracia, pero que acataron por la gran devoción que el pueblo tenía por su rey. La semilla del rencor dormiría en el seno de aquellos hombres hasta el día en que despertase y recordasen a su rey-dios que las tradiciones estaban para cumplirlas. El dios Sol reclamaba sangre para poder salir todos los días y darles luz y calor.
Quetzalcóatl se había convertido en un hombre alto con un cuerpo bien hermoso de piel muy blanca. Algo que llamaba mucho la atención entre las gentes de su pueblo que tenían la piel tostada. Su cabello era dorado, como el sol, decían, y su rostro se pobló con una gran barba. Poseía grandes conocimientos científicos y enseñó a su pueblo todo aquello que había aprendido en Teotihuacán. En astrología, inventó los calendarios, la situación de las estrellas y nuevas técnicas de agricultura, pues enseñó la implantación del algodón. Los instruyó en la construcción de casas, a trabajar los metales y, en general, a vivir mejor.
Un buen día, unos sacerdotes y otros dioses celosos de su vida le pidieron a Tezcatlipoca que se transformara en un anciano para poder tener acceso a él. Cuando llegó Tezcatlipoca a la presencia del rey, este le dijo que estaba enfermo y el viejo le prometió que le daría una sustancia que le curaría. Quetzalcóatl probó un poco de la bebida, que no era otra cosa queoctli, algo que él en su vida de abstinencia y rectitud nunca había probado, y le gustó. Quetzalcóatl bebió octli en gran cantidad. No tenía costumbre y le produjo una borrachera que le llevó a cometer actos que a un hombre de su posición no le fueron perdonados. Los sacerdotes le habían incitado a beber, deseaban su perdición y encontraron el momento. Sus enemigos le engañaron y, al verle en su estado, le llevaron a una habitación con la promesa de que yacería con una mujer hermosa. Pero dicha mujer era Quetzalpétlatl, mujer dedicada al culto divino por lo que había contraído los votos de abstinencia. Mantuvieron relaciones sexuales rompiendo todos los votos sagrados que habían prometido. A la mañana siguiente y descubierto el engaño, los sacerdotes le recriminaron de tal forma que Quetzalcóatl, avergonzado y deprimido por la acción que había hecho, decidió marcharse renunciando a todos sus cargos. Se iría de la ciudad abandonando todos sus tesoros y renunciando al trono de su padre. Viajaría hacia el este.
Quetzalcóatl se despidió de las mariposas en Papalotla, cerca de Texcoco, marchó nuevamente a Teotihuacán, allí era venerado como un dios y aquel pueblo eligió para honrarle el más hermoso de los templos. Llevaría el nombre de la Serpiente Emplumada. Después de vivir un tiempo en esa ciudad que le había acogido en su niñez, inició un largo peregrinaje por las altas tierras de su imperio. Le acompañaban muchos de sus partidarios más allegados. Entre ellos Tepexcolco, que, a pesar de su vejez, no quiso dejarle en la soledad de su peregrinaje. Le seguiría hasta que su cuerpo le dijera adiós, solo entonces le abandonaría.
En su largo peregrinar llegó a la ciudad de Cholula, donde fundó un gran templo para adoración de su figura. El pueblo cholulteca, fiel a las doctrinas que ese hombre sencillo y bueno colaboró en la construcción, decidió que aquel templo fuese su lugar de devoción.
El templo de Cholula era una inmensa pirámide con cientos de escalones y al final de ellos se encontraba el santuario de La Serpiente Emplumada.
—Aquí veneraréis a este dios justo y noble, pues es el dios de la sabiduría —manifestó a sus habitantes.
Una vez sembrada las semillas de su reinado entre los habitantes de Cholula, Quetzalcóatl se marchó y continuó su peregrinar siempre caminado hacia el este, deseaba llegar al mar y ver el sol despertar cada mañana. Siguió caminando y llegó hasta Coatepec, «Cerro de las culebras», desde donde vio el Citlaltépetl, «Cerro de la estrella».
Al llegar a la costa de Veracruz, se embarcó en una balsa de juncos hasta Tlapallan y allí sintió que la vida se le escapaba; murió. Se había sentido muy cansado y no deseaba seguir viviendo en aquel mundo. Sus acompañantes sintieron mucho la pérdida. Su cuerpo fue incinerado en una pira y las llamas alzándose hacia el cielo se convirtieron en una estrella muy brillante que se posó en la cima del Citlaltépetl, en donde después de un buen rato desapareció; era como si se hubiese metido dentro del volcán. Se convirtió en el lucero del alba.
Pero antes de morir, Quetzalcóatl les habló a sus acompañantes. Prometió que volvería. Volvería cuando el quinto sol se dejara ver en el horizonte. Volvería acompañado de sus hijos y sus descendientes para recuperar los reinos que eran suyos. Sus enemigos le habían engañado, pero no vencido. Retornaría y castigaría a todos aquellos que mancillaran su nombre y maldijeran la imagen de la Serpiente emplumada.
Sus discípulos, desconcertados, se preguntaban cómo iban a saber cuándo llegará el quinto sol.
Había nacido el año Ce Ácatl (1 Caña) y regresaría un año Ce Ácatl, no sabía de qué ciclo, ya que cada cincuenta y dos años el ciclo de la vida se volvía a poner en marcha. Volvería para vengarse de todos los hombres que le habían obligado a abandonar su imperio. Castigaría a todos los sacerdotes que celosos de sus enseñanzas habían provocado su caída y desterraría a Quetzalpétlatl y a todos sus descendientes por haberse prestado al engaño usando su cuerpo para su desdicha.
Regresaría desde la otra parte de aquel mar inmenso que brillaba cada amanecer con la llegada de la luz del día.
—Algún día veréis una luz inmensa y unos barcos muy grandes que llegarán a estas costas —vaticinó—. Ese día será el anuncio de mi regreso al frente de mis hijos y de mis descendientes, unos hombres blancos y barbudos, hombres duros y curtidos por el frío y el sol, para la recuperación de estos, mis reinos. Regeneraré el culto a la Serpiente Emplumada, castigando a todos los hombres que hubieran hecho sacrificios humanos. —Algo que odiaba con todas sus fuerzas—. Regresaré con los vientos del este.
Retornaría a sus dominios y todos juntos gobernarían con amor y justicia para que su pueblo conociera la luz del mañana; la sabiduría y todas las ciencias del mundo que traería consigo. No quería que su pueblo permaneciera en la oscuridad de la ignorancia. Había conseguido hablar con los dioses y deseaba que su pueblo conociera la eterna felicidad.
El dolor por la larga marcha le había aportado sufrimiento, pero no lo tendría en cuenta. Solo la felicidad de su pueblo era lo importante. Su promesa estaba hecha, necesitaría un tiempo para cumplirla.
La rueda del tiempo se había puesto en marcha y mientras la vida seguía su curso, los sucesores de Quetzalcóatl planeaban la llegada a aquellas tierras en busca del imperio oculto por los bosques de verde vegetación que en las costas anunciaban ese mundo que, un día lejano, había sido el imperio de su dios Quetzalcóatl.
Un hombre ambicioso y valiente viajaba entre ellos. Toda su vida había estado soñando con la conquista. Su codicia no tenía límites. No ha conocido a Quetzalcóatl, pero siente correr por su sangre el influjo de aquel dios que le impulsa a seguir avanzando y conquistar esas tierras, para gloria de su rey y para la de él. Solo el destino es el portador de los secretos de los reinos, pero él quiere abrir esos secretos y ver con sus propios ojos ese mundo maravilloso y extraño que existe en aquella parte del mundo, hasta hacía bien poco, desconocida para ellos.