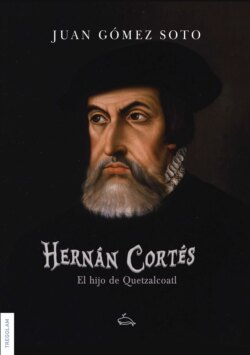Читать книгу Hernán Cortés, el hijo de Quetzalcoatl - Juan Gomes Soto - Страница 7
ОглавлениеCAPÍTULO 3
SEVILLA
Había marchado de mi casa, en Medellín, hasta Sevilla, la gran ciudad que era, en aquellos tiempos, la puerta de las Indias. El rey había ordenado que allí se asentase la Casa de la Contratación, y al obispo Fonseca le había entregado las llaves de la fortuna, dando al puerto de la ciudad el monopolio del comercio con las Indias. Allí donde las riquezas llegarían navegando desde la otra orilla del océano vasto y ancho que nos separaba de las tierras recién descubiertas, aunque ese caudal de oro y plata nunca llegaría al pueblo, solo la alta aristocracia se beneficiaría del río de beneficios.
Marchaba con el pecho henchido, el corazón radiante y unas ganas de vivir que oscurecían el paisaje del camino que llevaba recorrido. Durante unos momentos el mundo me pareció pequeño y diminuto. Era tal el poderío de mi zancada que con andar unos pasos ya soñaba que había recorrido medio mundo. Deseaba llegar a las Indias y empezar a recorrer sus tierras, descubrir aquellos territorios que permanecían vírgenes, perdidos en lo intrincado de las selvas que lo ocultaban. Estaba seguro de que con mi caminar firme y poderoso llegaría hasta los rincones más escondidos.
Miraba el radiante amanecer y ya divisaba en la lejanía los horizontes de grandeza que llevaba grabado en mi piel. Mis compañeros, algunos de aventuras juveniles, se habían dejado arrastrar por mis sueños. Años después se unieron a mis deseos de conquistas los Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Diego de Ordas, Alonso Hernández Porto Carrero, Andrés de Tapia, Juan de Sanabria y algunos más. Muchos de ellos nacidos en mi pueblo de Medellín. Otros en poblaciones cercanas, pero todos con una meta común: conquistar la fortuna que les volvería ricos y poderosos al regresar.
Mis dudas sobre mi destino se habían despejado ocasionalmente. En Cáceres residía don Nicolás de Ovando, comendador mayor de la Orden de Alcántara, que recientemente había sido nombrado gobernador general de las Indias en sustitución de don Francisco Bobadilla, caballero de la Orden de Calatrava. Así que por el trato de amistad que don Nicolás tenía con mi familia, fui admitido en el séquito para acompañarle en la poderosa flota de treinta navíos que se aprestaba en Sevilla para llevar al nuevo gobernador hasta las Indias descubiertas nueve años atrás por Cristóbal Colón. Mi cargo aún no estaba previsto en la organización de aquel gobierno, así que no sabía en calidad de qué viajaba yo. Pero para mí lo más importante era llegar, después Dios dispondría.
La armada llevaría también a hidalgos con sueños de conquistadores y a labriegos, que portando sus semillas tratarían de preñar los campos nuevos para extraer los frutos que alimentasen a todas aquellas gentes que aspiraban a una nueva vida. No era una expedición militar, por lo que no marchaba un gran contingente de soldados. Era una mezcla de aventureros y campesinos que, con familias a sus espaldas, trataban de poblar esos terrenos.
Llegué a Sevilla, la bella Isbiliya, según los almohades, en septiembre u octubre de 1501, no recuerdo bien la fecha. Hacía un día muy caluroso, aún recordaba al verano andaluz y la ciudad estaba engalanada, no sé bien por qué festividad, ya que la ciudad siempre se ha distinguido por su mezcla de beatería y rufianería. Me alojé en una posada en el barrio de San Bernardo, por aquel entonces un arrabal, allá en extramuros, pero la bolsa no daba para mucho y había que ser precavido con los dineros, y muy pronto me acomodé. Los juegos y las mujeres abundaban, así que me hallaba en mi salsa. Más de alguna vez dudé si debía de embarcarme o quedarme a vivir allí. Solo los acontecimientos posteriores me empujaron hacia mi destino. La ciudad, a pesar de sus ostentosos edificios, olía muy mal y las calles estaban muy sucias, eran estrechas y llenas de viandantes, caballerías, basuras y escombros. Resultaba difícil transitar por sus calles y plazas comerciales. La pobreza reinaba por todas partes. Cada cual se buscaba la vida como podía. Unos robaban, otros comerciaban con generosde adulterados y así, al eludir pagar los impuestos, sacaban unas monedas de más. Sevilla era un hervidero de vida, donde el trasiego de sus calles era ya una fiesta que adornada por el decorado del ambiente perfumado de la primavera calmaba el olor a suciedad y a caballerías.
Todo transcurría dentro de una rutina que, para nuestras mentes, que volaban sobre los sueños de las conquistas, era tediosa. Había cumplido ya los diecisiete años, así que me consideraba un hombre experimentado y eso representaba una pérdida de tiempo, pensaba, pero la fecha de nuestra partida aún no estaba fijada y todos deberíamos esperar hasta que llegara. Todos los días traspasaba la Puerta de la Carne y superaba las murallas de la ciudad para ir a mi acomodo o para volver a la ciudad en busca de alguna noticia o algarabía.
Cierto día fui invitado a una fiesta a una casa principal, como se distinguían las viviendas, con salas, cámaras y recámaras, portales y patios. El dueño, un rico mercader, ya metido en años, gustaba de presumir de su hacienda y de su mujer, joven y guapa.
La fiesta se me apetecía debido a que en ellas presentaban multitud de platos y la verdad era que yo no me alimentaba convenientemente. Desde mi llegada no comía otra cosa que huevos fritos o garbanzos con espinacas, algo típico entre los pobres. Yo añoraba las chacinas de mi tierra, que ya se habían agotado del cargamento, que mi madre me proveyó, así como la de todos mis paisanos. Por lo que accedí al asistir con la idea de llenar la tripa y después observar si el campo me proporcionaba alguna hembra, pues en aquellos tiempos siempre suspiraba cuando un vestido sonaba cerca de mí. Hasta ahora me las había apañado con prostitutas de alguna mancebía y, en alguna ocasión, allí en extramuros, junto al río, rondé a mujerzuelas que traficaban con sus cuerpos. Algo no muy digno para un joven hidalgo como yo, pero mi fortuna era precaria y las posibilidades de encontrar algo mejor, para satisfacerme, eran escasas.
Aquel atardecer paseaba tranquilamente entre las flores del hermoso jardín, muy bien decorado con plantas y otros ornamentos, algo muy corriente en un patio sevillano que, aunque era otoño, allí el tiempo era suave y templado como la primavera. El agua cantarina danzaba en una fuente cercana y la luna, que se había derramado por toda la ciudad con su luz plateada, me sonrió, lanzando una mirada con destellos de picardía que atravesó las orillas del río que regaba la ciudad. Todo el conjunto quedó hechizado y mi cuerpo sintió que la diosa Venus me marcaba para una nueva aventura. Soñaba que navegaba por un jardín embrujado.
Y así fue. La fortuna me sonrió. El hambre, que mi estómago demandaba, había quedado saciada, y el amor me rondaba, pues cierta damita que revoloteaba por el patio no paraba de mirarme. Se llamaba doña Ana, ella me confesaría su nombre más tarde. También me enteré de que era el ama principal de la casa, y la verdad es que tenía un cuerpo muy hermoso, la piel parecía pulida y la boca con una dentadura blanca y perfecta, adornada por unos labios sensuales que me incitaban a besarla. Las carnes rollizas y los pechos turgentes eran el acicate por el que me derretí en cuanto noté cómo me miraba la joven dama. No pasaría muchos más de los veintidós años. En aquellos tiempos era muy corriente que las jóvenes se casaran muy pronto con comerciantes mayores que ellas. La busca de la seguridad y el deseo de una vida mejor empujaban a los padres sin recursos a casar a sus jóvenes hijas buscándoles un marido que las protegiese en la vida. Pero una cosa era el marido y otra bien distinta el amante.
—Es algo misterioso que en esta tierra los patios despiden un olor tan intenso —susurré, a sabiendas de que ella, que estaba detrás de una columna de rico mármol, me escuchaba.
—Sí. En esta tierra todo es misterioso. Pero vos, que sois un joven poeta, sabréis cantarle con todo vuestro ingenio a nuestra bella ciudad.
Doña Ana, volviéndose de su escondrijo, se acercó hasta ponerse delante de mí. Su mirada altiva y provocadora me causó cierto rubor, ya que, aunque había estado con mujeres, no tenía aún bien aprendida todas las artes de la galantería. La oscuridad del atardecer hizo que mi rubor no lo apreciase la dama.
—Porque vos sois poeta, ¿verdad? O, ¿tal vez soldado? —dudó, sonriendo con malicia al notar mi juventud, aunque aparentaba algo más de edad de la que tenía, y apreciar un cuerpo tan poco curtido. Su perversidad en las preguntas y la malicia de su sonrisa me empujaban hasta el deseo.
—En efecto, señora mía. Soy poeta, estudie gramática y latín en Salamanca y soy soldado porque formaré parte del séquito que acompañará al nuevo gobernador de las Indias en su viaje de toma de posesión —le revelé lleno de energía tratando de impresionarla—. Pero esta noche, señora mía, soy vuestro admirador y hasta las estrellas se pondrán celosas cuando vean el fulgor de vuestros ojos.
—Bien veo a mi joven poeta lo lanzado que sois. ¿Acaso sabéis si soy una mujer libre? ¿Acaso podéis cortejarme con vuestro desparpajo? —Sus ojos brillaban con la luz del galanteo. Su cuerpo, antes inclinado, adoptó una posición erecta y parecía haber rejuvenecido.
—Señora mía, vuestros ojos me dicen que la puerta de vuestro amor está abierta y yo pido permiso para traspasarla. —Me acerqué silenciosamente hasta ella y cogiéndole la mano se la besé suavemente.
—¡Joven! ¿Cómo sois tan insensato? No soy una mujer libre y vos no podéis cortejarme con tal descaro en el patio de mi casa. Mi esposo debe de andar por algún aposento cercano y podría salir en cualquier momento.
Sentí un acaloramiento súbito y mis manos, antes ligeras y truhanas, se pusieron a atusarme el cuello de la camisa y el pelo. No sabía bien qué hacer.
—¿Al menos podré saber cuál es vuestro nombre? —le pedí muy recatadamente mirándola fijamente a los ojos.
—Mi nombre es Ana. Mañana, a las once de la mañana, en la catedral. Allí os espero —casi en susurro sus labios me confirmaron el deseo que tenía de encontrarse conmigo.
—Allí estaré —confirmé azorado ante aquella cita que la dama me proponía.
Nunca había sufrido tal proposición de una forma tan directa. Durante unos instantes me sentí nervioso y confuso. Mi corazón estaba tocado, pensé.
Doña Ana se dio la vuelta con determinación, caminaba despacio. Estaba claro que quería que la observase detenidamente. Su arrogancia femenina la convertía en algo sensual que caminaba por el jardín del deseo. Se volvió y me dirigió una sonrisa pícara y rápidamente desapareció de mi vista. Al principio, dudé si aquella conversación había sido real o imaginaria. Todos los fantasmas de la noche se habían presentado en ese patio. Mi pecho sentía una agitación muy fuerte. Decidí marcharme, mis actividades habían sido liquidadas con resultados positivos.
Una vez en la calle, marchaba deprisa. Mis pies, alegres y juguetones, eran el símbolo de mi juventud que volaba por el mundo. Me sentía el hombre más feliz del mundo. Miré al cielo y le di las gracias por la ofrenda tan generosa y maravillosa que me había hecho.
Aquella noche en mi jergón de la posada di rienda suelta a todas las historias de amoríos que mi mente me podía transportar. Soñaba con que amaneciera pronto, con ver la luz del nuevo día que me llevaría hasta la mujer hermosa que suspiraba por mi amor. Ansiaba poseerla y acariciar ese cuerpo tan maravilloso.
Fantaseando con el encuentro de la mañana siguiente me quedé dormido profundamente. Cuando desperté, el sol, ya radiante, iluminaba con fuerza la mañana. Mi cuerpo protestaba debido a que no había descansado bien. La noche se había vuelto ajetreada con mis pensamientos y no había encontrado el sosiego.
La ciudad estaba en todo su ajetreo. Los comerciantes se afanaban en lucir sus mercancías ofreciéndolas a los viandantes que habían madrugado y a los que aún acechaban por los puestos. Allí acudían todas las criadas de las casas de postín en busca de las viandas para sus amos. También se citaban las amas de casa más pobres en busca de algo que llevarse para preparar el guiso. El pescado estaba en los puestos a orillas del río y hasta allí acudían como tropel todos los que buscaban, y podían pagarlo, aquel exquisito alimento. El río era un inmenso lago lleno de fustas y tartanas que cargadas con toda clase de género trataban de descargar. Los hombres con sus esportillas danzaban desde las escuálidas embarcaciones hasta la orilla a través de gruesos tablones de madera que se cimbreaban a su paso y al peso de la carga.
En aquella ciudad, representada por la Torre del Oro, no era oro todo lo que relucía. La famosa torre la habían levantado los árabes hacia el primer tercio del siglo XIII. Fue llamada así por el resplandor de sus azulejos al reflejo del sol. Esos azulejos habían desaparecidos y solo quedaban los ladrillos de su fachada. Después fue utilizada para muchas cosas, hasta para cárcel.
La mayoría de la población no tenía mucho que llevarse a la boca y la gracia y la picaresca se desarrollaron por doquier. Allí, el que no se espabilaba se lo llevaba la corriente del río, decían. Todo el mundo soñaba con las riquezas del nuevo mundo que se había descubierto allende los mares. Pero estas no llegarían tan pronto. Habrían de transcurrir unos pocos de años para que aquel comercio con las Indias prosperase y diese a la ciudad riquezas que muchos ya habían profetizado.
«Yo disfrutaré algún día de esas fortunas», me dije, mirándome al espejo acicalándome un poco para mi cita en la catedral. Me puse mi mejor jubón, bueno, el único que tenía, claro está, después de limpiarlo lo mejor que pude y supe. En aquellos momentos en los que la torpeza me dominaba, recordaba con cariño a mi madre, la que siempre me había cuidado y protegido.
La mañana se había ido despejando y la hora a la que debía de acudir estaba próxima, no quería llegar tarde a tan especial cita. Salí a la calle con la ilusión por bandera. En esos instantes no hubiera cambiado mi existencia por la de un noble o la de un rey; yo era el rey de la nobleza.
Me puse en marcha hacia la catedral, joya, orgullo y emblema de la ciudad. Aquella iglesia era la obra de unos hombres que ofrecieron el monumento a su Dios. El arte gótico resplandecía por doquier con sus sietes naves, gran altura y ventanales. Era la catedral más grande del mundo, además de la más suntuosa de las Españas.
Entré en la catedral por la Puerta del Príncipe. Caminaba despacio admirando el resplandor de aquel arte tan grandioso. Dios había puesto en las manos de los hombres la sabiduría para poder realizar esa magna obra que se alzaba con sus agujas hasta el cielo.
Me detuve en la entrada de la capilla de la Virgen de Antigua. En el fondo había un retablo en cuyo centro había una imagen de la Virgen pintada al fresco. Después de admirar el retablo, en donde la Virgen sostenía a su hijo con la mano izquierda y con la derecha sujetaba una rosa, mientras el niño Jesús sostenía a un pájaro y dos ángeles agarraban la corona que orlaba la Virgen, paseé la mirada por el interior de la capilla.
Al mirar entre los asientos, en un extremo de uno de los bancos, una mujer joven oraba muy devotamente. La miré detenidamente y vi que su figura se asemejaba a la joven ama con la que estaba citada. Aunque al principio tuve mis dudas, pues al encontrarla con tal recogimiento distaba mucho de la mujer sensual que había conocido la noche anterior. Tenía un velo de fino encaje negro de Flandes que le cubría la cabeza. Su capa era de suave seda de un tono malva y brillaba en el fondo un vestido, también de seda, de un color carmesí. Deduje por su estampa que aquella dama debía de ser doña Ana. En sus manos portaba un fino rosario de cuentas de marfil y un libro de rezos a los que abrazaba con devoción.
Me acerqué despacio hasta el asiento contiguo. Al notar mi presencia ella giró su mirada y al verme sonrió.
—Pensaba que no vendríais, mi joven poeta —dijo en voz baja, a la vez que escondía una leve sonrisa burlona.
Yo también sonreí. Algo en mi interior hizo que la alegría desbordara mi pecho. Era ella y estaba allí junto a mí.
—Os equivocáis, señora. Nunca rechazo un lance de amor, mi valor no tiene límite.
Me sentía arrebatado de pasión al verla con aquella presencia tan hermosa. Deseé acariciar sus manos, pero el lugar era tan recatado que tuve que luchar con todas mis fuerzas para sujetar el empuje de mis instintos y calmarme dejando la ocasión para otro momento y lugar.
—Aquí no podemos hablar. Debemos respetar el culto a Nuestra Señora la Virgen —apuntó muy sensata—. Escuchad, mi marido se marcha esta misma tarde hacia Marchena, allí posee unas tierras y acude a comprobar cómo marchan sus asuntos. Estará fuera de Sevilla durante tres o cuatro días. Acudid esta noche. Pero no entréis por la puerta principal, mi marido no está, pero su señora madre sí, y tiene el sueño muy ligero. Por la parte posterior a la casa hay un gran portalón que no está cerrado, solo un gran tranco lo sujeta. Forzadlo un poco y entrad, luego dejadlo tal como estaba, pues no vaya a ser que alguien note la entrada de un forastero y dé la voz de alarma. Caminad por el patio y una vez que alcancéis las cuadras, a vuestra mano diestra, encontraréis una pared que tendrá colocada una escalera, subid por ella hasta la ventana que se os aparece, yo la dejaré abierta. Allí os estaré aguardando. Recordad, no acudáis antes de las diez de la noche.
—Bien, mi señora, allí estaré.
Nuevamente me sentí turbado por aquella mujer que me arrastraba hacia su lecho. La aventura me abría sus puertas y mi vida se lanzaba con toda su juventud en pos de ella.
Con gran recogimiento se levantó del asiento y tras persignarse ante la figura de la Virgen se marchó. Yo, atónito aún por el desenlace de la cita, me quedé sentado ante el retablo. Cómo era posible aquella devoción a la Virgen y después pecar con toda la intención. Esa sociedad era un mundo desconocido para mí, con el tiempo me acostumbraría y navegaría por él con cierta soltura. Mi juventud me delataba y no encontraba respuesta a la pregunta. Después, con el paso de los años, las encontraría. Mis piernas me flaqueaban de la emoción. No sabía si levantarme y seguirla o permanecer sentado. Tenía miedo de verla desaparecer como un alma etérea ante mis ojos.
Salí de la catedral y caminé por esas callejas hasta llegar a la plaza de San Francisco, la que siempre ofrecía un ambiente festivo. Los comerciantes se afanaban en vender sus productos y los viandantes observaban los puestos en busca de algún producto que les pudiese interesar. Yo intentaba encontrar a mis amigos para ver cómo se las ingeniaban en llevar algo a nuestros estómagos, ya que el hambre siempre estaba arañando sus paredes; era nuestra eterna compañera.
A mí, el amor siempre me producía ganas de comer. Soñaba con que llegara la noche, pero antes debía encontrar algo para solucionar aquel problema tan pueril.
Hallé a dos amigos, paisanos de mi tierra extremeña, que se habían agenciado una buena pitanza y se disponían a marchar hasta un mesón cercano donde darían cuenta de ella.
—Hernán, acudid pronto, querido amigo. Nuestras barrigas reclaman la ración de comida y vamos al mesón del Pollo. Allí hay buen vino y nuestra comida será repartida entre todos como buenos compañeros.
Estaba claro que sabían compartir la sal y la gloria del mundo, pensé. Caminamos hasta el mesón y entramos como un tropel, tal que si entrara un regimiento. El ruido y el barullo, contagió a otros paisanos que pronto se apuntaron a nuestra mesa. El vino corría y la comida desaparecía con mayor celeridad de la que deseábamos. Pero nuestra camaradería así nos lo exigía, compartir todo. Todo, excepto las mujeres. En ese punto, la rivalidad y el deseo, no estaban sujetas a las reglas del compañerismo. Todos lo sabíamos y respetábamos, y cuando alguno trasgredía las reglas, las espadas siempre estaban a punto para dilucidar aquellos lances.
Todos querían saber qué había sido de la hermosa dama que la noche pasada había conocido en la casa del comerciante que nos había invitado a su fiesta. Pues, aunque la charla había sido privada y silenciosa, todo el mundo la había estado observando, sin que yo lo notara, a la espera del lance final. Yo guardaba silencio, nunca me gustaba fanfarronear de mis conquistas amorosas. En mi interior estaba deseando contarles mi aventura con doña Ana, mi cita en la catedral y, lo más importante, mi quedada esa noche en su lecho, pero mi pudor y mi honor impidieron que mi lengua sacara a relucir ni el más mínimo de esos detalles. No era de buen caballero jactarse de conquistas y yo no estaba dispuesto a transgredir aquella frontera.
—No sé de qué me preguntáis —negué distraídamente poniendo cara de circunstancia, aunque en mi interior una sonrisa burlona adornaba esa mentira. Tenía miedo de que mi verdad se viese reflejada en mis ojos, pues aquel día brillaban con una luz muy especial, signo del deseo y del amor que salía de mi cuerpo a borbotones.
—¡Vamos, Hernán! Que todos sabemos cómo os las gastáis con las damas. Os vimos que hablabais en el patio con ella —apuntó, terminando con una gran risotada.
—En este lance os equivocáis —añadí, tratando de capear el temporal de aquellos dicharacheros, y viendo cómo se tornaba la ocasión, mucho tendría que cuidar de que no me descubrieran, pues echarían a perder mi empresa.
—Pues qué hacemos esta noche, señores. No tenemos caudales para irnos a una mancebía y el cuerpo ya nos va pidiendo un poco de jarana. —Alguien cortó la intromisión en mi empresa, y yo, dentro de mi alma, le agradecí aquel quite.
—Vayamos a los extrarradios a ver si hay suerte y encontramos a alguna que nos lo haga gratis.
Todos rieron la ocurrencia del compañero de jarana.
—Hecho. Esta noche nos reuniremos aquí y después partiremos —propuso uno de ellos.
—Lo siento, amigos, pero yo no puedo asistir a ese banquete —me disculpé serio—, tengo un compromiso muy importante y he de asistir sin falta.
—¿Con hombre o mujer? Contestad.
De nuevo un coro de carcajadas.
Por unos instantes dudé si contar la verdad debido a que todos esperaban mi respuesta con ansiedad y no sabía lo que responder.
—¡Mujer! —grité viendo la cara de expectación que todos ofrecían.
—La mujer del comerciante, ¿verdad, truhan? —Volvían a la carga en busca de una confesión que yo no estaba dispuesto a dar.
—No. No sabéis quién es. La he conocido esta mañana en la catedral. —Mi mentira a medias me podía salvar, así que continué narrándoles aquella historia sin especificar quién era la dama.
—Vaya, ¿y cómo es que vos acudíais a la catedral esta mañana? ¿Desde cuándo os habéis vuelto tan devoto? —formuló solemnemente uno de los comensales, el cual, pasado un tiempo, vislumbraba en su porvenir que algún día tomaría los hábitos de san Francisco.
—Ha sido un casual. Caminaba por la plaza de los Canónigos cuando vi a una hermosa joven que marchaba con su criada camino de la catedral. Decidí seguirla y cuando comprobé lo hermosa que era, no dudé ni un instante en abordarla. Había entrado para escuchar misa y yo, ya sabéis, no me detengo ante nada ni ante nadie cuando he de conquistar a una dama, y si es hermosa mejor. El resto, os lo podéis imaginar. Esta tarde ha quedado en salir de su casa, con su acompañante, claro está, y yo me incorporaré al paseo. Y esa es toda la historia, señores. Lo que ocurra después, solo Dios lo sabe.
La tertulia acabó y todos nos marchamos, cada cual a su cubil en busca de un descanso para atacar la noche con buen pie. En Sevilla las noches ofrecían siempre un campo hermoso para las diversiones y para las conquistas, aunque yo ya tenía una plaza por ganar, no podía causarme mayor diversión, en mi interior, el saber que mis compañeros me daban por acompañante de una joven dama desconocida, cuando en realidad yo estaría en el lecho de doña Ana.
Las campanas de la catedral sonaron, meditabundas, dando las diez de la noche. Impaciente, rondaba la casa oculto en la penumbra, miraba al cielo por si encontraba alguna señal; solo las sombras de la noche que avanzaba me acompañaban. Dudaba ante mi aventura, pero mis deseos de conquistas eran tan grandes que aún superaban a mi excitación que no me permitía distinguir a una sombra de un viandante. En todas ellas esperaba encontrar al marido de doña Ana acercarse hacia mí y, que con su espada, atravesara mi pecho. Aquel presagio pudo acabar en realidad. Todavía con ese temor, mis deseos se impusieron y ataqué de forma impetuosa la fortaleza. Nada me haría desistir en mi conquista. Mis deseos de gloria estaban en firme resolución de avanzar con fe. Era mi naturaleza la que me impulsaba, la que me llevaría por los confines del mundo en mis conquistas futuras.
El portalón apenas se resistió. Traspasé aquel vejestorio portal y volviendo a poner el tranco en su sitio avancé por el patio trasero de la casa. Tal como me había advertido doña Ana, me encontré con el cobertizo donde estaban las cuadras de los animales que, al oír los pasos de un extraño, se inquietaron y bufaron. Con todos mis sentidos en alerta avancé unos pasos y al finalizar el cobertizo giré y me topé con la escalera que me había indicado. La luna iluminaba mi camino. Miré hacia arriba y encontré la ventana que estaba medio abierta. El paisaje parecía despejado. Empecé a subir por la escalera mirando al cielo para no despertar a ningún santo que esa noche estuviese de guardia, no quería molestar a nadie, para que así nadie me molestase a mí.
Llegué a la altura de la ventana y suavemente empujé la hoja. Miré hacia el interior y la oscuridad no me permitía distinguir nada. En el interior de aquel reciento la negrura era total. Con suavidad alcé mi pierna y me apoyé en el alfeizar de la ventana, un pequeño escorzo y mi cuerpo ya estaba dentro de la habitación. Nuevamente miré y casi no distinguía muebles o persona. Solo el silencio reinaba en el ambiente. Trataba de adaptar mi vista a la oscuridad, no quería tropezar con algún mueble y despertar a la madre del amo.
En un rincón de la estancia, unos ojos brillantes delataron la presencia de aquella mujer hermosa, y segundos después, una voz muy dulce y templada, en tono muy bajo, me susurró.
—Habéis tardado mucho en conseguirlo, mi joven poeta. Guardad silencio, por Dios. Estáis haciendo mucho ruido.
Al reconocer su voz supe que estaba con seguridad en los aposentos de doña Ana, la cual me aconsejó que no hablase y que me quitase las ropas. Su voz delataba el deseo escondido en su cuerpo.
Al oír aquellos consejos no dudé ni un instante; sus deseos me contagiaron. Me desnudé cual rayo y a tientas me acerqué hasta el borde de su cama, levantando las sábanas me metí con sumo placer.
Esas sábanas olían a azahar, por unos instantes recordé el olor de mi casa en Medellín, otro mundo eran las de mi jergón en la posada, donde me alojaba, y sentí un arrebato de vergüenza. Poco después sentí el cuerpo de aquella mujer que latía con sofoco. Alargué mi mano y rocé su cuerpo que se estremeció al sentirlo. La noche presagiaba la tormenta que estaba a punto de desarrollarse en esa habitación.
—Creo que la poesía no está reñida con el baño, mi joven poeta. Oléis un poco a verdulero de la plaza de San Francisco —comentó sonriendo la señora.
—Perdonadme, señora mía, pero ni el tiempo lo aconsejaba ni el agua me esperaba.
Yo, que poco a poco ya me había perdido por el interior de las sábanas, no tenía mucho tiempo para hablar de limpieza ni otras zarandas de aquel tipo. Mi cuerpo se había puesto en tensión y acariciaba el suyo con avaricia. Quería llegar a todos los rincones de su cuerpo a la vez, acariciar sus senos, sus muslos y, además, besar sus hermosos labios. El frenesí se apoderó de mí y me vi envuelto en un torbellino de deseos que hacían que no pudiera frenar ese ímpetu. La tomé y la poseí, y ese deleite me llevó por la senda del paraíso.
Después de un breve descanso, durante el cual nos reponíamos del primer ataque, el sudor y el fulgor de la batalla la habían descompuesto, se abrazó a mi cuerpo y al sentir su roce se despertaron mis sentidos, que estaban alertas, pues bien sabía que una batalla había terminado, pero no así la guerra que continuaba.
La noche se me ofrecía interminable, pues la lucha, cuerpo a cuerpo, se me antojaba dura; doña Ana no daba tregua. Su cuerpo llevaba mucho tiempo deseando el placer del amor, pues con su esposo no lo practicaba con demasiada frecuencia, y exigía todo mi esfuerzo para su satisfacción. Pronto el cansancio aconsejó una tregua. Mi cuerpo estaba exhausto, y aunque no quería detener mis ansias de placer, pedía un descanso. Pero la noche se había marchado silenciosa y nosotros enfrascados en los lances del amor no nos habíamos dado cuenta de ello.
El cielo empezaba a clarear y doña Ana, temerosa de que alguien viese salir por la ventana de su habitación a un hombre, me pidió que me vistiera y me marchara pronto. Pero al levantarme de la cama para vestirme se aferró a mi cuerpo y me apretó fuerte, luchaba denodadamente por retenerme, pero los primeros rayos de sol me invitaron a marcharme. Deseaba correr o volar desde aquella ventana, pues mi cuerpo había alcanzado la gloria de la felicidad.
Me vestí rápidamente y con un beso apasionado me despedí de la dama que había sabido llevarme por el camino del amor. Siempre la recordaría, consideré.
Bajé nuevamente la escalera y con sumo sigilo caminé ocultándome lo que podía por el patio. Los animales sintieron algo extraño y nerviosos relincharon. Un perro lejano se soliviantó por los ruidos de los animales y prorrumpió con frenéticos ladridos que me hicieron huir con toda la velocidad que mi cuerpo era capaz. Alcancé el portalón y con sumo cuidado descolgué el tranco, miré con atención hacia ambos lados de la calle y al no observar ningún moro en la costa salí de la finca. Volví a alargar el brazo y coloqué el tranco en su sitio.
Antes de marcharme, doña Ana me había pedido que regresara a su alcoba en cuanto la noche volviera. Deseaba estar conmigo y sentir mi cuerpo sobre el suyo, que había estado durante una temporada muy larga en ayuno y penitencia. La promesa había de cumplirla; por mi vida se lo juré.
Llegué a mi posada y el jergón me acogió, con un poco de asco, dejando que mi cuerpo recuperara el aliento, pues al de la noche tan ajetreada le acompañaba la brutal carrera que había realizado desde la casa de doña Ana hasta la posada, como si el diablo me persiguiera. Jadeando como un podenco me acerqué a él y caí de bruces. La respiración entrecortada no me dejaba saborear los recuerdos de aquella noche de placer y amor. Quería dormir, pero tampoco el sueño acudía a mi mente, solo los recuerdos de cada instante de la noche pasada me hacían permanecer en vigilia. Disfrutaba en mi mente con el cuerpo de la dama que horas antes había tenido entre mis manos y mi cuerpo se tensionaba, tal era la dicha de esos recuerdos. La vida me sonreía, me entregaba momentos de felicidad y recuerdos que satisfarían mis momentos más solitarios.
Después de un buen rato despierto y gozando con aquellos recuerdos sentí que los primeros rayos del día se asomaban a la habitación donde estaba y estos, acariciándome, consiguieron que el sueño me dominara y perdiera el control de mis sentidos.
Hacia el mediodía unas voces que armaban gran alboroto me despertaron. No cabía duda, eran mis amigos y paisanos que acudían en mi ayuda para organizar el almuerzo.
—Arriba, gandul —gritaron al unísono—. ¿Acaso no veis ya que el sol ha llegado a su cenit? —Todos vociferaban con voces juveniles y potentes que traspasaban los muros de la casa.
—Dejadme dormir, la noche ha sido muy inquieta y el cuerpo lo tengo dolorido —les pedí de malas ganas.
—¿Inquieta decís? Contad, pues, cómo fue la borrachera de amor y quién fue la afortunada, pues vos bien lo sabéis y no queréis contárnoslo.
Todos rieron ante la insinuación de Alonso que, a fuerza de chanzas, siempre quería saber la verdad de todas las aventuras que nos acontecía en nuestros amoríos.
—No pienso deciros nada. Un caballero bien debe saber guardar el honor de una dama.
—¡Ah, pero la dama tenía honor! —Las carcajadas sonaron estrepitosamente y hasta en la calle debieron de oírse.
—¡Ya está bien, señores! Creo que tendré que levantarme y acompañaros hasta el mesón. Mi estómago se está rebelando contra mí y me pide comida. ¿Alguien tiene preparado algún almuerzo? ¿O hemos de aguzar el ingenio y buscar a alguien que nos invite?
Nuevamente las carcajadas se soltaron y las voces se atropellaron para contestar al bueno de Hernán.
—Levantaos, Hernán, que Dios proveerá.
Mis amigos me invitaban a acudir con ellos al mesón de turno.
Ajustándome el jubón, salí del aposento y sin apenas lavarme la cara enfilé la calle, acompañado de aquella cuadrilla de amigos que soñaban con la gloria de las Indias, igual que yo.
—¿Alguien sabe ya la fecha de la partida? —cuestioné tratando de cambiar el tema de la charla.
—Don Nicolás se hará a la vela en los primeros días de febrero. Hemos de ir hasta Sanlúcar para embarcar —informó Diego, siempre el más formal de toda aquella partida de truhanes que trataban de embaucarme para que soltase por mi boca la aventura de la noche pasada.
—Entonces comencemos con nuestros preparativos, nos queda menos de un mes —propuse, aparentando la seriedad que me caracterizaba, no en vano ya ejercía de líder de aquella cuadrilla.
—Pensad que con el tiempo que nos queda, aún han de pasar muchas cosas, ¿no creéis?
—Indudable que sí, en ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas, pero no creo que sea ninguna buena. Así que hemos de tener cuidado, el diablo acecha y no quisiera por nada del mundo que nuestro futuro se viera truncado por alguna desgracia.
Sin saberlo aún, me encontraba presagiando la desdicha que mi destino me tenía preparado antes de la partida para las Indias. Bien sabía ya, a pesar de mi corta edad, que la vida estaba sujeta a todos los vaivenes que el destino imponía. Solo Dios estaba libre de aquellas desdichas.
El almuerzo transcurrió por los mismos lances que otras comidas. Las burlas se juntaban con risotadas a las que acompañaban el buen vino que la tierra les daba. Algunos jóvenes hidalgos jugaban a las cartas, partidas en donde a veces incluían algún intruso al que le sacábamos los buenos ducados. Su irreverencia no tenía freno, la vida era corta, pensaban algunos, y había de aprovecharla y sacarle todo el jugo posible. No conocían impedimento a su juventud que desbordada arrasaba en lances buscando aquel placer que sobrevolaba por la ciudad.
El atardecer empezó a acechar la ciudad. Transcurría enero y el frío, aunque templado, acariciaba los rostros. Algunos se embozaban en sus capas, pero nosotros, extremeños recios, dotados de sangre joven, sentíamos arder en nuestro interior el fuego que la vida nos había dotado, y caminábamos sin recato ante la templanza de esas noches frescas de Sevilla.
Retomando, cada cual, su camino, yo me marché hacia mi posada. Descansaría un poco y esperaría el anochecer con deseos. Mi cuerpo, aún maltrecho por la noche pasada, sentía el vivo placer recordando los momentos más excitantes que había vivido. Aquella empresa me transportaba a un mundo de inquietud y frenesí y mi alma me exigía continuar la historia.
Al compás de las campanas de la catedral, me dirigí hacia la casa de mi amada doña Ana. Soñaba con ella y deseaba tomarla, y sabía que ella también me estaría esperando con los brazos abiertos.
Mis pasos sonaron al entrar en la calle. Procuré delimitar mis ruidos acercándome al portalón. Una vez ante él miré a ambos lados. Comprobando que nadie me observaba, forcé el portón y alargué la mano. Suavicé el tranco y penetré en el patio. Ya en el interior de él pude comprobar cómo aquella zona me era conocida de la noche anterior. Caminé templado y aguzando el oído por si algún sonido se escapaba de la casa. Avancé con confianza al sentir el silencio como compañero. De nuevo, los animales de la cuadra se retorcieron y sus ruidos se dejaron sentir en el exterior. Traspasé la zona de la cuadra y alcancé la escalera que fiel seguía allí para ayudarme en mi conquista.
Subí con determinación y arrojo. Esta vez no dudé ni un instante al llegar al final de la escalera, empujé suavemente la hoja de la ventana y entré con decisión a la habitación.
Al entrar en esa habitación sentí, como la vez anterior, que la oscuridad reinaba en aquel recinto de una forma total, pero después de unos instantes, mi vista se adaptó a la penumbra y pude vislumbrar la cama y en ella, entre las sábanas, a la mujer a la que deseaba.
Sin pensarlo un segundo me despojé de mi jubón y de mis calzones, así como de mis botas. Solo la camisa me cubría el cuerpo joven y ansioso del amor de esa mujer que silenciosa me aguardaba en la cama. Me introduje en ella y busqué con deseo el cuerpo que me recibió con avidez, besándome y abrazándome con fuerza. Los besos y las caricias se repartieron por toda la superficie de los cuerpos. Ambos sentíamos sobre la piel el roce del otro y ambos sentíamos correr la sangre como caballos desbocados. Los corazones latían con celeridad y las pulsaciones se precipitaban. Nuestros cuerpos eran como un volcán que entraba en erupción.
La noche transcurría en medio de aquel vendaval de lujuria y sexo que solo un hombre en plena juventud, con su ímpetu, sabía proporcionar a la dama, quien, soñando con esos momentos, había dejado pasar el día reposando para poder saborear el encuentro mágico que la noche le proporcionaba.
Exhausto y cansado, empecé a sentir que el vigor y las fuerzas me abandonaban, por lo que solicité un descanso.
—Pues si queréis descansar marcharos a vuestra posada, aquí es peligroso que estéis. Podríais quedaros dormido y sorprenderos la madre de mi esposo en la mañana.
—¿Acaso os vigila? ¿Tiene dudas de vos, señora mía? —Mi voz prudente y musical sonó entre las sábanas y ante las dudas a la que me sometía mi cuerpo, deseé marchar y descansar, además de huir del peligro, pero también quería seguir en aquella pelea; mi cuerpo no concebía rehusar el envite de esta mujer que era un trueno devorador de sexo. La lucha de sentimientos se desarrollaba en mi cabeza.
—¡Tal vez! ¡Pero quien evita el peligro, evita el castigo, ¿no creéis?
—¡Cierto, señora mía! ¡Pues permitidme que me marche! Mañana será otro día y habrá otro después. No creo que sea por falta de jornadas que se ausente mi compañía.
—Pensad que no serán tantos días los que presumís. Mi esposo estará al llegar pasado mañana y nuestra aventura tendrá su fin.
—No penséis ahora en el final. Pensad en el comienzo. Mañana será como el primer día y pasado mañana, Dios dirá.
—¿Vendréis mañana otra vez? —preguntó con voz dulce y melosa. Por el tono de su voz se delataba la ansiedad de su cuerpo para que llegase el nuevo día y yo acudiese a la cita.
—Claro está, señora mía, que aquí estaré. El día me dará el descanso oportuno y mi vigor repuesto de este desgaste volverá con más empuje y más tesón si cabe.
Besándola dulcemente me levanté y con sumo cuidado me fui vistiendo poco a poco iniciando mi retirada.
La noche era oscura y ello me serviría de protección en mi huida. Calzadas mis botas y puesto el jubón, tomé mi espada y de un brinco me posé en el borde de la ventana, miré hacia el patio y no encontré ninguna sombra que por allí caminase. La verdad era que si hubiese alguien en el patio no lo descubriría con aquella oscuridad, pensé.
Caminé entre las sombras hasta perderme por las callejas de la Sevilla morisca. Mi silueta se paseaba en la negrura de la noche como un alma en pena hasta encontrar la casa de mi posada. Aquella noche mi cuerpo no corría con alegre marcha. El cansancio me obligaba a caminar con detenimiento. La fatiga se había adueñado de mí y esta era una situación nueva. Debía aprender que el exceso no era bueno y tenía que ser más previsor. Guardaría las fuerzas para que nunca me fallara el ardor.
Dormí hasta bien entrado el día, después comí algo y soñé mucho. Esa mujer era mucha mujer para un hombre tan joven como yo, pero ya había comenzado la guerra y no pensaba retirarme por nada del mundo, antes muerto que huir de ese reto. Mi experiencia con las mujeres se había ensanchado mucho, ahora podría presumir de conocer mejor al sexo contrario. Mi vida era un torbellino en pos de unas faldas y ahora que había encontrado las de doña Ana no pensaba salir de ellas hasta el último día en que las fuerzas me fallaran. Pero también pensaba que la fecha para mi partida estaba próxima, estábamos a mediados de enero y la expedición saldría de Sanlúcar a principios de febrero, los días se acercaban y la desdicha de abandonar a esta hermosa dama me producía desazón. Tenía que aprovechar la ocasión hasta el máximo, ya que el fin de la empresa estaba por llegar pronto y después quién sabe lo que encontraría. Esperaba que allí en las Indias hubiese mujeres tan hermosas como ella. Se comentaba que en la expedición marchaban muchos expedicionarios casados, lo cual no era ningún impedimento para mis conquistas, además, marchaban mujeres de dudosa reputación que anhelaban encontrar otro mundo para soñar con nuevos episodios amorosos.
La noche se fue acercando. Lamentaba que el día no diera más de sí para el descanso, pero las jornadas para mi deleite estaban llegando a su fin y no podía desaprovechar el exquisito pastel que Dios me había puesto en la boca. Por mi mente se mezclaron el deseo y el cansancio de esas dos noches que llevaba gozando a todo placer. En aquella lucha, una vez más ganó el deseo y con toda mi fuerza me dispuse a abordar a la dama.
Las rutinas de mis visitas anteriores a la casa me habían granjeado el camino que recorría ya con toda naturalidad. Nuevamente la noche estaba bien oscura, pero yo, ya conocedor del terreno, caminaba presto y derecho hacia mi destino. Subí con determinación por la escalera, soñando que me conducía al mismísimo cielo.
Miré al firmamento y las estrellas me miraron con envidia. Todas sabían del éxito de mi conquista con aquella dama, mi vida había comenzado con todo el esplendor que mis diecisiete años me proporcionaban. Soñaba con ser soldado y conquistar el mundo, pero de momento me entrenaba conquistando mujeres casadas, ávidas de amor, que soñaban con los brazos de un hombre joven que les proporcionara el placer que sus maridos, ya metidos en años, la mayoría, cuyo único fin en la vida era comerciar para ganar más y más dinero, vigilando sus riquezas y abandonando el cuidado de su mayor tesoro, la honra de su esposa.
Una vez más me encontré en la habitación de la dama. Ya la oscuridad no era obstáculo para desenvolverme por ella. Mis ojos se habían adaptado a la falta de luz de la estancia, además, ya conocía la situación de los pocos enseres que en ella había.
Doña Ana, que me esperaba ansiosa, suspiró al verme llegar.
—¿Habéis descansado bien, mi señor poeta? —preguntó, no sabía si con sorna o con ganas de poder disfrutar del placer de aquel cuerpo joven.
—Sí, señora mía. He descansado a gusto para estar bien pertrechado esta noche. Vos lo habréis de comprobar.
Y dicho esto, me metí en la cama con gran diligencia. Sentí el roce del cuerpo de ella y todo mi cuerpo se convulsionó. Como un huracán, esos que luego conocería bien en las Indias, mi cuerpo arrasó todo el de ella, en unos instantes. Mis manos acariciaron cada rincón íntimo de ella y mis labios besaron sus fuentes de amor tratando de producir en ella todo el placer que dormía en su interior. Doña Ana se retorcía disfrutando y, a veces, no podía impedir que de su garganta se escapasen pequeños gemidos que yo trataba de apagar tapándole la boca.
Los ruidos que provocábamos no se podían oír en la planta baja, en cambio, estaba segura de que si alguien se hubiese acercado a la escalera sí escucharía algo.
Enfrascados en nuestra lucha no percibimos que alguien llegó a la casa. Era el dueño de ella, que inmediatamente preguntó a la anciana madre.
—¿Dónde está mi esposa?
Sus deseos estaban justificados por los días que había faltado de aquella casa y por la necesidad que tenía de estar con ella.
—Vuestra esposa duerme en la habitación de la planta superior. Alega que allí los ruidos no le impiden dormir y prefiere estar allí mientras vos, hijo, estáis fuera de la casa.
—Ah, muy bien, pues allí arriba estará bien guardada —dijo el hombre muy convencido de que a la planta superior solo se podía acceder por el zaguán y la sala de la planta baja en donde su madre dormía con el ojo avizor.
—¿Y cómo es de vuestra llegada? No os esperábamos hasta mañana.
—Los asuntos se resolvieron satisfactoriamente, madre, y según anunciaban mal tiempo por Marchena, decidí partir rápidamente. Sabía que la noche nos encontraría antes de llegar a Sevilla, pero decidido a realizar el camino nos adentramos en él y ya veis la hora de nuestra llegada, pero gracias a Dios hemos llegado a nuestra casa sanos y salvo, y ahora podremos descansar en ella. José, desengancha las mulas y llévalas a la cuadra para que descansen. Ponles algo de heno y agua, las pobres se han llevado también una gran paliza.
El criado, rápido y eficaz, ejecutó lo mandado por su amo y llevó las mulas hasta la cuadra. Al caminar por el patio, el ruido y la algarabía que emitieron alertó a la joven dama, que de un salto se encabritó en la ventana para observar que uno de los criados, que acompañaban a su esposo, llevaba las mulas hasta la cuadra.
—Rápido, mi esposo ha regresado antes de tiempo. Tenía que venir mañana, pero se ha presentado esta noche. Vestiros y marcharos, pero habéis de esperar a que nuestro criado se marche de la cuadra para poder bajar por la escalera.
Atónito y nervioso empecé a vestirme con gran desatino. Me coloqué las calzas y mis botas. Nunca en mi corta vida me había visto en una situación tan ridícula y comprometida. Si me pillaba el marido de doña Ana tendría funestas consecuencias. No en vano el honor de un marido era algo que la justicia amparaba.
—Esposa mía —gritó el marido al pie de la escalera que conducía al piso superior—. Vuestro marido está aquí y quiere descansar del largo viaje con vos.
—Daos prisa, por el amor de Dios, mi marido viene hacia aquí —doña Ana, con el rostro desencajado, me apremiaba a que abandonara la habitación. Su marido irrumpiría en cualquier momento.
Cogí, como pude, mis pertenencias y me acerqué a la ventana, no quería que me viese nadie bajando, pero dudaba de descender pues había visto que alguien se dirigió al establo. Podría dar la voz de alarma y estaría perdido. Pero, al mismo tiempo, sentí las pisadas del marido de doña Ana que alcanzaba la puerta de la habitación. Salté rápidamente al alfeizar y coloqué un pie en la escalera. Agarrándome con una sola mano, en la otra portaba jubón y espada, acelerado y nervioso quise bajar muy rápido, con tan mala fortuna que al posar mi pie en uno de los tramos resbalé y, sin apoyo, caí al vacío. Con gran estrépito se estrelló contra el tejado de la cuadra, el cual se desmontó debido a que estaba formado por unas vigas de madera muy viejas y paja.
Al recibir el golpe, debido al dolor, grité. Mi pierna había chocado con una viga. Al llegar al suelo las magulladuras eran muchas, pero el dolor de la pierna, mayor. Pensé que estaba perdido, era incapaz de ponerme de pie, no podría huir. La sangre me delataba por muchos puntos de mi cuerpo. Las heridas, algunas superficiales, eran muy escandalosas, pero, sin lugar a duda, el dolor de la pierna era quizás lo peor y más peligroso. La tendría rota y no podía huir de aquella situación.
—¿Qué ha sido ese ruido? —interrogó el marido mirando a su esposa. Al ver la ventana abierta se asomó por ella y contempló que el techo de la cuadra estaba destrozado.
Su mirada quedó fija. A través de la rotura del techo se divisaba la figura de un hombre que se lamentaba de sus dolores.
—¿Qué hace ese hombre ahí? ¿De dónde ha salido? ¿Acaso ha intentado huir por esta escalera y ha caído a la cuadra? ¿Venía de la habitación de mi esposa? —La cólera y la furia le fueron subiendo según hilvanaba las suposiciones—. ¡Dadme mi espada, por Dios que le atravesaré el pecho!
El marido, encolerizado por el engaño que suponía, bajó corriendo la escalera y cogiendo su espada salió al patio dirigiéndose al establo acompañado de algunos de sus criados. Al entrar contempló el cuadro. Un joven con la camisa destrozada yacía sobre el suelo con la pierna rota y el cuerpo lleno de cortes, la sangre fluía, dándole el aspecto de un crucificado que había descendido del calvario.
—Decidme, señor, decidme rápido y claro qué hacíais en la habitación de mi esposa, porque estabais allí, ¿verdad? Os habéis caído por esa escalera que esta al pie de la ventana de la habitación en la que mi esposa dormía.
El sofocado marido sacó el acero de su funda y acercándola hacia mí la colocó en mi pecho.
En aquellos instantes vi que la muerte me llegaba, me llegaba bien pronto. Era tan joven y había vivido tan poco que sentí pena por mi propia existencia. Recé en silencio una plegaria. Pedí a Dios que me perdonara mis devaneos, era joven y solo había seguido los impulsos de mi cuerpo. No pensaba que esto representara un delito tan funesto para acarrearme la muerte. Pero claro, estaba lo de la honra. Eso sí era importante y yo lo había desestimado.
—¡Deteneos, hijo! —La madre del comerciante se personó en la cuadra y con grandes aspavientos convino detener a su hijo, quien decidido iba a penetrar su acero en aquel joven conquistador que había mancillado su honor—. ¿Acaso podéis saber a ciencia cierta que este joven ha penetrado en el aposento de vuestra esposa? —Mi aire de aspecto aniñado hizo que la anciana me cogiera cariño y me salvara de una muerte segura.
—¿Pero no veis, madre, que estaba medio desnudo cuando se ha caído? —observó con el rostro desencajado y los ojos llenos de ira.
—Eso no significa que hubiese subido y entrado. A lo mejor se ha caído cuando intentaba subir y al escalar ha perdido el equilibrio y las ropas. Igual es un ladronzuelo que intentaba entrar en vuestra casa y robar algo de valor. ¡Mirad lo que hacéis! Pues si os equivocáis y os tomáis la justicia por vuestra mano, después la justicia del rey os podrá pedir cuentas y quizás perdáis vuestra hacienda por un error.
—Está bien, madre, me encendí de celos y bien puede ser que me equivoque. Le diré a los criados que se lleven de mi casa a este bribón y que lo dejen por ahí en cualquier plazuela, ya lo encontrará la ronda y le pedirán cuentas.
Dándose media vuelta, el hombre agraviado se marchó con el rostro compungido, no sabía si por el trastorno que le proporcionaba el cansancio y al ser tan tarde o acaso por la duda de si había ultrajado la honra de su mujer, dejándome allí con la pierna quebrada. No dejaba de dar las gracias a Dios, a todos los santos y a la bendita anciana que me había salvado en el último instante. Ante todo, daba gracias a Dios Nuestro Señor que me había concedido una nueva vida para seguir disfrutándola.
La anciana me miraba, primero con compasión, después con desaire. Se imaginaba lo que yo había estado rondando y sopesaba lo que había podido conseguir. Dándose media vuelta y con gran efusión de resoplidos se marchó.
La culpa la tenía su hijo. ¿Por qué se había casado con una mujer tan joven? Él ya había sobrepasado los cuarenta y aquello no le podía traer nada más que complicaciones. En fin, la vida siempre era muy complicada. Recitaba la vieja en su caminar hasta la casa.
Había pasado ya el mal trance cuando me di cuenta de que los criados del comerciante me llevaban en una parihuela camino de alguna calleja. Con gran habilidad conseguí convencerles de que me llevaran hasta mi posada, donde algún alma caritativa me recogería y me curaría, prometiéndoles unas monedas. Los dos criados se miraron y la verdad es que a ellos les daba igual dejarme en cualquier sitio, y si se ganaban algunas monedas pues harían buen negocio. Caminaron con mi cuerpo enfermo por callejas a la luz de la luna y me llevaron hasta mi alojamiento.
Solicité ayuda a algunos paisanos que allí residían, quienes, como yo, estaban a la espera del viaje de don Nicolás hacia las Indias.
—Por Dios, amigos, buscadme un sanador. He debido de partirme la pierna y no puedo ponerme en pie. Ya sé que es muy tarde y a estas horas es difícil encontrar a nadie en Sevilla, pero creo que mi pierna se pondrá muy mal si espero hasta mañana.
—¿De dónde os habéis caído? —consultó mi amigo Alonso.
—Pues de dónde va a ser, amigo mío, escalaba una pared para encontrarme con una mujer, una verdadera belleza, pero ya veis, la suerte no estaba conmigo esta noche. No esperéis que juegue con vosotros a los naipes, pues hoy perdería toda mi fortuna.
* * *
Los días transcurrieron rápidamente y el 13 de febrero de 1502 llegó. La expedición del nuevo gobernador de las Indias, don Nicolás de Ovando, se hizo a la mar. Una poderosa flota compuesta por unos treinta navíos surcaría las aguas del océano Atlántico en busca de las Indias, aquel paraíso recientemente descubierto. Todos mis sueños se habían despertado a la vez y marchaban en pos del destino. Capitanes, pilotos y navegantes se iban ávidos de oro a la conquista de esas tierras que le habrían de proporcionar las riquezas y los honores. Yo, en cambio, permanecería allí en Sevilla con mi pata quebrada y mis sueños rotos.
Los días precedentes el trajín de mercancías y pasajeros entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda habían sido caóticos. Todo el mundo se había apresurado a llegar hasta las costas para embarcar en la expedición que era una de las más grandes que jamás se habían fletado.
Yo, con mi pierna maltrecha, maldecía mi desgracia. No podía embarcar en esas condiciones y veía con desilusión que mis mejores amigos se alejaban de mi lado marchándose a embarcar. Toda la alegría que había sostenido el tiempo atrás por mi suerte y por mis conquistas, ahora me había abandonado por aquel revés que daba al traste con todos mis planes. Dios me castigaba por mis devaneos con las mujeres, pensaba. Claro que también consideraba que el mismo Dios me había salvado la vida sabiendo de mi aventura con esa dama.
Mas, no solo la pierna maltrecha me asedió. Nuevamente las fiebres cuartanas me asaltaron y quedé postrado en la cama de mi posada. El sudor resaltaba por mi frente y mi cuerpo; imposibilitado clamaba contra mi desgracia. Mi salud debilitada atacó también a mi moral, que quedaba muy afectada viendo cómo el tiempo pasaba a mi lado y yo me había quedado detenido en Sevilla. La mayoría de mis amigos y paisanos se habían marchado con la expedición, por lo que me había quedado huérfano de amistad y de compañeros de jarana.
Algunas veces sonreía recordando lo ridículo que me había sentido en el suelo de aquella cuadra con la pierna rota y el acero de ese buen hombre apuntando a mi pecho, siendo salvado in extremis por una anciana de buen corazón que se apiadó de mí.
Ahora también me sentía ridículo, postrado en una cama de una mala posada, sin recursos y sin posibilidad de alcanzar esa gloria por la que había llegado hasta Sevilla. La fatalidad de mi destino me había jugado una mala pasada. Tendría que dejar pasar el tiempo hasta mejorar y buscar la gloria en otros caminos.
El tiempo, que todo lo cura, sanó las fiebres y mi pierna quedó un poco maltrecha, pero pude caminar. Con gran esfuerzo recorrí las callejas y plazuelas de aquella ciudad que por unos días había perdido la efervescencia de las vísperas de la salida de la expedición a las Indias. Los comerciantes habían hecho buenos negocios avituallando a todos los barcos, necesarios para la travesía, así como pertrechos y herramientas para los campesinos que marcharon en busca de otros campos donde depositar sus semillas.
Ni siquiera intenté volver a ver a doña Ana, sabía que si me volvían a sorprender en su compañía me costaría la vida. Deseaba verla y soñaba con su figura y con sus caricias, pero sabía que esa mujer podía ser mi desdicha, por ello decidí que tenía que olvidarla. La mejor solución sería marcharme de Sevilla, pues mientras estuviese allí, tan cerca de ella, sentiría la tentación de encontrarla.
Partiría hacia Levante, allí estaba el otro foco de la gloria de aquella España que luchaba para conquistar en dos frentes, pensé.
Valencia también era una ciudad pujante. Las guerras de Italia tenían al Gran Capitán en la mente de todo joven que soñara con la gloria y los honores como soldado.
Llegué a Valencia con pie decidido a embarcarme en el primer barco que me admitiese. Lucharía en cualquier tercio en el que pudiera enrolarme. Por mi mente pasaban todos los presagios funestos que podía tener, pero sabía que en cuanto la empresa comenzara todo se diluiría. No quería fracasar en el intento de conseguir algo de provecho para mi futuro.
El tiempo pasaba y yo no encontraba la forma de embarcar para Italia. Mi pierna renqueaba aún, mi aspecto aniñado y mi cuerpo debilitado por el hambre y por las fiebres no representaban el físico de un soldado. Todos los encargados de reclutamiento me aconsejaban que me cuidara de mi salud y más adelante ya lo verían.
Los días se volvieron años y la añoranza de mis conquistas, hicieron de mí un hombre áspero y violento. En más de una y de dos trifulcas me vi envuelto por culpa de aquel genio tan vivo y la mano tan ligera para empuñar la espada.
Estaba lejos de mi hogar y de mi gente. Apenas tenía caudales para malvivir y escaso de amigos y parientes que me auxiliasen. Mi vida en el levante la fui llevando como pude, pero lo peor era mi moral que, truncada por el fallido embarque en Sanlúcar de Barrameda, no apreciaba una subida, más bien se hundía cada vez más. Mi vida caminaba hacia el desastre, se arrastraba lentamente en la desidia y el aburrimiento. Los días transcurrían dentro de una burbuja que no me deja ver qué había más allá.
Cansado de esperar mi embarque para Italia, decidí volver a mi patria chica. Mi orgullo quedaba algo maltrecho por presentarme así ante mi padre, pero la necesidad acuciaba.
Me presenté en Medellín ante el asombro de mi padre y la alegría de mi madre. No quise explicarles cuál había sido el verdadero motivo de mi abandono de la expedición de don Nicolás de Ovando, le expliqué lo de las fiebres y el resto fueron vagas respuestas.
Con el transcurrir de las jornadas, mi madre trató por todos los medios, sobre todo con buenos platos de comida, recuperar la salud de aquel hijo que presentaba un aspecto muy distinto al que siempre había soñado que tendría al conseguir la gloria en tierras lejanas.
—¿No habéis oído, madre, que allá en las Indias todos los indígenas llevan cadenas de oro y adornos en las orejas del mismo metal? Allí el oro mana de los ríos como aquí el agua nace de los manantiales.
Trataba por todos los medios de insuflar en mi madre aquellas leyendas que corrían de boca en boca para dulcificar mi futura partida, pues ella soñaba con que ya no partiría y yo, con la marcha de mi casa lo más rápidamente posible.
—No creáis tantas fábulas que cuentan, Hernán, allá será como en todos los sitios. Habrá que trabajar duro para sacar de la tierra ese oro que tantos pregonan, que más bien parece que el oro llueve del cielo y no que nace de la tierra. —La buena madre sonreía viendo el rostro de su hijo que suspiraba por aquel mundo. Una caricia en el rostro y un deseo—: Descansad, hijo mío, descansad y reponeos bien que ya veréis cómo tendrás tiempo para alcanzar la gloria y conseguir todo el oro del mundo.
—Dios os oiga, madre. —Un leve suspiro salió de mi pecho.
Volviéndome hacia la ventana miré a lo lejos el paisaje. El cielo se estaba encendiendo en un rojo brillante, preludio de la sangre que delante de mi vida vería derramar.
Después de un tiempo de buena vida y mesa, y repuesto totalmente de aquellas cuartanas y el incidente de la pierna, aunque de esta siempre me quedaría recuerdo, abandoné mi casa familiar y me dispuse a partir hacia Sevilla en busca de otra oportunidad para embarcar hacia las Indias.
Deambulé por Sevilla, Cádiz, Sanlúcar y demás puertos del sur de España que hiciese a la mar cualquier expedición para las Indias. Pero aún tuve que esperar. La euforia del embarque con la expedición de Nicolás de Ovando se había desvanecido, pero siempre quedaban rescoldos y hombres ávidos de emociones que esperaban ansiosos una oportunidad, como yo, de encontrar un camino que nos llevase a las Indias.
Y así, hacia principios de 1504, con diecinueve años en mi zurrón, y con todos los sueños despiertos en mi cabeza, encontré acomodo en un convoy de cinco navíos, todos ellos comerciantes que llevaban vituallas a las Indias. Las naos partirían de Sanlúcar de Barrameda. El barco con el que arribaría a las Indias era de Palos, del mismo puerto del que había partido el descubridor de aquellos mundos, así como el maestre y toda la tripulación. Eso representaba una señal. Iba a seguir los pasos del primer navegante.
El maestre de la nave, Alonso Quintero, un hombre pícaro y de pocos escrúpulos, gobernaba la nave con la avaricia de llegar a la isla Española el primero para vender sus productos al precio que él marcara. Me ocasionó algunos problemas, pero a causa de mi juventud y el deseo de viajar, permanecí ajeno a esas escaramuzas y no perdí la ocasión para aprender que la avaricia rompía el saco, al menos eso decía el refranero.
—Capitán, quisiera hacer la travesía en vuestro barco —le propuse un buen día al maestre Quintero—. Me han dicho que junto a vuestra carga también llevaréis algunos pasajeros.
El día era muy luminoso y fresco. El amanecer me había sorprendido mirando el horizonte de aquellos mares. Estaba convencido de que había llegado el día soñado. El día señalado en mi vida para comenzar la aventura que marcaría el devenir de mis años.
—Por supuesto, señor. Pero antes deberéis de pagar vuestro pasaje. Tenéis que pensar que vuestro peso restará mercancías a mi viaje y eso significa menos ganancias —me indició el deslenguado y avaricioso maestre. Ese hombre valoraba más el dinero que la salud, pensé.
—Ah, no os preocupéis por eso. Aquí tenéis esta bolsa con buenos ducados; ya veréis que os compensa vuestro déficit de peso. —Le entregué una bolsa con monedas y el rostro de aquel marino se iluminó.
El maestre Quintero, feliz y risueño, abrió la bolsa y contando el contenido dio su aprobación.
—¡Está bien! Nos acompañaréis en el viaje. Espero que encontréis hueco en algún rincón en la cubierta. Dentro de dos días partiremos con la subida de la marea, no os retraséis, pues el barco no espera.
—No os preocupéis, señor, aquí me encontraréis. Ya perdí un barco y no pienso perder el segundo. —Saludé al maestre y me marché, quería despedirme de algunos amigos, así como aprovisionarme para el viaje. Había gastado parte de mis ahorros en pagar el pasaje, los cuales habían surgido del dinero que mis padres, de nuevo, me proporcionaron en mi partida de Medellín, además, algo había ganado jugando a los naipes. Aún me quedaba un buen pellizco y no quería hacer el trayecto pasando calamidades.
Preparé mi equipaje, aunque poseía pocas cosas, pues el trayecto podía ser largo y debía estar prevenido. Recalé en busca de aprovisionamiento, pues los días en la travesía se tornaban largos. Yo me sentía nervioso, no en vano iba a ser mi bautizo del mar. Nunca había viajado por el agua. El mundo se ensanchaba ante mis ojos y la emoción de ver esas nuevas tierras provocaba que mis sentidos se desbocaran.