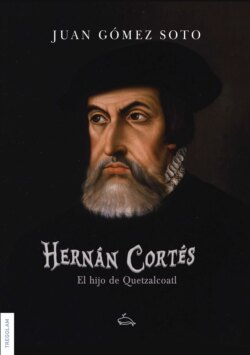Читать книгу Hernán Cortés, el hijo de Quetzalcoatl - Juan Gomes Soto - Страница 6
ОглавлениеCAPÍTULO 2
MEDELLÍN
—Martín, hijo. Acercaos, he de deciros algo de mi pasado, no quiero morirme sin que lo sepáis.
Desde una cama sencilla y desvencijada, aquel hombre moribundo llama con voz débil a su hijo, que acude con lágrimas en los ojos. Estos, trémulos, apenas vislumbran ya la luz del atardecer. Unos cercos mortecinos adornan los ojos cansados que tanto han visto en sus correrías por el mundo. La habitación, iluminada por unas débiles bujías de cera, refleja la sombra del gallardo joven que con paso incierto se acerca hasta la cama donde yace el anciano que con infinita tristeza le llama.
El invierno crudo se cuela por las ventanas de la casa de Castilleja de la Cuesta. Martín Cortés se acerca a la cama donde su padre, ahora viejo y abatido por la enfermedad, respira con dificultad y presume que su vida se acaba. Le mira con tristeza y congoja, no espera la salvación de aquel hombre, que durante un tiempo fue un guerrero fuerte y valiente, ahora es un pobre anciano que se debate entre la vida y la muerte. Advierte que la agonía por la vida es una lucha perdida, su padre ya no tiene fuerzas ni ganas para ganar la batalla.
El anciano, en su último caminar, ve que la muerte se acerca, ya siente la procesión que camina por las calles de Castilleja y muy pronto se detendrá en aquella casa, donde ahora se cobija.
Desea contarle a su hijo algo que oculta en su mente, algo que quiere expresar para calmar su alma. Su larga vida ha sido una lucha interna entre todos sus sentimientos. La ambición se había enfrentado al honor, y el amor al deseo carnal. Es ahora, cuando ve el final de ella, que siente la necesidad de sincerarse con su hijo. Ya lo ha hecho con Dios, al que ha confesado todos sus pecados. La ambición le ha dominado y desea descargar la pesada carga, no quiere viajar con ella a la otra vida, donde el Creador le espera para pedirle cuentas. Aunque se ha confesado con el sacerdote de los pecados cometidos en la vida, aún le queda la confesión con su propio hijo.
—Ahora que la vejez me ha derrotado, siento que mis recuerdos me asaltan y veo que ese mozalbete, ese niño de salud muy enfermiza, al que encontraron muchas veces en trance de muerte, se pasea delante de mí. —Su voz apagada casi no la oye su hijo, y el hablar lento indica que su vida se está escapando por aquellos hilos de sonido que con gran esfuerzo escapan de su garganta.
Martín Cortés acerca su rostro al lecho donde su padre agoniza. Quiere oír aquello que le dicta. Pueden ser sus últimas palabras, y así comienza su historia.
Nací, como bien sabéis, en Medellín, en el año de 1485. Es un bello pueblo a orillas del río Guadiana, cerca de Villanueva de la Serena, en el valle del mismo nombre, allá en las tierras de Extremadura. Su orgulloso castillo mira desde la cima de un risco al pueblo y en una de sus laderas se encuentra un teatro romano, legado de nuestros antepasados. También cuenta con dos iglesias, la de Santiago Apóstol y la de San Martín Obispo, donde fui bautizado. Mi padre, vuestro abuelo, tenía unas tierras allí. Fui hijo único de aquel hidalgo, que ya cansado y harto, luchaba contra la naturaleza para extraerle los frutos que significaban el bienestar de los suyos. Tuve muchos primos, pero ningún hermano o hermana. En época de malas cosechas, la escasez y la estrechez se hacían patentes en mi hogar. El trabajo nunca lo rehusaba, pero los años también le fueron doblegando y ese hombre recto y seguro de sí mismo buscaba el consuelo de ver que yo, su hijo, le sucedería en la dirección de aquellas tierras. Al reír presentaba la cara quemada por el sol y se le arrugaba como un cuero suave adornando su rostro y el cabello canoso anunciaba que la juventud se había escapado de su vida hacía ya largo tiempo. Los recuerdos, que ahora acuden ante mí, los veo con más claridad, si cabe, que los hechos que me acaecen ahora mismo. Por eso deseo exponéroslo para que podáis perdonar a vuestro padre por todos los excesos que cometí en esta vida.
A pesar de las fiebres cuartanas que me persiguieron en mi niñez, las cuales reaparecieron varias veces en mi vida, y más de una vez estuvieron a punto de llevarme de esta vida, seguí creciendo, volviéndome un mozo muy revoltoso. Mis juegos eran simples correrías a caballo, la caza de liebres y alguna que aventura más con otros niños del pueblo. Llegamos a cruzar el umbral de lo permitido y cogíamos frutas en algún huerto prohibido o nidos en los árboles Mis dotes de mando se empezaron a practicar, pues era el jefe de aquel grupo de mozalbetes que alborotaban la vida del pueblo y así, mi vida transcurría entre los juegos infantiles y las enfermedades que me azotaban. Organizaba las guerrillas callejeras y blandiendo mi espada de madera gritaba y asaltaba a los cabecillas de los otros grupos.
Pronto, mis padres salvaguardando mi futuro, fui invocado para ser protegido por san Pedro, mi benefactor, al cual mi familia me ofreció y me protegió hasta el día de hoy.
Todos los vecinos ya sabían quién era el pequeño Hernán, pues todas las travesuras que sucedían en ese pequeño pueblo llevaban la mi firma y la de mis compañeros de aventuras. Mi padre me reprendía y castigaba, pero aquellos castigos pronto se me olvidaban, no obstante, en su interior disfrutaba de la rebeldía y esas ganas de vivir que poseía su hijo. Aunque nunca me lo expresaba para que mi aprendizaje fuese lo más recto posible.
La vida era muy primitiva para un niño en aquellos campos. El sol y la buena vida debían de fortalecer mi cuerpo si no quería que mi existencia se truncase en cualquier momento. Algún baño me di en los bordes del gran río que acariciaba las orillas de mi pueblo, el río Guadiana, aunque no muchos; el agua no era mi pasión. El ardor juvenil me lanzaba con valentía, pero pronto perdí esa afición. Algunos años después, una vez perdido el amor hacia aquellos baños, cambié de amante: del agua pasé a las mujeres. Luego, en mis años de plenitud, me enfrenté al ancho océano y surqué por los mares del Caribe misterioso. La inmensa extensión de los campos de Extremadura pronto se quedó cortos para mi pensamiento, que soñaba con ver otros mundos. Fantaseaba de todo corazón que algún día conseguiría la gloria y las riquezas. Mi ambición en esos tiempos no tenía límite. Era un joven lleno de pensamientos en los que siempre me colocaba en lo alto de esa escala de triunfadores de la vida.
En Medellín estudié las primeras letras en la escuela que, por aquel entonces, tenía el pueblo. También fui paje en la iglesia. Por lo que pronto empecé a relacionarme con el latín. Algo bastante latoso, pero que no pude eludir en todos mis años de aprendizaje. Yo no sentía ninguna atracción hacia las letras, al igual que por el sacerdocio, a mí lo que más me gustaba era aprender a montar a caballo y el manejo de la espada, que muy pronto comencé a tomarle el gusto. Mi padre no dudó en ponerme un preceptor para que aprendiese el montar a caballo y a utilizar bien la espada.
Mi padre me miraba en silencio, viendo que yo, que sudaba con todo el ardor del verano, y siendo apenas un chiquillo, manejaba la espada de madera con soltura y gallardía. El buen hombre recelaba de mi afición. Se notaba que me gustaba. Al caer la tarde y finalizar las clases, siempre pedía que estas no acabasen nunca.
—¿Cuándo podré manejar la espada de acero? —suplicaba a mi buen padre, con la esperanza de que al fin accediera.
—Tal vez algún día. Sois aún muy joven para pensar en ello. Antes debéis aprender bien las letras. Eso es lo que más os conviene. —Con rostro serio, mi padre se concentraba en lo más íntimo de su corazón. Veía en mí algo que no quería que ocurriese, pero era algo que estaba allí delante de sus ojos. Ese deseo de aventura y el ardor juvenil por la batalla. Quizás, con el tiempo, decaiga ese espíritu y sus caminos se dirijan hacia otros logros, pensaba en su interior.
Mi padre, hombre prudente y escarmentado de los tiempos de las luchas civiles de espada y mosquetes, que la España reciente había sufrido, no quería que entrase en mis venas el fuego que atormentaba a los más jóvenes. Algo que al final no pudo impedir, pues si algo llegó a envenenar mis venas fue el deseo de usar mi espada en toda refriega que se me presentó en adelante.
Un nuevo sueño había embriagado la mente de la juventud de aquellas tierras. Todos soñaban con las conquistas de los nuevos territorios, que allá en los confines del océano, un navegante genovés había descubierto para nuestra Corona. En el horizonte de ese mundo, unas islas habían aparecido y todos querían acudir a las nuevas tierras para conseguir aquella gloria que, en España, los árabes, con su rendición, habían negado a todos esos jóvenes. Deseaban embarcar y batallar, aunque luego las rutinas y la fatiga al avanzar por esas selvas con marchas interminables, pasando frío o calor según el lugar, fueron las emociones que tuvieron que padecer. Todos iban en pos del oro y de las riquezas que debían de aparecer, pero pocos eran los que regresaban con los faldones llenos de oro y riquezas que brotaban sin parar en aquellas tierras, según decían los que pregonaban las nuevas buenas.
Yo no fui ajeno a esas noticias de los descubrimientos y pronto sentí correr por mis adentros las ansias de encontrar en ese nuevo mundo la gloria que deseaba para mi vida. Como cualquier joven de la época, escuchaba las noticias de aquellos descubrimientos que llegaban al pueblo perdido en la meseta extremeña, con avidez. Mi mente se ensanchaba con los escasos conocimientos que disponía y la fábrica de sueños, que era mi cerebro, producía los escenarios más disparatados y las heroicas aventuras que terminaba disputando. En la soledad de mi cama, yo forjaba la vida que llevaría por esos mundos y el final feliz que obtendría, volviendo a mi patria chica con el oro y las riquezas que todos soñaban conseguir.
En cualquier lugar que alguien comentase las nuevas noticias que se recibían por entonces sobre los descubrimientos, yo escuchaba, atentamente, con mi mente juvenil bien abierta, y entusiasmado soñaba con los lugares que alguien mencionaba. Había otros mundos lejanos y diferentes al mundo en el yo vivía y deseaba conocerlos algún día. Por las noches, después de la cena, salía del portón de mi casa y sentía que algo me impulsaba hacia aquellas tierras en busca de aventuras. Después me acostaba, y en la placidez de mi lecho, miraba a través del ventanuco de mi habitación fijamente al cielo donde las estrellas me guiaban hacia los confines de grandes aventuras. Ya me veía cabalgando por esos nuevos rincones que habían descubierto para nuestra nación.
A la edad de doce años mi padre, Martín Cortés, vuestro abuelo que era un hombre recto y buen caballero, aunque hidalgo pobre, había heredado de mi abuelo, Rodrigo Pérez de Monroy, el cual había servido a caballo en las vegas de Granada a las órdenes de Álvaro de Luna, unas escasas rentas de unos treinta mil maravedís anuales, un viñedo, un molino de trigo en el río Ortigas, colmenas y fanegas de cereales allá en la ribera del Guadiana. También poseía algunas vacas. Era un buen negociante, cualidad que heredé de él; también su carácter sobrio y las dotes de mando, ya que él había sido capitán con cincuenta soldados a su cargo en la lucha de la nobleza contra la reina Isabel, al lado de Alonso de Monroy, maestre de Calatrava, hombre belicoso y guerrero que mantuvo las disputas por nuestras tierras hasta su muerte. Era pariente de Alonso de Hermoso y por fidelidad a él, aportó su lucha. Decidió, harto de mis travesuras, cortar de raíz mis sueños y me envió a estudiar a Salamanca con mi tía Inés, una casi hermana suya, que vivía en la capital salmantina. Su esposo, Francisco Núñez de Varela, era profesor de gramática e impartía clases en su propio domicilio.
Vuestro abuelo soñaba con que yo sería un buen letrado, no quería por nada del mundo que mi vida estuviese ligado a las armas. Quería que mi vida se afianzara en los tribunales de justicia. Tal vez me veía débil por mi aspecto enfermizo y pensó que no tenía madera para ser un soldado. La vida entre los libros me sería más útil y provechosa en aquella España donde los analfabetos eran gran mayoría entre el pueblo y aún entre la nobleza.
El día que vuestro abuelo me comunicó la partida hacia Salamanca sentí una fuerte sacudida en todo mi cuerpo. Era lo más parecido a esas aventuras que un mozo, como yo, había soñado. Pasé la noche en vela dando vueltas en mi cama y mi cerebro buscando algo que se pareciese a lo que yo iba a encontrar, pero no había nada. Mi vida estaba vacía y hasta ese mismo instante el viaje representaba el hecho más importante en mi vida. Durante el trayecto hasta la ciudad salmantina mi excitación iba aumentando según nos acercábamos al destino. El viaje duró cerca de dos días de camino; para un viajero como yo que casi no había andado unos metros en la vida me pareció un viaje excesivamente largo. Mis ojos no perdían detalles de todos los paisajes y pueblos que se presentaban ante mí. El mundo empezaba a abrirme sus puertas por las que yo entraba con las dudas de un joven de apenas doce años.
Acudí a Salamanca, acompañado de mi señor padre, por vez primera. La ciudad impresionó mi visión. Tan solo era un niño y contemplaba las estructuras de una gran ciudad. No había salido nunca de Medellín y la visión de la catedral con su imponente torre marcó mis creencias del esplendor del cielo ante aquellos pobres mortales que éramos nosotros. Sus hermosas calles con las casas de piedra le daban un realce que nunca había apreciado. La grandiosa plaza del Sol, nombre antiguo, ahora se había transformado en la plaza de San Martín por hallarse junto a la iglesia del mismo nombre, me dejó impresionado por sus dimensiones. La plaza era tan grande como mi pueblo entero, pensé. Luego supe que era la plaza más extensa de la cristiandad. Allí se celebraban los mercados y todos los comerciantes de la ciudad se afanaban en desarrollar en ella sus negocios.
Cuando llegué a Salamanca, una mañana clara de septiembre, mis ojos se abrieron extasiados para poder percibir aquel esplendor de belleza. Me vi ante el edificio de la universidad y no supe, hasta pasados unos pocos de años, qué representaba ese centro para el saber. Me hallaba ante una de las catedrales más grandes del conocimiento que irradiaba su cultura a toda España y a gran parte de Europa.
—Algún día pisarás sus aulas y te convertirás en un buen magistrado —vaticinó mi buen padre.
Pasado un tiempo alguien dijo que yo había estudiado allí, pero la verdad es que nunca estuve en sus aulas. Algo de lo que no me arrepentí, ya que siempre soñé con alcanzar la fama espada en mano.
La primera vez que mi padre me insinuó que iría a Salamanca a estudiar había sentido una gran alegría. Aquella gran ciudad tenía lo que yo deseaba, representaba un desafío para mis ilusiones de juventud. Un ambiente estudiantil para poder compartir mis andanzas con jóvenes como yo, algunos hijos de grandes de España, otros, hidalgos pobres en busca de ese conocimiento que le ayudase en la escalada del poder.
Al presentarme en la casa de mis tíos en Salamanca, la imagen de mi tío Francisco y la gravedad de su mirada me hicieron temer lo peor. Mi vida asilvestrada y casi salvaje se había acabado.
—Francisco, quiero que acojas en tu casa a mi hijo y le prepares para que algún día entre en la universidad y curse estudios de magistrado. Me temo que allá, en el pueblo de Extremadura en donde vivimos, este mozo se nos perdería en riñas pendencieras y su vida se truncaría como un arbolillo desamparado.
Mi padre, que siempre había sido un hombre muy recto, dibujó mi vida ante mi tío, como la de un mozalbete salvaje, después repasó con él los dineros que había de costar mi educación. Buscó esos recursos vendiendo algunas tierras, pero aquel sacrificio bien valía la pena, pensaba.
—No os preocupéis, Martín. El joven Hernán aprenderá aquí en Salamanca los hábitos de un buen caballero. Estudiará retórica y gramática. Dominará el latín y podrá entrar en la Universidad y, por supuesto, será un buen letrado el día de mañana. —Este presagio de mi tío quedó volando sobre nuestras cabezas y el aire revoltoso y juguetón lo escondió en algún rincón de aquellas tierras.
De pronto, en mi vida me veía solo, alejado de mis padres y en una ciudad a la que no le tenía cogido el pulso. La sombra de mis tíos velaba por mí, pero no era la misma sensación que tenía en Medellín, donde mis padres me amparaban de todo lo que me rodeaba. La vida en esa ciudad era como la de un ave silvestre enjaulada. Mi cabeza daba vueltas y vueltas buscando, tal vez, la mejor forma de escapar de esa prisión. Soñaba con volar muy alto. Escapar de la ciudad y recorrer el mundo, quería ganar gloria y riquezas y allí, en aquella casa, solo ganaría conocimiento. Pero era aún muy joven para ello y debía permanecer enjaulado hasta que la ocasión fuese más propicia para volar por el ancho mundo.
La vida en Salamanca fue una etapa muy ajetreada. Yo, como hijo de hidalgo pobre, hube de codearme con la progenie de la nobleza. Tuve como compañero de estudios y de aventuras al hijo de un grande de España. Algo que me sirvió para estimular mis ambiciones y para salvaguardar mis espaldas en algunos momentos. Y como bien sabéis, ya desde bien mozo fui altivo y ambicioso, además de gustarme harto el juego. Tuve que aguzar mi ingenio para que el juego me proporcionara todo aquello que mi bolsillo no conseguía. Además, no podía pedir dinero a mis padres, puesto que habían realizado un gran sacrificio para que yo estuviera allí y no querían dispensarme más. A pesar de ello, nunca me faltó de nada, es más, me sobraba. Allí conocí las jaranas en los mesones y las noches de vigilia, aunque no por propia experiencia, pues por mi edad no podía experimentar aquellas vivencias. En el juego, aun siendo muy joven, me las tuve que ingeniar para engañar a mi buen tío Francisco, el cual siempre, con la mosca tras la oreja, vigilaba mis vaivenes, que unas veces con jóvenes mayores, me fui buscando la vida, y así, con vinos y cartas, hacía de mi vida en Salamanca un paraíso.
A consecuencias de los dos largos años en las clases de mi tío, además de un trabajo de ayudante de un pasante, adquirí una formación intelectual que dejaría en mí una profunda huella. Aprendí las técnicas de la escritura en latín, así como algunos conocimientos de las técnicas jurídica, por lo que demostré que aquellos dos años fueron bien aprovechados
A la finalización de ese periodo, mi vida de estudiante en Salamanca se vio truncada. A mi tío Francisco le habían ofrecido un cargo de relator en el Consejo de Castilla y debía de trasladarse a la ciudad del Pisuerga.
—Hernán, has de volver a Medellín con tus padres. Yo, de momento, tengo que finalizar las clases con todos los alumnos y marchar a Valladolid donde tomaré un cargo en el Consejo de Castilla.
Escuetamente, sin inmutarse diría yo, mi tío me despojaba de la vida tan lisonjera que llevaba en Salamanca. Había aprendido todas las correrías que un mozalbete como yo podía cultivar y ahora buenamente todo se paralizaba y mi vida volvería a la rutina y el aburrimiento que aquel pequeño pueblo me ofrecía. Debía retornar a la vida arcaica y pueblerina que me ofrecía Medellín.
Así que regresé a casa de mis padres, los cuales, al verme aparecer, se llevaron un gran disgusto debido a que siempre habían soñado que volvería con mis estudios de leyes terminados. Anhelaban verme lucir la toga de letrado y, sin embargo, allí estaba yo con mis manos vacías y la cabeza llena de sueños.
—Pero Hernán, ¿qué hacéis aquí en casa? ¿Acaso no deberíais estar en Salamanca, en casa de vuestros tíos? —preguntó mi señor padre con la extrañeza que daba mi presencia en época de estudios y no de relajación.
—Veréis, padre, he abandonado Salamanca porque mi tío Francisco se marcha a Valladolid; le han ofrecido un puesto de relator del Consejo de Castilla y él ha aceptado. Yo, por mi parte, quiero ser un soldado y conquistar mundo —le contesté temeroso y dubitativo.
Aquella respuesta, que había salido de mi boca precipitada, era sincera, pero a mi padre, oyendo blasfemias, no le hizo mucha gracia. Yo había aprendido de él que la verdad siempre debía ir delante.
Mi padre, exaltado por el furor del desencanto, no dudó en llamarme inútil y otros muchos improperios que tuve que soportar con la mayor dignidad que pude. Tal vez mi padre estuviese en lo cierto, pero yo no deseaba ser un hombre de leyes, quería la aventura de las armas y hacia aquel destino enfocaría mis ambiciones.
En cambio, la que se llevó una gran alegría fue Cecilia. Era una joven del pueblo, que en silencio siempre había estado enamorada de mí. Ella era algo mayor que yo y me conocía, pues su madre trabajaba en mi casa, ya que se quedó viuda. El padre había muerto en las correrías que mi señor padre realizó en su juventud como capitán, en apoyo de don Alonso de Monroy. Por ello mi padre se vio en la obligación de proteger a la desdichada viuda.
Cecilia vivía en una casa muy cerca del río. Un día, al verme pasear por la orilla, me llamó.
—Hernán. Ven. —Una sonrisa tierna y picarona adornó su juvenil rostro.
Cecilia era una moza muy alegre y vivaracha. Había recorrido ya algunos caminos buscando los prados secretos con más de un mozo del pueblo.
Yo acudí, mi inquietud y mi inocencia ante lo desconocido siempre era un acicate para mí, y aún más viniendo de una joven. Caminé con pasos dubitativos. Entrar en aquella casa era como acceder a un mundo misterioso. Recelaba de Cecilia, pero a la vez me sentía atraído por el instinto que me empujaba hacia su persona.
Me pidió que la acompañara, me enseñaría la casa donde vivía. Y ya lo creo que me la enseñó. Me lo mostró todo. Apenas había cumplido los catorce años y ya empezaban mis correrías de cama en cama.
Cecilia se acercó a mí y mirándome a los ojos empezó a gozar al sentir el miedo y la angustia que la presencia de la joven despertaba en mí. Se quitó lentamente el vestido y después una camisa raída que llevaba debajo. Su cuerpo quedó totalmente al desnudo delante de mi mirada, que descubría, por vez primera, la desnudez del cuerpo femenino. Tenía un cuerpo lozano y la piel tersa. Trabajaba en las labores de los campos, pero aún los rayos del sol no habían hecho presa en ella. Acercó su mano y tomando la mía la llevó hasta sus senos para que los acariciara. Mi sangre se empezó a acelerar y todos mis sentidos se desbocaron como una manada de potros salvajes. Palpé su cuerpo con toda la inexperiencia que un mozo como yo, que estaba empezando a descubrir la vida, podía saber. Mis torpes movimientos me llevaron a todos los momentos más excitantes que jamás había sospechado que existieran. Después, el tiempo transcurría deprisa, yo sentía que se había detenido, deseaba seguir encima de la joven, una y otra vez. Aquello parecía no tener fin.
Después de la tarde en la casa junto al río, le siguieron otras muchas más. Gozaba plenamente del placer que esa mujer me proporcionaba. No sospechaba de los peligros a los que me encontraba expuesto, pues un embarazo de Cecilia me podría haber traído complicaciones. Algo que mi padre seguramente hubiera solucionado, pues no creo que hubiese consentido que yo, un hidalgo, me casase con una simple mujer del campo. Pero la vida siguió y aquella aventura no llegó a oídos de nadie, excepto a los del señor cura, al cual Cecilia se lo transmitió en forma de sacramento. Se había confesado con el párroco y allí se lo había soltado todo.
Pero pasado un poco tiempo mi padre tuvo noticias de mi tío Francisco, el cual me invitaba a que fuera a Valladolid, pues allí me había buscado un trabajo de ayudante de un pasante. Mi padre, sin dudarlo un instante, preparó con toda rapidez mi marcha; era la ocasión para que su hijo siguiera el camino que él había proyectado.
Cuando le dije a Cecilia que me marchaba de nuevo, esta vez a Valladolid y que nos dejaríamos de ver, sintió que su mundo joven de ilusiones se hundía bajo sus pies. Estaba enamorada de mí y seguramente había soñado muchas veces con casarse conmigo algún día. Inútil sueño. Mi vida con las mujeres estaba marcada. Las amaría, pero pasado un tiempo, algo me indicaba que debía olvidarlas. Solo una de las mujeres que aparecieron en mi vida no conseguí nunca que se alejara de mi pensamiento. Aquella mujer era Malinalli, la princesa india que marcó mi destino. Su sombra me perseguiría toda la vida.
Nuevamente mi vida se veía embocada hacia la completa formación humanística y jurídica. Por ese tiempo llegué a dominar el latín y conocer los corpus jurídicos tradicionales. A mis estudios teóricos se unió la rica experiencia de mis años en el despacho en Valladolid. Junto a mi etapa de aprendiz de leyes había desarrollado otra vida de jugador y pendenciero, que me produjo más de un disgusto, como los que yo le proporcionaba a mi tío Francisco, el cual, cansado de mis calaveradas, me amenazaba con escribir a mis padres para notificarles la existencia disoluta que llevaba.
En aquella época se había acentuado otra de las pasiones que me perseguirían toda la vida, mi gusto por las mujeres. Cecilia había despertado la fiera que se ocultaba en mi interior y eso era un deseo irrefrenable por amar a todas las mujeres que se cruzasen en mi vida. Pensaba que si las mujeres las había puesto Dios en el mundo, sería por algo, por tanto, aquella debilidad no podía ser pecado alguno. Si a mi cuerpo le atraían las mujeres, yo no podía tener la culpa, acaso la tendría mi cuerpo. Las mujeres en Valladolid eran muy recias y buenas beatas, pero también las había alegres y disolutas. Así que continué con mi deseo de amar a las mujeres, que no detuve, hasta que, cansado y viejo, mi cuerpo me dio respiro.
También aprendí a manejar la espada y convertirme en un diestro y habilidoso espadachín. Más de una querella las tuve que dirimir con mi espada, y en todas ellas salí bien librado, salvo algún rasguño que fue marcando mi etapa juvenil.
Durante mi estancia en Valladolid me relacioné con gentes que luego se volverían importantes como López Conchillos, que por aquel entonces desempeñaba un puesto como escribano de registro. Con el tiempo, consiguió un puesto de mayor responsabilidad, secretario real del rey Fernando el Católico. En 1507 fue nombrado secretario adjunto al obispo Fonseca en el Consejo de Indias. Un cargo que en el devenir de los tiempos le otorgó fortuna y poder.
Alguna vez que otra recordaba Medellín. Allí en las riberas del río había gozado del amor por primera vez y ahora sentía que mi cuerpo me lo recordaba. Aquella experiencia juvenil fue tan maravillosa que todavía la recuerdo con satisfacción.
Apenas había comenzado el verano de 1501 cuando, de nuevo, abandoné Valladolid y me presenté en Medellín. Había cumplido ya los dieciséis años y me sentía ya un hombre de verdad. Aunque mis experiencias eran muy escasas como para sentirme un hombre curtido y experimentado. Esta vez era firme mi deseo de marchar en busca de la gloria hacia esas islas recién descubiertas. Mi decisión estaba tomada: marcharía en busca de ese mundo de gloria y riquezas que había por doquier.
Con aquel abandono de mi trabajo ocasioné muchos disgustos a mis padres, pero mi temperamento, que se había ido volviendo bullicioso, estaba despertando mi verdadera vocación. Yo quería ser un hombre de armas, gozar de las aventuras que se desarrollaban por todo el mundo. En Italia, el Gran Capitán ponía los pendones de Aragón en lo más alto de los castillos, los tercios españoles no daban tregua a los franceses y en las Indias, aquel genovés misterioso había descubierto un nuevo mundo para Castilla. Allí se marchaban en busca de vivencias la juventud de hidalgos sin tierra, donde esperaban encontrar la gloria que en la España posterior a la finalización de la guerra contra el moro era muy difícil de encontrar.
—Veréis, padre, el mundo está cambiando. Los nuevos descubridores nos están enseñando que el mundo es muy amplio. Yo deseo llegar a esos rincones para incrementar nuestros conocimientos. —Trataba por todos los medios y con mi mejor dialéctica convencer a mi padre. Así que todos los días le argumentaba una nueva razón para mi decisión.
Mi padre, conociendo mis flaquezas físicas, no dudaba ni un instante de que ese mundo no era para mí. El tiempo acabaría por demostrarle que yo no me equivocaba con mi inclinación. Las discusiones y las afrentas se volvieron cotidianas. Mi padre trataba por todos los medios de disuadirme de aquellas ilusiones que como savia de primavera corría por mis venas.
—Hernán, hijo mío, tú no estás preparado para esa vida de soldado. Esa vida es muy dura y no podrás soportarlo. El peligro acecha en todo momento y tú vida correrá un gran peligro. Tú madre y yo no queremos que te ocurra nada malo. Piensa que no tenemos nada más que a ti. Si te ocurriese algún mal, ¿qué sería de nosotros? Quédate en Medellín que ya encontraremos una ocupación que calme tus ambiciones. —Mi buen padre buscaba en su mente todas las palabras que le sirviesen para convencerme de que el camino que estaba eligiendo no era el más idóneo. En lo más íntimo de su ser sufría porque no encontraba la forma de iluminar sus razonamientos para que su luz llegase a mi interior.
Los días transcurrían lentamente en esta meseta extremeña. Yo, como buen hidalgo, no aceptaba el trabajo físico, por lo que solo me quedaba el juego, la caza y alguna muchacha descuidada. Procuraba huir del acoso de Cecilia que me perseguía sin cesar. Pero ella ya era una historia pasada, un libro cerrado. Su cuerpo ya no tenía misterios para mí y yo siempre soñaba con descubrir alguna figura nueva y misteriosa; y cuan más peligrosa era la aventura más me atraía.
Medellín era un pueblo muy pequeño, por ello empecé a descubrir cómo eran los pueblos colindantes. En ellos siempre había alguna moza de la que quedaba prendado, aunque solo fuese durante un periodo muy pequeño. Después el camino me enseñaba que las distancias no eran infinitas.
Mi primo Gonzalo, aún un niño, me perseguía a cualquier rincón donde tratara de esconderme, y apenas había algún resquicio para la libertad de un hombre de dieciséis años que luchaba contra su cuerpo porque pretendía ser un hombre ya curtido, pues no en vano había vivido dos años en Salamanca y otros dos en Valladolid. Aquello era de gran importancia, cuando casi no había empezado a salir de mi cascarón. Por ello tuve que recorrer los pueblos cercanos y buscar en ellos las aventuras que mi calenturienta cabeza me pedía.
Mi padre trataba todos los días que aprendiese el funcionamiento de esas tierras. Algún día tendría que hacerme cargo de su administración, me decía con reiteración, y la verdad era que yo no contaba con mucho conocimiento del trasiego de aquella naturaleza que no deseaba conocer. El campo tenía su ciencia y era necesario comprender todos sus secretos para poder sacarle el mejor provecho a las tierras.
Para mi padre, todo su empeño en lograr que amase el campo era inútil. Su carácter recio y fuerte se fue doblegando ante aquel junco que, débil y tornadizo, crecía cada día mirando al cielo con la gloria como meta. Mi juventud me arrastraba hacia esos derroteros, mi mente ya soñaba con lo que luego sería una realidad. La conquista de un imperio, un imperio que se encontraba perdido en selvas de las nuevas tierras que el genovés Colón había descubierto no hacía mucho tiempo. Aunque la realidad, esta vez, superó con creces lo que había soñado. Mi padre, y mi madre a su estilo, lo intentaron de todas las formas, con castigos y con privaciones, con adulaciones y caricias cariñosas, pero mi ánimo no se resquebrajaba ni un centímetro. Seguía firme en mi propósito.
Cansado de aquella lucha sin fin, mi padre cedió, no sé si por que comprendió que mis deseos estaban intactos, después de todas las amenazas, y después de tratar de mostrarme la inutilidad de esas ideas, o por el cansancio que los años le proporcionaban.
—Está bien, vete y que san Pedro te bendiga. Él que siempre te protegió y te ocultó de la muerte, espero que lo siga haciendo cuando estés en el campo de batalla.
Triste y abatido don Martín se alejó pensando que su hijo le había derrotado con su tesón y su empeño en conseguir una gloria que estaba muy lejana y la que él, seguramente, no vería. Su pensamiento se volvió negro. No esperaría mi regreso porque yo quedaría enterrado en alguna ciudad perdida. No podría ni darme cristiana sepultura en su Medellín natal. El alma se le había roto y los trozos de ella se fueron navegando por el río Guadiana en busca del mar. Allí, algún tiempo después, se encontraría con su hijo.
Mi madre, Catalina Pizarro, sintió que su corazón se le oprimía. La congoja le asaltó y las lágrimas le resbalaron por sus mejillas. Su niño, aquel joven de apenas dieciséis años, marcharía con los ejércitos españoles por vastos territorios del mundo. Eso era una tentación ante los deseos del joven, pero también era una llamada a la muerte o a cualquier otra desgracia, Dios sabe qué le podía ocurrir, no quería ni pensarlo. Pero, al fin y al cabo, era mi vida y debía vivirla como yo deseaba. Como madre solo le quedaba una cosa por hacer: rezar. Le suplicaría todos los días a Dios, y sobre todo a san Pedro, en quien seguía confiando para que me protegiera de los peligros que su hijo había de afrontar. Acudiría a la iglesia de Santiago o a la de San Martín de Medellín y allí rogaría a todos los santos para que no sufriese ningún percance. Mandaría decir las misas que fuesen necesarias y quemaría todas las velas de cera, aunque ardiera la iglesia. La Virgen tenía de enterarse que su hijo marchaba a la aventura por el mundo y debía de cuidarle. Era su único hijo y quería volverlo a ver.
Preparé mi marcha pensando en lo que iba a encontrar. Había estado viviendo en Salamanca y en Valladolid, pero siempre bajo el manto protector de mi tía Inés y de mi tío Francisco. Ahora sería todo muy distinto, acudía a Sevilla, una ciudad nueva, y allí nadie asistiría en mi ayuda cuando lo necesitase.
Partiría a la ciudad donde más truhanes se habían refugiados en los últimos años; Sevilla. Era la urbe de las oportunidades, todos lo pregonaban. Solo había que encontrarlas. Mucha gente buscaba la sombra de aquel puerto, donde el río, manso y solícito, le daba a la ciudad la posibilidad de almacenar riquezas. Al trajín del comercio debía la ciudad andaluza la pujanza y el resplandor que estaba alcanzando. La flor y nata de la nobleza se trasladaba desde Castilla en busca del fulgor que a algunos cegaban por el oro que circulaba.
No tenía miedo. Había aprendido en Salamanca y Valladolid que en la vida tienes que luchar por aquello que deseas. Las reyertas que había disputado siempre fueron entre estudiantes y gentes de bien. A partir de ahora tendría que luchar con avezados hombres de mundo donde el honor y las reglas del decoro no servían para nada. Tenía que aprender a subsistir si quería conseguir la gloria que mis sueños me incitaban.
Terminaba el verano y las labores de la siega y la trilla habían finalizado. Las viñas pujaban porque les quitasen aquellos frutos que llevaban en sus entrañas. Mi padre, que como siempre era un hombre previsor, ya había solucionado mi marcha hacia el nuevo mundo. Había conseguido que me aceptaran en la expedición que próximamente viajaría a las Indias. Así que marcharía con el comendador de la Orden de Alcántara, don Nicolás de Ovando.
Don Nicolás había sido nombrado por los reyes nuevo gobernador de las tierras que Colón había descubierto. Los problemas de su administración se habían acentuado y los monarcas querían ordenar el buen funcionamiento, para ello enviaban a un hombre recto y justo.
Preparé mi equipaje y guardé bien los dineros que mi madre a escondidas de mi padre me entregaba.
—Cuidaos bien, Hernán. No gastéis nada más que lo debido. Y comed, que estáis en una edad en la que lo necesitáis. Ahí os pongo unas chacinas para que no os falte nada y os recuerde bien a vuestra tierra. —Mi madre preparaba mi equipaje mientras las lágrimas, de sus cansados ojos, se vertían sobre mi ropa.
—Madre. No lloréis. No va a pasarme nada. Estaos tranquila y pensad que vuestro hijo estará como siempre protegido por todos los santos del cielo —trataba de tranquilizar a mi buena madre, pero todo empeño era inútil, las gotas saladas seguían fluyendo de aquellos hermosos ojos que, aunque ya en el atardecer de su vida, aún tenían un brillo que endulzaban la vida a mi buen padre.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de esa mujer, que por unos instantes se había convertido en una anciana. La vida se le escapaba por la puerta de su casa hacia un mundo muy lejano. Esa vida que había salido de sus entrañas. Quién sabe si lo volvería a ver algún día, pensaba entre sus lamentos y llantos. Los malos presagios le nublaban la visión.
Mi padre, con aspecto serio y abatido, se acercó hasta mí para abrazarme. Con aquel gesto sentí la fuerza de ese hombre, al que siempre había tenido por algo más débil. La virilidad se aposentó dentro de mí y desde ese momento dejaba en mi casa al niño Hernán y se marchaba a la conquista del mundo el hombre Hernán.
—Aquí tenéis un poco de dinero, espero que os sirva para vuestros gastos en Sevilla hasta la partida con don Nicolás. No lo derrochéis, y pensad que el dinero se acaba y cuando se acabe no podremos mandaros más.
Sus palabras sonaron como una sentencia. Mi padre trataba de inculcarme que mi huida de aquel mundo rural era la fuga de un hombre de la tierra a la que jamás esperaban que volviese. Mis raíces se quedarían allí enterradas, a partir de ahora no tendría arraigo ni un hogar que me esperase, pues una vez que llegase a las Indias el mundo se volvería diferente. Todo sería nuevo para mí; comenzaría una nueva vida partiendo de cero.
—No os preocupéis, padre. Seré comedido en el gasto y espero que algún día os lo pueda devolver con creces —le expresé con la emoción contenida en mi pecho. Mis ojos estaban a punto de soltar unas lágrimas, que algo rebeldes, se resistían en ver la luz del día.
—No quiero que me devuelvas el dinero, solo que retorne la vida que te di. Eres muy importante para nosotros y deseo volver a verte algún día antes de que yo muera. —Sus palabras se incrustaron en lo más hondo de mi corazón; entraron en mis oídos con toda la energía que el amor de un padre podía emitir. Estaba en deuda con aquel hombre que me había dado la vida y que ahora me recordaba cuán querido era allí en esa casa extremeña.
—Volveré, padre. Os lo juro. —Mi garganta estaba a punto de ahogar el suspiro que me acongojaba.
Aquel juramento lo cumplí. Volví a mi casa obligado por las circunstancias y un poco avergonzado de mi fracaso. Cuando regresé a Medellín mi señor padre pensaba que había triunfado su amor hacia su hijo, pero eso no fue nada más que un espejismo debido a que nuevamente me volví a marchar, y esta vez mi vuelta fue muy lejana, cuando él ya había fallecido.
Allá en lo lejos, cerca del río, en una choza, una mujer joven lloraba sabiendo de mi partida. Esta vez temía que sería para siempre. Aquel niño al que ella le había enseñado los secretos del amor se marchaba hecho un buen mozo, tal vez un hombre, para recorrer el mundo, y sabía que olvidaría el amor de la niñez. Encontraría muchos brazos femeninos por esos mundos y ella tendría que olvidarle y buscar algún peón de los muchos que trabajaban los campos. Tendría que enseñar a algún ignorante los secretos de la alcoba para conseguir que una noche oscura y con tormenta le prometiese casamiento, aunque fuese al amanecer y en solitario en alguna de las iglesias del pueblo.
Miré fijamente al horizonte, el sol acariciaba la campiña extremeña y vertía sus cálidos rayos sobre aquel tranquilo pueblo. Después volví la cabeza hacia el portal de mi casa. Mi madre, abrazada a mi padre, lloraba con la esperanza de que se produjera un milagro y me arrepintiera en el último momento; y mi padre, con la figura arrogante, desafiaba al mundo. Su corazón, roto por el dolor, se preguntaba qué mal había hecho él en este mundo para tener que soportar aquello. Ese mundo que le arrebata el único hijo que tenía. Al igual que mi madre, seguía pensando que se produciría el milagro deseado y su hijo no se marcharía. Pero el día no era bueno para los milagros. El señor cura miraba desde el portalón de su iglesia la escena de mi partida. Observaba a los jóvenes con sus sueños de gloria, pensaba. El también querría partir hacia esas tierras y catequizar a todo un mundo. Pero no, permanecería en aquel pueblo lánguido y sencillo al cuidado de las almas de sus feligreses, que más de uno pecaba con profusión, sobre todo en la fornicación. Me miraba con pena, sabía que ese truhan, que había sido su paje, no se había confesado de todos sus pecados y que se marchaba con ellos a cuesta, sabiendo que el camino era muy peligroso y la muerte acechaba en cualquier parte. Si ello ocurriera, me iría al infierno a purgar allí todos mis devaneos con Cecilia.
Levanté mi brazo para saludar al viento. Mi caballo, nervioso por el calor, se revolvió y después se encaminó hacia el camino que me conducía a Sevilla. La vida que había deseado me abría sus puertas. Deseaba entrar en aquel mundo y descubrir todas las maravillas que en él había.
La marcha hasta Sevilla fue tranquila y feliz. Llevaba como compañeros a algunos jóvenes de Medellín que se habían apuntado a la aventura. La conquista había comenzado. Al menos la conquista de Sevilla, consideraba.
Nos deteníamos en algunas posadas. Otras veces, en las orillas de algún riachuelo. El tiempo era apacible y las noches agradables. Las cenas, compartidas, con las viandas que mi madre me había preparado y alguna pieza de caza que se presentaba, nos hacía alegre la estancia. Todos añorábamos las mujeres, pero no así el vino que fluía de las pieles para deleite de nuestras gargantas.
He de deciros que siempre fui muy sobrio en el comer y en el beber. Mi madre trató por siempre que comiese más, pero no estaba muy dado a las comilonas. En el beber os diré que siempre tomaba el vino aguado, algo que no todos compartían. Lo que sí gustaba era dormir la siesta después de la comida. Aquella costumbre procuré mantenerla siempre que pude durante el resto de mi vida.
En la quietud de la noche miraba las estrellas y preguntaba al firmamento: ¿cómo serían las estrellas de ese mundo? ¿Serían las mismas que yo estaba viendo ahora? Las estrellas distraían mi sueño mientras gozaba mirando aquel cielo cuajado de pequeñas luces que parpadeaban suavemente como si quisiesen guiñarme el ojo para encandilarme. La emoción de la empresa o el suelo tan duro provocaban que mi sueño me abandonara y el amanecer se presentara ante mí con la promesa de un nuevo día y más aventuras.
Sevilla estaba cerca, y según nos aproximábamos la emoción nos embargaba. Aquella ciudad era la puerta del nuevo mundo. Sabía que Sevilla era muy diferente a las otras ciudades en las que ya había estado. Todos nos encontrábamos impacientes por llegar. Queríamos beber en sus fuentes y comer en sus tabernas; vivir la vida que se respiraba en la ciudad, mitad lujuria, mitad beatería, pues no en vano vivía en ella el Santo Oficio. Pues había que guardarse del enemigo que velaba por la integridad de la religión. La virtud estaba muy alabada y los vicios perseguidos, aunque siempre los había, solo que no se debía alardear.
Mis acompañantes y yo caminábamos con la emoción en el pecho por el camino de Extremadura. Llegaríamos a la ciudad por Castilleja, gran paradoja de mi vida; allí estaba el comienzo de mi andadura y allí estaría el final de la misma.
El atardecer se cernía en la distancia y a lo lejos las torres de las iglesias de Sevilla nos anunciaban su presencia. Entre todos ellas había una torre que destacaba por encima de las demás: la de la catedral.
Esa torre era el símbolo de la ciudad, que antes había sido el estandarte de los almohades y ahora era cristiana. Anteriormente fue el alminar que acompañaba a la mezquita que los árabes habían construido para gloria de su dios. La torre se había terminado para honrar la gloria del califa Abu Yaqub Yusuf, quien había derrotado a los castellanos en la batalla de Alarcos. Durante mucho tiempo fue la torre más alta del mundo. Desde lo alto los almuédanos voceaban el adán, llamando todos los días a la oración a los fieles árabes. No hay otro dios más que dios, y Mahoma era su profeta. Hoy, desde ella, las campanas llamaban a la oración a los fieles cristianos. Tañen su oración y todas cantan sin dudar la gloria.
Todos llegamos exultantes y nerviosos a la ciudad. El bullicio nos sorprendió. La vida en Sevilla era trepidante con sus calles llenas de viandantes y comerciantes que procuraban hacer sus dineros con gran rapidez.
Encontramos una pensión, allá en el barrio de San Bernardo, en aquellos tiempos era un barrio extramuros, tras pasar la Puerta de la Carne, pero nuestra bolsa no daba para albergues de lujo ni más céntricos. Pagué a la patrona mi alquiler, aunque no tenía ni idea de cuánto tiempo permaneceríamos allí, ya que la expedición del gobernador Ovando todavía no había fijado la fecha de la partida, le pagué un par de meses, pues tenía miedo de que en el juego o en los mesones el dinero se dilapidara y después me sería más dificultoso pagar.
Exploramos el mundo que nos rodeaba. Pronto encontramos paisanos y compañeros que realizarían la travesía con nosotros. Los lazos de amistad de aquella juventud, que estaba deseosa de embarcar en busca de la aventura, se fueron tejiendo, y durante ese tiempo de espera llegaron a ser fuertes y recios. Estábamos unidos por los sueños, por nuestra procedencia, la mayoría éramos extremeños, y por la edad, pues muchos no pasábamos de los veinte años.
Los días transcurrían ociosos enrarecidos por el clima seco y caluroso. Nuestras mentes jóvenes solo estaban pendientes de las fiestas, las mujeres que se mostraban a nuestro alrededor, que eran maravillosas, y las comilonas en los mesones, pues nuestros cuerpos nos pedían sustento para soportar aquellos envites. Todos éramos hombres pocos curtidos y deseábamos iniciar la empresa que nos llevaría a la otra parte del mundo para encontrar las riquezas que se pregonaban, aunque la verdad era que muy pocos las habían visto.
De vez en cuando, alguien se acercaba hasta el palacio del gobernador para recibir alguna información sobre nuestra marcha. Pero la respuesta siempre era la misma. De momento debíamos esperar. La preparación de una armada tan gigantesca representaba un desafío para la organización. Eran infinidad de asuntos los que se debían resolver y multitud de cosas que había que embarcar, pues la vida en las colonias era muy dura. Allí no existían muchos de los productos que estábamos acostumbrados a usar en nuestro país, ni comerciantes dispuestos a vendernos las muchas cosas, algunas, a veces insignificantes, pero que, para nosotros, que estábamos acostumbrados a ello, representaba algo importante.
Aquella tensa espera marcaba nuestras ansias por vivir nuestros últimos momentos en la Sevilla de jaranas y mujeres bellas, que como flores de primavera nos atraían como a abejas hacia sus pétalos. Todos los atardeceres suspirábamos ante las estrellas mirando el cielo y preguntándole cuál era nuestro camino para lograrlo. Aunque también debo decir que veíamos a muchas, pero eran muy pocas a las que teníamos acceso.
Nos recordaban con gran ahínco que debíamos preparar nuestros equipajes, comprar todas aquellas pertenencias que queríamos llevar, puesto que una vez allí, las cosas eran o muy caras o difíciles de encontrar. Esos hombres, ya curtidos y veteranos, sentían que nuestras bolsas disminuían y sabían que tarde o temprano no nos quedaría ni una moneda para la compra de enseres tan necesarios para el viaje. Pero nuestras preocupaciones no estaban en eso. No entendíamos de dificultades ni de privaciones. El mundo era nuestro, era de la juventud que se proponía conquistar todo un continente que permanecía dormido separado por un ancho océano que debíamos cruzar. Deseábamos partir lo más rápidamente posible y enfrentarnos a ese dragón marino para vencerle.
Todas las recomendaciones que nos hacían los soldados y los funcionarios más veteranos no nos preocupaban mucho, nos inquietaban más las mozas y las jaranas; no había día en que no estuviésemos metidos en alguna. Visitábamos las mancebías, en cuanto nuestras bolsas nos lo permitían; en caso contrario, la vida nos enseñaba sus recursos para calmar nuestras ansias y deseos de amor carnal. Esta nos empujaba a encontrar el camino por el que nuestros cuerpos disfrutarían.
La vida en Sevilla transcurría con la placidez y felicidad que siempre había soñado vivir. Sin embargo, sabía que este no era mi destino, había algo más allá que me llamaba. La fuerza de aquella llamada hacía que mi sangre se impacientara. Cada día que transcurría, sentía la languidez del clima y adormecer mis deseos de aventuras. Mantenía una vida plácida, había juegos y bonitas mujeres, la tentación vivía a mi alrededor, pero en mi mente notaba que algo me faltaba.
El mundo se había detenido en Sevilla para el grupo de jóvenes cuyas mentes corrían disparadas. Para ellos no existían frenos ni impedimentos. Solo la ley y el Santo Oficio eran respetados o, al menos, esquivados.