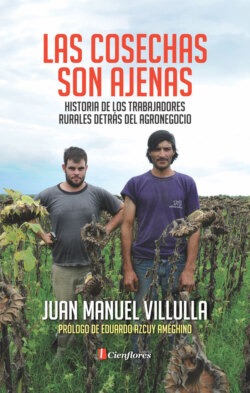Читать книгу Las cosechas son ajenas - Juan Manuel Villulla - Страница 13
ОглавлениеCapítulo 2
De jornaleros combativos a peones apáticos
Este capítulo se dedica a sintetizar, en base a estudios previos, el proceso histórico en que se conformó una clase trabajadora en la agricultura pampeana entre fines del siglo XIX y principios del XX, explorando las condiciones objetivas y subjetivas en que ese primer proletariado agrícola fue forjando sus luchas e identidad específica. Posteriormente, nos detenemos en las metamorfosis socio-económicas y políticas que fueron reduciendo, dispersando y dividiendo a ese primer conglomerado obrero —a la vez que aplacando o doblegando sus brotes cada vez más esporádicos de combatividad— hasta demarcar dos universos diferentes y desconectados entre sí: el de los estibadores sindicalizados que se mantuvieron realizando tareas manuales cada vez más periféricas; y el de los operarios de maquinaria, más calificados que aquellos, pero desorganizados y asimilados culturalmente a los clásicos peones generales de las estancias.
Una original masa de desposeídos
Es muy probable que para cualquier trabajador de nuestros días, la jornada “de sol a sol” sea una reivindicación poco atractiva. Más bien, hasta podría sonar como un deseo patronal. Sin embargo, a principios del siglo XX era una demanda de los primeros obreros agrícolas, que podían trabajar desde bastante antes del amanecer hasta entrada la noche.
“Aquí se trabaja activamente para que los dueños de trilladoras implementen las siguientes mejoras: trabajo de sol a sol, con dos horas de descanso; comida buena y abundante; agua limpia y fresca, y salario mínimo de tres pesos. La agitación producida con todo tacto se traduce en entusiasmo […] La necesidad va haciendo agrupar a los trabajadores, pues en casi todas las máquinas los hacen trabajar más horas y en peores condiciones que en años anteriores.”
La crónica pertenece a un número del periódico socialista La Vanguardia, del 16 de enero de 1904 (Craviotti, 1993:56). La “agitación” de los trabajadores de las máquinas trilladoras de Pergamino respondía a una contraofensiva patronal ante las conquistas que habían obtenido en temporadas anteriores, después de una serie de medidas de lucha. Así, a menos de diez años del despegue agrícola de la zona pampeana, en 1895, los trabajadores rurales manifestaron sus reivindicaciones a través de un ciclo de huelgas. Es decir, elaborando algún tipo de respuesta colectiva a su situación, a diferencia del predominio de búsquedas de tipo individual que caracterizaron las contestaciones del “Flaco Loco” y otros como él en nuestros días. Esa suerte de partida de nacimiento como sector del movimiento obrero, hizo visible su despunte como un grupo social con intereses propios en la infancia del capitalismo criollo. En adelante, esa y futuras protestas darían cuenta del tipo de subjetividad que esa generación de peones, braceros, carreros y estibadores, fueron moldeando al calor de sus experiencias en el “granero del mundo”.
Los hombres y mujeres que formaron esa clase trabajadora de la agricultura pampeana tuvieron orígenes sociales, nacionales y culturales muy diversos. No obstante, se reconocieron bastante rápidamente en los caminos compartidos que les deparó su condición obrera en el tormentoso parte aguas de los siglos XIX y XX. Para muchos de ellos, la desposesión y el trabajo asalariado ya era un lugar familiar. Pero para muchos otros, se trató de una situación novedosa, inesperada, y hasta traumática.
Esta flamante masa de trabajadores despojados se empleó a cambio de un salario en los cultivos de maíz, trigo y lino, que jamás se habían sembrado en la extensión que tuvieron a partir de entonces. En sus comienzos, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, este proletariado agrícola se compuso de tradicionales peones ganaderos, no tan antiguos esquiladores, esquivos gauchos independientes, campesinos precarios, e indígenas desarraigados, todos de las más variadas zonas del país (Pianetto, 1984). Ninguno halló demasiados medios de vida alternativos al trabajo asalariado cuando alambrado y remington mediante, la expansión y puesta en producción de las propiedades de grandes terratenientes fue cercenando sus posibilidades de autosubsistencia en distintos puntos del país (Cornblit et al, 1966; Azcuy Ameghino, 2011). Así, en los inicios de la expansión, hacia 1900, esta masa humana que se presentaba a las cosechas era descripta por algunos observadores de la época como “un largo ejército de la gente sin trabajo de muchos departamentos del norte y de las provincias vecinas [que] desfila silencioso por nuestros caminos. No podríamos precisar su número pero pueden contarse por millares. Es el éxodo de los desesperados del hambre”12.
Aún en 1904, para cuando La Vanguardia publicaba su crónica de la agitación de los obreros trilladores en Pergamino, el componente rural y autóctono de muchos de los trabajadores agrícolas seguía siendo importante, como señaló Bialet Massé (1985:97-99):
“[…] caen también a la cosecha muchos santiagueños, cordobeses y correntinos, algunos catamarqueños y riojanos y uno que otro tucumano, y no son pocos los peones del Rosario, Santa Fe y Córdoba, y aún artesanos que abandonan las ciudades […] En la región noreste de Santa Fe se prefiere al indio mocoví a todo otro trabajador, por su energía, persistencia y agilidad. En la parte occidental dominan los cordobeses, riojanos y catamarqueños. En el centro y sur los correntinos y entrerrianos toman mucha parte en el trabajo.”
La mano de obra que componían estos variados personajes nativos fue relativamente suficiente para la agricultura mientras esta se limitó a las experiencias de colonización del tercer cuarto del siglo XIX (Ortiz, 1964). En los inicios del siglo XX, en cambio, el cultivo de los suelos se expandió vertiginosamente mucho más allá de esas fronteras. Es así que para 1913 la agricultura ocupaba 58 veces más hectáreas que en 1870, y las exportaciones de granos habían pasado del 1% a casi el 50% del total (Ferrer, 2010). Este crecimiento formidable del cultivo de los suelos supuso grandes transformaciones sociales. De ahí que ya para la época en que escribía sus crónicas Bialet-Massé, aquellos difusos y escasos proletarios criollos de un principio se habían confundido junto a una masa de hombres y mujeres mucho más vasta y variada, fruto del aluvión inmigratorio sin el cual hubiera sido imposible resolver las tareas que demandaba una actividad agrícola de esa envergadura dadas las técnicas de la época (Volkind, 2009a).
Convocados por las perspectivas que parecía ofrecer la Argentina de esos años, decenas de miles de proletarios europeos arribaron aquí a fines del siglo XIX, escapando a la miseria y la desocupación que creó entre ellos la gran industria capitalista, como también lo hicieron artesanos y cuentapropistas asediados por la larga depresión y los monopolios que pasaron a dominar los mercados (Beaud, 1984). Además, el desarrollo capitalista en las áreas rurales expulsaba cotidianamente a miles de campesinos, que resultaron componentes sustanciales de este flujo migratorio. Sin embargo, de este lado del mundo, la gran propiedad territorial frustró las expectativas de la mayoría de ellos de transformarse en prósperos propietarios independientes (Pianetto, 1984; Beyhaut et al, 1966), convirtiendo rápidamente a buena parte de los viejos artesanos y campesinos europeos en nuevos proletarios argentinos (Azcuy Ameghino, 2011). Asimismo, si el ámbito rural daba la espalda a sus expectativas, la vida urbana tampoco ofrecía grandes oportunidades (Panettieri, 1982). La debilidad extrema del desarrollo manufacturero allí, hizo que este original conglomerado de trabajadores desposeídos compuesto por viejos nativos y nuevos inmigrantes configurara una masa flotante, difusa, de ocupación variable, estacional y errante, convocada aquí y allá por diversos tipos de producciones y servicios de demanda laboral inconstante, y aun intentando con suerte dispar actividades por cuenta propia.
Sin embargo, por lo menos hasta 1914, la agricultura pampeana no sólo no expulsaba obreros, sino que los atraía. Los jornaleros que levantaban las cosechas del “granero del mundo” formaban un numeroso ejército de braceros que hacia 1910 estaba compuesto por entre 300.000 y 500.000 hombres ocupados entre noviembre y mayo, sumado a otro medio millón de obreros rurales permanentes (Volkind, 2009a; Ascolani, 2005; Barsky y Gelman, 2001; Sartelli, 1997). Al filo de comenzar la primera guerra mundial —más allá de los matices regionales y del trabajo familiar— los campos basados en la explotación de estos asalariados dominaban el 60% de la superficie agrícola (Barsky y Gelman, 2001; Pucciarelli, 1986). De modo que esta vía de desarrollo agrario absorbió a buena parte de ese aluvión inmigratorio en la condición proletaria, mixturándolo con las masas desposeídas criollas, y ofreciéndoles como parte de sus medios de vida levantar la cosecha de otros.
Eso era ciertamente una necesidad crucial del capitalismo agrario. El grueso de la cosecha de granos dependía del trabajo manual de esos miles de trabajadores asalariados (Frank, 1960; Coscia y Torchelli, 1968; Coscia y Cacciamani, 1978). A tal punto, que incluso chacareros de base familiar a cargo de unas 200 hectáreas de trigo o maíz, se veían obligados a convocar entre quince y veinte obreros para levantar su cosecha, empleados por ellos mismos o por un contratista a su servicio (Sartelli, 1994; Boglich, 1937). En los calurosos días de la recolección de trigo los campos eran un hervidero de gente trabajando en la siega y la trilla, mientras que las jornadas más frías de la juntada del maíz no se quedaban atrás. Sólo la etapa del desgrane del cultivo americano requería de alrededor de veinte hombres, además de los muchos otros que lo juntaban manualmente de los surcos con maletas de cuero y lo amontonaban en los trojes (Volkind, 2011; Ascolani, 2009). Una vez embolsados en el campo, los granos eran transportados por incontables carreros a caballo. Algunos de ellos eran propietarios cuentapropistas y otros hacían el trabajo por un sueldo. Luego, una numerosísima tropa de estibadores esperaba el cargamento en las casas cerealistas para descargar, secar, limpiar y clasificar los granos apilados en gigantescas cumbres de bolsas dentro de los galpones en que se depositaría la carga hasta su envío al puerto. Por último, otra división del mismo ejército de estibadores realizaba el manipuleo del cargamento final hasta su embarque a los confines del mundo.
Semejante aglomeración proletaria supuso el abono de una considerable masa salarial de parte de los patrones. Eso no significaba que cada peón recibiera salarios “altos” —como señalaron Scobie (1968), Flichman (1978) o Laclau (1973), entre otros—, sino simplemente que chacareros y contratistas de trilla pagaban una gran cantidad de jornales, ya que las condiciones técnicas reinantes al menos hasta 1920 requirieron la contratación de muchos hombres. De hecho, este importante costo laboral explica dos cosas. En primer lugar, que los empleadores hayan intentado palmo a palmo pagar la menor cantidad posible de dinero a cada obrero, y prolongar durante la mayor cantidad de horas su jornada, como denunciaban los trabajadores de Pergamino en 1904. En segundo lugar, ello también explica que desde entonces hasta nuestros días —como veremos en los capítulos siguientes— los esfuerzos patronales estuvieran centrados en eliminar la mayor cantidad de hombres que se pudiera del proceso de producción agrícola, en función de achicar —justamente— esos costos laborales, a la vez que facilitar la disciplina de la mano de obra.
Respecto de los salarios, estudios recientes señalaron que los percibidos por la mayoría de los peones rurales sólo superaban los de un trabajador no especializado del ámbito urbano (Volkind, 2009a). Lamentablemente no hay datos exactos sobre el poder adquisitivo de estas remuneraciones, es decir, sobre el salario real (Sartelli, 1997). Con todo, para una masa importante de trabajadores, la zafra era la única fuente de ingresos, lo que los obligaba a atravesar condiciones laborales muy adversas para obtener un sustento para el resto del año. El pago a destajo, además, alentaba el estiramiento del tiempo diario de labor, acicateado por las necesidades que muchos braceros debían satisfacer todo el año con el dinero reunido en las cosechas. Para colmo, su paga estaba sujeta a los “registros” de producción de los empleadores, lo cual era objeto de durísimas controversias informales.
No obstante, existía una minoría de obreros de oficio que podía conseguir mejores remuneraciones que el resto. Entre ellos, naturalmente, estaban los maquinistas de trilladora y desgranadora. Pero no muy lejos estaban los foguistas, sus ayudantes y los engrasadores, así como los conductores de segadoras y atadoras. Por debajo, estaban los peones de siega, trilla y desgranada en general, así como los juntadores de maíz y los hombreadores de la estiba. Es decir, los trabajadores eminentemente manuales (Sartelli, 1997). Todos ellos, a su vez, recibían un trato personal muy distinto que el de los peones permanentes que participaban de la siembra y los cuidados previos a la cosecha, los cuales hacían “una vida casi común con el pequeño colono, [que] come mejor y hace el trabajo más a gusto” (Bialet-Massé, 1985: 92).
En relación a la jornada —igual para todos— un día de labor en las cosechas era muy prolongado, probablemente mucho más que en la ciudad (Volkind, 2010a). Bialet-Massé señalaba que “todos los trabajos son duros, tanto por las altas temperaturas en que se opera como por lo excesivo de la jornada, y aunque se dice que se hacen de sol a sol, es falso, porque se aprovecha la luna, al alba, o después de puesto el sol, para alargar la jornada” (1985:97). Veinte años después, un artículo del periódico anarquista La Protesta del 3 de enero de 1928, reclamaba que se trabajaba “[…] desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche en la engavilladora, emparvadora y máquinas trilladoras, un matadero donde el individuo sano muere por el esfuerzo físico que hace, sale completamente aniquilado e inutilizado por un largo tiempo” (Sartelli, 1993a: 245). Además de larga, la jornada era físicamente extenuante, el ritmo de trabajo muy intenso y las tareas muy peligrosas. No sólo para los braceros, sino también para los estibadores, que en los galpones “solían recibir la bolsa de 70 kg, arrojada desde lo alto de la estiva, a 4 m, aprisionándola en el aire contra la pila y cargándola luego a lo largo de más de 30 m” (Ascolani, 2009:31). Encima, el alojamiento y alimentación durante las temporadas de zafra eran pésimos, y hasta el “lodo” que recibían los obreros por agua era motivo de quejas (Volkind, 2010a; Sartelli, 1993a). A tal punto la alimentación era de mala calidad que constituía por sí sola una demanda frecuente en las reivindicaciones gremiales (Craviotti, 1993).
Prácticas de confrontación y formas de conciencia político-sindical
Este conjunto de trabajadores iba siendo uniformado y asimilado por su destino proletario. Pero hacía allí eran arrastrados por la corriente campesinos, ex-campesinos, semiproletarios, artesanos, cuentapropistas, pasados o futuros comerciantes, y todo tipo de variantes de tránsito y mixturas que condensaban diferentes clases sociales (Pianetto, 1984; Azcuy Ameghino, 2011). Sin ir más lejos, gran parte de los carreros eran propietarios de sus caballos y carros (Ansaldi et al 1993). Este espectro de situaciones pudo delinear diferentes habilidades y segmentos de remuneraciones, pero también diversas expectativas o demandas, y aún posibilidades de autosubsistencia que trazaran una disparidad de actitudes con quienes “no tenían otra mercancía que ofrecer más que su fuerza de trabajo”. En otras palabras, es probable que las familias que dispusieran de alguna parcela en el viejo continente o en el norte de nuestro país, capearan mejor las situaciones adversas del mercado de trabajo rural que sus compañeros ya totalmente desposeídos. Acaso eso también haya marcado identificaciones o apatías tanto hacia el gremialismo acabadamente proletario, como hacia los patrones agrícolas, que en la figura de los chacareros representaban un polo no menos difuso que el de muchos de estos obreros asalariados, ya que en la mayoría de los casos también participaban del trabajo físico (Balsa, 2006). En definitiva, la multitud trabajadora que hacía girar una de las ruedas maestras de la Argentina agroexportadora estaba atravesada por infinidad de diferencias significativas: de clase, de nacionalidad, de lenguaje o de índole cultural. También se encontraba fragmentada por diversos oficios; ciclos y lugares de trabajo; tipo de empleador —chacarero, contratista, transportista, acopiador o estanciero—; su ubicación en el proceso de producción; y hasta la segmentación jerárquica de sus remuneraciones. Sin embargo, llamativamente, eso no fue obstáculo para que pudieran unificar algunos de sus reclamos y articular ciclos de huelgas como las que relataba La Vanguardia ya en 1904.
Así, si bien la heterogeneidad de esta masa de trabajadores, junto a la estacionalidad de las tareas, coartó en parte la constitución de organizaciones sindicales duraderas (Ansaldi et al, 1993), la mixtura de todos estos elementos no impidió la formación de una subcultura y formas de conciencia política específicas de este original proletariado agrícola, ni su participación en la mayoría de los ciclos de conflictos obreros del período. En situaciones extraordinarias, estas luchas adoptaron la forma de ciclos de huelgas proletarias lideradas por sindicatos y agrupamientos políticos, como las de 1902-1904, y sobre todo las de 1918-1921 (Marotta, 1975; Ansaldi et al, 1993). Estas últimas fueron las más fuertes, teñidas por la crisis bélica, por el entusiasmo revolucionario de 1917 en el movimiento obrero criollo, y por el terror patronal a la posible generalización del ejemplo bolchevique (Godio, 1973; Belloni, 1975; Bilsky, 1984). Movilizaciones de cientos y aún miles de trabajadores, huelgas, piquetes para impedir el trabajo de rompehuelgas (“crumiros”), tomas de comisarías para liberar detenidos, o quema de parvas de trigo en casos extremos, fueron parte de los métodos que braceros, carreros y estibadores pusieron en práctica en el sur santafesino, sudeste cordobés y todas las zonas agrícolas de Buenos Aires para recomponer sus jornales luego de la crisis de 1914-1919. La intransigencia patronal y los métodos represivos empleados por el Estado —intervención directa del ejército, la gendarmería y desde luego la policía—así como por agrupaciones paraestatales—Liga Patriótica, Asociación Nacional del Trabajo, etc.—, no se quedaron atrás: tiroteos con huelguistas muertos y heridos, enfrentamientos fraguados, fusilamientos y detenciones, razzias, clausuras violentas de locales, golpizas, emboscadas, traslados forzosos en masa, deportaciones, etc. (Ansaldi et al, 1993).
La mayor parte del tiempo, sin embargo, las batallas de los trabajadores agrícolas consistieron en pujas cotidianas e informales, aisladas entre sí, acotadas a determinadas zonas, pueblos, campos o centros de acopio. La suma y eventual articulación de estas reyertas independientes la una de la otra, era el terreno en el que se expresaban, se dirimían y se operaban cambios en las correlaciones de fuerzas a escala social entre el capital y el trabajo. Así, entre el primer y el segundo gran ciclo de huelgas, Bialet-Massé (1985: 95) relataba que:
“[Los patrones] se valen de todas las tretas posibles; hacen circular y publicar en los diarios que hay suma escasez de brazos, que se va a perder la cosecha, y los peones acuden; resultante: que hay sobra de brazos, y el peón, para no perder el pasaje o porque no tiene con qué volverse, acepta lo que le ofrecen hasta que tiene con qué marcharse u otro contratista lo sonsaca, ofreciéndole mayor precio, porque entre sí no se tienen consideración alguna. [El bracero] espía la ocasión y cuando llega, cuando el movimiento es general y los brazos escasean pone al patrón el dogal al cuello y se hace pagar hasta 8 y hemos visto, hasta 10 pesos por día; es una lucha, un pugilato, y hace bien en vencer.”
Las “mañas”, “avivadas” y artilugios informales constituyeron desde entonces una esfera cotidiana en la que se procesaron las luchas entre patrones y empleados. Es más, el repertorio de formas de confrontación también abarcó juicios emprendidos por los peones contra sus empleadores. En Coronel Dorrego, en el sudoeste bonaerense, llegaron a representar por lo menos el 25% de los procesos abiertos entre 1900 y 1909 (Palacio, 2004). Esta modalidad —de resultados frustrantes dada la falta de legislación en general y menos aún de una favorable a los trabajadores— estuvo extendida en casi toda la zona pampeana, aunque asociada a los más solitarios peones permanentes de chacras o estancias (Ascolani, 2009).
La conflictividad huelguística o las arduas negociaciones, la acción colectiva o los intentos individuales de justicia, es decir, el conjunto de las formas de resistencia obrera, no llegan explicarse sólo por ciertas condiciones laborales o coyunturas difíciles —sobreoferta de brazos, mala cosecha, crisis bélica—, ni por la existencia objetiva de ciertos intereses antagónicos. Más bien, pueden definirse por la presencia de cierto tipo de conciencia política acerca de dichas situaciones o antagonismos de parte de los trabajadores. Dicha subjetividad se fue cocinando con los ingredientes que les proporcionaba una experiencia singular, es decir, en determinado país, en cierta producción y proceso de trabajo, y en cierto estado de ideas en el seno de la sociedad y la clase de trabajadores de la que formaban parte.
Situados en este terreno, la voluntad y la acción de líderes políticos y sindicales resultó fundamental. No sólo en el ámbito de los trabajadores rurales, sino en lo que hizo a la rápida asimilación del movimiento obrero argentino a variantes de ideales socialistas, anarquistas y sindicalistas ya a fines del siglo XIX. Ello es indisociable del componente inmigratorio de muchos de aquellos tempranos organizadores (Godio, 1973; Bayer, 1974; Razter, 1981), que contaban con un bagaje político e ideológico construido a través de décadas de experiencias de lucha y polémicas. De todas formas, la prédica de los militantes políticos y sindicales interesados en la conformación del movimiento obrero local no era un injerto ajeno a la vida cotidiana de los asalariados. Necesariamente, la agitación encontró eco en la medida en que pasaron a existir las contradicciones sociales que generaban en los trabajadores la necesidad y la voluntad de organizarse, así como de comprender las causas de sus males. Y así ocurrió también en la agricultura, aunque los patrones atribuyeran la existencia de disturbios no tanto a las condiciones de trabajo extenuantes que describíamos antes, sino a la acción caprichosa de “agitadores ajenos a la localidad”, o “extranjeros” (Ascolani, 2009). Mal para los empleadores, esas eran —ciertamente— las características de la mayor parte de la mano de obra en el “granero del mundo”.
El trabajo estacional alternando el campo y la ciudad también fue un ingrediente clave de la politización de los trabajadores agrícolas. Si bien pudo haber dificultado la creación de organizaciones constantes, esa migración cíclica tuvo a los obreros agrícolas al corriente de las últimas novedades del movimiento sindical urbano. De hecho, ellos eran un poco parte de él, ya que los trabajadores temporarios de la agricultura y los de las urbes o pueblos del interior eran básicamente los mismos. Tal y como se conformó la clase trabajadora de esos años —sin centros fabriles de significación u ocupaciones demasiado constantes—, la gran multitud de proletarios o semiproletarios era errante y dispersa, y buscó en la zafra de trigo y maíz una de sus tantas actividades con las cuales ganarse la vida. En efecto, el empleo agrícola de muchos braceros no sólo era estacional, sino también eventual (Sartelli, 1993b). Es decir que en la temporada no siempre se ocupaban con los mismos patrones, compañeros, o zona de producción, ni hacían ese trabajo todos los años. De nuevo, esto dificultó en extremo la constitución de organizaciones constantes en el interior. Sin embargo, también mantuvo a los braceros resguardados de la influencia del paternalismo patronal, como el que se formaba en la familiaridad cotidiana con que los peones permanentes se relacionaban con sus empleadores. Es decir, aquella “vida casi común” según Bialet-Massé, que experimentaban los asalariados permanentes de la siembra con los chacareros, teniendo en cuenta su participación mancomunada en el trabajo manual, y la posición subalterna que ocupaban los colonos en la estructura social de la Argentina oligárquica13.
A diferencia de esos peones permanentes, para los braceros temporarios y eventuales la figura patronal era descarnada. Estaba desprovista de cualquier tipo de vínculo “personal” que amortiguara sus antagonismos sociales, y su relación con ellos comenzaba por una dura negociación sobre los salarios. De allí que este sector de la masa obrera, dependiendo los contextos del mercado de trabajo y los ciclos político-sindicales, fuera mucho más propensa al conflicto que la de los peones permanentes. Acaso por eso, Alejandro Bunge señaló en 1920 que “entre los braceros errantes, que por lo regular viajan en trenes de carga es de donde surgen los descontentos” (en Sartelli, 1993b). En la extrañada mirada de Bialet-Massé también aparecen reflexiones similares cuando caracterizaba a los trabajadores temporarios como “obreros advenedizos y nuevos cada año, sin ligamen con el patrón; unos y otros no tienen más objeto que la ganancia, ninguna relación, ni siquiera de humanidad, los une” (1985:92).
En definitiva, para socialistas, anarquistas, comunistas o sindicalistas revolucionarios, la organización de los braceros y estibadores agrícolas en las temporadas de trilla era parte del trabajo por la organización del movimiento obrero en general. Si la ocupación estacional y la movilidad en el territorio era una característica del proletariado argentino, los organizadores políticos y sindicales se movían ni más ni menos junto a la masa humana que pretendían organizar, como parte de ella y adecuándose a su lógica, en el ida y vuelta permanente que distinguió su calendario laboral entre el campo y la ciudad. Ese movimiento humano era protagonizado en simultáneo por una masa muy numerosa de trabajadores, lo cual favorecía la percepción de sí mismos —y la de los demás sobre ellos— como un conjunto trascendente, activo y capaz de coaligarse por sus intereses en común. Se movilizaban durante meses a lo largo y a lo ancho de todo el territorio sembrado, transformando a su paso la vida cotidiana de pueblos, ramales ferroviarios, caminos, proveedurías, estaciones de acopio y desde luego, la de las propias explotaciones agropecuarias. Así, durante décadas, masas de cientos de miles de obreros compartieron un trabajo colectivo año a año, cooperando en el proceso de producción, enfrentándose a problemas comunes, luchas, negociaciones, acuerdos y temporadas buenas y malas. Acaso fueron pocos los braceros que compartieran dos temporadas con el mismo plantel de peones. Sin embargo, eso no era tan importante para la percepción de los intereses que los unificaban, ya que más allá de su relación personal, en cada nuevo trabajador podían reconocer a un compañero. No sólo de un equipo de trilla o de una cuadrilla de acopio puntual, sino de ese ir y venir, un compañero del campo y de la ciudad, del tren, del camino o de la changa. En una palabra, un camarada de esa vida proletaria. Y a tal punto esas experiencias conformaron un modo de vida y bagaje subjetivo para miles de hombres y mujeres, que sus vestigios aún forman parte de la cultura popular argentina. Por caso, ya antes de las huelgas de 1918, el hijo de un obrero ferroviario de la localidad de Peña, en el partido bonaerense de Pergamino, se hizo eco de las expresiones de la mística obrero-rural de esos años, y se transformaría luego en uno de los pilares fundamentales del folklore popular: “la soledad del campo y los sonidos que surgían de las guitarreadas de los peones al terminar de trabajar en los galpones de maíz, fueron despertando su vocación. Sus historias, sus miradas y las marcas del trabajo duro calaron hondo en el niño embelesado por la ‘pampa inolvidable’.” Con estas palabras, la “Guía del visitante” de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pergamino se refería en 2009 a Atahualpa Yupanqui.
Los obreros que se quedaron sin “granero del mundo”
Ya durante los años ‘20 se produjo un gran ciclo de desmovilización y desafiliación sindical en las zonas rurales (Ascolani, 2009). Los desenlaces de la semana de enero de 1919, la fatídica huelga de braceros en el sur de Buenos Aires (Sartelli, 1993c), y la masacre de la Patagonia en 1921-1922 (Bayer, 1974), hicieron entrar en crisis a las direcciones anarquistas, más proclives a la acción directa. Además, surtieron su efecto la represión y la persecución estatal y paraestatal sobre el conjunto del movimiento. Por otro lado, comenzó a profundizarse la mecanización de las cosechas: los chacareros comenzaron lentamente a implementar la cosechadora-trilladora automática de trigo, y el carro empezó su metamorfosis hacia el camión. Así, el problema de la desocupación comenzó a poner a los trabajadores más a la defensiva, acaso para siempre.
En esta transición contradictoria, se produjo el último episodio huelguístico en el sur de Santa Fe, a punto de arrancar la cosecha de trigo de 1927/1928 (Ascolani, 2009). En él, tomaron singular protagonismo las Bolsas de Trabajo, es decir, el control obrero de la distribución del trabajo y los trabajadores en los campos para asegurar ocupación y salarios suficientes para sus miembros. El envío del Poder Ejecutivo Nacional de las mismas tropas que habían ahogado en sangre la rebelión de los esquiladores en Santa Cruz seis años antes, tuvo un efecto disuasivo que canalizó el conflicto hacia el terreno de nuevas experiencias de negociación pacífica y mediación estatal. Los éxitos parciales de esta vía ante la amenaza de la derrota aplastante y violenta, operaron fortaleciendo las posturas reformistas en el seno de las corrientes sindicales que disputaban la dirección del proletariado agrícola.
Luego, en la década del ‘30, las luchas obrero-rurales profundizaron su institucionalización. Por un lado, porque se extendió el predominio de corrientes reformistas y los liderazgos anarquistas entraron en su decadencia final en el movimiento obrero argentino. Por otro, porque el contexto de desocupación se agravó a límites extremos con la crisis económica general, manteniendo los reclamos proletarios a la defensiva. Asimismo, el peso numérico de los peones agrícolas siguió disminuyendo por la mecanización de la cosecha triguera, mientras el ida y vuelta rural-urbano fue cada vez menos frecuente. A causa de ello, los asalariados del campo y los de la ciudad fueron coagulando como fracciones cada vez más separadas. No sólo porque la demanda de brazos del campo seguía decayendo, sino porque el desarrollo industrial de los años ‘30 reforzaba la atracción y fijación de los trabajadores en las grandes urbes del litoral (Ortiz, 1964; Murmis y Portantiero, 1971).
Como parte de los intentos por contener la conflictividad agraria y ganar apoyos populares, gobiernos conservadores como el de Fresco en la provincia de Buenos Aires, improvisaron instancias de negociación y acuerdos entre patrones y empleados rurales (Ascolani, 2009; Barandiarán, 2008). Desde ya, para que éstos funcionaran y pudieran legitimarse, debían dar lugar a ciertas demandas obreras, y en ese marco las Bolsas de Trabajo tomaron fuerza como intermediarias entre los braceros y su ocupación14. Naturalmente, los gobiernos pugnaban por instrumentarlas en pos de la estabilidad social entre los trabajadores, contribuyendo a la marginación de las expresiones más combativas personificadas por anarquistas y, ahora, también por comunistas. A partir de ello fue formándose cierto andamiaje legal que ofreció regularidad tanto a las relaciones obrero-patronales como a los mecanismos por los cuales procesar los conflictos, garantizando que no se interrumpiera la producción ni la comercialización de granos en medio de la crisis más resonante de la historia del capitalismo mundial.
Durante los primeros años del peronismo, la crisis agrícola y el giro ganadero de la zona pampeana hicieron que gran parte de las chacras familiares pudieran solucionar la cosecha de trigo y maíz casi sin requerir de obreros temporarios (Barsky, 1989; Lattuada, 1986). Las superficies destinadas a los cereales eran muy reducidas, y esto permitía que un agricultor pudiera recolectar el grano con su familia o con productores vecinos (Balsa, 2006). En lo que hace a la mecanización del trabajo, el boicot norteamericano a las importaciones de insumos y maquinarias, se encargó de retrasarla al menos unos años más (Rapoport, 2007). De todas formas, sin la demanda estacional de braceros como antaño, el epicentro del mundo obrero-rural pampeano se derrumbó. Como contracara, la industria de las ciudades se expandió mucho más firmemente que en la década anterior. En ella los trabajadores podían conseguir ocupación estable y bien paga, por lo que el flujo rural-urbano se transformó en un camino ya sin retorno, y cada temporada de cosecha que no ofrecía ocupación o ingresos suficientes a los peones alimentaba una nueva oleada del éxodo (Bocco, 1991; Canitrot y Sebess, 1974).
En ese contexto, los obreros postergados defendieron su ocupación rural apostando a la organización sindical y la acción directa. En esto no hubo demasiadas noticias, ya que ellas habían sido antes sus herramientas de lucha. Pero lo novedoso fue su resignificación en un nuevo contexto, y la reconfiguración del conjunto del movimiento obrero-rural. Por un lado, se consolidaron las Bolsas de Trabajo como representantes de los intereses obrero-rurales, aunque ya no exactamente de todos. Además, ellas profundizaron su apelación al Estado como entidad mediadora e incluso protectora. Y por último la capa decisiva de los obreros más calificados de la agricultura comenzó a quedar definitivamente afuera de la vida sindical. De hecho, en adelante los proletarios de la agricultura pampeana se dividieron fundamentalmente entre los que aprendieron a manejar las nuevas máquinas, y los que aprendieron a organizarse para combatirlas.
Un oportuno auxilio del Estado peronista
En los años ‘40, la legislación laboral-agraria del peronismo contuvo en algo la situación del proletariado agrícola. Aunque no resolvió el origen económico del problema —es decir, la caída en la superficie sembrada—, trajo novedades que ayudaron a paliar significativamente su situación. En principio, a partir del Estatuto del Peón Rural de 1944, pasó a regularse en todo el país un salario mínimo para los obreros rurales permanentes, su asistencia médica y farmacéutica, vacaciones pagas e indemnización por despido sin causa justificada, descanso dominical, alimentación en condiciones de abundancia e higiene adecuadas, y alojamiento con requerimientos mínimos de abrigo, aireación y luz natural (Sislián, 2000; Luparia, 1973). Así, Perón le dio un carácter nacional y estable a un tipo de acuerdos que hasta entonces habían sido eventuales y acotados a las provincias. Pero la gran diferencia con las experiencias previas —que habla del cambio en la naturaleza social y política del proceso abierto entonces— es que existió la voluntad política de hacerlos cumplir por mecanismos concretos y palpables: patrullajes por los campos, automóviles, financiamiento, oficinas, un aparato burocrático aceitado, y hasta comisarías dispuestas a apoyar denuncias y reclamos obreros (Ascolani, 2009; Palacio, 2009). Nada de esto logró resolver los problemas derivados de la crisis agrícola, pero los trabajadores encontraron en el gobierno un apoyo jamás visto a la mayoría de sus demandas, lo cual reforzó en su seno a las corrientes político-sindicales de tipo reformista que apelaron —ahora con más fundamento que antes— al auxilio de un Estado benefactor para resolver sus conflictos con el capital. Y por el contrario, los empleadores sintieron como nunca la intromisión efectiva del Estado en un terreno que hasta entonces había sido esencialmente de su dominio, lo que motivó un tipo y nivel de controversias inéditas entre obreros y patrones del campo (Palacio, 2009).
De todas formas, la normativa dejó afuera a los trabajadores agrícolas transitorios, que seguían siendo la mayoría numérica y la fracción más combativa de los obreros rurales. De hecho, si bien los peones permanentes se encontraban directamente beneficiados por las nuevas disposiciones, estaban más condicionados para ayudar a efectivizarlas dada su falta de organización sindical, y el tipo de relación personal que los vinculaba a los patrones. Por el contrario, los díscolos braceros temporarios tomaban las conquistas parciales de cada temporada y se sentían autorizados para hacer cumplir las disposiciones a través de la acción directa, con o sin el apoyo de las fuerzas de la ley y el orden, como graficó Mascali (1986:56):
“En el año 1946, nuevamente la cosecha fina sobrellevó un clima de violencia en el agro, aparentemente de mayor magnitud que el anterior. En uno de los telegramas que la Federación Agraria enviara al presidente Perón a fines de 1946 […] es posible advertir el clima extremo de violencia desatado […]. ‘Hoy en la localidad Casilda en chacra hermanos Castelli fue asaltada a mano armada destrozando máquina cosechadora y dejando varios heridos’.”
Luego de tres años de fuertes conflictos en el marco de la crisis agrícola, la situación específica de los obreros agrícolas temporarios se contempló en 1947 con la ley 13.020. Ella abrió instancias oficiales de negociación colectiva para absorber pacíficamente estos antagonismos a través de la Comisión Nacional de Trabajo Rural y las Comisiones Paritarias Locales (Mascali, 1986). La ley consagró la obligatoriedad de contratar a un mínimo de personal para cada tarea agrícola —incluyendo siembra, cosecha y transporte de granos—; estipuló horarios y pautas salariales; fijó el peso máximo de las bolsas que podían cargarse; y ciertas condiciones de salubridad en las chacras. Además, mantuvo la obligatoriedad para los agricultores de proveerse de gran parte de la mano de obra a través de las Bolsas de Trabajo (Ascolani, 2009). Como parte de la misma batería de medidas, el gobierno propició a través de sus influencias en la Confederación General del Trabajo (CGT), la constitución del sindicato nacional de los obreros rurales: la nueva Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), que tuvo como base político organizativa las Bolsas de Trabajo de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (García Lerena, 2006). Así, el guiño estatal que estimulaba la centralización del movimiento obrero por rama, la articulación ofrecida por la central sindical, y la necesidad de contar con representantes oficiales en las nuevas instancias de negociación colectiva, aceleraron decisivamente la concreción de esta nueva Federación. Sin embargo, como contracara de este fortalecimiento organizativo, el sindicalismo obrero-rural comenzó a acusar una severa fisura interna de la que ya no volvería atrás, que separaba a los braceros manuales que nutrían las seccionales de FATRE, y a los operarios más calificados que se replegaban al aislamiento de los grandes establecimientos agropecuarios y la residencia rural.
Los que resistieron y los que se integraron a la mecanización
Sólo entre 1947 y 1952, alrededor de 60.000 jornaleros estacionales dejaron el campo para siempre (Gallo Mendoza y Tadeo, 1964; Bisio y Forni, 1977). El éxodo graficó la precariedad y la naturaleza limitada de la contención estatal a los obreros rurales. Con las sequías como telón de fondo, cuando la crisis obligó al gobierno a jerarquizar la productividad agrícola, relajó tanto su hostigamiento hacia las patronales del campo como la defensa de los peones (Lattuada, 1986). Para colmo, su acuerdo con los Estados Unidos habilitó el levantamiento del boicot y posibilitó la importación y producción local de maquinarias ahorradoras de mano de obra, como tractores y transporte automotor (Barsky y Gelman, 2001; Rapoport, 2007). En el mismo sentido, menos resonantes que las concesiones a las demandas obreras de 1947, fueron las cláusulas de la nueva legislación que prohibieron a los jornaleros la paralización de las labores en la agricultura, es decir, el derecho a huelga (Ascolani, 2009). Eso no significa que los peones fueran a cumplirlas, pero expresó la doble perspectiva con la cual el gobierno se involucró en la cuestión laboral agraria. Es decir, por un lado, este buscó en la clase obrera rural un punto de apoyo económico y político (Murmis y Portantiero, 1971; Martínez Dougnac, 2010). Pero por otro, en el marco del estancamiento agrario, no se propuso irritar a los agricultores más allá de lo que indicara la necesidad de proveerse de divisas a través de sus exportaciones de granos (Lattuada, 1986), por lo que se comprometió con los empleadores a garantizar a toda costa la continuidad de producción.
Como parte de este equilibrio de concesiones, la ley 13.020 también permitió a los chacareros utilizar algo de su mano de obra familiar, y a los empleadores a buscar algunos de los peones que necesitaban fuera de las Bolsas de Trabajo. Estas licencias referían muy específicamente a maquinistas y tractoristas de cosecha y trilla, es decir, la capa superior de obreros agrícolas de oficio. En efecto, más allá de la legislación de 1947, este sector de operarios podía conseguir ocupación sin tener que acudir a las Bolsas de Trabajo. Por regla general, sus habilidades habían sido siempre algo escasas entre los jornaleros agrícolas y aún respecto a la mano de obra familiar. Además, su función en el proceso de trabajo seguía siendo necesaria, de modo que su oficio los hacía no tan fácilmente reemplazables. Esto los diferenciaba de la masa proletaria que constituía la base de las Bolsas de Trabajo, la cual muy lejos de ser imprescindible, caminaba por una delgada línea entre la desocupación y el trabajo rural, que mantenían algo artificialmente gracias a su persistente acción sindical y la oportuna tutela del Estado. Por lo tanto, si esas Bolsas eran la reserva organizada del proletariado rural pampeano y basaban su ligazón con sus miembros casi exclusivamente en pos de la búsqueda de empleo, los maquinistas y tractoristas de cosecha y trilla no tenían demasiados motivos para participar de ellas y se alejaron de la organización gremial.
Esto operó una lenta mudanza subjetiva en estos obreros de oficio. Más que un colectivo de trabajadores que visualizara sus intereses en común, tractoristas y maquinistas se constituyeron en una suma de individuos que dependían de sí mismos y sus habilidades para conseguir trabajo y negociar sus condiciones. De ahí en más, la conflictividad proletaria y el sindicalismo rural quedaron restringidos a una fracción de trabajadores sin aptitudes precisas, que no podían hacer pesar otro oficio que el de su fuerza física, su férrea organización colectiva, y su integración al primer justicialismo como cobertura política de sus demandas. Seguramente sin proponérselo, la ley 13.020 solidificó esta división trascendental entre los obreros de la agricultura pampeana. Como resultado, si en el proceso de construcción de la hegemonía peronista los sindicatos eran su “columna vertebral”, los tractoristas y maquinistas más calificados que no acudían a la Bolsa quedaron por fuera de esta polea de transmisión política e ideológica.
Derrocado Perón en 1955, la situación de los peones se deterioró aún más. La legislación se anuló o quedó en suspenso, y las condiciones de trabajo empeoraron sensiblemente. La apertura total del país a las importaciones y la posterior llegada de inversiones extranjeras para producir maquinaria agrícola aquí, profundizaron al extremo los problemas que se prefiguraron en los últimos años del General nacionalista en el gobierno. Y en ese momento, las Bolsas de Trabajo se constituyeron en la última línea de resistencia de los sectores más combativos y cohesionados del proletariado agrícola contra la maquinización y la ofensiva contra su movimiento. Como recuerda Juan Carlos Castro, dirigente cordobés de FATRE de la época, “después del ‘55 nuestros padres o amigos, nuestros viejos dirigentes locales, se guardaron en las seccionales o en las Bolsas de Trabajo”15. Según Benítez, afiliado a la FATRE de entonces, “para los ‘60 había todavía muchísimos trabajadores en las Bolsas de Trabajo. Unos 400 a 500 compañeros como mínimo en cada bolsa”16. Por su parte, hasta los comunistas mantenían su trabajo político y sindical en el sur santafesino apoyados en las Bolsas de Trabajo de la época (Kohen, 1968).
No obstante, más allá de sus esfuerzos de resistencia, en el año 1960 los censos registraron que dese 1937 ya 250.000 braceros habían abandonado el campo. Por el contrario, en el mismo lapso de tiempo los tractores se habían cuadriplicado, pasando de 19.935 a 83.852 unidades. Los modelos que se conseguían en el mercado a principios de los años ‘60 eran siete veces más potentes que los primeros, y con ellos los agricultores podían sembrar una hectárea en cuatro veces menos tiempo que en la era del caballo (Tort y Mendizábal, 1980; Coscia y Torchelli, 1968). En simultáneo se difundieron las cosechadoras-trilladoras autopropulsadas para cosechar el trigo, y con ellas el sistema de carga a granel. Este método venía a reemplazar el de las bolsas, que además de llenado requería tareas de costura y estiba que ocupaban a miles de braceros manuales (Coscia y Cacciamani, 1978).
En la misma línea, la cosecha mecánica de maíz fue el cambio más drástico operado a principios de la década de 1960. Las nuevas maquinarias podían ser operadas por dos o tres obreros que hacían el trabajo casi diez veces más rápido que antes —de 100 a 11 horas hombre por hectárea—, ya sin necesidad del concurso de decenas de braceros que levantaran el maíz de los surcos con sus propias manos, ni que operaran la monumental desgranadora después de juntar las mazorcas (Coscia y Torchelli, 1968; Balsa, 2004). Por último, la introducción de herbicidas reemplazó labores manuales por procesos químicos, gracias a los cuales una hectárea de maíz pudo prevenirse de malezas con sólo media hora de trabajo, mientras tradicionalmente podía demandar un mes, y por lo tanto, necesitar de muchos hombres y mujeres para terminar la tarea a tiempo (Coscia y Torchelli, 1968).
En cuestión de unos pocos años, el conjunto de estos adelantos significó la mecanización total de las tareas agrícolas. De hecho, desde principios de los años ‘60, ninguna de las faenas fundamentales del proceso de producción se volvió a realizar manualmente por ningún peón o agricultor, y los efectos de estos cambios técnicos sobre la masa de hombres que componían proletariado agrícola fueron definitivos. La mayoría de ellos no volvió a trabajar jamás en el campo. Los que se quedaron, cambiaron sus características y sufrieron una mayor explotación, básicamente porque recibiendo un salario no mucho más alto que antes, aumentaron su productividad un 83% entre 1952-1960, y un 39.5% entre 1960-1970 (Bocco, 1991), y paralelamente —según investigaciones de la época—, su participación en la distribución del ingreso se redujo del 36,4% en 1951, al 29,2% en 196317. De conjunto, un número mucho más reducido de hombres, en una cantidad de tiempo asombrosamente menor, multiplicó la cantidad de riqueza creada con su trabajo gracias al auxilio de la nueva maquinaria. En efecto, en el año 1969 se recogieron más del doble de toneladas de maíz que en 1937, con un quinto de los obreros temporarios, y un tercio de los trabajadores familiares (Gallo Mendoza y Tadeo, 1964; Tort, 1980). Así, las gigantescas movilizaciones humanas de cientos de miles de hombres que se desarrollaban para las cosechas de principio de siglo XX fueron desmanteladas por completo, aunque no sin resistencia por parte los obreros postergados.
En efecto, en tanto la mecanización no se operó por sí sola, sino que fue empleada por ciertos grupos sociales en desmedro de otros, su desarrollo avivó un nuevo ciclo de conflictividad en la agricultura. Si a principios de la década de 1940 la resistencia obrero-rural enfrentó la desocupación causada por la reducción del área sembrada, en los años ‘60 emprendió la misma lucha pero contra los efectos de la automatización del trabajo. La completa mecanización agrícola ofrecía la posibilidad de reducir hasta tal punto las cantidades de hombres y costos laborales, que grandes propietarios de tierras de antigua tradición ganadera pasaron a encontrar rentable el negocio de cultivar los suelos (Mascali, 1986; Flichman, 1977). El problema era que la actividad agrícola en la que incursionaban aún los obligaba a toparse con muchos miles de estibadores, bolseros, costureros, ayudantes generales de cosecha, acarreadores, sileros, carrileros, cocineros y otros tantos miembros de una masa indefinida de personajes secundarios, con poca importancia individual, pero que fruto de su actividad en las Bolsas, imponían su contratación para levantar la cosecha. Ciertamente, por algunos años las Bolsas de Trabajo lograron mantener en pie tareas o puestos laborales ya inexistentes en los nuevos procesos productivos; consiguieron retribuciones elevadas por faenas periféricas; o simplemente impusieron el pago por “servicios no realizados”, todo lo cual compensó para las patronales los gastos que pretendían evitar con las maquinarias. A mediados de los ‘60, por ejemplo, cuando se abandonó el sistema de las bolsas por el granel, los trabajadores exigieron el cobro de una compensación al sindicato equivalente a la cantidad de bolsas que “hubiesen tenido que cargar” de mantenerse el viejo sistema. Exigencias como estas adoptaban el nombre de “plus” por trabajo a granel, “salida de zona”, “sacada”, “carga directa”, “derecho a balanza” o “parada de bolsas”, entre otros, y resultaban intolerables para los grandes propietarios que se volcaban a la producción de granos por esos años18. En una palabra, la cuestión técnica estaba resuelta. De lo que se trataba para las patronales era de barrer el obstáculo político de los sindicatos.
En ese marco, la Sociedad Rural Argentina (SRA) pasó a enfrentar directamente al movimiento obrero-rural organizado como no había sucedido ni siquiera en los ciclos huelguísticos de principios del siglo XX, cuando chacareros, propietarios de trilladoras, transportistas o casas cerealeras eran las figuras patronales que lidiaban con las demandas de los asalariados de la agricultura. A tal punto fue así, que encabezando un movimiento empresario más amplio, en 1965 logró que el gobierno de Illia quitara el manejo de las Bolsas de Trabajo a los obreros, pasando estas a “control estatal con participación patronal”. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO respaldaron la medida, aunque la Federación Agraria Argentina (FAA) —que protestaba por lo “elevado” de los salarios—, apoyó los reclamos de los trabajadores sobre este punto19. Luego, el control de las Bolsas de Trabajo se devolvió formalmente a FATRE en 1967. Pero entonces, lo que estaba intervenido era el propio sindicato. Y además, el tiempo ganado por las patronales con este tipo de medidas permitió desplegar plenamente la mecanización, creando una situación sin vuelta atrás para la peonada periférica de las cosechas, que con las Bolsas debilitadas y sin apoyo estatal, ya no encontró forma de reinsertarse en sus viejas ocupaciones rurales.
Mientras todo esto sucedía a la plebe de estibadores y ayudantes de todo tipo nucleada en los sindicatos rurales, no se conoce actividad sindical alguna de los obreros que sí manejaban las máquinas por las cuales eran reemplazados aquellos. Sucede que a lo largo de la década de 1960 y alimentada por la mecanización, también se profundizó la división de los trabajadores agrícolas entre la masa proletaria en retroceso que realizaba las tareas periféricas y de manipuleo de granos, y la capa mejor calificada de los asalariados agrícolas que —en tanto las unidades familiares se autoabastecían de mano de obra— tendieron a concentrarse en las explotaciones medianas y grandes. Allí operaban los nuevos tractores, sembradoras y cosechadoras mecánicas y automotrices, y cumplían un ciclo anual completo de tareas, haciéndose más sedentarios y desarrollando relaciones laborales más regulares, cercanas y personales. Y en ese tránsito, aunque mantuvieran sus especializaciones, necesariamente se hacían peones menos exclusivamente agrícolas y más “generales”, combinando su trabajo sobre el suelo con otras tareas en los grandes campos. De esta manera, este sector de trabajadores transmutaba a un tipo de obrero rural permanente similar al peón individualizado más típicamente asociado a las estancias ganaderas. Lo cual incluía menores niveles de politización y sindicalización, y una vida personal entremezclada con los ritmos de trabajo de su establecimiento y las relaciones de autoridad allí reinantes. Además, su separación de las capas mejor organizadas del movimiento obrero rural, contribuía al desdibujamiento de los antagonismos de clase que fomentaban la negociación personal y la convivencia diaria con patrones y capataces.
Esta capa de obreros calificados en el manejo de la mecánica y las maquinarias, exigía mayores remuneraciones que las de los braceros de la Bolsa (Bocco, 1991; Fienup et al, 1972). Sin embargo, lo hacían de forma más individual y discreta que ellos, a través de negociaciones bilaterales que apenas mantenían las tablas oficiales como referencia no vinculante. Su único instrumento de presión era la escasez de fuerza de trabajo especializada y el valor que los empleadores reconocieran a sus pericias. Sólo que muchas veces, entre las aptitudes bien ponderadas por los patrones, contaba justamente la incondicionalidad a un establecimiento. En la medida en que el mercado de trabajo de los conductores de máquinas y tractores iba estrechándose, los peones desleales podían ser más claramente identificados, y arrastrar cierto estigma social que podía complicar su reinserción en el único trabajo en que hacían pesar alguna calificación especial. Se tornaron así peones hábiles y conocedores de su oficio, pero también personajes solitarios y cautos, muy distintos a sus audaces antepasados que trabajaban y se movilizaban en masa por las llanuras, apelando a todo tipo de métodos para defender sus intereses.
Conclusiones
Las décadas de la gran expansión agrícola, entre 1890 y 1940, fueron también las de la formación de una clase trabajadora encargada de llevarla adelante. Se trató de peones, braceros, estibadores y carreros que formaron parte activa del movimiento obrero de su tiempo a través de distintos tipos de prácticas de lucha política y sindical. Es decir, que no se limitaban sólo a las formas de resistencia individual o acotadas al lugar de trabajo, aunque éstas fueran acaso las modalidades más extendidas y cotidianas de manifestar su antagonismo con los patrones. La masividad, la aglomeración y la cooperación funcional de un número importante de ellos en el proceso de trabajo, así como el ida y vuelta rural-urbano, la ausencia de vínculos personales o regulares con los patrones, y la acción persistente de organizadores político-sindicales, facilitaron la expresión colectiva de sus necesidades comunes por encima de las diferencias que atravesaban a esa multitud tan heterogénea, y más allá de las dificultades para coagular organizaciones más constantes. Es más, el propio vacío en la legislación laboral y una intervención estatal que actuó muy abiertamente como gendarme de la rentabilidad patronal, forzaron también a los trabajadores a elaborar respuestas autónomas de distinta índole para defender sus intereses. En definitiva, los itinerarios de la condición obrera en la agricultura de la época, determinaron un conjunto de experiencias que alimentaban cierta conciencia política de su antagonismo de clase frente a los empleadores.
Entre los años ‘30 y los ‘40 se fue conformando una nueva generación de obreros rurales que, ante todo, se diferenció de la anterior por el carácter más conciliador de sus líderes, así como por la índole defensiva de sus demandas dado el aumento de la desocupación. Sintomáticamente, por la caída de su peso estructural y el predominio de idearios menos radicalizados, sus dirigentes mostraron una mayor dependencia respecto a una intervención estatal arbitral o benévola para contener la ofensiva patronal, en desmedro del tipo de acción disruptiva y autónoma de antaño. No obstante, los trabajadores organizados en las Bolsas de Trabajo apelaron a esos métodos siempre que lo consideraron necesario. Sólo que, por un lado —ya sin la perspectiva revolucionaria de muchos de los líderes de antaño— se trató de medidas tendientes a lograr un acuerdo en el corto plazo, o para hacer cumplir disposiciones en las que el Estado jugaba un rol más mediador. Por otro lado, los sectores sindicalizados fueron reduciéndose a una minoría cada vez más pequeña entre los trabajadores rurales, lo que expresaba la mayor separación de unos y otros grupos de peones en el proceso de trabajo mismo. En ese sentido, la mecanización —que no interrumpió su marcha desde los años ‘20—, disminuyó el peso numérico y la importancia económico-social de los asalariados respecto a la mano de obra familiar. Además, el declive del área sembrada fruto de la crisis económica y bélica de los ‘30 y ‘40, así como la coyuntura del primer peronismo después, redujeron bruscamente la demanda de fuerza laboral. Y luego, a partir de la década de 1950, cuando la superficie cultivada se recuperó relativamente, los obreros ya no volvieron a ser convocados al trabajo en las antiguas proporciones debido al desarrollo acelerado de la mecanización. Esta salida de trabajadores del campo nutrió de brazos el desarrollo industrial, que los fue fijando en las ciudades, donde encontraban mejores condiciones de existencia que a principios del siglo. Y así, la separación difusa y móvil del proletariado rural respecto al urbano devino en una demarcación más tajante. Esto, a su vez, llevó a marcados desniveles respecto a la construcción de organizaciones sindicales y políticas, así como en el desarrollo de luchas e identidades clasistas. En efecto, mientras el movimiento obrero de las ciudades crecía y se concentraba, el del campo se reducía y dispersaba. Y en medio de esa diáspora, se desarrolló la desafección de la vida sindical por parte de la capa de trabajadores más calificados, que encontraron su lugar conduciendo las nuevas maquinarias, y se fueron integrando al nuevo momento social y productivo del agro pampeano como peones permanentes, en el aislamiento de las estancias mixtas y chacras.
12 Periódico La Libertad. 20 de noviembre de 1900, citado en Pianetto (1984:300).
13 Este “doble carácter” de aquellos chacareros —dominantes hacia los obreros, y subalternos frente a los grandes terratenientes— explica las bases objetivas sobre las que se asentó tanto la posibilidad del acuerdo que entablaron la Federación Agraria Argentina y la Federación Obrera Regional Argentina-IX Congreso en San Pedro, en 1920, como la imposibilidad de que el mismo superase un alcance coyuntural. Un trabajo específico sobre el tema en Volkind, 2009b.
14 En 1935, el diario “La Prensa” se hacía eco del rol que cumplían estas organizaciones obreras en la regulación de la oferta laboral aún en un contexto de desocupación, con el objetivo de elevar fruto de su accionar los salarios abonados por los patrones: “miles de jornaleros de las provincias limítrofes se han volcado materialmente en la provincia de Santa Fe en busca de ocupación, pero los sindicatos organizados en toda la campaña mantienen una severa vigilancia para impedir que estos hombres trabajen si no se han afiliado previamente a esos organismos obreros”. Fuente: La Prensa, 27/3/1935, citado en Korzeniewicz (1993:330).
15 Testimonio de Juan Carlos Castro, dirigente cordobés de FATRE desde los años'60, en García Lerena (2006:282).
16 Testimonio de Israel Rubén Benítez, dirigente de FATRE desde 1959, tercera generación de peones rurales, en García Lerena (2006:276).
17 Fuente: Pedro Serdán. “Acerca de la clase obrera rural (en una parte de la pampa húmeda)”. Revista Argentina de Teoría y Política N° 5, Mayo de 1971, p. 33.
18 Tardíamente, hacia 1972, algunos investigadores norteamericanos auspiciados por la Fundación Ford se hicieron eco de la representación que los empresarios se hacían de la cuestión por esos años. Así, Fienup, Brannon y Fender (1972: 304) reprodujeron con un alarmismo desproporcionado la versión de que los trabajadores virtualmente habían alcanzado “el control de las cosechas y el manejo de los cultivos en grandes áreas de la Argentina”, constituyendo “un factor importante para el estancamiento del sector: puesto que el poder de los sindicatos se hacía sentir con más fuerza en la cosecha de granos, dichas condiciones proporcionaban otro incentivo para volcarse a métodos más extensivos de producción pecuaria y alejarse del cultivo de cereales”.
19 “La representación de la Federación Agraria Argentina, está de acuerdo con la posición de FATRE en cuanto se refiere a la bolsa de trabajo, pues entiende que es conveniente el trato con las organizaciones obreras responsables.” Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, Acta del 23 de septiembre de 1964 de la reunión de representantes de FATRE, SRA, y la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias (Mascali, 1986:83). Este realineamiento de los antagonismos entre capital y trabajo respondió a un contexto en el que, de un lado, parte del movimiento obrero rural y no rural levantaban la bandera de la “reforma agraria” (Luparia, 1973; García, 1964); y por otro, la concentración de la producción y los conflictos por el uso y tenencia de la tierra obligaban a la entidad chacarera a buscar alianzas defensivas, lo cual no quita que desde entonces y hasta el golpe de 1976, parte de los empleadores nucleados en la FAA mantuvieran fuertes contradicciones con los obreros alrededor de los intereses que los enfrentaban en tanto patrones y empleados (Sanz Servino, 2014).