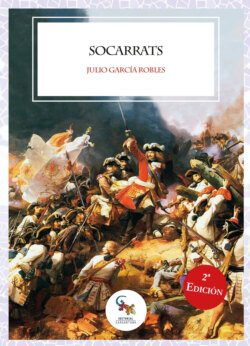Читать книгу Socarrats - Julio García - Страница 4
ОглавлениеCapítulo 2
16 de noviembre de 1700.
Un gran rumor sacudía los majestuosos salones del palacio de Versalles, todo luz, espacio y glamour. Luis XIV de Francia, el todopoderoso Rey Sol, se preparaba para dar a conocer la gran noticia a sus súbditos y leales.
—Hoy es un día triste, pues recordamos a mi muy amado hermano Carlos II, Su Majestad el Rey de España; descanse en paz. Pero, a la vez, también es un día grande que nos trae esperanza y júbilo, pues una nueva era de prosperidad ha de llegar. Leído su testamento, hablado con el Tribunal español, he decidido aceptar y respetar sus últimos deseos —expuso.
Toda la estancia quedó en silencio, interesada.
—¡Felipe! —llamó a su nieto.
Un joven bien agasajado, de 16 años, cara blanca y mofletes rojos, rubio y de mirada tan inquieta como ambiciosa, anduvo hasta posarse a su lado.
—Señores, ¡he aquí al rey de España! —dictó el Rey Sol.
Y la Corte francesa fue todo un clamor.
—Yo… —tartamudeó el joven Felipe, sin apartar la mirada de su complacido abuelo, no por inesperada la nueva, sino por la gran emoción que sentía. Sería rey, rey de España. Es más, era ya dueño y señor de todo ese vasto imperio: las Españas de Fernando e Isabel, los más grandes de todos los reyes de la cristiandad. Así pues, se sentaría en el mismo trono que Carlos V, el más poderoso de los emperadores que la historia había conocido.
—Ya no hay Pirineos —aseguró el Rey Sol—. Dos naciones que, de tanto tiempo a esta parte, han disputado la preferencia, no harán en adelante más de un solo pueblo. Felipe, sé buen español, que es tu primer deber ahora, pero recuerda que naciste en Francia; para mantener la unión entre nuestras dos naciones, es esta la manera de hacerlos felices y preservar la paz de Europa.
Felipe, duque de Anjou, fue reconocido como Felipe V de España, tal cual había dispuesto Carlos II en su testamento. Presto a desarrollar sus magnas funciones, se instaló en Madrid en febrero de 1701, una vez desalojada la reina Mariana y sus influencias autriacistas de la Corte, la cual se vio recluida y abandonada en el Alcázar de Toledo. Pronto se trasladó el soberano a Aragón para jurar los fueros y, acto seguido, siguió camino hasta Barcelona, donde juró la constitución catalana. Sí, todo parecía una gran fiesta para la nueva realeza; solo faltaba una reina que fortaleciera la dinastía de la Casa de Borbón en tierras españolas. Y sería en Cataluña donde el joven rey contraería matrimonio, en Figueres, con la princesa María Luisa de Saboya, la cual, con 13 años, se coronaría como reina de España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y de los Países Bajos.
Joven amante de las artes, las ciencias y del glamour, Felipe V asombró en principio a la Corte haciéndose querer y valer. Pero pronto se rodeó de aduladores y altos cargos llegados desde Francia que bien aplaudían sus excesos juveniles, cuando no le asesoraban, y no lo que más convenía a la Corona, sino a las arcas de comerciantes y nobles corruptos afrancesados. Sin esperarlo, la Casa de Borbón de Francia había conseguido ocupar el trono de España. Así, para la lúcida mente del Rey Sol, en cuestión de semanas, el más poderoso de sus adversarios se había convertido en parte de su linaje, de su familia y, por ende, de sus súbditos. Por ello, Mr. Amelot, marqués de Gournay, llegó a Madrid con una sola misión: destruir los incómodos fueros de los reinos de Aragón, Mallorca y Valencia y del Principado de Cataluña, tan opuestos a la voluntad despótica de la Casa de Borbón. Pretendía cambiar sus leyes, usos y costumbres de una forma ordenada tal que, después, pudiera hacer lo mismo en Castilla y Navarra. Así llegaron las reformas modernistas, empezando por la destitución de aquellos que no se adherían a sus ideas y políticas absolutistas. Ahí encontró el joven Felipe un fuerte rechazo ante sus pretensiones, que eran observadas en tierras de la antigua Corona de Aragón como contrarias a los fueros e, incluso, al testamento del fallecido Carlos II que le había hecho rey de España.
Más allá de las fronteras españolas, el tratado de la concordia que se suponía era el testamento de Carlos II, se había convertido en el gran tratado de la discordia. El emperador Leopoldo l montó en cólera al ver las pretensiones de su hijo, el archiduque Carlos, convertidas en humo. La batalla política por ocupar el trono español había fracasado estrepitosamente a pesar de la intervención en su favor de la reina Mariana, su estimada nuera, ahora deshauciada, olvidada y marchita. No recibió con mucho entusiasmo la sorprendente fraternidad entre España y Francia, tras siglos de sucesivas guerras, ni la posibilidad de que Luis XIV dirigiera desde Versalles los designios del mundo, de lo que era aquel vasto imperio donde nunca se ponía el sol.
La idea de una posible unión de la Corona de España y la de Francia bajo el poder de la dinastía Borbón, tal y como auguraba el emperador Leopoldo I, hizo temblar a las demás potencias europeas. En Inglaterra, Escocia y las Provincias Unidas de los Países Bajos no gustaron nada las leyes promulgadas por el nuevo monarca franco-español, especialmente aquellas que facilitaban el libre comercio con Francia, lo cual perjudicaba en demasía sus grandes negocios y les hacía temer por el futuro de las posesiones en el Nuevo Mundo. A su vez, el Reino de Portugal desconfiaba de las pretensiones de Felipe V, de su descarada querencia absolutista, y pronto temieron que buscara la reunificación ibérica bajo la Corona de España. Como respuesta, se alió con la causa austracista, la cual prometía engrandecer sus territorios y respetar la independencia de sus dominios. Así, cuestión de poder entre las monarquías europeas, se fue fraguando la Gran Alianza contra Felipe V que, en 1702, declararía la guerra a España y Francia.
Iniciadas las hostilidades en Europa, llegaron los cantos de sirena del archiduque Carlos a las tierras de la península, prometiendo gran respeto por los fueros y fabulosos negocios con sus aliados ingleses y holandeses. Las palabras del archiduque calaron con fuerza en los territorios de la antigua Corona de Aragón, su discurso contra el centralismo absolutista que se veía venir con Felipe V acabó siendo el opio del pueblo. El archiduque se convirtió, en boca de los cabecillas austracistas, en sinónimo de libertad y prosperidad para un pueblo ciertamente hastiado de la llegada de aristócratas que, a menudo, empobrecían sus vidas haciéndose dueños de la tierra y baldándoles a impuestos.
A las palabras siguió la acción directa: Carlos, como el pretendiente que se hacía merecer, trató de conquistar Barcelona en mayo de 1704, plaza simpatizante a su causa por aquello del comercio y los fueros. Apoyado por la poderosa escuadra naval anglo-holandesa, bombardeó la ciudad y desembarcó un ejército para tomar posesión. Para sorpresa de propios y extraños, Barcelona permaneció fiel a Felipe V a pesar de las simpatías, las arengas y las bombas. Nada consiguió, y tuvo que reembarcar sus tropas para evitar un baño de sangre que en nada le beneficiaba. Necesitaría más de un año de negociaciones, conspiraciones y favores con la nobleza, el clero, los vigatans y la burguesía catalana para conseguir el apoyo del pueblo y una auténtica rebelión en todo el Principado, que culminó en agosto de 1705 tras la promesa de la reina Ana de Inglaterra de apoyar a Barcelona militarmente ante aquello que pudiera devenir.
La gran coalición militar forjada para derrocar al rey Felipe V comenzó a dar sus frutos a lo largo de la costa levantina: sin apenas resistencia, los seguidores del general Joan Baptista Basset se hicieron con el Reino de Valencia y, en detrimento del monarca, pronunció al archiduque Carlos como legítimo rey. Hijo de familia humilde y nacido en Alboraia, Basset supo hacer de su amor al reino valenciano y del añejo conflicto de las Germanías el talismán para hacerse con el favor del campesino: con Carlos de Austria nadie podría seguir explotándoles en aquella tierra que les pertenecía, que los nobles les habían robado, era el fin de los impuestos y de la tiranía de la nobleza.
Eso aseguraba.
En octubre, el archiduque es reconocido como rey Carlos III de España por las Cortes Catalanas, así como por los reinos de Aragón, Mallorca y Valencia. En ese momento, el Imperio español se encumbraba con dos reyes para un solo trono…
* * *
La luz apenas se filtraba a través de aquellas gruesas cortinas de palacio, el rey Felipe V permanecía impávido ante la mesa colmada de escritos y desórdenes, abrumado. La joven reina, María Luisa de Saboya, le observaba con el rostro fruncido, preocupada ante los avatares del conflicto, no en vano era gobernadora y administradora general de la Corona mientras su esposo se dedicaba a los asuntos de la guerra. Si bien había comenzado con mal pie aquel matrimonio forzado por el Rey Sol, la Saboyana, como sería conocida la reina-niña por el pueblo, pronto se enamoró de su rey y, siendo mujer sin par y de gran carácter, se compenetró de inmediato con él en la defensa del trono, de su trono.
—Los reinos de Aragón rinden pleitesía al usurpador, ¿cómo ha podido ocurrir? —murmuró el rey ciertamente confundido.
—Mi señor, es hora de recuperar lo perdido. No podemos esperar que los leales de Cataluña y Valencia nos brinden las tierras sublevadas, pues el mal es mucho y fueron derrotados por el poder del alemán, del holandés y del inglés, cuando no asesinados por infames a su rey —expuso la reina, con gran rencor ante la pérdida de sus posesiones en Italia.
—Las tropas enemigas han sido expulsadas de Castilla y Navarra. Ahora llegan nuevas de un ejército inglés que se concentra cerca de Barcelona y su destino, parece ser, es asegurar el poder del usurpador en el Reino de Valencia, destruir cualquier atisbo de lealtad a mi figura.
—Tenéis que mandar vuestro ejército antes de que se hagan más fuertes. ¡Y matarlos a todos! —exclamó la reina.
—Hum… —remugó el rey—. La guerra en Europa está desgastando a mi abuelo más de lo que nunca pensó al entronizarme en este, mi reino.
—¿No pensaréis rendiros ante el usurpador?
—No, eso nunca. Pero necesito la ayuda de mi abuelo, el Rey Sol, y cada vez le veo menos por la labor; desatado en Europa está ante sus propias batallas.
—Debéis actuar cuanto antes, mi señor. No podéis permitir que los nuestros tengan que huir de sus posesiones o que sigan siendo asesinados impunemente por la plebe, pues se crea una situación de indefensión que solo favorece la causa del usurpador. Se han hecho con Cataluña y ahora… ¡Contemplad el Reino de Valencia! Son muchos aquellos que le proclaman rey antes de enfrentarse a sus seguidores: ¡campesinos y hombres raídos enervados por la demagogia de militares renegados! ¡Gentes dirigidas por mentiras y sermoneados por religiosos ambiciosos de placeres terrenales y bulas papales! Maulets les llaman.
—¿Maulets?
—Sí. Medio moros, como son los valencianos, se hacen llamar así, tal cual los sometidos, los olvidados que buscan una vida mejor. Los moros nombran de tal menester a la gente de baja condición social, a los mendigos, a los inútiles... A las malas personas, carentes de honor y moral. ¡A los esclavos!
—Vaya, ¿y quien los tiene esclavizados?
—Vos, mi rey —aseguró ella irónicamente.
El rey la miró, arrugando el entrecejo.
—Las reformas del marqués de Gournay no gustan en dichos reinos…
—Da igual lo que digan o lo que digamos —continuó la reina—. Los seguidores del usurpador han encontrado su pretexto para la sublevación, han alimentado el odio y ahora el pueblo está ciego. A los nuestros les llaman botiflers, que viene a ser lo mismo que engreídos, arrogantes, presumidos…, afrancesados.
—Tenéis razón, mi amada reina: en esta guerra que trata de devorarnos, es prioridad frenar la rebelión en el Reino de Valencia antes de que el mal se haga con todo el Mediterráneo.
—Matadlos a todos —insistió ella.
—Sin más dilación, he de enviar un ejército auxiliar para que restituya el debido vasallaje y respeto a mi figura.
—No será suficiente. Tal sublevación, tal afrenta, tantos muertos y quebrantos merecen una respuesta contundente, explícita, inmemorial, para hacerles entender quién es su rey —aseguró la reina.
El joven monarca la observó, levantando un ceja.
—No son extranjeros ni soldados enviados a conquistar otros países. Los maulets son traidores que apoyan a un rey usurpador y no han tenido piedad con quienes nos eran fieles. ¡Matadlos a todos! —insistió de nuevo la reina.
El rey observó su belleza, esa cara de ira y rabia, de niña borde, que mostraba la Saboyana y que tanta gracia le hacía, a pesar de la seriedad del asunto. Luego estiró los labios y asintió, bordeando la mesa para asomarse al ventanal y retiró las gruesas cortinas.
La luz lo invadió todo.
Ella se acercó a su lado para observar el inmenso jardín.
—Quieren nuestro trono, no podemos permitirlo —apuntó tomándole del brazo.
—Recomendaré tal empresa a los batallones navarros, pues se han hecho valedores de mi atención. El marqués de Gournay les tiene en buena estima: forman una fuerza de choque extraordinaria, son soldados duros, fuertes y no tienen piedad alguna con el enemigo. No les temblará la mano al hacer cumplir mi voluntad, la voluntad del rey.