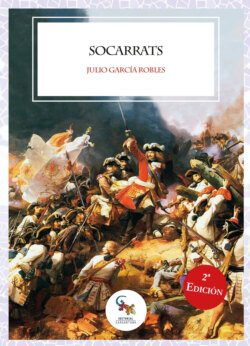Читать книгу Socarrats - Julio García - Страница 5
ОглавлениеCapítulo 3
Reino de Valencia, noviembre de 1705.
La Guerra de Sucesión, esa guerra entre dos dinastías de sangre azul, sacudía atrozmente la vieja Europa y regaba la tierra, para desconsuelo de tantos, de humilde sangre roja. Lágrimas sin consuelo; miles de muertos por encumbrar a un rey u otro en un trono que, tal vez, a ninguno de ellos pertenecía en verdad. Poco de esto se sabía o se quería saber entre los vecinos de Vila-real, villa fundada por el rey Jaume I el Conquistador en 1274, la cual pertenecía al brazo real y, además, formaba parte de las Cortes Valencianas. Por ello y en principio, amparados por las leyes de la Corona de España y del Reino de Valencia, poco debía cambiar si gobernaba Felipe V o Carlos III, pues no dependían de nobles, señoríos ni religiosos que les explotaran como a fieles vasallos, sino de las discusiones realizadas en la Casa del Pueblo (Ca la Vila) por sabios prohombres, designados y elegidos, tales como el justicia y los jurados.
Tal vez Vila-real no tuviera, como villa, nada más de especial, que ya era mucho, ni qué resaltar en el amplio espectro del mapa del Imperio, de las Españas, ni de sus batallas; pero sí, este era el hogar de esa jovencita pelirroja, pecosa y revoltosa, de mirada traviesa, llamada María. Sí, esta era la villa que la vio nacer y le dio un dulce hogar con aromas de río, algarroba y zarza; un humilde hogar de madrugadas con olor a humo de leña, leche hervida y pan recién horneado, en el que creció feliz al abrazo de un padre, el señor Juan, aprendiendo tanto del abuelo Llorquet, molestando a su hermano Juanito y huyendo de los consejos y mandatos de la tía Anna. Nada entendía de reyes ni nobles, mucho menos de guerras, del horror que traen estandartes y pendones en brazos de altivos generales. Y ahí estaba, asomada a la ventana, bien temprano, todavía en la oscuridad del crepúsculo del amanecer, observando furtiva el candil, escuchando los pasos de su abuelo, que bien parecía prepararse para salir al campo.
Pero, tan distante a ello, la guerra continuaba con su vorágine sangrienta e insaciable. Triste realidad. Con el paso del tiempo y los avatares que el viento arrastraba de uno u otro bando, la villa, el poble, como la llamaban los vecinos, se había decantado, en su mayoría, por favorecer la causa del archiduque Carlos, especialmente aquellos los más humildes, aunque entre sus devotos había también comerciantes, escribanos y prohombres de acaudalados bolsillos. Hicieron lo suyo los sermones en misa y en la taberna que en ello anduvieron, pues franciscanos, carmelitas y gran parte del clero apoyaban abiertamente al archiduque; al contrario que los beneficiados de la iglesia parroquial y de las monjas dominicas, que seguían fieles al Borbón y no se sabe el porqué, pues el papa Clemente XI les había dado la espalda al ver los avances en toda Europa de los ejércitos aliados que servían a la causa del archiduque. Aun así, las diferencias en el poble entre partidarios de un rey u otro no iban muy allá del sofoco momentáneo, ya que la mayoría de vecinos no sabían ni de su real existencia, ni quiénes eran en verdad aquellos monarcas ni de sus pretensiones más sinceras. Importaba más el quehacer diario, las labores propias de cada uno, ya fueran agricultores, ganaderos, herreros, alpargateros, molineros o comerciantes; todos ellos amantes del buen hacer y más, si cabe, del buen vino, la mistela y la cazalla, no en vano borratxos llamaban a los habitantes de Vila-real, y más aquellos, los encantadores pueblerinos de las villas cercanas. Incluso prohombres y demás gentes que se distinguían por sus pretensiones de llevar una vida cómoda, que gustaban del reconocimiento público y que controlaban una porción considerable de la riqueza, pues parecían estar más en sus funciones de caballeros generosos, tratando de destacar, que pensando en reyes y guerras. Aunque también los había más que menos exaltados, ya fueran afrancesados, como la familia Palanques, o austracistas, como los Mundina; el gran interés común eran sus familias y el poble, siempre al amparo de las libertades, costumbres y fueros que disfrutaban en aquella monarquía federal en la que plácidamente vivían, como ajenos a la guerra que se daba por hacerse con el trono español. Una despiadada guerra que se acercaba y que pronto llamaría a sus puertas.
—Però, María... ¿Qué haces? —preguntó el abuelo al verla aparecer en la puerta, tan temprano como era.
—Nada —aseguró la joven a la par que escondía tras de sí una jaula con un inquieto tordo preso.
María era una jovencita de grandes ojos, más verdosos que marrones, mofletes pecosos y sonrisa traviesa. Un terremoto, como bien dirían, que hacía cierto aquello de que «no hay un pelirrojo bueno». El abuelo la miró con cierta paciencia y descarada alegría, allí en pie, ante la puerta de casa, vestida con unas viejas botas, pantalones roídos y un chaquetón grueso de lana. La pequeña era su ojito derecho, la nieta de su corazón entero. Él era un hombre mayor, con más de sesenta años bien vividos a la espalda, o a saber, y seco como pocos; de frente arrugada, cejas pobladas y una gran nariz, de carácter bonachón, excepto cuando bebía vino o alguna que otra barretxa más de la cuenta, cuando se pipava. En la oscuridad de la noche alzó su vista al cielo despejado. Pronto amanecería, aunque el cantar de los grillos que resistían el otoño al calor de la leña apilada aún se dejaba escuchar. Portaba encima unas jaulas, varillas y una redecilla, así como un zurrón con grano y larvas de tenebrio, els cucs de la farina, con los que bien entran los tordos; y también queso, un buen trozo de hogaza y una bota de vino.
—¡Dame ese pájaro! —exigió el abuelo.
—Pero yo quiero ir al parany… Mira, ¡tengo mi hueso de aceituna listo!
—Todavía no es tiempo de tordos.
—Pero… ¡Sí que lo es!
—Vaya por Dios con la niña los peines. Que te digo que no voy al parany. Anda, deja ese tordo donde estaba, no me seas cabezota.
—Pues dime: ¿dónde vas?
—A plantar una redecilla más allá del río, en un campo de cardos que he visto; a ver si con el alba entran algunos jilgueros.
—Voy contigo.
—No, de eso nada; tu padre me mata.
María sabía que tenía la batalla ganada y, aun así, decidió imponer su mando, castigar tal osadía. ¿Cómo no la había invitado a ir con él? Le miró con un largo puchero y, sin más, abrió la puertecilla de la jaula.
El tordo salió volando de inmediato.
—¿Qué has hecho? Era mi mejor reclamo —exclamó el abuelo, tirándose las manos sobre la cabeza.
—Los soltaré todos—amenazó María con pretendido enfado.
—Seràs bruixa!
Y ella comenzó a reir conforme él asintía, como derrotado, pero feliz.
Aquella mañana la pasaron nieta y abuelo en una huerta cercana al viejo camino de Onda, donde se combinaban los exensos cultivos con las frondosas arboledas que alcanzaban el río Millars: judías, almendros, olivos, higueras y algarrobos se dejaban ver; más allá estaban los sembrados de cereal que, poco a poco, desplazaban los viñedos en esta tierra de secano. En silencio y sin dejarse ver, se escondieron en una caseta de apenas un metro de alta por otro de larga, hecha con troncos y tableros viejos, bajo las ramas de un enorme pino que la ocultaba por completo. Permanecieron a cubierto en el interior de la caseta, sentados en tierra sobre un manta que María estiraba a menudo para cubrirse las piernas y lo que alcanzara. Hacía frío, mucho frío. El invierno se acercaba y las primeras rachas de viento siberiano se dejaban notar. Y allí estaban, viendo pasar el tiempo, con el moco helado en la punta de la nariz, asomados a una estrecha ventanilla de apenas tres dedos, esperando la llegada de jilgueros, verderones y verdecillos, las preciadas aves cantoras; o de algún tordo que saborear. La trampa estaba preparada: grano, tenebrio, varillas y una red extendida y oculta esperaba.
Cualquier pájaro era bienvenido.
Mientras aparecían o no las aves, tocaba reponer fuerzas mordisqueando el queso, el pan, y dando pequeños sorbitos de vino y agua. Acabado el almuerzo, con la tripa llena, la joven acabó somnolienta, acurrucada, dando cabezazos en brazos de su abuelo, durmiendo mientras este vigilaba.
No serían los alegres y coloridos pájaros los que aparecerían ante el escondite, el cual tan bien parapetado se hallaba que resultaba invisible a ojos inexpertos o de quien andaba con paso ligero. Sorprendido, la mirada del abuelo se fijó en unos hombres que surgieron del norte; marchaban entre voces rotas, con prisas, sucios, descompuestos y desaliñados, cargando enormes mochilas y saquillos, y más de uno iba armado con mosquete y afilado acero.
—¿Quiénes son? —preguntó María, entreabriendo los ojos.
—Silenci —susurró el abuelo.
Una bandada de jilgueros se posó a lo largo de la trampa, revoloteando y despejando el abundante grano que servía de cebo, incluso tres tordos se cernieron sobre los tenebrios; pero el abuelo no soltó la red, no hizo el más mínimo ruido, tan solo observaba con preocupación cómo se alejaban aquellos hombres de armas.
Y los pájaros volaron.
—¿Quiénes son, iaio?
—Soldados, milicianos… o a saber.
—¿Milicianos?
—Sí. Pero no temas, la guerra está lejos.
—¿Qué guerra?
—Déjalo, eres muy joven para entenderlo, pero has de aprender ya una cosa: contra más lejos estés de la gente de armas, siempre te irá mejor.
—¿Son amigos o enemigos?
—Eso, mi pequeña, por desgracia, no depende de nosotros, sino de lo que pretendan; y créeme: no pretenden más bien que el propio y siempre a costa de los demás.
En silencio, quedaron pendientes de aquellos hombres de ropas raídas que se alejaban con sus armas y caras largas, inexpresivas, colmadas de polvo y sudor. Los pájaros habían volado y no regresaban. El paso del tiempo continuó su tibio curso sin más novedad, el frío seguía ahí y algo de grano; tenebrios, ninguno quedaba. Pero el abuelo no pensaba en los pájaros ni en el queso, ni tan siquiera en el vino; no paraba de vigilar con cara de enfado las sendas por las que aparecieron los milicianos. Y se volvía a menudo, con cierto disimulo, para controlar a través de cada mirador del escondite.
—Volvamos a casa —remugó finalmente, recogiendo la taleguilla, tratando de mostrarse tranquilo, como si nada pasara para no asustar a su nieta.
María entendió rápido que algo le preocupaba al abuelo en demasía: aquellos milicianos. Nunca le había visto así, tan nervioso y temeroso, con lo valiente que era.
* * *
María había nacido y crecido en una casa de la calle Mayor, no muy grande pero con su patio, caballeriza, higuera y sembrado, cercana a la iglesia parroquial de Sant Jaume, en el centro del poble, convirtiéndose en una jovencita belicosa sin igual. Su familia era de humilde condición pero, eso sí, de cierto prestigio en un mundo de economía de subsistencia, donde la tierra y la huerta eran muy importantes en cada hogar, cuando no todo. Como era tradición, en el poble cada familia tenía su mote, ya fuera derivado del padre o de un antecesor, y si no, pues simplemente no se era nadie. A ellos les conocían como els Llorquets, ya que el abuelo había vivido en otros tiempos como si fuera de la realeza, tal cual un ilustrado al que nada le faltaba; incluso aseguraba, sin rubor alguno, que era descendiente por parte de madre de los duques de York. Pero en el poble, sus vecinos más bien pensaban que era un hombre de cierto ego, un tanto presumido, que disfrutaba de una cómoda posición social y que no pegaba palo al agua. Además, gustaba estar a menudo al sol, como los lagartos, quieto. Así, de York y quiet derivó a Llorquet y ese chisme de tinte sarcástico permaneció entre los vecinos hasta convertirse en el mote familiar. Pero los años habían pasado, llegaban nuevos tiempos, y las apetecibles moreras del barrio del Barranquet no daban las alegrías ni los suculentos beneficios de antaño. En el poble se había perdido, en gran medida, el negocio de la seda, a la que con tanta fortuna se había dedicado el Llorquet en sus días de agitada plenitud. Hacía casi una década que ya no le rentaba ni le proporcionaba ese halo aristocrático tan distinguido del que gozó antaño. Tampoco era algo que le preocupara, a cierta edad le reconfortaba más el calor de los nietos que el bullicio de prohombres de soberbias y creídas palabras. Y su nieta María, simplemente, le consumía felizmente la vida. No es que no tuviera tiempo también para su nieto Juanito, sino que ella le tenía loco de verdad, siempre a su lado, escarbando, jugando y dejándose querer.
Para María, la joven Llorqueta, a pesar de ser chiquilla de buen ver, los senderos, el río y el algarrobo eran gran parte de su vida, tal cual el trote campero, los pájaros del abuelo y los gusanos de seda de su caja de cartón. Siempre vestía prendas de dudoso gusto, impropias para una damisela temerosa de Dios, que desataban los chismes y diretes de su beato vecindario, siempre tan reservado, conservador y casero. Santa devoción tenía la niña por su abuelo, pues le enseñaba tanto juegos de cartas como a cuidar gusanos de seda e, incluso, las artes de caza. Todo menos lo propio que debería ser para una jovencita decente en un tiempo en que todo era pecado.
Quizá la ausencia de una madre que la criara como a una damisela fuera la respuesta a su forma de ser. Tía Anna, la de Onda, bien intentaba inculcarle buenas costumbres sin éxito alguno, la cual, y como no tenía marido ni quien la guardara ni aguantara, a menudo pasaba los días enteros en Vila-real con la familia. Anna era una mujer hermosa, de carácter, bien entrada en edad y carnes, que disfrutaba lo suyo tratando de enderezar a sus sobrinos. Vestía siempre de oscuro, con la falda más allá de las rodillas, medias altas, gruesas y negras, y zapatos negros también. A menudo llevaba unos manguitos y un delantal a cuadros. Y siempre recogía su larga melena pelirroja con un moño mal peinado. De moza, se suponía que sería monja debido a su fervor religioso, pero un joven carmelita se cruzó en su santo camino y ella vio la luz, descubriendo los placeres de la carne. Sorprendida in situ con el religioso en una oración non sanctus, fue estigmatizada y avergonzada en público al punto que nunca más se vio con mozo alguno. Bien poco se la veía por Onda, donde siempre era señalada por gente de bien e, incluso, por la calaña de la más dudosa de las honras. Por ello y a pesar del paso del tiempo, jamás conoció más familia que la de su hermano Juan, pues cualquier pretendiente que le presentaban huía de su pecaminoso pasado, cuando no de ese carácter pelirrojo del que gozaba, un tanto odioso.
Sin embargo, su hermano, el padre de María, el señor Juan, hombre moreno y recto como Dios manda, era todo lo contrario. Se hacía querer y era conocido en el poble por su humildad, bondad y saberes como agricultor y maestro, pues era ducho en letras de los días en que vivió en Madrid, ocho años con su tío Pepe, el padre Josep para los demás, donde no solo castellano aprendió, sino incluso algo de francés; saberes en la comarca solo al alcance de altos magistrados, religiosos ilustrados y gentes de buena posición. A pesar de dedicarse al campo, la leña y sus judías, los vecinos no le llamaban el fill del Llorquet, sino Mestre, ese era su mote y es raro, pues un malnom casi nunca remarca una virtud. Tal vez fuera por lo que aprendió en tierras de Castilla durante su estancia o por su forma de explicar las cosas, pues todo parecía saberlo gracias a haber viajado tanto y tan lejos. ¡Madrid, la capital del Imperio! Además, gustaba de leer y mucho, a veces hasta bien entrada la noche y, en especial, los poemas de Ausiàs March. De tal forma, a menudo, algunos prohombres del poble, e incluso de las poblaciones del entorno, le mandaban un hijo, al atardecer, por norma los martes y jueves, para que recibiera enseñanzas, especialmente en escritura, pues no tenían escuelas y la mayoría de vecinos eran por completo analfabetos. Esta era una actividad pedagógica que le reportaba cierto prestigio y una buena ayuda económica con la que alimentar tanta boca consentida e improductiva como tenía en casa.
El señor Juan abandonó la gran ciudad de Madrid cuando su esposa, la señora Manuela, falleció. Allá, en los Madriles, todo le recordaba a ella, que de una mala tos se fue con Dios y solo le dejó para cuidar del bueno de Juanito y de la niña los peines, como llamaba a María en los tiempos felices, por esa rara afición que tenía de pequeñita por colocarse en el moño cuantas peinetas pillaba. Poco recordaba María de su madre: su hermosa sonrisa, una voz aguda y ese aroma nocturno a jazmín de cuando la acunaba en el balcón. Era muy niña cuando la desgracia se abatió en su hogar y sin madre ni rumbo la dejó. Tras las exequias, cuando el señor Juan regresó a Vila-real con su hijo y la pequeña María, le esperaban el abuelo Llorquet, convertido en un anciano gruñón, y su hermana, la tía Anna, sin más dote que su mal genio, una vieja casa a punto de caer en Onda y una pequeña huerta en un pinar olvidado al lado del convento del Carmen.
* * *
Aquella misma noche, María asomó a la cocina con una pequeña herida en la mano, se trataba de un corte de navaja hecho al afilar una estaca, esa que pretendía fijar como lanzadera de la red para cazar jilgueros. Se cruzó con Juanito, el cual salió de casa dando un fuerte portazo. El señor Juan, hombre serio de buen vestir y mejores maneras, con su estrecho bigote y monóculo, observaba consternado; anduvo rápidamente tras los pasos de su hijo y abrió la puerta haciéndose escuchar. Pero Juanito se alejó con dos mozos de apariencias altaneras calle abajo, sin hacerle caso alguno. Habían discutido de nuevo, algo que comenzaba a resultar frecuente y bastante incómodo para todos en casa; sería cosa de la edad del muchacho, que ya era todo un hombre, y en eso de descubrir mundo y buscarse un futuro que le agradara había salido a su padre.
El señor Juan agachó la cabeza, resopló, cerró la puerta y regresó a la cocina, donde tía Anna esperaba con los labios arrugados, los brazos en jarra y la cena preparada.
—El suquet se enfría —remugó ella.
—¿Has visto al niño? ¡Se ha ido de xulla con esos haraganes que tiene por amigos! ¡Y ya está! —soltó el señor Juan con enfado, recriminando tal acción.
—Ya no es tan niño —replicó tía Anna.
—Es el cumpleaños del hijo del… —fue a intervenir el abuelo, sentado a la mesa ante el plato de sopa humeante.
—Ya lo sé, pero habíamos quedado en ir de caza temprano.
—Sabes que no le gusta la caza, eso de pegar tiros no va con el muchacho. Juanito es más de picos pardos y un buen arado; además, tiene arte en eso de la costura, se le da bien el hilo y la aguja. ¿Por qué no le dejas ir a Valencia a aprender, tal cual desea? Hoy día, la costura no tiene por qué ser oficio de sarasas, hay grandes sastres —expuso el abuelo, troceando un buen mendrugo, sin dar más miga al asunto.
El señor Juan le miró por un instante, ciertamente consternado. Luego, apretó los labios y se sentó en una silla de anea ante la mesa, sin querer contestar.
María llegó en ese instante y se colocó junto al abuelo, con hambre.
—¿Y Juanito? ¿No quiere cenar? —preguntó inocente.
—Cenará fuera, con unos amigos —sonrió tía Anna.
El señor Juan comenzó a sorber la sopa, cucharada a cucharada, rumiando en su mente la decepción. ¿Cómo era posible que su hijo no quisiera acompañarle de cacería? Acababa de limpiar el viejo mosquete del abuelo, que parecía potente, muy potente, quería probarlo con él, llevarlo al monte de caza, debería estar contento. Muchas más cosas pensó sobre el muchacho, pero no dijo nada. Tal vez lo mejor sería descansar en su malsana obsesión por convertirle en un hombre probo y digno de Dios, pues parecía que se desviaba en demasía en temas más propios de mujeres que de hombres. Sopesó por unos momentos enviarle a un seminario, con el tío Pepe. Y negó con la cabeza: sabía que lo que debía hacer era dejarle volar. Al fin y al cabo, conocía a varios sastres y en nada les iba mal la vida, y bellas amantes tenían, además de esposa e hijos; no todos los costureros tenían que ser sarasas.
—Papá… —fue a hablar María.
El señor Juan miró a su hija.
—¡Calla y come! —le soltó con cara de mala leche—. En la mesa no se habla.
El suquet estaba muy bueno: caldo de pescado, aceite, ajo y pan.
—¿Saldrás de caza sin el muchacho? —preguntó el abuelo, terminada la sopa, retirando el plato hacia el centro de la mesa, tomando una manzana.
—Yo puedo acompañarte, papá —aseguró María, atrevida.
Si Juanito no quería ir, ella sí.
—¿Qué dices, María? —se sorprendió tía Anna.
—¿Por qué no? —insistió la joven, cuchara en mano.
—Porque no —respondió de inmediato su padre.
María quedó pensativa, arrugando el entrecejo, no comprendía aquella postura.
Tía Anna le soltó una colleja que la devolvió a la cruda realidad.
—¡Come! Y esta noche no te escapas de fregar los platos. Ja, mira con la niña los peines, pues no quiere ir al campo a pegar tiros.
—Dime, Anna, ¿por qué la niña quiere hacer cosas de hombres y el niño cosas propias de mujeres? —le preguntó el señor Juan con cierto enojo.
—Una buena vara de olivo te hace falta.
El abuelo miraba sin decir nada, comiendo la manzana.
—Demasiado consentidos los tienes —insistió tía Anna.
—¡Pero yo quiero ir contigo! —replicó María.
—Tú lo que tienes que hacer es ayudar a tu tía en las labores de casa y estudiar más; si no te gusta, a la huerta, a criar callos en las manos, que allí hay mucho que hacer. Y te tengo dicho que me hables en castellano, tienes que aprender la lengua del Imperio si un día quieres prosperar, llegar a ser alguien en sociedad. ¡Viajar! Si no la practicas asiduamente, no aprenderás nunca. ¿Y eso? ¿Qué te has hecho en la mano?
—No es nada.
—María —susurró el señor Juan, advirtiendo que no estaba para juegos.
—Es un pequeño corte que se hizo con las varas y los jilgueros —comentó el abuelo, quitando hierro al asunto.
—No es justo, quiero ir a cazar. Si Juanito puede, ¿por qué yo no? Me portaré bien, ya verás —lo volvió a intentar la joven.
El señor Juan tomó una manzana y la peló con la navaja, sin dejar de mirar a su hija de soslayo, y puso la fruta delante de ella. Las batallas de María con su padre, pues, no le resultaban a la jovencita tan productivas como las que la enfrentaban al abuelo; no había manera de vencer por más que lo intentara, ya pusiera ojitos, montara pucheros o un buen pollo.
—Hija, eres una señorita, una pequeña dama. ¿Cómo vas a ir al campo de caza? Deberías dejar volar esos pajaritos que tienes en la cabeza y centrarte más en las labores de casa, en ayudar a tu tía. Que, por cierto, ningún caso le haces. Ni cocinas ni limpias, pero bien que te comes los garbanzos que prepara y te vistes con los trapos que te lava y zurze. Mira que tienes ya una edad y aún no sabes ni freir un huevo. Eso no está bien —le recriminó el señor Juan.
—Pero…
—Anda, cómete la manzana y a la cama —le ordenó finalmente el señor Juan, y se volvió hacia el abuelo para señalarle con el dedo.
—¿Qué? —preguntó este al notarle, incluso, un poco sofocado.
—Tú, tú tienes la culpa. ¡Ya está bien! Tienes que dejar de salir al campo con ella… ¡A cazar! Así solo la convertirás en un marimacho con pantalones que nadie querrá como esposa. Para vestir santos se quedará, como su tía.
Tía Anna levantó una ceja al escucharle y resopló molesta.
—¿Qué? ¿Acaso no es verdad? Yo negociándole un buen marido a la niña y ella por ahí de correrías campestres, como si fuera un zagal —aseguró el señor Juan. Luego, se dirigió a su hija—. Si tu madre pudiera verte, toda una señora como era, una gran dama, pues vaya… ¡Menudo disgusto le darías!
Aquellas palabras sorprendieron a María. No solo descubrió que su padre sabía que salía de caza con el abuelo, algo que tenía totalmente prohibido, sino también porque, aunque no era consciente de la magnitud del asunto, supo que se estaba concertando su boda. Quedó tan perpleja y espesa que, algo raro en ella, quedó muda. Fue a decir… Pero no, se levantó, despacio, salió de la cocina y subió las estrechas escaleras que la llevaban a su habitación sin decir palabra alguna.
—Ya se fue sin fregar —remugó tía Anna.
—Dime, hijo, ¿le estás buscando marido a la niña fuera del poble? —preguntó el abuelo, perplejo, recorriendo la cocina hasta la boca de la chimenea.
—¿A qué viene esa pregunta ahora?
—Tu interés en que aprenda castellano y siempre le hablas de viajar.
—Lo tengo comentado con unos conocidos de Madrid. Son íntimos amigos del tío Pepe, es suya la recomendación; se trata de un buen muchacho, de familia noble, de saberes, cultos y respetados. Y adinerados, que bien importante es.
—¿La vas a enviar del poble? —interrumpió el abuelo, disconforme.
—Eso no es cosa suya, padre.
—¿No habrá un marido decente aquí para María que la tienes que alejar de nosotros? —replicó tía Anna.
—¿Un marido decente? Pero ¿quién ha de querer en el poble a una Llorqueta pelirroja y de malas costumbres en su familia? ¿Acaso quieres que acabe con un cualquiera, sin dote ni señorío? ¿O que acabe como tú… convirtiéndose en una solterona que vive con su hermano, aguantando al ganso de su padre y las tonterías de sus sobrinos?
—Mejor se quedaría la niña aquí con su familia, solterona como su tía, con quienes la aman en verdad, antes de irse prometida con quien no conoce. ¡Y tan lejos! —respondió tía Anna, limpiando la mesa con mala gana.
—Juan, no mandes a la niña fuera, le buscaremos un buen novio en el poble —le pidió el abuelo—. Ya verás que sí. Y piensa que si hoy eres un hombre de respeto en el pueblo, tal vez sea por lo que tu padre se esforzó para ello, ese ganso que dices, que sin nada se quedó trabajando y pagando los viajes y estudios de su hijo.
—¡Ah! Me voy a dormir, estoy cansado y no tengo ganas de discutir —replicó el señor Juan, y se alzó de la mesa.
—Anda, ve y descansa un poco, a ver si se te aclaran las ideas, esas ideas tan tontas. ¡Mandar a la niña fuera! ¡A Madrid! ¿Será posible? Yo esperaré a Juanito —le dijo tía Anna.
—¿Irás de caza? —preguntó el abuelo en alto.
—¡No! —respondió el señor Juan conforme salía de la cocina.
Serían las seis de la madrugada, a la tenue luz de una vela, cuando una mano comenzó a ladear el hombro de María, una y otra vez. Adormilada, la joven alcanzó a soltar unos decires incomprensibles y se dio la vuelta, tapándose con la manta por encima de la cabeza.
—¿Vienes de caza o no? —escuchó a la oreja.
Sus ojos se abrieron hasta el infinito, volvió la cabeza y allí estaba, en pie, su abuelo, vestido de cazador, con el viejo mosquete y el zurrón al hombro.
—La leche está caliente, en la cocina. No hagas ruido o tu padre se despertará y, entonces, adiós a la cacería.
De un salto, María abandonó la cama y tomó ropa del armario, la que usaba para ir al monte. Se vistió rápidamente con ese pantalón roído, una camisa que le quedaba grande, un jersey de gruesa lana y un viejo chaquetón. Después, se calzó sus viejas botas de piel de conejo, a la pata coja. Al momento, salió de la habitación vestida y compuesta, con la cara sonriente, y bajó con sigilo las escaleras, seguida del abuelo, en busca del baño y la cocina.
Fue maravilloso, como todos los días que salía fuera de casa, de aquellas cuatro paredes en las que la quería tener confinada su padre, y más grande le parecía la aventura si se alejaba algo del poble. Para ella, lo de menos era la caza. ¿Qué caza, si nunca abatía pieza alguna? Ella disfrutaba por el mero hecho de salir a trotar por el monte, notar el aroma del rocío tempranero, del romero y el tomillo; por ver los pájaros, escuchar sus cantos y, de vez en cuando, ver algún conejo o un zorro cruzarse en una cañada, cuando no una bandada de perdices salir volando. Y lo más importante: el esmorzar. Mientras tragaba queso, embutido y pan, con el hambre que desataba el madrugón y la marcha, reía escuchando con interés todo lo que comentaba su abuelo, el cual sabía tanto de bichos que la dejaba con la boca abierta: «Si te cae la escupiñá de un sapo, te quedas calva…». A la muchacha le encantaban las fábulas y leyendas que le narraba con tanto ardor, en especial aquella del canto del cisne: morir de amor expirando una canción; o la del zorro y la liebre, que tanto le hacía reflexionar: «Anda con cuidado con quién te invita a cenar, no sea que resultes ser la cena». Arrugaba el entrecejo cuando le hablaba del escurçó que se moría de frío y del labrador que lo salvó, dándole calor, y aun así, le picó: «Soy una víbora; sabías, pues, que soy venenosa y mortal». Aprendía cuando escuchaba la fábula de la rana y del escorpión cruzando el río: la generosidad no siempre es correspondida y, a menudo, por naturaleza, sin maldad, resulta fatal por necesidad. Pero si había una historia que le producía repelús era aquella de la serpiente peluda que se alimentaba de la leche materna a través del engaño, esa bicha que mordía el pezón de una mamá dormida mientras colocaba la cola en la boca del bebé para que este no llorara; así comprendió cómo se pudren las encías en tantos niños y el porqué los dientes se hacen negros y caen.
Las historias de bichos estaban muy bien, tal cual el almuerzo en el río y la caminata por los senderos del bosque, pero aquel día, para alegría de María, sin apenas creerlo, aprendió el uso del mosquete, a preparar el tiro y disparar, cargando la pólvora, metiendo el plomo y dando fuego al percutor. La joven caía a tierra, de culo, con el retroceso de cada tiro y se levantaba remugando, estirando el dolorido brazo, feliz ante las risas de su querido abuelo. Aunque ella insistía una y otra vez, no acertaba a nada y quedaba mirando la presa huir o volar sin dejar de mascullar palabras vanas malsonantes, aunque en esto último siempre fue buena.
A pesar de conocerla muy bien, el abuelo quedó impactado del esfuerzo que hacía su nieta por aparentar y ser. Hacía un frío terrible, del carajo y algo más, pero ella parecía sufrir calor de lo sobrada que andaba; las sendas espinosas del valle de secano, donde abundaban las aliagas, eran anchos caminos para la muchacha. Nada le parecía duro, ni una sola queja, todo era actitud y sacrificio. No podía decepcionar a su abuelo, pues la llevaba al monte a pesar de los dictados de su padre, a pesar de ser una chica, y eso significaba mucho para ella, más cuando la mayoría de sus amigas y vecinas no sabían lo que era ir más allá de la muralla de la villa, pues llevaban una vida en la cocina entre guisos y escobas, en la huerta liadas con las malas hierbas o zurciendo calzones y calcetines.
Llegados a un estrecho recodo de la senda que daba al río, hallaron un grupo de perdices picoteando alrededor de unas matas de carrasco. Se acercaron con cautela para no asustarlas y se colocaron de cuclillas junto a un madroño. El abuelo le cedió el mosquete con una grata sonrisa de aprobación. Ella engrandeció los ojos y tomó el arma; con una sonrisa y la lengua asomando entre los labios, apuntó detenidamente a una de las pedices, la que le pareció más gorda. Entonces, de pronto, un fuerte dolor la hizo gemir y alzarse entrecortada, doblada como una espiga, con la mano en el vientre; se ladeó indispuesta, con la cara blanca, y quedó sentada sobre una roca.
Las perdices volaron.
¿Qué le estaba pasando?
Una húmeda y cálida sensación la invadió piernas abajo.
—Estàs bé? —preguntó el abuelo preocupado.
—Sí, no —respondió ella, con cara constreñida.
—¡Tenías las perdices a tiro!
—Iaio, me duele —susurró la joven con cara lastimosa, y soltó el mosquete para salir dando cortos pasos, toda sofocada, bajándose los pantalones para esconderse tras un arbusto.
El abuelo quedó en silencio, con los labios estirados, perplejo, sin saber qué pasaba ni qué hacer. Tal vez le había sentado mal el desayuno a la niña, o alguna de las numerosas bayas y frutos silvestres que habían tragado recorriendo el monte. Un grito corto, de susto, surgió tras el arbusto seguido de extraños grititos y gemidos nerviosos. Alarmado como nunca, el anciano corrió a socorrer a su nieta sin dejar de llamarla, para quedar con la boca abierta.
—Tengo… Tengo sangre —murmuró ella con los dedos de las manos manchados de sangre y los pantalones por las rodillas.
Aquella fue la primera cacería de María con un arma de fuego, un día feliz que nunca olvidaría y no por las perdices que volaron, sino porque ese día conoció lo que era la menstruación. ¡Castigo de Dios! Y, por primera vez en su vida, echó de menos a su madre, a esa persona que la ayudara ante aquellos dolores de vientre que sentía, que le hablara de la sangre que manó de su intimidad. Sabía de la regla por los chismes de sus amigas pero nunca se la había imaginado así, tan dolorida, tan sucia.
No, no era lo que esperaba.
El abuelo, más apurado que nada, tremendamente sofocado, apenas pudo calmarla en aquella situación, sacándola un poco de la ignorancia y haciendo gala de la suya propia. Si bien, superado el susto inicial, comenzaba a mostrarse más preocupado por otros menesteres, pues por su cabezonería la había llevado de caza y ahora la tenía que regresar de tal guisa.
—No es nada, ya verás, tú tranquila, es cosa de mujeres, es normal. Vamos a casa y lo hablas con la tía Anna. No te preocupes: te lavas, unos paños y ya está. No se te ocurra decirle a tu padre que subimos al monte con el mosquete, y mucho menos que has disparado. Mejor le decimos que hemos estado paseando por la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, a rezar… Eso igual no le enfada.
A pesar del sofoco, del dolor y de aquella inesperada sangría, María fue dichosa en aquel día. A su salida al monte y a los tiros con el mosquete se unía que… ¡Ya era toda una mujer! En casa, por vergüenza, nada comentó con su padre, ni con Juanito, ni tan siquiera con tía Anna, ni con nadie. ¿Qué decirles? ¿Cómo? Prefirió callar, ocultarlo y el abuelo, pues nada dijo.
Con el transcurso de las semanas, en casa parecía que había pasado la época de discusiones para Juanito y que ahora le tocaba el turno a María, pues siempre estaba la muchacha liada con su padre. No amanecía día que no tuvieran una u otra: que si bien por la ropa, las labores del hogar, los estudios, cuando no por su cabezonería en querer salir tanto de casa. Aun así, la muchacha siguió con las salidas al monte con el abuelo. En aquel otoño fue aprendiendo el arte de la caza, sus secretos y provechos; donde afinó, y mucho, la puntería. Escuchó nuevas fábulas al calor de una pequeña hoguera, almorzando pan y queso. Recorriendo los barrancos del río Millars y de la Serra d’Espadà fue conociendo las sendas, los árboles, las hierbas y los bichos, cobrando pieza a pieza, acompañada por ese amigo especial que había encontrado: el viejo mosquete del abuelo que tanto humo y ruido hacía y que bien morado le tenía el hombro con su brusco retroceso. Atrás quedaban los días de muñecas y tirachinas.
Aquel invierno también trajo algo nuevo para María o, mejor dicho, lo acrecentó: ese curioso interés por los chicos, por dejarse ver por la calle y en la plaza de la Vila; y, más aún, esa imperiosa atracción que sentía, en especial, por uno de los jóvenes del poble… o por varios, según el día y el estado de humor en que se encontraba. Entre las chicas, sus amigas Maribel y Rosita, vecinas de su misma edad, más o menos, sabían que ya era toda una mujer, pues estas cosas eran a menudo el tema principal de conversación entre las jóvenes féminas, cuando no los chismes sobre los chicos más guapos y fuertes o sobre el rarito del pueblo. Luego, tocaba misa y confesión. Aunque nada o bien poco contaban al cura con respecto de sus sueños húmedos, sobre los pecados lujuriosos cometidos con los dedos, aquellos con los que calmaban sus ardores. Maribel y Rosita, ante todo, eran buenas chicas, temerosas de Dios, y debían seguir siéndolo. No eran pelirrojas, sino morenas, así que no tenían excusa para hacer el mal. María, por su parte, observaba a menudo a sus amigas con cierta envidida, pues le parecía que lucían ya buenas «peras» y las suyas eran demasiado pequeñas en comparación.
En casa, solo el abuelo era consciente de que María ya no era una muchachita; bien sabía que era una joven deseosa por devorar el mundo. Pero eso fue hasta que el descuido, los dolores y la evidencia de las toallitas en su segundo periodo la delataron: tía Anna, avispada como era, no tardó en percatarse. Y todo acabó para la joven, pues ya no era niña, sino hembra. Se armó una buena discusión en el hogar, que continuaba día sí y día también. Su libertad se esfumó de pronto: apenas podía salir de casa y menos a cualquier hora o, simplemente, todas las horas eran inadecuadas para que una muchacha estuviera en la calle, y más si oscurecía. ¡Qué diría la gente! Y lo que era peor: ¡qué pensaría la gente! Tenía que cuidarse y más de los zagales que podrían rondarla, que nada bueno pretendían. Así se lo hacía entender tía Anna una y otra vez bajo la atenta mirada del señor Juan, ante la perplejidad de Juanito y la paciencia del abuelo, al que nada le gustaba aquella especie de continua reprimenda hacia su querida nieta.
—¡Ya está bien, hombre, dejad a la niña! —exclamó finalmente el abuelo.
—No, no està bé! —replicó el señor Juan, con cierto enfado.
—Solo es una cría, bien la conocen en el poble, nada le tiene que pasar. Además, es Navidad!
—¿Navidad? Estoy harto de tus tonterías con la chiquilla y de esas salidas al campo. ¿Acaso creéis que estoy tonto, que no me entero de nada? ¿Crees que no sé que le has enseñando a disparar el viejo mosquete? ¡Se acabó!
—No te pongas así. Estaba conmigo, ¡segura!
—¿Segura?
—¡Pues claro! Además, en el poble tampoco tiene que pasarle nada. Ya es mujer, sí, pero tampoco es para tanto. María es muy buena chica, decente, y no es tonta.
—Eso pensaba la Carmen de su hija, tan modosita y beata, y mira, en cuanto se han descuidado, el bombo que le ha hecho ese crápula, el hijo del Eladio, un desgraciat que no tiene donde caerse muerto —carcajeó tía Anna.
—No deberías decir esas cosas delante de María —expuso el señor Juan.
—Ya es una mujer, debe aprender.
—Precisamente tú no eres quién para dar lecciones —la regañó el abuelo.
—¿Qué dices? —saltó tía Anna, indignada.
—Ya está bien. Silencio los dos. María será una mujer, tal vez, pero para mí sigue siendo una niña, mi niña. No saldrás a la calle sola, se acabó el andar por ahí danzando como una cría.
—Si fuera un zagal, nadie me diría lo que tengo o dejo de hacer. Mirad Juanito, hace lo que quiere —sollozó María.
—No, no nos equivoquemos: no es por eso —replicó el señor Juan.
—¿No? —preguntó Anna, incordiante.
—O sí, vale, también. ¡Maldita sea! Pero la cuestión es que cada vez se ven más extraños, milicia y gentes de armas por las cercanías del poble. No debes salir de casa sola, y no es porque seas una chica, sino porque la guerra cada vez está más cerca. Ayer hubo una fuerte discusión en Ca la Vila y algunos vecinos salieron malparados, y en Nules y la Vall dicen que varios descerebrados se liaron a tiros. ¿Lo entiendes?
Ante aquellas palabras, María asintió levemente, no muy convencida. Sabía que había una guerra, algunos decían que había una guerra, pero, quina guerra? Había visto gente de armas en sus salidas al campo con el abuelo y siempre los habían esquivado sin que les vieran. El abuelo era demasiado listo como para dejarse sorprender, y bien la había enseñado a pasar desapercibida y precavida en el bosque, invisible cual garduña en la oscura noche.
—Pero… Podré salir con las amigas a los portxes. ¿No? —apuntó decidida.
El señor Juan se ladeó, dudando.
—Tendrá que salir a tomar el sol. ¡Es Navidad! —dijo el abuelo.
—Papá —volvió a la carga ella con cierto desespero y tremenda cara de pena.
—No. Y si tienes que salir para cualquier recado, te quiero en casa prontito. Además, no quiero que vuelvas a salir al campo con el iaio, ni sola ni con nadie; es muy peligroso. Ya no puedo hacer más la vista gorda, espero que lo entiendas.
—¿En serio no le vas a permitir que me acompañe a la ermita? —preguntó el abuelo con cierto desasosiego.
—¿A la ermita? A rezar, ¿verdad? Escucha bien: no la quiero ver fuera de la muralla, y menos, hasta que regrese la cordura a estas tierras —dijo el señor Juan de forma muy seria.
—Pero si María hace un par de semanas que no sale apenas al campo, ni siquiera cuida tanto de sus gusanos de seda. Ahora va a los portxes, me han dicho que le gusta un chico —aseguró Juanito de pronto, con picardía.
Fue terrible, unas palabras demoledoras para María, que no podía más que mirar sorprendida, roja como un tomate, con los ojos en grande; y negó la mayor con la cabeza rápidamente. Gracias a su hermano, seguramente no iba a poder pisar ni el escalón de la puerta de casa en mucho tiempo.
—¿Eh, qué? —preguntó su padre perplejo.
—No, ¿qué dices? —replicó ella.
—Sí, Manu se llama, ¿no? —insistió Juanito.
—No, no, eso no es verdad —aseguró la joven sofocada, deseando toda clase de males para su hermano de tal forma que ninguno la creyó.
—Pues tu padre te ha buscado un marido madrileño —soltó tía Anna.
—¿Quéeee?