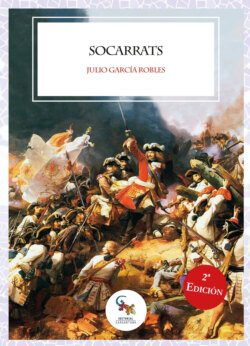Читать книгу Socarrats - Julio García - Страница 6
ОглавлениеCapítulo 4
—¿Dónde vas? —preguntó tía Anna en el pasillo de casa, saliendo de la habitación de Juanito con un balde de ropa sucia sujeto entre las manos.
—Voy fuera un momento, tía; he quedado con Maribel y Rosita.
—¿A la calle? ¿No oíste bien anoche? Además, Juanito está con tu padre en la huerta, no te puede acompañar.
—Estamos ahí al lado. No seas así, papá no se enterará. Vendré enseguida —se empleó de valiente María, puchero incluido.
—¿Y eso te funciona con el abuelo?
La joven puso cara seria.
—Por favor, tía.
—Vale, pero antes de irte friega los platos.
—Tengo prisa, luego los friego. Gracias, ¡te quiero tía!
—¿No irás a ver a ese chico? Sabes que no me gusta, es un alpargatas como su padre. Y feo…
—No digas eso, tía. Manu es un buen chico y es tan guapo...
—El que ya no salgas con tu abuelo al campo no quiere decir que ahora pretendas estar todo el día dando vueltas por el poble para ver a ese mozo. No sé qué es peor. En casa hay mucha faena.
—Si solo es un rato, y estoy con Maribel y Rosita.
—Maribel y Rosita tienen novio, ¿qué haces con ellas? Seguro que nada bueno… y en compañía. Además, ¿qué tiene ese escacharrao que tanto te gusta?
María no contestó, solo sonrió como una tonta, resplandeciente toda ella.
—Ya sabes lo que piensa tu padre —apuntó tía Anna.
Y la joven borró la sonrisa de su boca en un segundo.
—Yo no quiero ir a Madrid —dijo de inmediato.
—Anda, vete a pasear un rato, pero no te vayas lejos. Ya fregaré yo los platos. Si se entera tu padre que festeas con un chico, con ese tullido… —dijo tía Anna, buscando su confianza, queriendo saber.
—¡No! ¡Yo no festeo con él! ¡Y no le llames así, tía!
—Ten cuidado con los chicos, solo quieren una cosa.
—¿Qué cosa?
—¿Te besó?
—¡No! —exclamó ruborizada.
—¿No?
—Claro que no, solo somos amigos.
—Ya…
Sin más, María tomó una taleguilla y salió a la puerta de casa. Aquel día era precioso, el sol radiaba y una suave brisa le hizo sentir el frescor de la mañana. Se dirigió a la plaza, donde se concentraban pequeñas tiendas y talleres familiares, el almudí del grano, los silos comunitarios, los hornos y algunos comerciantes entre los arcos medievales que la circundaban, lugar que todos conocían como los portxes. Compró unos bollos calientes recién horneados y se aceleró alegre por la calle Mayor, saludando a este y aquel vecino entre mordiscos sabrosos, a todo el que se cruzaba en su camino hacia el portal de Castellón, aunque bien pocos devolvían el saludo a la Llorqueta, en especial las mujeres, ya que muchas la prejuzgaban por pelirroja, pues seguro que era otra viva descarada como a su tía Anna.
Comenzó a cruzar el poble dirigiéndose hacia la salida norte de la muralla que lo rodeaba con la idea de ir a la orilla del río Millars, al puente medieval. Curiosa como era María, no tenía prisa en su carrera. A menudo paraba a escudriñar en alguno de los pequeños locales de artesanía y manufactura textil que abundaban en la calle: paraires, teixidors, torcedors i velluters de la seda, pero en especial, para fijarse en el trabajo del espardenyer, si bien la verdad era otra.
¡Qué fastidio, Manu no estaba! Igual ya había salido, pronto le vería.
Al salir de la muralla, dejando atrás la iglesia conventual de San Pascual, se encontró con Rosita y Maribel. Más allá esperaban dos jóvenes: Ferran y su querido Manu, que realmente nada tenía, pues ni era fornido ni adinerado, pero a ella le gustaba el hijo del alpargatero. ¿Qué le iba a hacer? El amor es ciego. ¿Escacharrao?, se preguntó en silencio. Qué cosas tenía tía Anna, nunca había oído algo así. Aunque le resultó gracioso en principio, aquello no tenía ninguna gracia. Lo cierto es que Manu cojeaba un poco, pues de niño cayó desde lo alto de un muro cuando jugaba con los amigos y se rompió una pierna; desde entonces, nunca volvió a andar bien. Ahora muchos le llamaban Potacoixa. A María eso le daba igual, pues era el chico más alegre, atento y simpático que conocía; nunca se quejaba de nada y siempre tenía una bonita palabra y una sonrisa en la boca para ella. Ferran resultaba un zagal bien agraciado, fuerte, y también tenía siempre una sonrisa para regalarle. Aunque no era exactamente bonita, sino más bien discreta y lujuriosa; Picaflors le llamaban, que mucho decía aquel mote de él y de sus intenciones.
—I Pau Pasqual? —preguntó María nada más llegar hasta ellos.
Manu no contestó, tan solo la observó, recorriéndola con una mirada llena de deseo pero humilde como ninguna. A María le encantaba que se fijara tanto en ella, con esos ojos castaños que tenía el muchacho que parecían querer abrazar su alma, devorar su corazón. Y quedaron ambos en silencio, mirándose entre sonrisas tontas, embobados.
—¡Eh, despierta, Potacoixa! ¡Que te duermes! ¡Vamos al río! —Le soltó una colleja Ferran despertando a la pareja de sus románticos sueños.
Y le guiñó un ojo a María, pícaro él.
Ella le ignoró. No le gustaba lo pretencioso y creído que era ni cómo trataba a Manu. Es más, lo detestaba, pues parecía la clase de hombre contra el que la advertía siempre tía Anna.
—Sí, vamos al puente. Hay una gran crecida de tanto que ha nevado. Mi padre dice que el Penyagolosa está blanco y las sendas d’Espadà también, incluso en Onda hay nieve —dijo Rosita.
Las tres muchachas corrieron entre risas por el camino que llevaba hasta el puente medieval de Santa Quitèria. Ferran quedó atento y un tanto desconcertado, siempre esperaba más atención por parte de María, sin éxito, y miró a Manu con cierta inquina. ¿Cómo podía fijarse la Llorqueta en tal tullido en vez de prestarle atención a él?
—¿Vamos con ellas, Potacoixa? —le soltó a su amigo.
—¡Vamos! —respondió Manu animado, y comenzó a caminar.
—A este paso de caracol no las alcanzaremos nunca —remugó Ferran.
—Ve con las chicas, nos vemos allí —replicó Manu, consciente de su cojera.
—Prefiero acompañarte.
—¿No quieres ir con ellas?
—¿Qué he de hacer yo solo con dos buenas mozas y una bruja pelirroja?
Cuando Ferran y Manu llegaron al puente, las muchachas habían descendido hasta la orilla del río, estaban sentadas sobre una roca despejada de matorral, en un claro entre álamos, carrasca y pinos, al sol que las calentaba. Para sorpresa, desespero y envidia de ambos amigos, Pau Pasqual estaba allí, repartiendo pastelitos de moniato y besos entre dichos y risas. Pau era de esa clase de chicos que llevan la alegría en el alma, que no se enfadan por nada; era grande y peludo, tal que los pelos asomaban por el cuello, tanto de su pecho como de su espalda, por lo que le llamaban el Pelut, como a su padre, y es que eran iguales, parecían dos osos en cuanto se pasaban unos días sin usar la navaja de afeitar.
—Siempre estás robando besitos —remugó Ferran en voz alta, abandonando el camino, junto a Manu, para bajar a la orilla.
—¿Quieres un besito tú también? —le contestó Pau poniendo ojitos.
—Borinot —replicó Ferran.
Manu se acomodó al lado de María de inmediato.
—¿Os han regalado algo en Navidad? —preguntó Maribel.
—Una muñeca —dijo Rosita.
—Pero ya eres mayor para una muñeca, ¿no? —aseguró Ferran, sonriendo pícaro.
Y ella le correspondió con una mirada cómplice.
—Pues a mí un vestido, un vestido precioso que era de mi madre, y un Santo Rosario con cuentas… ¡de perlas! —apuntó Maribel emocionada.
—Claro, como tus padres te van a casar con Pau, pues mira —remugó Rosita con cierta envidia.
—A mí no me han regalado nada. Pero en casa tenemos turrón, moniato y pan de higo —apuntó María, decepcionada.
Manu sonrió de forma casi burlona.
—¿Y a ti qué, unas espardeñas? —le replicó ella bromeando.
—Y una muleta de madera de algarrobo —apuntó Ferran, y rio con ganas.
—Eso no ha tenido ninguna gracia —saltó María indignada.
¿Cómo podía decirle eso?
Todos callaron por unos instantes.
—Lo siento —se disculpó Ferran.
—No pasa nada, ya sé que solo es una broma —dijo Manu.
—A mí me han comprado un par de calzones bien grandes y calcetines de lana, como siempre, y para todo el año. No se acordaron de que me tengo que casar con Maribel —aseguró Pau con simpatía y como si fuera una bendita tragedia.
Y todos rieron.
Por unos momentos, María observó a sus amigos, escuchó sus risas y se sintió bien. Ya no era un bicho raro como a menudo decía el señor Juan, su padre, pues ahora hacía cosas propias de una joven de su edad. Aunque si la pillaban fuera de los muros del poble y flirteando con un chico, seguro que mal, muy mal.
Pronto pasarían la Navidad, las misas, los rezos y demás; todo era muy religioso y casero en aquellas fechas y entonces, fuera de fiestas, no tendría excusa ante su tía para salir a la calle, ni por el poble. Si quería ir más allá de las paredes de su habitación, tenía que comportarse como una muchacha de su edad y lo sabía: nada de excursiones al campo con el abuelo y el mosquete, ni de vestimentas inapropiadas para una moza; a casita prontito y sin rechistar, ni soliviantar a nadie, y menos a su padre. Debía ayudar a tía Anna con la faena de casa, tenía que aprender tantas cosas: los guisos, aguja e hilo, la escoba… La cual cosa tampoco le resultó tan grave, al menos era faena más agradecida que la huerta, con el frío que hacía por las mañanas, tan temprano.
María había cambiado, y mucho, en apenas un mes. Desde que se enteró de que el señor Juan le estaba buscando un marido en Madrid, tal vez para deshacerse de ella. Tenía que convencerle, aunque para ello tuviera que portarse con cierta corrección. El poble era su hogar, no quería ir a Madrid. Además, estaba Manu, era su novio, o así lo sentía. Alguien quería a la pelirroja Llorqueta entre aquellos muros que formaban Vila-real, ¿por qué viajar tan lejos de su familia? No es que Potacoixa fuera un gran partido, pero su familia era gente noble, conocida, y el joven la amaba. Aunque a veces parecía que no era el chico más indicado, no por su cojera, sino porque a pesar de que era calladito, tenía las manos muy largas. Tal vez tenía razón tía Anna, o quizá no. La verdad es que, ávida de explorar el deseo carnal, tampoco le molestaba mucho a María aquello de pecar, besar y de que la tocaran, aunque fuera pecado mortal; incluso lo deseaba, aunque se esforzara en aparentar lo contrario, como no podía ser de otra forma.
—¿Qué haces, guarro? —saltó María, en castellano cerrado, al notar la mano de Manu por la espalda, bajo su cintura, allí, delante de todos, y le propinó un empujón que le hizo caer al río.
Manu salió mojado y estirado como una anguila, tiritando, sin apenas poder articular palabra de lo fría que estaba el agua. Trató de hablar, pero resbaló y volvió a caer dentro del río.
Los demás rieron con ganas, a carcajadas.
María, no. Por el contrario, se sintió mal, muy mal. A la sombra hacía un frío del carajo, cuanto más en el agua, que debía estar helada; y se acercó para ayudarle a levantarse.
Ferran y Pau corrieron en su ayuda también, sin dejar de reír.
De pronto, quedaron en silencio con los ojos clavados el cauce.
—Eh? Qué passa? —se preguntó Manu, volviendo atrás la mirada.
Los cadáveres de dos hombres descendían río abajo, flotando; se podía ver claramente que a uno de ellos le faltaba la cabeza. Era horrible. Los muchachos quedaron como estatuas, dejándose invadir por un miedo desconocido.
Manu, sobresaltado, salió del agua de inmediato y todos quedaron mirando cómo los cadáveres desaparecían arrastrados por la corriente. Se escucharon varios disparos y quedaron perplejos, volviendo la mirada río arriba. Tiros lejanos, o tal vez no tanto. El eco de las altas paredes del cauce impedía saber cierto lo distantes que podían estar quienes hubieran disparado, pero lo seguro es que a esas horas no eran cazadores de perdices ni de conejos.
—Vámonos de aquí —dijo Manu, y tomó de la mano a María, olvidando el frío que sentía, y se aceleró bastante por el camino de vuelta a pesar de su cojera.
Sin dudarlo un momento, les siguieron los demás. A menudo volvían la vista atrás, cada dos pasos, temerosos de que alguien armado con un mosquete, o a saber, apareciera tras ellos. Las tres parejas regresaron rápidamente hacia el poble con el miedo metido en el cuerpo, sin saber si estaban en peligro o no, ni si había soldadesca o gentes de armas acechándoles.
En la distancia del camino se podían ver las primeras casas de Vila-real. Poco más allá, la iglesia conventual de San Pascual y la gran muralla de piedra que rodeaba el poble. Con cierto sofoco, aceleraron la marcha de tal forma que Manu cayó por varias veces al esforzarse en seguir el paso de sus amigos. Solo María le ayudó, los demás siguieron sin parar ni mirar atrás.
—Eh, espereu! —exclamó ella, desconcertada al ver que no podía seguir el ritmo sin dejar a Manu atrás. Y le tocó soltar varios gritos e improperios para que Ferran y Pau retrocedieran, mirando precavidos hacia el camino del río.
—¡Vamos, vamos, Potacoixa! —exclamó Ferran, echando el brazo de Manu alrededor de su cuello cargando así, en parte, con su peso. Y los cuatro corrieron hasta alcanzar a Rosita y Maribel, que temerosas les esperaban para seguir con aquella extraña huida.
Cuando atravesaron el portal, quedaron apoyados contra el muro relajando sus miedos, y resoplaron sintiéndonos a salvo.
—¿Ha… Habéis visto? ¿Eran dos muertos? —tartamudeó Maribel, como queriendo negar la terrible realidad.
Nadie respondió.
Los seis lo habían visto.