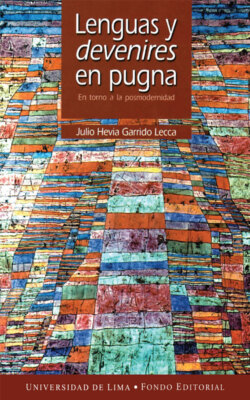Читать книгу Lenguas y devenires en pugna - Julio Hevia Garrido Lecca - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO II Vigilancia estatal y desprendimiento de significantes
ОглавлениеHasta el aura del siglo XX, la concepción del mundo seguía reposando en dos pilares fundamentales: la perspectiva euclidiana y la estructura tonal (Lefebvre, 1972: 143-44). Tales nociones habrían proporcionado verdaderos sistemas de representación cuyo panorámico alcance se constata a propósito de la diversidad de planos por ellos comprendidos. De ese modo, la visión euclidiana no sólo garantizaba la comprensión de las artes figurativas más elevadas sino que además constituía el límite inteligible para la lectura e interpretación de los garabatos infantiles. Complementariamente, la estructura tonal sumía toda creación y ejecución musical en los niveles correspondientes, de tal manera que la degustación elitista o el consumo popular proporcionaban indicadores para diferenciar cada producto e inscribirlo en el casillero correspondiente. Cualquiera fuese, entonces, la naturaleza de los eventos en cuestión, y gracias al alto nivel de correspondencia entre significantes y significados, los códigos imperantes podían garantizar, en el mismo movimiento, la continuidad del referente y la permanencia del sentido.
Sin embargo, ante el subrepticio espacio conquistado por la teoría de la relatividad, el suceder histórico dará paso a la incontenible variedad de los avances tecnológicos. Aquí sólo compete señalar a qué grado los llamados medios masivos, y la cultura que destilan, se configuran como el reflejo más claro de una modernidad en perpetuo desborde. Dimensión conflictiva que, con inigualable claridad, Heidegger avizoró (Heidegger, 1968) cuando advertía a la humanidad del insospechado poder que sobre el destino del hombre habría de adquirir la técnica como tal. Otras búsquedas, centradas en el terreno de la filosofía, la ciencia y el arte contribuyeron a cristalizar ciertas rupturas en las configuraciones perceptuales, en las dimensiones imaginarias y consecuentemente, en las jerarquías valorativas ancladas a título secular.
En consecuencia, tiempo y espacio como entidades per se, otrora dueños de ontologías y metafísicas que norteaban el destino de Occidente, debían recomponerse entre tantos tiempos y espacios como lo exigía la multiplicación de los nuevos descubrimientos, y la diseminación de sus nuevas prácticas. Imágenes visuales y auditivas comenzaron a alcanzar protagonismos imprevistos en los intercambios comunicativos, transitando, en ese proceso, desde el paralelo enriquecedor hasta la concreción de novedosas e imprevisibles fusiones. Así, pues, la fantasmática del audio ya no tenderá, como antiguamente, a una visualización que la represente, o a una figuratividad que la releve, pues inversamente la propia visualidad de la narración irá a procurar, en términos constantes, cercos acústicos que le faciliten un territorio, u oleadas rítmico-melódicas que soporten la dinámica a escenificar. Más que imperio visoauditivo, estaríamos certificando una dominancia audiovisual.
Lo cierto es que con la cultura masmediática, las dimensiones percibidas van a sujetarse a otros ejes, pues en vez de que la pantalla imite al mundo se constata cuánto el mundo se mira en la pantalla. Probablemente esa infraestructura permitió anunciar el modo en que la televisión, luego de ser simulacro, reflejo o mero apoyo de lo real, amenazaba con pasar a constituirse en paradigma de la experiencia, orientador de la opinión, instrumento de captura de la “verdad” (Colombo, 1977). Ello justificaría hablar de un abandono de lo real y un correlativo apego a los efectos de la realidad (Sodré, 1983: 65; 1989: 132). O, en términos más amplios, describir la creación contemporánea de un porno-estéreo que habrá de añadirse a lo real (Baudrillard, 1981: 33-9).
En consecuencia, la realidad actúa en función de la televisión e incluso procura parecerse a ella, en el mismo sentido que las calles romanas terminaron imitando a su correlato fílmico, ése que fuera concebido para el filme La dolce vita (1960). No poca es la sorpresa, e incluso el desconsuelo, que tal efecto duplicador suscita en su genial realizador (Fellini, 1978: 85-98). Según sugieren Bazin y Rohmer habría un efecto, circular si se quiere, aunque de alcance catastrófico, entre un Hitler patéticamente chaplinesco conmocionando al mundo, y el Charles Chaplin lúdicamente hitleriano de El gran dictador (1940) (Deleuze, 1984: 241-43). A la rigidez del bigote, la nerviosa movilidad, y la pequeña estatura, habría que añadir el insustituible impacto de los despliegues gestuales que caracterizara a tan disímiles personajes. Syberberg ha llegado incluso a señalar que el poder alcanzado por el xenofóbico Hitler no puede únicamente explicarse por la emergencia de una serie de valores autoritarios y chauvinismos requeridos de expiaciones objetivables, sino fundamentalmente por sus dones de “cineasta” o, si se quiere, de escenificador ceremonial (ídem, 350, 356-9).
Así, pues, el trabajo de Leni Riefenstal, principal documentalista de Hitler, se vio facilitado por los rigores simétricos-euclidianos con que éste último imaginaba primero, y contribuía a escenificar después, planos, ángulos y secuencias de sus marchas y desfiles (Gubern, 1989: 83-110). Éstos eran los faustos monumentales y arquitecturales, sobre los que se asentaba el impacto y la vigencia nazistas. En un texto soslayado últimamente, Reich demuestra precisamente que una buena dosis del valor propagandístico que la política nazi puso en juego, reposaba sobre una imaginería encargada de embragar hasta el cansancio el par madre-patria, a través de la noción de reproducción (biológica/económica), amén del soporte explícito que el cromatismo y los rasgos biotípicos de la raza aria significaron para consolidar la pretendida pureza de tal etnia (Reich, 1946).
La historia nos habría hecho transitar de la logosfera, que sería la fase de los ídolos fascinantes y de los indicios glorificados por el aura, a la grafosfera, icónicamente representativa y artísticamente placentera; para arribar, en última instancia, a la videosfera, reino de la simulación y la virtualidad, donde la imagen no tiene más referente que ella misma. Del asombro ante lo sobrenatural nos deslizamos hacia la contemplación recreativa, y de ésta a una captura afectivo-cognitiva que la imagen actual, en términos de atención exclusiva aunque pasajera, exige para sí (Debray, 1994: 175-202). Se ha dicho que el mensaje es el masaje (McLuhan y Fiore, 1972). Lo eventual, entonces, será –al mejor estilo de las muchedumbres de Le Bon o de las hordas primitivas de Freud– la convergencia en el espacio, dado que para los destinatarios lo sustancial del efecto radica en la simultaneidad con que son capturados en el tiempo. Tiempo de circulación masmediática, tiempo de globalización, tiempo que todo lo sincroniza y congela.
De ahí, no es vano el especial brillo que para las tecnologías informativas de actualidad alcanzan las transmisiones en “directo”: índice de eficacia, garantía de posicionamiento, invasión del registro y, paralelamente, registro de la invasión. Tal como lo señaláramos en un trabajo anterior (Hevia, 1994: 70) el receptor tendrá la “saludable” impresión de integrar una variante posmoderna de la milenaria Ley del Talión, así pues: ojo por ojo, lente por lente. Similar es la coartada que se maneja hoy en las discotecas juveniles, especie de cronometrización “n” veces refractada, cuando el espectáculo del goce tribal y de los ritmos seriados, es devuelto en una serie de pantallas aleatoriamente ubicadas, ahí donde se recortan “en vivo” los enfervorizados danzantes. La estrategia se complementa gracias a la clonación que diversos espejos procuran a los asistentes. En esa mise en scene el espacio se fragmenta hasta el hartazgo y los tiempos surgen de una espiral que sustrae cuerpos y dona ruidos. Experiencia vertiginosa que esa suerte de caja de resonancia icónica facilita, al duplicar o multiplicar todo. Reino de tatuajes luminosos y “barridos” en continua precipitación.
Para sustentar, por ejemplo, que el cine constituye a su espectador a fuerza de recortes motrices y privaciones sensoriales, se ha apelado a las nociones de pulsión escópica y pulsión invocante, que extraídas de su matriz psicoanalítica permiten diseñar una suerte de imaginario del espectador que durante la penumbra y silencio del ritual se convertiría en un gran ojo y un gran oído (Metz, 1979: 44-66). A propósito de los despliegues tecnológicos podría aludirse, en el extremo, a una concepción experimental de la existencia, quinta esencia del laboratorio, feudo cientificista en el que, por ejemplo, se esgrimen las racionalizaciones necesarias no para reproducir a la naturaleza sino para corregirla (Deleuze, 1990: 102) e incluso, extorsionarla. Adversos a tales afanes, los ecologistas, han hecho de esa denuncia su gran bastión y también su mejor propaganda.
Consecuentemente espacio y tiempo, en vez de ser las coordenadas sensibles del entendimiento van a constituirse en meras variables (dependientes, independientes, de control) que coadyuvan a la reconstrucción de un espacio real según los intereses de la observación sistemática; entretanto el tiempo será convertido en la simple materia del registro cronométrico. Por lo tanto, el espacio se reduce a la arquitectura de un set y el tiempo es vaciado a manera de un replay: tecnología sintética. A propósito de esto último se ha propuesto que lo que le otorga a la contemplación fílmica su magia y fascinación irreductibles, es ese poder de privarnos del tiempo inmediato para proceder, más libremente, a la entrega de los avatares narrativos (Scheffer, 1980: 7-23). Tal sustracción, que es la de lo real del cuerpo, supone invocar otras memorias, remotas, distantes, incluso ajenas. Episodios que recuperan la cándida expectativa y el terror paralizante con que el mundo era atisbado en su intimidad y espectado desde sobrecogedores contrapicados.
Se ha ido quebrando, en la visión de Lefebvre, la bipolaridad sígnica, la sacrosanta correspondencia entre los mensajes y sus contenidos, y en ese descoyuntamiento emergen masas fluctuantes de significantes; camadas dispersas de imágenes; series caóticas de impresiones, atravesando múltiples circuitos e imponiendo, por exceso o por carencia, usos y consumos del más variado espectro. Así, pues, tal como lo demostrara Barthes, los diseñadores de moda suelen manipular un ideolecto estacional, una futurología de corto aliento, como quien da el reporte del tiempo y grafica el techo atmosférico, auxiliándose en una terminología cautiva (Barthes, 1978: 49-59, 169-75). Tal dispositivo se constituye como un filtro, incluyendo a los iniciados y bloqueando, en el mejor estilo platónico, a los falsos pretendientes. Las sectas místicas, dado el discurso paranoico del que se hacen cargo, (Guattari, 1976) leen apocalipsis, redenciones y exorcismos ahí donde el ciudadano común no pasa de distinguir, y con mucha dificultad, probabilidades dramáticas y azares insospechados.
Los aparatos publicitarios desgastan y renuevan sus propuestas afectando eróticamente cuanto objeto alcanzan, entremezclando advertencias y exhortaciones con el cliché de sus gags y la ironía aplastantemente efectiva de sus jingles y slogans: administración farmacográfica para el siempre entusiasta fetichismo del consumidor (Peninou, 1976: 107-26, 166-227; Baudrillard, 1974: 88-107). El fútbol, caleidoscopio privilegiado de la era actual, torna fraternas en sus locuciones las isotopías bélicas con las señalizaciones topográficas; los desequilibrios hidráulicos con las trayectorias geométricas; y, por si fuera poco, resuelve y disuelve crisis económicas y disconformidades políticas, nivelando la expectativa general y potencializándola con el festejo colectivo (Verdú, 1980: 44-67, 156-92).
Una de las inequívocas consecuencias del crepúsculo referencial que la entrada del siglo XX supone fue, sin lugar a dudas, la afirmación de una filosofía del lenguaje, que entre prescripciones y descripciones cumplió con el propósito analítico de disolver el culto a la lengua. En esa línea, y luego de una paternidad que no es ajena a la obra de un Russell, se eleva con brillo propio un personaje de la talla de Wittgenstein. Con inusual rigor, este pensador interroga incansablemente al discurso científico y al sentido común, desenmascarando por partida doble los más caros sueños de una metafísica conceptual que desoye las variaciones que el contexto dicta (Wittgenstein, 1988: 423, 435, 485, 497). Acaso sin esas precedencias no es posible sopesar el reconocimiento que hoy se otorga a Austin, lingüista norteamericano y sistematizador de la denominada pragmática. Tal disciplina, que fuera definida como la del espacio ocupado por los actos del habla, se ha orientado principalmente a demostrar cómo y cuánto los aspectos ligados a la locución (lo dicho) y a la ilocución (lo expresado y actuado durante esa dicción) se encuentran inextricablemente ligados. Ese ejercicio desarrollado al unísono apunta, en último término, a crear en el otro (receptor o destinatario, auditorio o enunciatario, terreno del trabajo conativo) una serie de refracciones; una secuencia de respuestas abiertas o sesgadas; un conjunto de expresiones intencionales o involuntarias, materias todas con las que se configuraría el denominado efecto perlocutivo (Austin, 1971: 139-52) En otras palabras, el efecto perlocucionario emerge como una suerte de impresión suplementaria, de impacto en el oyente o interlocutor, suscitado tanto por la naturaleza de la expresión como por la escenificación ritual de lo expresado.
Al insistir en la complementariedad entre lo dicho –a título, si se quiere, abstracto– y el acto o la actuación que torna posible tal dicción; al recuperar el nexo entre la enunciación y la ejecución que la evidencia, la pragmática hace un llamado implícito a la correspondencia, necesariamente guardada, entre una oratoria discursiva y el aparato convencional con que se acostumbra transmitirla. Los matices ilocucionarios que tal teoría contempla han sido las más de las veces calificados como rasgos suprasegmentarios (Deleuze y Guattari, 1988: 106), modalidad engañosa de reconocerles una presencia/ausente; de atribuirles una presencia continua y global, aunque siempre inaprehensible, en el ámbito del habla.
Sin embargo por estar, tales matices, íntimamente ligados al repertorio expresivo que los ritos cotidianos reclaman, su estudio, de uno u otro modo, se instala en la óptica de autores como Goffman y Garfinkel (Wolf, 1982), cuyas metodologías parecen deberle tanto a los trabajos etnográficos. Se trata, en otros términos, del efecto teatral indispensable para la recreación de un verosímil que el oyente/espectador precisa, y sobre el cual el remitente deberá trabajar a plenitud. Jakobson, uno de los padres de la lingüística moderna, se refería al impacto dado por lo que él denominó la función emotiva, la misma que es ejercitada por el destinador. Ni emocional, ni psicológica, la expresión de tal ejercicio debía activar, en el destinatario, la función conativa; debía movilizar, en el otro extremo del circuito, alguna impresión (Peninou, 1976: 82-3).
El peso menor que hasta períodos recientes ocupó la pragmática, se correlaciona, en una gran medida, con las particulares dificultades que para el abordaje analítico representan los timbres, los tonos y las inflexiones fonemáticas delante del rigor formal que ha caracterizado, desde sus inicios, a las opciones más fervientemente ligadas al orden sintáctico y a sus estructuras subyacentes. Al lado de los funcionalismos, principalmente emparentados con la sociología y la antropología; y de los conductismos, más cercanos a la psicología y la pedagogía, la propia pragmática fue también tildada de puro andamiaje técnico, metodológicamente soslayada por detectivesca e ideológicamente afecta a la conservación del statu quo.
Sin embargo el orden del habla y la dimensión oral en la que se realiza ya han sido reivindicadas por autores de reconocida valía. Así, pues, contra todo pronóstico y recorriendo un sendero cuyo andamiaje epistémico es por demás reconocido, Derrida ha demostrado que toda la tradición del pensamiento occidental se encuentra inspirada en un platonismo que hizo de la oralidad el terreno por excelencia de los valores efímeros; de la palabra hablada, el recipiente de los atributos inefables; del verbo, una luminosidad irrepetible. Habría incluso, según demuestra el autor, una escritura primigenia en el cuerpo, una inscripción anatómica sobre la que se funda la emisión del habla (Derrida, 1971: 7-35, 97-126). No lejos se encuentra el psicoanálisis, cuando reflexiona sobre el modo en el que la letra marca el cuerpo, sobre la manera en que la letra se encarna (Lacan, 1989 I: 179-213). Ya desde la pragmática propiamente dicha suele aludirse al acto performativo, acontecimiento en el que Deleuze y Guattari se apoyan para destacar las llamadas transformaciones incorporales a las que ciertas performances dan lugar (1988: 85-6).
Desde otra orilla, y siguiendo la lección de Nietzsche en su recuperación de las superficies, Baudrillard ha demostrado que el embrujo procedente de las apariencias ha sido, en tanto objeto de pavor, sistemáticamente neutralizado por el pensamiento oficial. Los regímenes científicos procuraron típicamente profundidades no menos ficticias, detectando estructuras ausentes, y procurando apoyo en otras escenas donde a priori se objetivara lo invisible. El autor insiste en denunciar los fundamentales desvíos perpetrados por Saussure y Freud en sus propias obras; la sintomática y reveladora omisión de ciertos fenómenos hacia los que dichos autores parecieron inclinarse originariamente (Baudrillard, 1981: 55-60).
Saussure, por ejemplo, huyó sin dilaciones de la trama visiblemente escurridiza que, a sus ojos, representaban los anagramas. El conflicto lo vivía el teórico a propósito de la probable incompatibilidad entre el ingenio multilineal y los despliegues lúdicos que los anagramas suponen, respecto al quehacer analítico más riguroso. Información al margen, es preciso recordar que para el célebre lingüista ginebrino tales urdimbres escriturales fueron, desde su juventud, materia de irresistible atractivo. Es probable que su posterior rechazo, opina Baudrillard, respondiera a motivos análogos a los que el lingüista levantara contra el fenómeno del habla, adjetivado como heteróclito, como diverso, cuando no inconvenientemente marcado por iniciativas individuales (Saussure, 1974: 49-66). En consecuencia, el gesto de Saussure supuso, en buen romance, dejar de lado características no sistemáticas, ajenas al sistema de la lengua o a la estructura de su funcionamiento.
De otro lado Freud, luego de haber confiado en su teoría de la seducción como pivote explicativo ante el discurso histérico, optó en su trabajo clínico por dejar entre paréntesis esa noción e insertar, en su lugar, el célebre trauma inconsciente. Luego de ello se pudo entregar abiertamente a la sustancial tarea de capturar las ramificaciones y distorsiones manifiestas de dicho trauma, y aplicar ahí el bisturí de la interpretación psicoanalítica (Laplanche y Pontalis, 1977: 467-71, 209-11). En tal movimiento el padre del psicoanálisis no sólo adelgaza el valor de lo manifiesto, y enfatiza lo reprimido-latente, sino que además descarta el peso de los otros reales para incidir en las resonancias que, en un sujeto inconsciente, dejan aquellos.
Más globalmente se sabe que la semiótica y el psicoanálisis, bajo el aura de un Greimas o un Lacan, fieles a sus textos o a sus discursos se esforzaron en rescatar, debajo de aquéllos, o al lado de éstos, semas y significantes que a manera de vehículos ad hoc permitieran que nos aferremos a los recorridos del sentido o a las pulsiones del deseo. Dicho de uno u otro modo, en una u otra jerga: planos profundos, dimensiones de base o estructuras primigenias, éstas debían ser inevitablemente, una y otra vez, reconquistadas, recargadas, puestas a buen recaudo. Y si es cierto que el proceso primario sólo cobra valor en la terapia psicoanalítica en tanto materia princeps a ser esculpida, o enigma a ser traducido para y en el proceso secundario, cobra plena vigencia aquello de que no se trata de interpretar al inconsciente sino de permitirle producir; que no se trata de encontrarlo sino de construirlo (Deleuze y Guattari, 1973: 11-42; 1988: 285).
No faltan las demostraciones que revelan hasta qué punto la sesión analítica puede convertirse en un diálogo de sordos o en un paralelo delirante entre regímenes discursivos irreductibles (Laing, 1983: 70-3; Deleuze y Parnet, 1980: 92-3). Mientras que, en otra línea, Goffman ha sabido detectar la destreza y plasticidad con que los internos de un hospital psiquiátrico devuelven a médicos y enfermeras el ritual que éstos le destinan a aquéllos: el estigma se torna, en estos casos, identidad y el artificio, naturaleza (Goffman, 1972). Incluso este autor se plantea no tanto la necesidad de ubicar divergencias o desvíos como opositores de una norma abstracta, sino más bien inventariar los grados de divergencia posibles en un orden social dado o, para decirlo en sus propios términos, caracterizar más que las divergencias poco habituales que se apartan de lo corriente, las divergencias corrientes que se apartan de lo habitual (Goffman, 1970: 149).
Si de pragmáticas se trata, habrá que recordar que no sólo están las que se despliegan bajo la lupa de la observación oficial, sino también las que concretan los propios especialistas, observados a su vez. Se trata de un conjunto de efectos que tales agentes, más protagónicos de lo que su supuesta neutralidad les hace creer, destilan en su propia labor. Toca pues sopesar, en medio de los escrúpulos y las resistencias clásicamente esgrimidos por los estrategas del saber, el modo y grado en que la presencia del investigador, con su química y física particulares, limitan, sesgan y en el límite, transforman la calidad de la observación. Cuestionamiento medular, entonces, de la neutralidad de la técnica y del llamado tratamiento objetivo de los datos. Hénos aquí, confrontados ante el principio de incertidumbre que Heisenberg desde la física cuántica anunciara. Tal llamado permite entonces, recortar de modo menos iluso los umbrales y paradojas a los que el deseo investigativo no podría dejar de someterse (Ibáñez, 1986: 71-4), salvo que se aferrara a la política del avestruz.
En tal sentido Nadel, confrontado a la imposibilidad de eximir al antropólogo de juicios de valor y de subjetividades condicionadas desde el origen, propuso que las investigaciones aprendan a nutrirse, en vez de sentirse contaminadas, de las marcas con que el informante destila sus enunciados así como del particular perfil que el investigador principal comporta. A este último dispositivo Nadel le llamó ecuación personal, aspecto que al ser “culturalmente” integrado en el balance de la exploración permitiría entrever la manera mediante la cual el antropólogo recorta, sustrae y potencia ciertos rasgos o acontecimientos de un mundo que se desplaza ante su mirada, y que él, recíprocamente, desplaza con su propia mirada (Marzal, 1996 V.III: 161-2).
Tales temáticas anticipan la encendida polémica del Etic-Emic que dividiera a los antropólogos norteamericanos a partir de los años sesenta y cuyos planteamientos más audaces dan cuenta de la necesidad de transformar al participante original en observador familiarizado, en vez de procurar más artificiosamente convertir al observador distante en participante súbito (Geertz y Clifford, 1991). A propósito de lo mismo, aunque centrándose en las técnicas de grupo, se han adicionado las nociones de preceptor (Ibáñez, 1979) o de prescriptor (Canales y Peinado, 1995) que, a diferencia del moderador o del monitor tradicionales, destacan la necesidad de que aquel que conduce al grupo se constituya como un dispositivo propiamente dicho, operador suficientemente plástico como para reajustarse a las variantes del discurso que contempla y del que además es parte constitutiva.
Ni siquiera los espectaculares presupuestos que las ciencias duras solicitan –para acelerar las partículas, por ejemplo– consiguen dejar de lado las variantes microscópicas, las diferencias milimétricas, los saltos infinitesimales dados entre una experiencia y su esforzada repetición. Combatientes fantasmales, todos ellos, encargados de trastocar, más allá de toda prueba, el artificio experimentalista. Desmitificación de una visión que se pretende abstracta y de la abstracción a la que esa visión se ve impelida: ideal hegeliano cuyas huellas textuales han sabido detectar los llamados posmodernos (Derrida, 1991: 129-30). En esa misma línea de trabajo parece encontrarse Escohotado cuando al caracterizar el real-ideal de la ciencia de Galileo y la de Newton, demuestra el pavor con que la logometría huye del caos en general o de todas las bifurcaciones irrepetibles (Escohotado, 1985).
La retracción hacia un campo cerrado, luminosamente prometedor, el desplazamiento hacia aquello que se celebra como inteligible y profundo, e incluso inteligible por profundo, supone desde ya la prejuiciosa supresión de las superficies mutantes, calificadas en masa y sin lugar a dudas, como superficiales. Con la superficie se aborrece automáticamente el cuerpo y el espectro dinámico que lo caracteriza, reservando las variantes posturales y las transiciones gestuales para su ulterior inclusión en la remota esfera del juego, de la danza y el teatro. El monopolio de las técnicas diegéticas y miméticas parece establecerse allí donde lo lúdico y lo artístico fueron elevados, para separárseles y desactivárseles mejor. Se sabe que la admiración funciona a manera de defensa: es la agresividad de la que los ideales se tornan soporte. Sólo se envidia a los más próximos, afirmaba Faulkner, pues a los distantes nos limitamos a admirarlos (Faulkner, 1985: 83). O, para decirlo con Derrida, compete a la admiración neutralizar los resentimientos (Bennington y Derrida, 1994: 35).
Afortunadamente Nietzsche tuvo la iniciativa de poner en vitrina los devenires apolíneos, recuperando ahí el valor múltiple que las máscaras encarnan (Vattimo, 1989). Supo, de esa manera, devolverle a la humanidad el efecto histriónico-estético que es consustancial a su existencia corporal. ¿Qué habría de más humano que el trucaje y la simulación? Recordemos, con el filósofo de los aforismos, que en los simulacros se replica a lo real, siendo la simulación el signo mismo de la pretendida apropiación que el hombre procura de la naturaleza. Transitando entonces de la analogía a la variación, de la reproducción a la desviación, las colectividades van imprimiendo sus huellas sobre cada objeto utilizado, dejando sus marcas sobre cada acto civilizatorio. La simulación encarnaría lo falso como potencia (Deleuze, 1989: 265-71). Actuar supondría operar una máquina; espectacularizar equivaldría a invocar dobles autónomos, personajes vivos, fuerzas desmontables.
De ese cuerpo, hecho de flujos, opuesto al organismo que los poderes estatales le fabrican inefables; de esa combinatoria flexible en cuya momentánea intersección nos encontramos y que la administración orgánicoinstitucional insiste en encasillar; de esa fuerza indisciplinable e impredecible se suelen desconectar, contradictoriamente, el antropólogo foráneo y el psicoanalista nativo. El primero sorprendiéndose con la excentricidad que observa conscientemente en el otro –y que encarna inconscientemente para ese otro–; y el segundo, pretendiendo salvar el escollo de la tentación contratransferencial que la alteridad del analizante constantemente le provee. No son esos, por cierto, los alcances que un Foucault le adjudicaba a la etnografía y al psicoanálisis cuando, catalogándolas como contraciencias, recordaba que eran las únicas disciplinas que solían encontrarse, por su misma praxis, con los límites del saber humano, o si se quiere, con sus reversos: la ley, el deseo, la muerte (Foucault, 1968: 362-5).
Distingamos planos: una cosa es asistir a la revelación que un acontecimiento supone, otra encararlo hasta sus últimas consecuencias; una cosa es el modo como Malinowski, por ejemplo, creyó haberse ganado la confianza de los nativos, otra el grado en que éstos incorporaron la intrusión del observador (Marzal, 1996 V.III: 48-56). Más concretamente: una cosa es lo que el psicoanálisis y la etnografía pueden permitir, en términos puros, y otra lo que el psicoanalista o el etnógrafo, a título particular, hacen con lo que encuentran. Los acontecimientos, como recuerda Derrida, se suceden una y otra vez, siendo esa característica, precisamente, la que les da valor de acontecimientos (Bennington y Derrida, 1994: 38). Súbitamente catastróficos o propagándose imbarajables (Deleuze y Parnet, 1980: 77), los acontecimientos desmoronan los pronósticos y desafían la previsión. Bion ha señalado, a propósito de la mentalidad de grupo, que es preciso aceptar la conjunción constante de datos, pues éstos suelen aparecer, como Hume dijera, singularmente unidos (Grinberg, Sorg y Tabak de Bianchedi, 1976: 21). Podemos ahora preguntarnos sobre los particulares cortes epistémicos o metodológicos, que cada época y disciplina ha impuesto sobre los acontecimientos del entorno, al punto de fabular lo inexistente y negar lo indiscutible, por respeto a las consignas del caso.
Recordemos que, desde el siglo XIX, los imperios de ultramar movilizaron a sus especialistas de la sociedad y a sus exploradores de la cultura, a fin de que registren lo que hoy llamamos sincretismo, aculturación o transculturación. Los poderes de turno nunca fueron ajenos a los saberes alternativos o a sus afanes libertarios. De ahí que, según las coyunturas y posibilidades, el estudio del “otro” antropológico tendiera a orientar las fuerzas de los ayudantes y de los oponentes; aspirara a diluir o a negociar; procurase imponer o concertar las políticas en juego (Marzal, 1996 V.III: 13-40; Valles, 1997: 21-46). He ahí, agregamos, el obligado itinerario que los expansionismos van a cumplir.
Es curioso que huyendo hacia el Tercer Mundo la población turística de los países avanzados suela reconocerse, vía la diferencia, consigo misma: es la opinión de Baudrillard, quien incluso llama la atención sobre el hecho de que las fotos premiadas en los grandes eventos internacionales suelen tener como objetivos a indígenas, niños hambrientos o víctimas de genocidios bélicos y catástrofes naturales (Baudrillard, 1990: 153-63). Tal identificación por oposición, tal fascinación por lo ajeno, todo ese conjunto de efectos narcisísticos secundarios, encuentra su proceso inverso en las oleadas migracionales con que los hemisferios subdesarrollados perturban turísticamente y alivian económicamente, a las realidades más avanzadas. Al ser interpelado por residir en California, G. Gómez-Peña, editor chicano de la revista bilingüe La línea quebrada/The broken line, se explicaba del siguiente modo:
“Me estoy desmexicanizando para mexicomprenderme”. E inmediatamente, a propósito de la imagen que tiene de sí, agregaba: “Posmexica, prechicano, panlatino, transterrado, arteamericano..., depende del día de la semana o del proyecto en cuestión” (García Canclini, 1989: 301-2).
Volvamos al tema de las superficies y a la superficialidad que clásicamente se le atribuye: ¿Es casual el precario interés que la sociedad y las ciencias del hombre han mostrado en esa impronta que perfila nuestros desplazamientos y nuestras parálisis, la insignificante atención que recae sobre la fluidez o la incertidumbre expresiva? ¿Es pura coincidencia la negación de las posturas y desplazamientos que suelen caracterizarnos, la escasa reflexión invertida en las velocidades y lentitudes que encarnamos diariamente? Hay un origen y un proceso social que se llevan inextricables en el cuerpo; anatomía socializada que capitaliza el gesto y el andar; intersección escénica de tiempos y territorios biográficos (Bourdieu, 1991: 70, 92, 250, 342, 373, 385, 389, 472, 483-5). Auténtico capital cultural del que las nuevas clases altas, y todos los arribismos sin pedigree, difícilmente consiguen sustraerse. Se trataría, pues, de levantar un geoanálisis (Deleuze y Parnet, 1980: 145), que permita hacer el recuento de los movimientos con que desterritorializamos el entorno y, en virtud de los cuales somos, paralelamente, reterritorializados. De ese modo es posible certificar el peso que acusan los cuerpos y los despliegues gestuales en el modo de hacer rostro, de ser rostro, de rostrificar (Deleuze y Parnet, 1980: 22-3; Deleuze y Guattari, 1988: 173-94, 299-301; Deleuze, 1984: 131-50).
Demás está señalar que con esos recursos no sólo somos percibidos por el otro, sino que es a través de ellos que percibimos, paralelamente, a los demás. Para decirlo a la manera de Goffman, no hay modo de que sujeto alguno se exima de sufrir, en carne propia, lo que el autor llama divergencia, máxime si se considera que la vida social expone a cualquiera a ser ridiculizado, avergonzado, calumniado. En efecto, por probabilidades todo sujeto será descubierto en su zona más frágil; alcanzado en el secreto que más celosamente guardaba, a propósito de ese pequeño detalle o de ese mínimo defecto que atesorara como una pieza de máximo valor (Goffman, 1970: 148 y 150). A propósito de los defectos, Max Hernández, psicoanalista peruano, señalaba alguna vez que la gente puede pasar de vivir con ellos a vivir para ellos. Reconstruyamos un itinerario posible de tal anomalía: preocupación por la mirada ajena, anticipación del descubrimiento y encubrimiento anticipado del defecto, todo ello a fin de defenderse de la propia fragilidad.
Recordando lo elemental: no hay estereotipado sin estereotipador, no hay modo de estereotipar sin aspirar, implícita y vanamente, a ser excluido de esa estereotipia. Los estereotipos, concebidos como recursos del poder, no operan sino taladrando a unos y a otros; sometiendo a unos y a otros; tanto a los que se juran sujetos del acto como a los que sufren y se quejan pasivamente, de la emisión adjetivada. Normales y anormales, estigmatizados y estigmatizadores, desacreditados o desacreditables, no son personas sino perspectivas (Goffman, 1970: 160). En tal sentido las funciones y los lugares ocupados podrán variar, uno puede estar instalado, por ejemplo, en la línea de mira o, en su defecto, fungir de francomirador, pero lo fundamental tenderá a mantenerse firme, pues el propósito es que los valores engorden, que los discursos se afirmen, que los lugares comunes se reproduzcan. O, de otro modo: que los sentidos, como el dinero, circulen (Pereña, 1990). He ahí la eficacia de las relaciones que el poder instaura, y he ahí también la fuerza y el alcance con que las consignas se diseminan, tornando dóciles a los cuerpos (Foucault, 1992: 139-42, 156-7, 168-9).
En otros términos: que los vínculos sociales se establezcan sobre el nosaber de los agentes, bien sea que éstos se instauren, fielmente, en la unidad activo/militante de una ideología grupalista o que, en su defecto, dependan de una ilusión individualista que quiere, para el mejor cumplimiento de un reglamento tácito, constituirlos como seres “libres”. Sabemos, pues, con Guattari, que el primer caso es el de las sectas religiosas, las bandas delincuenciales e incluso agregaríamos, el de las llamadas barras bravas, en su carácter paranoicamente excluyente del mundo, reivindicando credos milenaristas o desdibujando, en su vengativo desorden, la frontera entre la violencia fáctica y la retórica de una agresividad discursiva. El segundo caso es el de los empleados de cualquier entidad o el de los oficiantes de cualquier institución, e incluso perfila la realidad de unos consumidores, siempre segmentables, que la cultura masmediática factura. Aquellos se suelen encontrar perentoriamente incluidos en la actualización de unos usos prefabricados para su dócil reproducción.
Se observa, entonces, que las fuerzas políticas mayoritarias (no por su número se entiende, sino por el yugo que administran) se instituyen como homogéneas para pretender constituirse en homogeneizadoras. Duplican, entonces, un en sí a través de un para sí, quedando dichas fuerzas definidas más enfáticamente por el propósito de manipular (el llamado hacer-hacer de los semiólogos) cuando no usufructuar toda posición heterogénea. En otros términos, se trata de diluir o reducir toda variación que desestabilice el orden social, todo factor que indisponga las convenciones. Es precisamente bajo ese esquema que un autor como Bataille explica incluso la emergencia y funcionalidad del fascismo, añadiendo que la sociedad civil, maternal y femenina al fin, precisa del órgano masculino que la torne respetable, de la prótesis viril que la acorace contra los atentados: el poder militar, las fuerzas armadas (Bataille, 1974: 78-115). Aunque centrándose en otros tópicos, Barthes sostiene que la operatividad de la lengua radica en la base fascista de la que se nutre, no tanto por lo que impide decir sino, más radicalmente, por lo que obliga a expresar (Barthes, 1988). Más recientemente Ibáñez ha dicho que la fuerza de la ideología es del orden de lo decible: suerte de límite infranqueable para el verbo y la acción (Ibáñez, 1986a: 55, 63-4, 76; 1986b: 497-8). El aparato estatal sumiría toda manifestación o desvío, toda excentricidad en algún punto de una cartografía concéntrica: posible corolario para lo sustentado en este párrafo (Calabrese, 1988: 69-72).
Si consideramos literalmente tales reflexiones, se inferirá una atmósfera terrorista individualizada, una suerte de catatonia aislante que multiplica la incertidumbre y que, como consecuencia, suscita una demanda de apoyo generalizada, un deseo de protección que el Estado y sus órganos conexos pretenderán colmar. No faltan los autores que han preferido hablar de un ordenamiento paranoico, quienes aluden al inextricable nexo establecido entre las posturas competitivas que un aparato moderno de producción estimula, y los afanes más prosaicos, clásicamente prosaicos tal vez, de ejercer presión, someter, humillar e incluso sacrificar al otro (Rosolato, 1981: 119-25; Enríquez, 1973). La tan mentada alienación, frecuente expresión de contradicciones históricas sistemáticamente silenciadas por el poder psiquiátrico, es articulable también como el punto ciego merced al cual los consensos van aplastando a los delirios; las creencias disfrazando los síntomas; los ideales atenuando las fantasías.
El proceso inverso, clínico si se quiere, es el que se sigue en el reciente filme de L. Von Trier, Contra viento y marea (1996). Allí lo incondicional del amor lleva a la protagonista a nadar contra la corriente y a enfrentar el escarnio colectivo: lo curioso es que la heroína no encuentra más apoyo que una religiosidad cada vez más distante del sentir comunitario. Así, pues, cuando de regímenes totalitarios se trata, la alienación se extiende y capilariza en directa correspondencia con una incredulidad y una duda estandarizadas (Aulagnier, 1980: 35-49). Esas sospechas deberán activarse al emitir o recoger una información; tanto para el sujeto como para el objeto de un comentario; lo mismo al divisar que al ser divisado en un feudo cualquiera. No es casual que en las megalópolis de fin de siglo las proxemias epidérmicas que acompasan los flujos citadinos acentúen, paradójicamente, la distancia imaginaria de los transeúntes.
Recuérdese, entre nosotros, la “suspensión de las garantías”, el síndrome del “toque de queda”, y su reverso festivo: las reuniones de “toque a toque”. Evóquese la cotidianidad de los atentados y de los secuestros en general; o de los coches-bomba, en particular. De esas atmósferas y del ritmo adrenalínico que destilaban, solía acusar un impacto más claro el extranjero o el visitante eventual, antropólogo al paso de una escena conflictiva que, mal que bien, enriquecía su saber. He ahí uno de los hábitos que un régimen paranoico consolida y “naturaliza”: cuanto más preocupado esté el sujeto en detectar problemas afuera, más alterado, más alerta, menos indiferente se encuentra por dentro: transfiguración topológica que no debe soslayarse, dado el peso que en tales contextos adquieren los denominados analizadores (Lapassade, 1979). Al analizador hay que entenderlo como un emergente, cuya sola expresión suele dar cuenta de un sentir más o menos generalizado; como un vocero que consigue sopesar las condiciones existentes, en un tiempo y lugar dados; como un ente protagónico que provoca variaciones respecto de las crisis, o que madura una alternativa contra éstas.
Hay también, en el reino animal, un imaginario compartido entre el animal predador y el animal presa, entre el perseguido y el perseguidor, conexión que obliga y faculta a cada cual a ponerse en el lugar del otro. En virtud de tales procesos, la suerte de atacantes y atacados, o las posibilidades de devorar y sobrevivir, dependerán, en gran medida, de poder anticipar los movimientos del enemigo y/o sorprenderlo con un viraje insospechado. No es vano que esa lección etológica haya sido ejemplarmente rescatada por la teoría de las catástrofes (Petitot, 1981: 134-35, 148-50, 165-67). Tanto las competencias de grupo como las propiamente individuales –las que en buena cuenta suelen ser pasajes o fases constitutivas de las primeras– presentan numerosos ejemplos de la dialéctica señalada por Poe en su célebre relato La carta robada (Poe, 1991 I: 514-34). Recordemos que en algunos trechos de dicha narración Poe se dedica a ilustrar el modo en que ciertos juegos alojan a sus participantes en una situación especular, inscribiéndolos transitoriamente en una trampa simétrica. Incluso se nos ilustra sobre la manera en que las identificaciones van a diferenciarse por la flexibilidad con la que los sujetos las operan, sea colocándose plásticamente, en el lugar del otro; sea trayendo rígidamente al otro al lugar de uno.
Esa es, incluso, la diferencia que el cuento revela entre la competencia, presuntamente admirable, del detective Dupin, y la inoperancia del cuerpo policíaco respecto del escondite que el ministro ha elegido. No se trata de buscar, sino de encontrar dirían Deleuze y Guattari. La policía buscaba no la carta, sino el sobre que debía contenerla; no el texto sino su envoltura, e incluso, peor aún, una envoltura intacta; no lo que brillaba ante sus ojos sino el inefable “escondite”. El ministro jugaba, inversamente, a la mostración pública, aunque retocada, del objeto. Aquél personaje procedía entonces, con una política, si se quiere anti-paranoica que sólo Dupin iba, irónicamente, a desenmascarar. Todo ello merced a un trabajo para el que las llamadas abducciones de Peirce parecen ideales (Peirce, 1987).
Y tratándose de mecanismos de control, no estará demás recordar que la inmensa mayoría de ellos son sólo variantes actualizadas de aquél panóptico que imaginara y concretara Bentham a fines del siglo XVIII, y cuyos efectos aún se hacen sentir (Foucault, 1992: 199-230). He ahí el eje que liga al vigía con toda la hipervisibilidad y omniubicuidad que le ha sido regalada; he ahí el riguroso dominio que aquél alcanza sobre unos objetos plena y generosamente exhibidos; estrategias que se reconstituyen en espacios diversos, y en nombre de múltiples regímenes discursivos. Bastaría señalar que en los ámbitos familiares suelen detectarse, sin demasiado esfuerzo, instrucciones escolares, restricciones penitenciarias, prohibiciones hospitalarias, bajo el pretexto de una adecuación futura a las exigencias laborales.
Tales préstamos (constantes, súbitos, retroalimentados), tal circuito (siempre actualizado), tal transitividad (hecha de canjes y equivalencias) tornaría legítimo hablar de un panoptismo generalizado. En este sentido el voyeurismo clásico (aquél que se ejercita por la ventana y al que la cinematografía supo otorgar suspensos espectaculares y placeres sublimes) no pasaría de constituir una versión subalterna, una traducción restringida a la comarca erótica, del afán más amplio por suscribir dominios, a través de la mirada. El negativo de tal operación se registra, claro está, en la renuencia a someterse al efecto inverso: no querer ser vigilado, evitar ser sorprendido, no secretar el secreto.
En términos de Deleuze y Guattari, los aparatos estatal y lingüístico alcanzan su manifestación condensada, su mínimo común múltiplo, en las denominadas palabras de orden, funciones de una lengua mayor, de una lengua oficial o vernacular que, a título permanente, reproduce sus principios y asegura su expansión (Deleuze, 1990: 44). Así pues, fijando, manteniendo, dividiendo, separando es como los órganos y los saberes oficiales luchan contra los flujos mínimos. Sea que se soslayen los asomos imperceptibles; sea que se procure la domesticación de los devenires minoritarios; sea que se opere por omisión, por distanciamiento, a título implícito o del modo más agresivo. Y es que los nomadismos no se circunscriben a la pura dislocación física, a la mera sofocación indecisa, pues habitan en todas las respuestas u operaciones apenas esbozadas; en los más leves virajes; en cada disconformidad; e incluso, y sobre todo, cuando éstas maniobras han sido silenciadas o desoídas.
Sin embargo, los microfascismos reaparecen en las manifestaciones y fenómenos más distantes del poder; habitan, como posibilidad, cualquier manifestación rizomática (Deleuze y Guattari, 1988: 15). Una razón más para advertir que no se trata de focalizar el radio de acción del poder; de sociologizar su entendimiento por la vía de las clases dominantes y los alcances macroinstitucionales; o de psicologizarlo a punta de constructos como el “interés”, la “voluntad” o el “sadismo” de unas cuantas personalidades. Es preciso desbordar la figura piramidal del poder, válida tal vez para su funcionamiento clásico pero definitivamente ajena al orden burgués y a la progresión geométrica del desarrollo capitalista. Menos preocupado por una continuidad histórica que suele configurar bloques irrestrictos, el poder moderno tratará de diseminar, en su horizonte geográfico, el mayor número de mecanismos de control. En vez de otorgarle prioridad a las grandes estrategias, lo que el poder moderno fomenta es el ejercicio simultáneo, en paralelo, de innumerables disciplinas.
Así, pues, los devenires, explícita o implícitamente contestatarios, suelen disfrazarse de incomprensión, de intransigencia o de radicalidad; de falta “a” la orden, o de falta “en” el orden; de pérdida de orientación, de dispersión del sentido, de errores u horrores. Sin embargo, no cabe un entendimiento rígido de tales ocurrencias, máxime si se considera que tales fuerzas operan al lado de otras líneas de fuga, constituyendo en esa asociación imprevisibles traiciones a las expectativas cifradas e, incluso a las ya convenidas modalidades de protesta: casilleros en los que el poder hospeda a las reacciones negativas. Hay una labor de contraespionaje, de robo, de bombardeo interno, de efecto en boomerang, de estrategia fatal, que permite a los lobos actuar como Caperucitas, a los guerreros como presas, y a los vengadores como párrocos. No es infrecuente que las potencias indómitas aparenten docilidad mientras maquinan su reacción, mientras apilan recursos y se hacen sedes de nuevos agenciamientos.
Retornemos al poder: conforme los sujetos ascienden de status o “maduran” sus cronologías, en la medida que “progresan” cultural y profesionalmente, suelen verse maniatados por la corrección y las “buenas formas”; tratando de “expresarse mejor” o de “aspirar a más”; portarse “a la altura de las circunstancias”; de “pensar” y “ser pensados” del modo más correcto. Es ahí donde la pragmática del habla abona el terreno para todas sus consignas, incluyendo entre éstas no sólo las órdenes explícitamente autoritarias, sino a todos y cada uno de los enunciados que nos remitan a las llamadas “obligaciones sociales”. Las consignas, debe recordarse, son reiterativas en más de un nivel y lo más contundente de su impacto no se liga directamente al orden de los contenidos que transmite, o de los supuestos valores que toma como referencia, sino al de los formatos en que se inscribe su manifestación. Sólo así se explica la obsesa frecuencia con que se les afirma y la exigencia performativa en que apoyan su acontecer (Deleuze y Guattari, 1988: 84-5). Por cierto, los denominados actos del habla podrían ser descompuestos en tres planos, de repente inextricables, aunque analíticamente distintos:
El acto como acción, implícitamente ligado a una reacción posible y necesaria. Manifestación que se conecta a un patrón de estímulos y respuestas inscritos en una secuencia reconocible.
El acto como actualización. Sintagma que quiebra la quietud paradigmática. Performance que, en su producción y dinámica singulares corrige e, incluso, desvirtúa la pura y virtual competencia.
El acto como actuación, valor que posiblemente englobe a los anteriores, en tanto se ve asistido por recursos ilocucionarios y convenciones comunicativas altamente ritualizadas. Haciendo pues abstracción de las imposturas recusables al destinador, de sus maldades e ingenuidades, toda actuación se afirma en la credibilidad despertada en el destinatario. Impacto perlocucionario que un contexto siempre cambiante, que una dicción más o menos precaria, provee.
A propósito de ello, Deleuze nos llama la atención sobre el abrumador peso que el hecho de pensar sobrelleva, sobre las pautas típicas que suelen regir su “correcto” funcionamiento. Tal trabajo se vincula, no lo olvidemos, con ciertos valores en los que “obligatoriamente” el pensar habrá de inspirar sus modalidades y propósitos. Groseramente sintetizadas, rememoremos esa suerte de mandamientos de la cognición occidental, taladrando precoces las lógicas del discurso. Desde el principio, por ejemplo, habrá que confiar ciegamente en la buena voluntad del pensador y en el respaldo que la hipotética transparencia de su pensamiento ha de significar; cercano a tales maniobras, el tan mentado sentido común reclamará un lugar, pues su carácter armónico y conciliatorio suele defendernos de los yerros pecaminosos que nos apartan del camino “correcto”. En fin, se nos obligará por encima de todo, a re-conocer lo real o, en términos menos diplomáticos, a despejar el panorama de entidades no clasificables; a desconfiar de factores que no se dejen subyugar; a coger con pinzas las dispersiones que nos remitan, alegres, al caos de la superficie (Deleuze y Parnet, 1980: 29-31).
Superadas así todas las trabas, concretadas todas las proezas, ascenderemos, cual héroe narratológico, hacia el cenit de la logosfera, escenario donde nos eseran los laureles de la verdad inmaculada. Emblema que ha de iluminarnos la testa por la lealtad mostrada ante el llamado principio de suavidad/producción/provecho (Foucault, 1976: 221).
Ante tales cercos y tamañas advertencias, en lugar de la resistencia pasiva o de la simple y pura huida, ambas paranoicamente afectadas por los encuadres graficados, será conveniente trazar líneas de fuga, desarrollar otras velocidades y aplicar diversos frenos. Tales tácticas supondrán trastornos moleculares que en su sigilo abran surcos en los continentes gramaticales, grietas en las secuencias sintácticas; transparencias en las significaciones impuestas. Debe comprenderse que de las ruinas de tal edificio, de sus escombros arqueológicos, otros personajes emergerán, otros jugadores saltarán al campo, otros actores se mostrarán en la tarima, no necesariamente marcados por binarismos opositivos, ni dotados de atributos jerárquicos.
En consecuencia, varios son los planos que reclaman ser considerados al cabo de las digresiones referidas:
• La pregunta en torno al límite entre lo correcto y lo incorrecto. Borde en el que subsiste, entre animales, el anomal de Deleuze y Guattari; frontera en la que emerge el analizador de Lapassade y Lourau; meandros en donde se aloja el desviante; dinámica que particulariza el perfil del outsider de Lovecraft.
• La pregunta sobre el umbral, en cuyo interior todo permanece bajo control e identificación, y cuya naturaleza va a verse alterada por la manifestación de un afecto cualquiera. Dado que los afectos se inscriben, pues, como efectos puros, como expresiones fugaces o indicadores incomprensibles resultará pertinente distinguir los grados de resquebrajamiento que éstos suscitan en un orden dado. Dicho de otro modo, se tratará de sopesar el recibo que el poder acusa ante el grado del daño infligido; ante los niveles de desterritorialización consumados.
• Tales criterios son los que gobiernan, por ejemplo, la polaridad subjetivo/objetivo; el par interno/externo; o el binomio racional/emocional. Sabiendo de la fuerza con que el poder inscribe esos binarismos; del cuidado con que los jerarquiza; reconociendo, en fin, la inversión masiva que en ellos se concreta, puede explicarse también todos sus afanes por evitar mezclas y mestizajes. En consecuencia, se podrá comprender también todo el escándalo que suele diseminarse ante la emergencia de cualquier desborde; la resistencia física o la rigidez ideológica, ante cualquier tipo de entrecruzamientos.
Manteniendo esas interrogantes abiertas, e incluso considerándolas como tareas a asumir en las líneas sucesivas, sólo agregaremos que será en esos territorios, a-paralelos, a-centrados, oblicuos, indefinidos o furtivos; y en medio de la dinámica que precipita su desprendimiento y acelera su reconstitución, que serán concebidas las minorías, los devenires menores, los usos menores de la lengua: co-incidencias de las que se ocupa este escrito. Es evidente que en los puntos enumerados arriba, que son otros tantos modos de decir lo mismo, subyace la cuestión del pensamiento externo (que Foucault toma de Blanchot y éste de Bataille), así como la del borde y del revés, temas determinantes para una topología orientada al advenimiento de los fenómenos catastróficos.
Por ejemplo, la cuestión del borde indeciso, de la frontera mutante, del derrumbe mismo de una lógica opositiva puede ilustrarse de modo inmejorable en algunos productos actuales de la televisión animada. Vemos como el Dr. Katz (Comedy Partners) muestra un flujo de imágenes que tornan inútiles las tradicionales brechas entre las esferas internas y las presiones externas; perceptos que desestiman las jerarquías sobre las que un sujeto supuestamente articulado ejerce su soberanía y control. Katz es un psicoanalista; es, por así decirlo, un ser de la escucha y del diálogo. Sus pacientes y su secretaria son recortados una y otra vez, en cada capítulo, en virtud del lugar, eventual o furtivo, que ocupan en el discurso; su único hijo y sus amigos más entrañables, entran y salen del cuadro, esgrimiendo puntos de vista y pugnando por imponer sus saberes. El fondo físico sobre el que se mueven los personajes suele ser fijo, suele permanecer inalterable, en blanco y negro; los cuerpos, en cambio, se adueñan del color y aparecen como dotados de una extraña y nerviosa movilidad. La zona de la divergencia es la que asiste, simultáneamente, a todas las convergencias. Se trata de la línea, inquieta y sugerente, que separa la silueta de unos cuerpos más o menos móviles, respecto a unos objetos indiferentes, a unos sets relativamente ajenos, instalados como presenciaausentes. Algo parece romperse, resquebrajarse, deslizarse de éstos cuerpos hacia esas otras cosas; algo parecen devolver también aquellos entes medioambientales. Así, pues, entre lo interno y lo externo habría una contigüidad sospechosa: falsa frontera burlada por un vaivén de líneas. Intermitencia de la expresividad. Permeabilidad de los afectos.
Sería preciso, entonces, que los intelectuales revisaran sus estrategias molares y la universalidad de sus concepciones: los abismos que cavan y los cercos que levantan. Cuestionar incluso la mecánica del doble mensaje que utilizan, mientras son utilizados por él. Mensaje que, por un lado, los hace procurar una distancia insalvable con el “mundo”; y establecer de retorno, acuerdos sospechosamente fáciles con las expectativas del “mercado”. He ahí la figura, tristemente célebre, de los denominados “fiadores de la cultura”, profesionales que, al opinar sobre comportamientos y modas imperantes, suelen conciliar los apetitos del sentido común con el refinamiento técnico de las jergas científicas. Bajo ese artificio los abanderados del saber consiguen saciar la curiosidad del lector, el radioyente o el televidente promedio al destilar una versión especialmente digerible en las mismas fauces de una masa ávida de confirmar las democráticas sospechas de siempre. Discordancia entre el ethos y el logos de la que los intelectuales suelen ser portavoces antes que combatientes; víctimas antes que denunciantes (Bourdieu, 1991: 431-32, 471-73, 479, 489, 494).
Sin embargo, no estará demás revisar la perfección de ese vaivén entre voces consagradas y mayorías en desventaja; sospechar de aquella armonía comunicativa que dice neutralizar las diferencias. He ahí los ecos de un paternalismo inequívocamente humanista resonando detrás de la advertencia de estilo, ésa que suele recordarse antes de salir al aire: “no olvide que está hablando para el gran público, le rogamos que...”. Vayamos pues a los indicadores: ¿Con qué espíritu, por ejemplo, se aborda el análisis del consumo de los video-juegos? ¿En nombre de qué principios el comportamiento de los asistentes a las discotecas o a los pubs es tildado de vandálico y antisocial? Una mirada desapasionada detectaría, sin mucho esfuerzo, reclamos airados, voces de alarma, moralismos y moralejas del más variado calibre.
Se nos recordará, en nombre del neoliberalismo y la libertad de expresión, que hay que respetar los matices y valores abstraídos en cada caso. Sin embargo lo sustancial de tales pronunciamientos es que siguen girando en torno a los mismos vicios retóricos; siguen acusando el escandaloso desgaste de las fórmulas sempiternas. Ello revela la imposibilidad manifestada por especialistas e intelectuales de ocupar otro lugar, de asumir otras funciones, de plantearse otras interrogantes (Foucault, 1973). Más puede, en todo caso, la ideología prejuiciosa que los habita y de cuyo desfase parecen no poder, ni querer, tomar conciencia.
Resulta, en todo caso, digno de mención que gran parte de lo dicho, escrito y/o mostrado sobre las modalidades de actuar entre jóvenes, esté comandado por el archiconocido trío frustración-regresión-agresión. Probablemente no sea éste el lugar para evocar las condiciones en medio de las que una psicología experimental, interesada en los comportamientos sociales, formalizó tal cadena en el laboratorio; ni el momento para esclarecer las razones que tornaron idónea la secuencia frustración-regresión-agresión como recurso descriptivo ante ciertos desajustes que el propio régimen capitalista imprimía en sus odas al rendimiento (Lacan, 1984 II: 239-44). Sin embargo, entre tanto desencanto tanato-lógico (estados policíacos, guerras frías, bélica informativa) y tanta euforia tecno-lógica (electrónica, virtual, interactiva) no podemos obviar cuánto las pontificadas verdades de la ciencia y el aura religiosa de la que se proveen han sufrido un inevitable crepúsculo.
Tal desorden dio lugar a “n” versiones, que al dispersarse entre las lenguas y combinarse en los más diversos cotos comunicacionales, confirmaron la línea de mira de Wittgenstein, quien imaginaba los lenguajes como juegos, como sistemas permutables, como conjuntos de reglas a respetar o a modificar (Wittgenstein, 1982). Sabemos que sobre tales entrecruzamientos y malentendidos poetizó tempranamente Baudelaire, y que el trabajo del genial Joyce consistió en una desbordante experimentación novelística en la que no sólo los acontecimientos se tornaban textos sino que fundamentalmente, los textos devenían acontecimientos. De tales desbordes se han nutrido, sin duda, gran parte de las variantes que la narrativa moderna ha mostrado en el siglo XX.
En consecuencia, y volviendo al imperio que ciertos dogmatismos reflejan a título evidentemente ingenuo, cabría señalar que el constante e indiscriminado uso de ciertos conceptos, devenidos lugares comunes, suele determinar severos equívocos en el afán de dar respuesta a lo actual mediante lo pretérito. Modo tradicional de operar sobre el fenómeno contemporáneo con las baterías de ayer. Adelantémonos a la réplica de rigor: ¿Caben acaso otras opciones? Nos parece que sí. De tal modo que en vez de creer-saber, inequívoca y orgullosamente, lo que se está mirando, podría mirarse con más humildad lo que se quiere-saber; tampoco estaría mal abandonar el oficio de vaticinador o profeta profesional, de legislador o párroco oficial, para procurar un compromiso que traicione las más caras tradiciones del saber intelectual. Estudiar la posibilidad de aproximarse, en vez de tomar distancia, pero también, y sobre todo, lo inverso: relajar el nexo con los axiomas que agobian, despegar las hipótesis que abruman, cancelar las amortizaciones con todos los acreedores de las inmutables macrohermenéuticas. Ser gitano en la propia tierra, extranjero en la lengua matriz, hacer tartamudear a la expresión: son los consejos de los filósofos de la diferencia. Esos pensadores suelen evocar también las instrucciones de Kafka: moverse en la cuerda floja, robar al bebé de su cuna (Deleuze y Guattari, 1977).
A continuación, y en el afán de acercarnos a la efervescencia citadina, a ese real ensordecedor del que los enciclopedismos huyen, se aludirá a un par de nociones que debemos a Lacan e implícitamente a Hegel, al sostener que los antifaces del deseo, de los que solemos resultar cómplices, requieren, para su emergencia, de un escenario, de un setting. Ese lugar sería, ya lo dijimos, la cotidianidad moderna, considerada incluso como (no)lugar del deseo (Lefebvre, 1972: 147-8). Dimensión inconsciente, entonces, en la que han de caber todas las paradojas e inconsistencias. Allí donde las oposiciones se alternan o diluyen; y donde, en buena cuenta, siguiendo la lección de Freud, no habrían exclusiones. En tal sentido se ha señalado que, desde el orden analítico, no hay más incongruencia que la del teórico exigiendo a la estética popular, funcionamientos y usos que le son ajenos; solicitando al orden coloquial recursos que no harían más que ordenar el desorden y, en el camino, tergiversar su dinámica (Bourdieu, 1991: 30 y 93). A propósito de la diferencia entre enunciados descriptivos y enunciados realizativos, Austin señalaba el error de la filosofía, y de la propia lingüística, al restringir el alcance de los enunciados, muchos de ellos sin sentido estricto según Kant, privando así del espacio analítico correspondiente a una serie de oraciones cuyo carácter no descriptivo es constante y evidente (Austin, 1971: 41-4).
Desde otra óptica Baudrillard, luego de poner en cuestión las propias nociones de lo social y de lo masivo, ha sustentado que la llamada pasividad del destinatario, lejos de ser una materia manipulable emerge como auténtica resistencia: ésta se nutriría de la saturación y la indiferencia, tantas veces criticadas, del anónimo colectivo (Baudrillard, 1985: 21-9, 36-41). Parece inevitable concluir que la famosa interactividad de fin de siglo ha tomado el relevo de las ilusiones participativas pretéritas: allí donde un fascinado Enzensberger atisba insospechados efectos democráticos (Baudrillard, 1974: 194-233).
Se torna entonces inminente recoger ciertos indicadores que la lengua, en su inquieta permanencia, en su abrupta deriva, plasma en los usos proverbiales. Nótese la evidente “despersonalización” del sujeto anónimo cuando muestra y esconde su expresión mediante frases del tipo: “Las personas no saben qué actitud tomar”, “Uno no es nadie para opinar”, “La gente tiene que optar por lo más práctico”, o más drásticamente “¿Y qué es lo que quieren que uno haga?”. Debe también destacarse la propagación del se (Lefebvre, 1972: 146, 152, 162-3, 193, 224). Se dice, se rumorea, se viene escuchando, a veces intercambiables por giros más íntimos y fórmulas más discretas como la que encierra un “me han contado”. Del lenguaje directo al lenguaje indirecto, del lenguaje simple y llano al metalenguaje, tales subterfugios certificarían la recurrencia del juego entre embragues y desembragues (Benveniste, 1971) que los sujetos del discurso operan. Así, pues, de un lado tales juegos colocan al usuario en la comodidad de un registro impersonal y, de otro lado, lo proveen de recursos siempre, y en algún grado, incorporables; expresiones fácilmente apropiables. Objetos todos de adherencias identificatorias indiscutibles, a pesar de su transitoriedad. No es casual que este orden de cosas se dé en una época en que se asiste a la superación de la antinomia, otrora homenajeada, entre individuo y sociedad. Que tal resquebrajamiento resulte paralelo al de la polaridad entre esferas públicas y recintos privados.
Hoy por hoy, cuando las entrevistas televisivas alcanzan su cresta más empinada y el intimismo que éstas procuran recrear se confunde con la intimidación propiamente dicha, nos encontraríamos ante lo que Baudrillard supo denominar porno-estéreo. En tales formatos los anonimatos no reconocibles y las autorías específicas se truecan una y otra vez; juegos dialógicos que entrevistadores y entrevistados procuran reproducir, mientras se accede a la cara anónima del personaje célebre, o al repentino y efímero, rostro notable del anónimo. Todo el mundo reconoce la abundancia y utilidad de giros coloquiales del tipo: tal vez, no sólo eso, de repente, nunca se sabe, ojalá, así pasa cuando sucede, y en la otra orilla los: desgraciadamente, para otra vez será, qué le vamos a hacer, habrá que esperar, no hubo suerte, como dispositivos que en su ritmo oscilante tienden puentes entre el escepticismo abúlico y la llamada esperanzadora. Tales indicadores revelan los fundamentos de un perfil estandarizado en el ciudadano medio, levantados ante la fantasmal verticalidad del poder, o ante los azares de una subsistencia hecha de crisis inflacionarias y desempleos súbitos.
Retrato existencial cuyos contornos se ven incesantemente recompuestos; plano en el que abundan los agujeros y las fisuras; terreno que supone camadas y estratos en permanente acomodo; concavidades sobre las que es necesario deslizarse; intersticios que es preciso salvar o, en los que es preciso perderse. Acontecimientos todos a los que se va habituando el cuerpo y el pensamiento; las sensibilidades y sus manifestaciones discursivas; el espíritu, y la letra que procura figurarla. Se danza, se torea, se engaña a la realidad; se le es, en fin, infiel. Ese trabajo supone un compromiso y ese compromiso ciertas artes: las de la subsistencia y de los artificios motores que lidian con lo inmediato. Contraataques que se inventan para debilitar a los imponderables de lo real, tácticas para asimilar el impacto que invade el horizonte de cada día. Modos de sortear, y en el extremo de alterar, un campo perceptivo quizás menos calmo y ortodoxo que el que de manera harto prolija, describiera la fenomenología (Merleau-Ponty, 1985).
Un aspecto a retener, a modo de conclusión tentativa, e incluso de advertencia: nadie se enfrenta solo ante tamañas carencias y no debe sorprender que diversas investigaciones desarrolladas en la línea cognitiva hayan demostrado que lo que valida la continuidad y cohesión grupales no se explica a partir del éxito alcanzado, del logro de una meta concreta, o de la recompensa material a la que una colectividad accede objetivamente. Contra todo pronóstico utilitarista, suele destacarse, en la experiencia y en la memoria grupal, el común enfrentamiento a la adversidad. Sesgo que supone la necesidad de despersonalizar el comportamiento y de encontrar, más allá de toda diferencia, semejanzas que contengan y fortalezcan la llamada endogrupalidad, las identidades grupales (Turner, 1990: 84-91). Si los intelectuales de la escena social o del horizonte humano se han encandilado ante la llamada solidaridad de los sectores populares y la han tornado románticamente sublime es porque, en gran medida, el etnocentrismo de sus razonamientos está demasiado ligado a la propiedad privada, a los tiempos mediatos y a los logros pecuniarios del denominado adulto-hombre-blanco (Deleuze y Guattari, 1988: 107, 291-2).
Sin embargo, y según nos recuerda una notable pluma mexicana, la miseria no hace a nadie mejor, sino más cruel (Fuentes, 1992: 384). Productos que corroboren tal afirmación los podemos encontrar en el neorrealismo italiano, y enseñanzas similares se desprenden del cine negro en Norteamérica. Sólo en las telenovelas, claro está, los indigentes se tornan benévolos y, para coronar la ficción, los sectores acomodados serán proclives a las discordias y los rencores: ¡Que viva la cenicienta! Joaozinho Trinta, consagrado coreógrafo de los carnavales cariocas, afirma que sólo un burgués se puede preguntar a qué se debe el énfasis con que multitud de gente humilde se compromete, con la mayor dedicación y perseverancia, en la preparación anual de los desfiles de verano. Sólo aquél que es estructuralmente ajeno a la problemática de las necesidades básicas concibe la existencia como inseparable de una cierta comodidad suntuaria; como programada en términos de medios y fines. No es casual que desde esas mismas capas se le reclame al pueblo capacidad para el ahorro, perspectivas a mediano plazo, previsión del futuro.
Por cierto, es en la misma distancia que gobierna la pretendida comprensión de los eventos descritos, que suele alojarse la sorpresa y admiración de los “interesados”. Sorpresa inequívocamente manifestada mediante una serie de interrogantes cuyo rango etnocéntrico no es difícil detectar. Desde su propia articulación tales preguntas levantan un verdadero impasse, fortifican un cerco insalvable: aquél que sus consignas le dictan. En buena cuenta, el problema es que parten de un lugar equivocado, o para decirlo de otro modo, el problema no pasa de ser aquél que la propia interrogación inventa. Así, pues, por lo general se instala al observado en el lugar del observador, en vez de proceder a la inversa. Le atribuyen al primero razones, criterios, lógicas que le son ajenas; negando, recíprocamente, aquellas que le son afines. Sin embargo, dicha ceguera anima el interés y estimula una terca perseverancia. De ahí que el propio Joaozinho Trinta haya dictado una especie de sentencia del investigador aburguesado: si a alguien le agrada la pobreza, si a alguien le llama la atención, ése “alguien” es el intelectual.
Contrariamente, el que huye de la miseria cruza todas las fronteras que sea preciso cruzar, inmolándose por el sueño primermundista o reivindicando dogmas milenaristas que ha de pagar con la propia vida. En otros casos, se interna en la escena criminal o en la del narcotráfico, para no hablar de la drogadicción y otros modos de prostitución corporal. Lewis ha demostrado, por ejemplo, la recurrencia del oficio de prostituta en varias generaciones de una familia de portorriqueños pobres. El autor concluye que hay una cultura de la pobreza en la urbe, y que en esa misma urbe ser pobre es un modo de vivir o, si se quiere, de sobre-vivir (Lewis, 1961). Tales exploraciones hacen énfasis en la necesidad de caracterizar tal mundo no por aquello de lo que carece, no en su sentido negativo, sino por la peculiaridad de sus recursos y manejos: modalidades que operan en el orden de lo inmediato, instalando un perfil comunitario que conecta con la inexistencia de la privacidad. Así, pues, el sector indigente de la ciudad moderna no sólo se ve radicalmente privado de la propiedad, sino además expropiado de la misma privacidad.
Del mismo modo como la distinción y la riqueza se heredan, barnizando históricamente a los nobles, habrá, inversamente, que apilar harto coraje y voluntad para quebrar lo que Fuentes llama el círculo intemporal de la pobreza (Fuentes, 1992: 371-2) Podríamos entonces concluir que en tales entornos el miedo a la muerte se digiere de otro modo, torna relativo su peso, dado el obligatorio careo con lo precario de la existencia; con los devaneos de la salud; con la incontestable desnutrición. Si en algo coinciden el sicario y el terrorista es en la conexión entre poder y violencia: más poder para propagar la violencia, más violencia para alcanzar el poder. Nadie dudaría de los efectos inmediatos que el empleo de armas supone, tornando expresivo al mayor hermetismo; pocos cuestionarían el peso atávico de los consabidos anhelos por acortar las diferencias sociales, y reconstruirlas desde otro extremo. En fin, cuando las condiciones lo permiten, los núcleos microfascistas del deseo no tardan en aparecer. Así, pues, entre traficantes y terroristas las pequeñas grandes dictaduras suelen multiplicarse por doquier.
Esa tal vez sea la franja lumpenesca o delincuencial que todo poder oculta y del que, con frecuencia, se asiste y beneficia. He ahí la violencia, bien o mal enmascarada, que nutre todos los ascensos forzosos y las megalomanías dictatoriales; líneas duras expuestas pública e impúdicamente; reterritorializaciones de un poder que canjea nombres y regímenes, que destituye y restituye ideologías para hacer prevalecer los mismos afanes jerárquicos. La rigidez de las formas suele ser, en su imposición, recurrente; lo que varía, en todo caso, son los contenidos humanistas y los gestos populistas. El protagonismo le correspondió ayer a las retóricas nacionalistas, hoy a las fórmulas neoliberales. Con frecuencia, la autocracia se ha impuesto so pretexto de la voluntad general (Simmel, 1986 T. 2: 782). Hoy diríamos, y con sobradas razones, que en nombre de la democracia se cometen todos los atropellos dictatoriales que la Historia recuerda, e incluso aquellos que otras historias, menos rimbombantes y más subrepticias, demoran en contar.