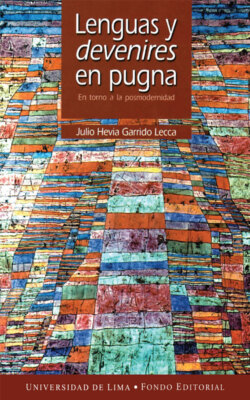Читать книгу Lenguas y devenires en pugna - Julio Hevia Garrido Lecca - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO I Ciencia, discurso y estrategia
ОглавлениеCon Galileo y Descartes, se nos dice, el empeño científico adquiere históricamente las características que hasta el día de hoy lo perfila y define (Koestler II, 1987; André, 1987). En buena cuenta se tratará de constituir universos cerrados, hacer depender el sentido de la estabilidad y recurrencia de ciertos principios, acceder a las leyes que habitan en lo más profundo de los fenómenos. Es por ello que los racionalismos eternamente renovados por metafísicas y tecnologías diversas, han aspirado, por lo regular, a detectar lo unitario en medio de la diversidad; a recoger singularidades purificadas y abstracciones armónicas entre un real difuso y tendiente a lo múltiple; a combatir el caos de las apariencias gracias al certero e inefable recurso de las esencias. Cristalizar tales aspiraciones no es poca cosa, máxime si se recuerda hasta qué grado el culto a dichos valores va a suponer un reconocimiento y merecer un poder, recompensas distribuidas por la sola pertenencia a todo espacio que se consagre a la búsqueda, entiéndase oficial, de una “verdad”. Suerte de realización sustancial de los anhelos científicos más puros, ciertas disciplinas últimamente llamadas ciencias “duras”, tales como las matemáticas, la física o la astronomía, renuevan sus propósitos formalistas. Para ello han de abocarse al perfeccionamiento de su operatividad instrumental y a la convalidación de los rigores hipotético-deductivos de estilo. El éxito de tal empresa parece depender de una cierta obediencia, de un cierto ajuste táctico, a las premisas axiomáticas; y del exacto acatamiento, implícitamente disciplinar, a las consignas que un saber técnico establece.
En el ámbito de las denominadas ciencias naturales, entre las que deben destacarse la física, la biología y la anatomía, los recursos experimentales alcanzaron especial preeminencia. Haciendo eco de las ideas de Bacon y de Bernard, se yergue el espacio de control por excelencia: el laboratorio. No sería difícil reconstruir, por cierto, una línea dura, un segmento rígido que detectase las conexiones entre una ideología experimentalista y el prestigio infraestructural que los “laboratorios” proveen. Alianza de la que han surgido productos del más diverso tipo: los lavados cerebrales y las explosiones nucleares; la aceleración de partículas y la gestación de clones; la realidad virtual y las virtudes de lo real; las exploraciones bacteriales y las fugas virales; en fin, los sistemáticos y permanentes registros de “n” sensibilidades perceptuales.
Lo indiscutible es que con la propagación de los experimentos una serie de exigencias, más o menos específicas, se han impuesto. Entre ellas alcanza brillo propio el aislamiento y el manejo de las variables cuyo fin, como se sabe, es hacer prevalecer las llamadas constantes. Paradójicamente tales variables deberán ser privadas de la variabilidad que muestran en sus campos de acción originarios. De hecho, múltiples aparatos de observación, comparación y registro contribuyen al tecnicismo de dichas atmósferas. Destacan, asimismo, en el terreno de la validez y la confiabilidad de los resultados, las indispensables repeticiones de las sesiones de trabajo y, a posteriori, los prolijos contrastes a los que los datos recogidos han de someterse. Recuérdese aquí el particular énfasis que en la obra de un autor moderno como Popper recibe la noción de falsabilidad, suerte de dispositivo instrumental, cuando no de criterio analítico, para descartar las hipótesis nocientíficas (Kreuzer, 1992).
Recuérdese también las reflexiones, efectuadas por Bourdieu, respecto del carácter autovalidante o tautológico que permite a esa entidad laboratorista-experimental de la que hablamos, legitimar sus hallazgos e imponer la orientación de sus lecturas (Bourdieu y Passeron, 1989). ¿Sería inocente interrogarse hoy, después de tanto marxismo y antropología, de tanta fenomenología y estética, de tanta semiótica y psicoanálisis, de tantas teorías del discurso y filosofías del lenguaje, sobre la supuesta conciencia del sujeto experimentador? Lo cierto es que el especialista de laboratorio no es más que otro objeto, experimentado por la propia experimentación; variable de un diseño operado a otra escala; conductor/conducido de una nave que enlaza, bajos órdenes estrictas, puntos de partida con zonas de destino.
Se ha señalado que la aparición sucesiva de las denominadas ciencias humanas y de las ciencias sociales generará progresivas modificaciones en el manejo del paradigma que liga al observador con su observación, al vigía con el radio de su vigilancia (Ibáñez, 1986: 70-71). Resulta indiscutible que la misma naturaleza de los nuevos objetos de estudio –trátese de sistemas culturales o aprendizajes sociales, percepciones o comportamientos habituales, lenguas o discursos– ha de reclamar ajustes en los planteamientos convencionales, cuando no la introducción de métodos y técnicas ad hoc. En todo caso, y más allá de las legitimaciones conceptuales o de la plasticidad humanista, el sujeto real será tratado –desde finales del siglo XVIII– no como protagonista de la comunicación sino como fuente de información (Foucault, 1976: 204). Se evidencia aquí la ley panóptica que conecta poder y saber en un inextricable circuito, suerte de espiral retroalimentante cuyo insospechado alcance aún no terminamos de visualizar.
La sociología, por ejemplo, se fue inclinando hacia un perfil positivista (Marchán Fiz, 1982: 238-260) y hacia lo que hoy se cataloga como estudios macrosociales; la psicología, presionada por diversas exigencias, procuró la cientificidad reclamada, sesgándose obsesivamente hacia los regímenes psicométricos y, cómo no, hacia una praxis terapéutica no pocas veces tildada de reformista y conciliatoria (Deleule, 1972: 45-54, 65-9 74-6, 99-104, 136-151). Paradójicamente la visión conductista, preferentemente catalogada como conservadora, y el materialismo histórico, poco sospechoso de oponerse a los grandes virajes de la historia, coincidieron en el relegamiento del aquí y ahora que la cotidianidad acompasa. De un lado, se erigía el minimalismo psicometrista impuesto por las investigaciones enmarcadas en el laboratorio; y del otro, la hermeneútica de los grandes modos de producción y de los ciclos históricos que, a escala mayor, una dialéctica marxista impuso. De un lado, el reino del reflejo y el condicionamiento, las microcadenas de estímulosrespuestas, la sucesión de castigos y recompensas, los reforzadores positivos y negativos; del otro, el capital y la fuerza de trabajo, la alienación y el fetichismo, la explotación y la plusvalía.
Tal correspondencia se basó entonces en una especie de circularidad entre los matices ideológicos, con que las relaciones de producción alienan a los sujetos y fetichizan a los objetos (he ahí, diseminada, una cierta retórica marxista); y las modalidades inevitablemente automáticas con que tales designios son regulados vía el par gratificación/punición (pilar indiscutible de la tecnología conductual). Así, pues, a fin de aliviar los males del sujeto y atender los apremios del sistema, los “ingenieros del comportamiento” levantaron técnicas como las denominadas aproximaciones sucesivas, las que conducen, ni más ni menos, a una suerte de desensibilización sistemática del organismo ante el problema, una inhibición del sujeto ante el conflicto, un desconocimiento presente de lo pasado, y a una ignorancia de cada cual ante todo otro.
Debe enfatizarse, sin embargo, que la coincidencia entre psicologismos y sociologismos se plasmó por móviles claramente diferenciados. Así, pues, mientras la psicología de laboratorio se eximía de las esferas internas del sujeto, dada la imposibilidad de administrar mediciones y prever modificaciones (Chomsky, 1975), los arrestos sociológicos de un Marx o un Durkheim, elevados a la altura de los modos de producción o de las grandes convocatorias institucionales, dejaban necesariamente de lado el diario devenir que las historias menores entretejen al ras del piso. No es casual que hacia ese anecdotario de pequeños dramas, venganzas anónimas y sueños sombríos se incline, en la actualidad, un cierto cine de vanguardia. Efecto detectado por Deleuze cuando sostiene que la pantalla cinematográfica, saturada de ser el sacrosanto relevo del mundo, de ser el marco clásico que prolongaba las artes pictórico-figurativas, pasa a convertirse en el tablero de las permutaciones virtuales (Deleuze, 1990: 67-81, 97-112). O cuando el llamado filósofo de la imagen revela que, en el plano de las atmósferas, la ciudad deviene calle; los rascacielos, tugurios; y el héroe, antihéroe (Deleuze, 1984: 286-299).
Uno de los profetas de la maldad contemporánea es, a no dudarlo, Stanley Kubrick. Recuérdese, a título de indicador, el tono paródico y desengañado con que, en una cinta como La naranja mecánica (1971), revisa falsas armonías hogareñas y necias ortodoxias penitenciarias. Destaca el cuestionamiento radical que los propios protagonistas actualizan de las tristemente célebres terapias de “rehabilitación”, definidas estas últimas como quehaceres cuya rimbombante propagación no consigue ocultar la esterilidad de su real alcance. Con La naranja mecánica, la psiquiatrización del orden urbano y el automatismo displicente de las colectividades reflotan en medio de un futuro, si no sombrío, al menos enigmático. Entretanto los ofidios de una moralidad inquebrantable seguirán administrando dosis cada vez más fuertes de su propio veneno. Saltando a la escena actual asistimos hoy, en el plano televisivo, al auge que los talk-shows han alcanzado. Se trata de formatos que facilitan la intersección de un hiperrealismo amarillo con el impacto de los testimonios autobiográficos (Arfuch, 1995: 82-87).
Acaso la década del sesenta marcó el apogeo de una matriz metodológica, cuyo énfasis y propósitos impregnaron en términos prevalentes lo tratado en materia de códigos, textos y significaciones. Con Saussure y Jakobson, Benveniste y Lévi-Strauss, Greimas y Barthes nació, creció y maduró el estructuralismo (para muchos, sin embargo, debe hablarse de “estructuralismos”, dada la autonomía, riqueza y talento de sus más preeminentes cultores). Tal propuesta fue acusada de apolítica, dada la asepsia que su labor analítica exigía; e incluso de hiperformalista, por la predominancia de estratos categoriales, unidades opositivas y un metalenguaje ad hoc en los desmontajes operados. Aquellos que muy fácilmente pretendieron reducir el estructuralismo a la pura moda, solían olvidar en su énfasis sarcástico, que no hay fenómeno social que consiga escapar a los vedetismos y decadencias de turno y que, a la manera de los seres biológicos, los valores culturales no pueden liberarse de la forzosa sucesión dada entre el protagonismo de actualidad y el olvido que los turnos exigen.
Plenamente instalados en el ámbito de la investigación etnográfica (Godelier, 1974 y 1975) o interesados en una sociología de la literatura (Golmann, 1967), autores marcadamente heterogéneos intentaron demostrar, en sus obras respectivas, que no existe una exclusión necesaria entre un marxismo cuyo materialismo histórico parecía ajeno a las complejidades lingüísticas, o a las que sólo daba lugar en el dominio de las superestructuras; y un estructuralismo casi siempre tipificado como un metalenguaje sin historia y que, dada su hermética autosuficiencia, habría de limitar las demandas coyunturales al cruce de diacronías y sincronías. Tales empresas, tempranamente transdisciplinarias si se quiere, no hacían más que certificar el espíritu con que un Althusser intitulara a su texto capital sobre el marxismo Para leer El capital (Althusser y Balibar, 1970). De otro lado, figuras claves de la escena intelectual francesa como Lacan y Foucault mantuvieron un diálogo fructífero con el estructuralismo y más allá de las resistencias que ambos levantaron ante la “amenaza” de ser tildados de estructuralistas e incluso de las críticas que supieron esgrimir, se puede certificar –en negativo, por así decirlo– el influjo que tales métodos tuvieron sobre sus respectivas posturas.
Lo cierto es que, a juzgar por lo acontecido en las últimas décadas, el sueño semiológico de Saussure ha sido concretado, en gran medida, por una semiótica de corte estructural que supo nutrirse de la enseñanza propuesta por la gramática generativa de Chomsky (Quesada, 1992). Tal vez esa semiótica fue la respuesta más acabada que las ciencias del discurso podían ofrecer ante los frecuentes ideologemas de las disciplinas sociales (Kristeva, 1981). Es posible que así se expliquen también las denuncias planteadas respecto de la excesiva distancia que, ante los efectos sociales, ha marcado una lingüística dominante (Labov, 1983: 235-243). Política a la que no ha contribuido poco la implícita predilección, jerárquicamente sancionada, que recibe la lengua sobre el habla, en Saussure, y que correlativamente supone, en Chomsky, la focalización de la competencia en detrimento de la performance. De ahí que tanto el habla como la performance hayan sido, según el hábito consuetudinario de muchos lingüistas, paradigmáticamente trasladadas al claustro del gabinete e idealmente descontextualizadas por un enciclopedismo bibliotecario (ibídem, 238).
Ese relegamiento de usos, estilos y tendencias que el habla y la palabra suponen, fue confirmado por el modo con que algunos lingüistas, aparentemente interesados en las consideraciones sociales, han procurado, no sin cierta ingenuidad, imaginar “experimentos” que conectaran a hipotéticos usuarios de una lengua. Labov informa que, además de los ya clásicos relatos sobre náufragos, del tipo Robinson Crusoe, han prevalecido, entre otros artificios, pretendidas reconstrucciones de diálogos materno/paterno/filiales. En estos últimos el paso de la emisión (adulta) a la recepción (infantil), y su respectiva inversión, eran graficadas con especial rigidez, acentuando románticamente las distancias entre uno y otro agente. He ahí el indubitable carácter introspectivo que, de uno u otro modo, ha afectado la concepción, mítica a veces, agorafóbica en otras circunstancias, que los lingüistas han insistido en trazar respecto de las identidades grupales; a la cultura de los pares; a los saltos generacionales, y a otros acontecimientos que perfilan la comunicación cara-a-cara. No es gratuita, en ese plano, la familiaridad de las conexiones entre la lingüística y la psicología (ibídem, 333-4). El psicologismo, pues, también ejerce sus yugos entre los investigadores más rigurosos, confirmando, en este caso, que el trabajo de abstracción no alcanza sólo a la distancia “neutra” con que ciertos instrumentos se aplican e instalan respecto del fenómeno, sino que correlativamente perfila y protege la indivisible individualidad del especialista ante la pluralidad de los factores entrecruzados en el acontecimiento.
Están también, por cierto, las batallas libradas por Lacan quien supo salvaguardar al psicoanálisis freudiano tanto de la farmacopea psiquiatrizante como de una (in)voluntaria esterilización psicologista, aferrada a pedagogías de reajuste normativo y utilitarismos vocacionales, laboralmente orientados. Las exigencias del mercado se encontraban, y se encuentran, fuertemente preocupadas por performances y rendimientos de cuño productivista. Sin embargo, dada la densidad epistémica y el hermetismo con que fue levantada la obra de Lacan (Fages, 1973; Juranville, 1987) sus denuncias y propuestas fueron mayormente ignoradas.
Considerando su alcance y plena actualidad es preciso no confundir acá los terrenos de la semiótica y el psicoanálisis franceses, es indispensable no entremezclar el corpus textual de una con la intersubjetividad simbólica de la otra. Bastaría recordar hasta qué punto la categoría de sujeto es trabajada a título autónomo y diferencial, en cada una de esas perspectivas. El propio significante, célebre entidad saussureana, se conecta en el caso de la semiótica con programas, recorridos y modalidades, respetando además su conexión con otros tantos significados y, en planos más profundos, con semas nucleares; mientras que en el psicoanálisis el significante, en cambio, va a ser pretexto para comprometerlo con los fundidos-encadenados que las condensaciones y los desplazamientos estarán permanentemente figurando: es aquí, incluso, que se da pie a la conexión con el despliegue retórico de las metáforas y metonimias que, como se sabe, fue adelantada desde la lingüística por Jakobson. Así, pues, la primacía de los significantes de cuño lacaniano se apoyaba en la consideración de que el funcionamiento de estos últimos implicaba un entredicho, un efecto de fuga, velado y efímero, entre cuyos meandros había que atisbar más que significados, sentidos. Aunque en otro sentido, la propia semiótica nos habla, por ejemplo, de efectos de sentido.
Lo cierto es que, por ser deudores de un auténtico redimensionamiento de lo real del discurso e incluso de los discursos sobre lo real, semiótica y psicoanálisis emergen, el primero como gran decodificador de la cultura, traductor intertextual de signos y rótulos, sueño translingüístico possaussureano; y el segundo como recuperador de la palabra y marco interpretativo de sus contorsiones y extorsiones, haciendo foco ahí donde el discurso del sujeto, o el sujeto del discurso, revela, entre erotanatismos y sadomaquismos, entre latencias y manifestaciones, entre tiempos cronológicos y tiempos lógicos, toda la esquizia que lo habita.