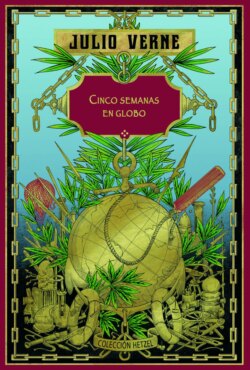Читать книгу Cinco semanas en globo - Julio Verne - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XI
ОглавлениеLLEGADA A ZANZÍBAR — EL CÓNSUL INGLÉS — MALAS
DISPOSICIONES DE LOS HABITANTES — LA ISLA DE KUMBENI
— LOS FORJADORES DE LLUVIA — HINCHAZÓN DEL GLOBO —
PARTIDA PARA EL 18 DE ABRIL — ÚLTIMO ADIÓS — EL VICTORIA
El viento constantemente favorable había acelerado la marcha del Resolute hacia el lugar de su destino. La navegación del canal de Mozambique fue particularmente pacífica. La travesía marítima era un buen presagio de la aérea. Todos deseaban llegar pronto, y ayudar al doctor Fergusson en sus últimos preparativos.
Llegó, al fin, el buque a la vista de la ciudad de Zanzíbar, situada en la isla del mismo nombre, y el 15 de abril, a las once de la mañana, ancló en el puerto.
La isla de Zanzíbar pertenece al imán de Mascate, aliado de Francia y de Inglaterra, y es indudablemente la más bella de sus colonias. El puerto recibe muchos buques de las comarcas vecinas.
La isla está separada de la costa africana por un canal, cuya mayor anchura no pasa de 30 millas.
Hace un gran tráfico de caucho, marfil y sobre todo, de ébano y carbón, porque Zanzíbar es un gran mercado de esclavos. Allí se concentra todo el botín conquistado en las batallas que los jefes del interior se dan incesantemente. El tráfico se extiende a toda la costa oriental, y hasta bajo las latitudes del Nilo, y M. G. Lejean ha visto allí tratar abiertamente a la sombra del pabellón francés.
Apenas llegó el Resolute, el cónsul inglés de Zanzíbar pasó a bordo y se puso a disposición del doctor, de cuyos proyectos le habían tenido al corriente durante un mes los periódicos de Europa. Pero hasta entonces había formado parte de la numerosa falange de los incrédulos.
—Dudaba —dijo tendiendo la mano a Samuel Fergusson—, pero ahora ya no dudo.
Ofreció su propia casa al doctor, a Dick Kennedy y, naturalmente, al bravo Joe.
Por el cónsul tuvo el doctor conocimiento de varias cartas que había recibido del capitán Speke. El capitán y sus compañeros habían tenido que pasar mucha hambre y muchos contratiempos antes de llegar al país de Ugogo. No avanzaban sino con una gran dificultad y no pensaban poder dar noticias inmediatas de su situación y paradero.
Vista de Zanzíbar.
—He aquí peligros y privaciones que nosotros sabremos evitar —dijo el doctor.
Los bagajes de los tres viajeros fueron trasladados a la casa del cónsul. Se empezaron a tomar disposiciones para desembarcar el globo en la playa de Zanzíbar. Había cerca del asta de la bandera de señas un sitio favorable, junto a una enorme construcción que le hubiera puesto a cubierto de los vientos del este. Era una gran torre, semejante a un tonel inmenso, junto al cual la baliza de Heidelberg no habría sido más que un barril insignificante. La tal torre servía de fuerte, y en su plataforma estaban de centinela algunos beluchíes, armados de lanzas, especie de soldados haraganes y vocingleros.
Pero el cónsul tuvo aviso de que la población de la isla trataba de oponerse al desembarco del aeróstato. No hay nada tan ciego como las pasiones fanatizadas. La noticia de la llegada de un cristiano que debía subir por el aire fue recibida con indignación, y los negros, ya conmovidos por los árabes, vieron en este proyecto intenciones hostiles a su religión, figurándose que se dirigía contra el Sol y la Luna, que son objeto de veneración para las tribus africanas. Se resolvió, pues, oponerse a una expedición tan sacrílega.
El cónsul conferenció acerca del particular con el doctor Fergusson y el comandante Pennet. Éste no quería retroceder delante de las amenazas; pero su amigo le hizo entrar en razón.
—Ya sé —le dijo— que en definitiva nos meteríamos a esa gente en un puño, y en caso necesario los mismos soldados del imán nos prestarían auxilio; pero, mi querido comandante, un accidente es fácil y bastaría un golpe cualquiera para causar al globo una avería irreparable que comprometiera el viaje irremisiblemente. Es, pues, preciso, que andemos con pies de plomo.
—¿Qué haremos, pues? Si desembarcamos en la costa de África, tropezaremos con las mismas dificultades. Veamos, pues, lo que se hace.
—Es muy sencillo —respondió el cónsul—. Ved aquellas islas situadas más allá del puerto, desembarcad en una de ellas vuestro aeróstato, rodeaos de un cuadro de marineros, y no correréis ningún riesgo.
—Perfectamente —dijo el doctor—. Y allí podremos con toda libertad concluir nuestros preparativos.
El comandante aprobó el consejo. El Resolute se acercó a la isla de Kumbeni, y en la madrugada del 16 de abril el globo fue puesto en seguridad en un raso de uno de los muchos bosques de que está allí erizada la tierra.
Se fijaron en el suelo a la distancia de unos 80 pies uno de otro dos palos, cuya elevación era de 80 pies también, y un juego de poleas fijas en su extremidad permitió levantar el aeróstato por medio de un cable transversal. El globo estaba entonces enteramente deshinchado. El globo interior estaba unido al vértice del exterior, de modo que subían los dos a un mismo tiempo.
En el apéndice inferior, de uno y otro, se fijaron los dos tubos de introducción del hidrógeno.
El día 17 se invirtió en disponer el aparato destinado a producir el gas, el cual se componía de 30 toneles, en los que se verificaba la descomposición del agua por medio de pedazos de hierro viejo y ácido sulfúrico metidos en una gran cantidad de agua. El hidrógeno pasaba a un gran tonel central después de haberse lavado al paso, y desde allí subía por los tubos de introducción a los dos aeróstatos. De esta manera uno y otro se llenaban de una cantidad de gas perfectamente determinada.
Para esta operación fue preciso echar mano de 1.866 galones17 de ácido sulfúrico, 16.050 libras de hierro18 y 966 galones de agua19.
Esta operación empezó hacia las tres de la mañana del día siguiente y duró ocho horas. Al otro día el aeróstato, cubierto con su red, se balanceaba graciosamente encima de la barquilla, sostenido por un gran número de sacos llenos de tierra. Se montó con el mayor cuidado el aparato de dilatación, y los tubos que salían del aeróstato se adaptaron a la caja cilíndrica.
Las áncoras, las cuerdas, los instrumentos, las mantas de viaje, los víveres y las armas ocuparon en la barquilla el puesto que tenían designado, y la aguada se hizo en Zanzíbar. Las 200 libras de lastre se distribuyeron entre cincuenta sacos colocados en el fondo de la barquilla, pero al alcance de la mano.
A cosa de las cinco de la tarde, terminaron estos preparativos. Hubo sin cesar alrededor de la isla centinelas vigilantes, y las embarcaciones del Resolute no dejaron un momento de surcar el canal.
Los negros seguían manifestando su cólera con gritos, gestos y contorsiones. Los hechiceros recorrían los grupos irritados y acababan de exasperar los ánimos; algunos fanáticos trataron de ganar la isla a nado, pero se les rechazó fácilmente.
Entonces empezaron los sortilegios y los encantamientos; los fraguadores de lluvia, que pretendían hacerse obedecer de las nubes, llamaron a los huracanes y al granizo, pidiéndoles auxilio, y cogieron hojas de todas las especies de árboles del país, y las cocieron a fuego lento. Pero a pesar de todas sus ceremonias, el cielo permaneció sereno y puro.
Entonces los negros se entregaron a furiosas orgías, embriagándose con tembo, aguardiente que se extrae del cocotero, o con una cerveza sumamente capital, llamada togwa. Sus cantos, sin melodía apreciable, pero cuyo ritmo es muy exacto, duraron hasta muy entrada la noche.
A cosa de las seis, una última comida reunió a los viajeros alrededor de la mesa del comandante y de sus oficiales. Kennedy, a quien nadie dirigía pregunta alguna, murmuraba en voz baja palabras incomprensibles, con la mirada fija en el doctor Fergusson.
La comida fue triste. La aproximación del momento supremo inspiraba a todos penosas reflexiones. ¿Qué reservaba el destino a aquellos audaces viajeros? ¿Volverían a hallarse en medio de sus amigos, a sentarse junto al hogar doméstico? Si les llegaban a faltar los medios de transporte, ¿qué sería de ellos en el seno de tribus feroces, en aquellas comarcas inexploradas, en medio de desiertos inmensos?
Estas ideas, vagas hasta entonces, en las cuales todos se fijaban poco, en aquel momento asaltaban las imaginaciones sobreexcitadas. El doctor Fergusson, siempre frío, siempre impasible, habló de varias cosas para disipar aquella tristeza comunicativa, pero fueron vanos sus esfuerzos.
Como se temía alguna demostración contra la persona del doctor y de sus compañeros, los tres se quedaron a dormir a bordo del Resolute. A las seis de la mañana salieron de su camarote y se trasladaron de nuevo a la isla de Kumbeni.
El globo se balanceaba ligeramente al soplo del viento del este. Los sacos de tierra que lo retenían habían sido remplazados por veinte marineros. El comandante Pennet y sus oficiales asistían a aquella solemne marcha.
En aquel momento, Kennedy se dirigió al doctor, le cogió la mano y le dijo:
—¿Es cosa decidida tu marcha, Samuel?
—Muy decidida, mi querido Dick.
—¿He hecho yo cuanto de mí dependía para impedir este viaje?
—Todo.
—Entonces tengo sobre el particular la conciencia tranquila y te acompaño.
—Ya lo sabía —respondió el doctor, dejando ver en su semblante una conmoción rápida.
Llegó el instante de los últimos adioses. El comandante y los oficiales abrazaron con efusión a sus intrépidos amigos, sin exceptuar a Joe, que estaba muy contento y satisfecho. Todos quisieron que el doctor Fergusson les diese un apretón de manos.
A las nueve los tres compañeros de viaje tomaron su puesto en la barquilla. El doctor encendió su soplete y aplicó la llama de modo que produjese un calor rápido. El globo, que se mantenía junto al suelo en perfecto equilibrio, empezó a levantarse a los pocos minutos. Los marineros tuvieron que aflojar un poco las cuerdas que lo retenían. La barquilla se elevó unos 20 pies.
—¡Amigos míos —exclamó el doctor puesto en pie entre sus dos compañeros, y quitándose el sombrero—, demos a nuestro buque aéreo un nombre que lo proteja! ¡Llamémosle el Victoria!
Resonó un hurra formidable.
—¡Viva la reina! ¡Viva Inglaterra!
En aquel momento la fuerza ascensional del aeróstato aumentó prodigiosamente. Fergusson, Kennedy y Joe dirigieron un último adiós a sus amigos.
—¡Soltad las cuerdas! —exclamó el doctor.
Y el Victoria se elevó por los aires rápidamente, mientras en su honor las cuatro piezas de artillería del Resolute atronaban el espacio.