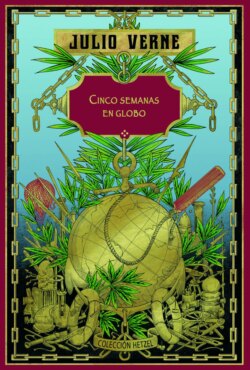Читать книгу Cinco semanas en globo - Julio Verne - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеEL AMIGO DEL DOCTOR — DE QUÉ PROCEDÍA SU AMISTAD — DICK
KENNEDY EN LONDRES — PROPOSICIÓN INESPERADA, PERO NO
TRANQUILIZADORA — PROVERBIO POCO CONSOLADOR — ALGUNAS
PALABRAS ACERCA DEL MARTIROLOGIO AFRICANO — VENTAJAS DEL GLOBO AEROSTÁTICO — EL SECRETO DEL DOCTOR FERGUSSON
El doctor Fergusson tenía un amigo. No era éste otro él mismo, un alter ego, pues la amistad no podría existir entre dos seres perfectamente idénticos. Pero si poseían cualidades y aptitudes diferentes y un temperamento distinto, Dick Kennedy y Samuel Fergusson vivían los dos como un corazón solo, lo que, lejos de molestarles, les complacía.
Dick Kennedy era escocés en toda la extensión de la palabra, franco, resuelto y obstinado. Vivía en la aldea de Leith, cerca de Edimburgo, verdadero arrabal de la «Vieja Ahumada3». Era algunas veces pescador. Pero en todas partes y siempre un cazador determinado, lo que nada tiene de particular en un hijo de la Calcedonia algo aficionado a recorrer las montañas de los Highlands escoceses. Se le citaba como un maravilloso tirador de escopeta, pues no sólo partía las balas contra la hoja de un cuchillo, sino que las partía también en dos mitades tan iguales que, pesándolas luego, no se hallaba entre una y otra diferencia apreciable.
La fisonomía de Kennedy recordaba mucho la de Halbert Glendinnig tal como lo pintó Walter Scott en El Monasterio; su estatura pasaba de 6 pies ingleses; aunque agraciado y esbelto, parecía estar dotado de una fuerza hercúlea, y su cara, muy tostada por el sol, sus ojos vivos y negros, un atrevimiento natural muy decidido, algo, en fin, de bondad y solidez en toda su persona, prevenía a favor suyo.
Los dos amigos se conocieron en la India, donde servían en un mismo regimiento. Mientras Dick cazaba tigres y elefantes, Samuel cazaba plantas e insectos. Cada cual podía blasonar de diestro en su especialidad, y más de una planta rara cogió el doctor, cuya conquista le costó tanto como un buen par de colmillos de marfil.
Los dos jóvenes no tuvieron nunca ocasión de salvarse la vida, ni de prestarse servicio alguno, por lo que su amistad era inalterable. Algunas veces les alejó la suerte, pero siempre les volvió a unir la simpatía.
Al regresar a Inglaterra, les separaron con frecuencia las lejanas expediciones del doctor, pero éste, a la vuelta, no dejó nunca de ir, no ya a preguntar por su amigo el escocés, sino a pasar con él algunas semanas.
Dick hablaba del pasado, Samuel preparaba el porvenir; el uno miraba hacia delante, el otro hacia atrás, por lo que Fergusson tenía el ánimo siempre inquieto, al paso que Kennedy disfrutaba de una perfecta calma.
Después de su viaje al Tíbet, el doctor estuvo dos años sin hablar de expediciones nuevas. Dick llegó a figurarse que se habían apaciguado los instintos de viajes e impulsos aventureros de su amigo, lo que le complacía en extremo. La cosa, se decía él mismo, tenía un día u otro que concluir de mala manera. Por más que se tenga don de gentes, no se viaja impunemente entre antropófagos y fieras. Kennedy procuraba, pues, tener a raya a Samuel, que había hecho ya bastante para la Ciencia y demasiado para la gratitud humana.
El doctor no respondía una palabra, permanecía pensativo, y después se entregaba a secretos cálculos, pasando las noches en operaciones de números y experimentos de aparatos singulares de los que nadie sabía dar cuenta. Se echaba de ver que fermentaba en su cerebro un gran pensamiento.
—¿Qué estará tramando? —se preguntó Kennedy en enero, cuando su amigo se separó de él para volver a Londres.
Una mañana lo supo por el artículo del Daily Telegraph.
—¡Misericordia! —exclamó—. ¡Insensato! ¡Loco! ¡Atravesar el África en un globo! ¡Es lo único que nos faltaba! ¡He aquí lo que dos años atrás estaba ya meditando!
Cuando la vieja Elspteh, que era su patrona, quiso dar a entender que podía muy bien ser todo una chanza, él respondió:
Dick Kennedy.
—¡Una chanza! No, le conozco demasiado, ya sé yo de qué pie cojea. ¡Viajar por el aire! ¡Ahora se le ha ocurrido tener envidia de las águilas! ¡No, no se irá! ¡Yo le ataré corto! ¡Si le dejase, el día menos pensado se nos iría a la Luna!
Aquella misma tarde, Kennedy, inquieto y también incomodado, tomó, en General Railway Station, el camino de hierro, y al día siguiente llegó a Londres.
Tres cuartos de hora después se apeó de un coche de alquiler junto a la pequeña casa del doctor, Soho Square, Greek Street, se encaramó por la escalera, y llamó a la puerta cinco veces seguidas.
Se la abrió Fergusson en persona.
—¿Dick? —dijo sin mucho asombro.
—El mismo —respondió Kennedy.
—¡Cómo, mi querido Dick! ¿Tú en Londres durante las cacerías de invierno?
—Yo en Londres.
—¿Y qué te trae?
—La necesidad de impedir una locura que no tiene nombre.
—¿Una locura? —preguntó el doctor.
—¿Es cierto lo que dice este periódico? —respondió Kennedy, mostrando el número del Daily Telegraph.
—¡Ya sé de lo que hablas! ¡Qué indiscretos son los periódicos! Pero siéntate, Dick.
—No quiero sentarme. ¿Tratas realmente de emprender este viaje?
—Pues ya lo creo. Estoy haciendo los preparativos y pienso...
—¿Dónde están esos preparativos, que quiero hacerlos pedazos? ¿Dónde están? —El digno escocés estaba verdaderamente furioso.
—Calma, mi querido Dick —repuso el doctor—. Concibo tu cólera. Estás ofendido conmigo porque hasta ahora no te había dicho nada acerca de mis nuevos proyectos.
—¡Y a eso llamas nuevos proyectos!
—Estaba muy ocupado —añadió Samuel sin admitir la interrupción—, he tenido mucho que hacer. Pero tranquilízate, yo no habría partido sin escribirte...
—De eso me río yo...
—Porque tengo intención de llevarte conmigo.
El escocés dio un salto, que un camello habría tomado por suyo.
—¡Es decir —respondió—, que quieres hacerme encerrar contigo en el manicomio de Betlehem!
—He contado positivamente contigo, carísimo Dick, y te he escogido a ti excluyendo a muchos pretendientes.
Kennedy estaba atónito.
—Escúchame diez minutos —respondió tranquilamente el doctor— y me darás las gracias.
—¿Hablas formalmente?
—Muy formalmente.
—¿Y si me niego a acompañarte?
—No te negarás.
—Pero ¿si me niego?
—Me iré solo.
—Sentémonos —dijo el cazador—, y hablemos desapasionadamente. Puesto que no te chanceas, la cosa vale la pena de discutirse.
—Discutamos almorzando, si no tienes en ello inconveniente, mi querido Dick.
Los dos amigos se sentaron a la mesa frente a frente, entre un montón de emparedados y una enorme tetera.
—Amigo Samuel —dijo el cazador—, tu proyecto es insensato. ¡Es de realización imposible! ¡Es de todo punto impracticable!
—Ya veremos después de ensayarlo.
—Precisamente lo que no quiero es que lo ensayes.
—¿Por qué?
—¿Y los peligros y obstáculos de todo género?
—Los obstáculos —contestó gravemente Fergusson— se han inventado para ser vencidos. En cuanto a los peligros, ¿quién puede estar seguro de que los evita? Todo es peligro en la vida. Peligroso puede ser sentarse a la mesa o ponerse el sombrero, y además debemos considerar lo que debe suceder como si hubiese ya sucedido, y no ver más que el presente en el porvenir, puesto que el porvenir no es más que un presente algo más lejano.
—¡Y eso qué! —dijo Kennedy, encogiéndose de hombros—. Tú eres siempre fatalista.
—Fatalista en el buen sentido de la palabra. No nos preocupemos de lo que la suerte nos reserva y no olvidemos jamás nuestro proverbio inglés: «Haga lo que quiera, no se ahogará el que ha nacido para ser ahorcado».
No había nada que responder, lo que no impidió a Kennedy eslabonar una serie de argumentos fáciles de imaginar, pero que sería molesto reproducir aquí.
—Pero, en fin —dijo después de una hora de discusión—, si te empeñas en atravesar el África, si así lo requiere tu felicidad, ¿por qué no tomas los caminos ordinarios?
—¿Por qué? —respondió el doctor, animándose—. ¡Porque hasta ahora todas las tentativas han tenido mal éxito! ¡Porque desde Mungo Park, asesinado en el Níger, hasta Vogel, que desapareció en el Wadai; desde Oudney, muerto en Murmur, y Clepperton, muerto en Sackatou, hasta Maizan, hecho pedazos; desde el mayor Laing, asesinado por los tuareg, hasta Roscher de Hamburgo, degollado a principios del 1860, se han inscrito numerosas víctimas en el martirologio africano! ¡Porque luchar contra los elementos, contra el hambre, la sed, la fiebre, contra los animales feroces y contra tribus más feroces aún, es imposible! ¡Porque lo que no se puede hacer de una manera, debe intentarse de otra! ¡En fin, porque cuando no se puede pasar por en medio, se pasa por un lado, y cuando no, por encima!
—¡Si no se tratase más que de pasar! —replicó Kennedy—. ¡Pero es posible caerse!
—Ello es —repuso el doctor con la mayor sangre fría—, que nada tengo que temer. Ya puedes suponer que yo habré tomado mis precauciones para no temer una caída de mi globo, y, por consiguiente, si éste me faltase, me hallaría en tierra dentro de las condiciones normales de los exploradores; pero mi globo no me faltará; ni siquiera me acuerdo de que pueda faltarme.
—Pues es menester acordarse.
—No, amigo Dick. Yo no pienso separarme de mi globo hasta que haya llegado a la costa occidental de África. Con él todo es posible; sin él quedo expuesto a los peligros y obstáculos naturales de tan difícil expedición; con él ni el calor, ni los torrentes, ni las tempestades, ni el simún, ni los climas insalubres, ni los animales feroces, ni los hombres, pueden inspirarme miedo alguno. Si tengo demasiado calor, subo; si tengo frío, bajo; si encuentro una montaña, la salvo; si un precipicio, lo paso; si un río, lo atravieso; si una tempestad, la domino; si un torrente, lo cruzo como un pájaro. Avanzo sin cansarme, me detengo sin necesidad de reposo. Me cierno sobre las ciudades desconocidas. Vuelo con la rapidez del huracán, tan pronto por las regiones más elevadas de la atmósfera como a cien pasos de tierra, y la costa africana se abre ante mis ojos en el gran atlas del mundo.
El buen Kennedy empezaba a sentirse conmovido y, sin embargo, el espectáculo evocado le producía vértigo. Contemplaba a Samuel con admiración, pero también con miedo; le parecía que estaba ya agitándose en el espacio.
—Veamos —exclamó—; reflexionemos, amigo Samuel. ¿Has, pues, hallado el medio de dar dirección a los globos?
—No, por cierto. Es una utopía.
—Pues entonces irás...
—A donde quiera la Providencia; pero será del este al oeste.
—¿Por qué?
—Porque cuento con valerme de los vientos alisios, cuya dirección es constante.
—¡Es verdad! —dijo Kennedy, reflexionando—. Los vientos alisios... Seguramente... En rigor, se puede... Algo hay...
—¡Si hay algo! No, amigo mío, hay más que algo. El Gobierno inglés ha puesto un transporte a mi disposición, y está también resuelto que crucen tres o cuatro buques por la costa occidental hacia la época presunta de mi llegada. Dentro de tres meses, todo lo más, me hallaré en Zanzíbar, donde hincharé mi globo, y desde allí nos lanzaremos...
—¿Nos lanzaremos? —exclamó Dick.
—¿Te atreverás a hacerme aún alguna nueva objeción? Habla, amigo Kennedy.
—¡Una objeción! Se me ocurren más de mil; pero, entre otras, dime si tú cuentas conocer el país; si cuentas con subir y bajar a tu albedrío, no lo podrás hacer sin perder tu gas; hasta ahora no se ha podido proceder de otra manera, lo que ha impedido siempre las largas peregrinaciones por la atmósfera.
—Amigo Dick, no te diré más que una cosa: yo no perderé ni un átomo de gas, ni una molécula.
—¿Y bajarás cuando quieras?
—Cuando quiera.
—¿Y cómo?
—El cómo es mi secreto, amigo Dick. Ten confianza, y ahora mi divisa: ¡Excelsior!
—Pues bien, ¡Excelsior! —respondió el cazador, que, respecto al latín, nunca se las había visto más gordas.
Pero estaba decidido a oponerse por todos los medios posibles a la partida de su amigo. Fingió adherirse a su parecer y se contentó con observar. En cuanto a Samuel, fue a activar sus preparativos.