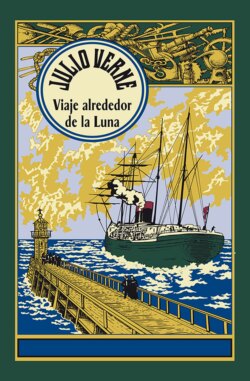Читать книгу Viaje alrededor de la Luna - Julio Verne - Страница 6
II LA PRIMERA MEDIA HORA
Оглавление¿Qué había pasado? ¿Qué efecto había producido aquella terrible sacudida? El ingenio de los constructores del proyectil, ¿había obtenido un resultado feliz? ¿Se había logrado amortiguar el choque por medio de los muelles, de los obturadores, de las almohadillas de agua y los tabiques elásticos? ¿Se había conseguido dominar el terrible impulso de aquella velocidad inicial de 11.000 metros, suficiente para cruzar de París a Nueva York en un segundo? Esto era, indudablemente, lo que se preguntaban los miles de testigos de aquella pasmosa escena, olvidando por un momento el objeto del viaje para no pensar más que en los viajeros. Y si alguno de ellos, por ejemplo J.T. Maston, hubiera podido mirar al interior del proyectil, ¿qué habría visto?
Nada por el momento. La oscuridad era completa dentro del proyectil, cuyas paredes habían resistido perfectamente, sin producirse en ellas la más simple abertura, flexión o deformación. El magnífico proyectil no se había alterado en nada a pesar de la intensa deflagración de las pólvoras, ni fundido, como algunos temían, produciendo una lluvia de aluminio líquido.
En cuanto a los objetos que encerraba, alguno que otro había sido lanzado hacia la bóveda; pero la mayor parte de ellos habían resistido perfectamente el choque; sus asideros se hallaban intactos.
Sobre el disco movible, que había descendido hasta el fondo, por haber cedido los tabiques elásticos y salido del agua, yacían tres cuerpos sin movimiento. ¿Respiraban todavía Barbicane, Nicholl y Michel Ardan, o aquel proyectil no era ya más que un sepulcro de metal que llevaba tres cadáveres a través del espacio?
Pocos minutos después de la salida, uno de los tres cuerpos se movió, agitó sus brazos, levantó la cabeza, y por fin se puso de rodillas. Era Michel Ardan, que después de palparse y lanzar un suspiro estrepitoso, dijo:
—Michel Ardan está completo; vamos a ver los demás.
Y el animoso francés quiso levantarse, pero no pudo tenerse en pie; su cabeza vacilaba, y sus ojos inyectados de sangre no veían; parecía un hombre ebrio.
—¡Demonio! —dijo—. Esto me hace el mismo efecto que dos botellas de «Corton»; pero me parece menos agradable al tragadero.
Pasándose luego la mano por la frente y frotándose las sienes, gritó con fuerza:
—¡Nicholl! ¡Barbicane!
Esperó un rato con ansiedad y sin obtener respuesta; ni siquiera un suspiro que indicara que el corazón de sus amigos seguía latiendo; volvió a llamarlos, y continuó el mismo silencio.
El valeroso francés.
—¡Diablo! —dijo—. ¡Parece que han caído de un quinto piso cabeza abajo! ¡Vaya! —añadió, con su imperturbable confianza—. Si un francés ha podido ponerse de rodillas, dos americanos bien podían ponerse en pie. Pero ante todo veamos lo que hacemos.
Ardan sentía que recobraba la vida por momentos, su sangre se calmaba y recobraba su circulación acostumbrada. Haciendo nuevos esfuerzos consiguió mantenerse en equilibrio; se levantó, encendió una cerilla, y acercándola al mechero lo encendió. Entonces pudo asegurarse de que el recipiente no había sufrido desperfecto alguno, ni el gas se había salido; lo cual, además, ya se lo habría revelado el olor, y tampoco habría podido encender la luz impunemente en semejante caso, porque el gas, mezclado con el aire, habría formado una mezcla detonante, cuya explosión habría acabado lo que tal vez había empezado a hacer la sacudida.
Cuando tuvo encendida la luz, se acercó Ardan a sus compañeros, cuyos cuerpos estaban uno sobre otro, como masas inertes; Nicholl encima y Barbicane debajo.
Ardan cogió a Nicholl, le incorporó, le recostó contra un diván y empezó a darle friegas vigorosamente. Por este medio, practicado con inteligencia, consiguió reanimar al capitán, que abrió los ojos, recobró instantáneamente su sangre fría, tomó la mano de Ardan, y mirando luego en torno suyo:
—¿Y Barbicane? —preguntó.
—Ya le llegará el turno —respondió tranquilamente Michel Ardan—, he empezado por ti, que estabas encima; vamos ahora con él.
Y diciendo así, Ardan y Nicholl levantaron al presidente del Gun-Club y le colocaron sobre el diván. Barbicane no parecía haber sufrido más que sus compañeros: veíase que había vertido sangre, pero Nicholl se convenció pronto de que aquella hemorragia provenía de una herida leve en el hombro. Barbicane, sin embargo, tardó algún tiempo en volver en sí, lo cual no dejó de sobresaltar a sus compañeros, que continuaban dándole friegas sin cesar.
—Respira, sin embargo —decía Nicholl, acercando su oído al pecho del presidente.
—Sí —respondió Ardan—, respira como el que tiene costumbre de hacerlo todos los días; frotemos, Nicholl, frotemos sin parar.
Y los improvisados enfermeros lo hicieron tan perfectamente, que Barbicane recobró el sentido, abrió los ojos, tomó la mano a sus amigos, y formuló su primera pregunta:
—¿Caminamos, Nicholl?
Nicholl y Ardan se miraron, recordando que no habían pensado en el proyectil, porque su primer cuidado habían sido los viajeros y no el vehículo.
—¡Dice bien! ¿Marchamos? —repitió Michel Ardan.
—¿O reposamos tranquilamente sobre la tierra de Florida? —preguntó Nicholl.
—¿O en el fondo del golfo de México? —añadió Michel Ardan.
—¡Vaya una idea! —exclamó el presidente Barbicane.
Y aquella doble opinión de sus compañeros le devolvió los sentidos inmediatamente.
De todos modos, no podían afirmar nada acerca de la situación del proyectil, pues su aparente inmovilidad y la falta de comunicación con el exterior no permitían esclarecer la situación. Tal vez el proyectil desarrollaba su trayectoria por el espacio; tal vez, después de una corta ascensión, había vuelto a caer en tierra o en el golfo de México, lo cual no era imposible, atendida la poca anchura de la península floridana.
El caso era grave, y el problema de interés, y urgía resolverlo. Barbicane, sobreexcitado, y venciendo por su energía moral su debilidad física, se levantó y escuchó; nada se oía por fuera. Pero el grueso tapiz que cubría las paredes interiormente bastaba para interceptar todos los ruidos terrestres. Una circunstancia, sin embargo, sorprendió a Barbicane. La temperatura del interior del proyectil se había elevado notablemente; el presidente sacó un termómetro de su estuche y lo consultó; el instrumento marcaba cuarenta y cinco grados centígrados.
—¡Oh! —exclamó entonces—. ¡Marchamos! ¡Ya lo creo! Este calor sofocante que atraviesa las paredes del proyectil es producido por su rozamiento con las capas atmosféricas. Pero pronto disminuirá, porque ya flotamos en el vacío, y después de haber estado a punto de ahogarnos, vamos a sufrir intensos fríos.
—Así pues —preguntó Michel Ardan—, ¿supones que debemos hallarnos ya fuera de los límites de la atmósfera terrestre?
—Sin duda alguna, querido Michel. Calcula: son las diez y cincuenta y cinco minutos; hace aproximadamente unos ocho minutos que hemos partido. Ahora bien, si nuestra velocidad inicial no hubiera disminuido por efecto del rozamiento, nos habrían bastado seis segundos para atravesar las dieciséis leguas de atmósfera que rodean el planeta.
—Perfectamente —respondió Nicholl—, pero ¿en qué proporción calculas que ha disminuido esa velocidad por efecto del rozamiento?
—En la proporción de un tercio —respondió Barbicane—, que es una gran disminución, pero exacta, según mis cálculos. Así pues, si hemos tenido una velocidad inicial de once mil metros, al salir de la atmósfera esta velocidad ha de haberse reducido a siete mil trescientos treinta y dos metros. Pero sea como quiera, hemos atravesado ya ese espacio...
—Y entonces —dijo Michel Ardan—, el amigo Nicholl ha perdido sus dos apuestas: cuatro mil dólares porque el Columbiad no ha reventado; y cinco mil porque el proyectil se ha elevado a una altura superior a seis millas; conque, paga, Nicholl.
—Demostremos primero —replicó el capitán—, y luego pagaremos; es muy posible que sean exactos los razonamientos de Barbicane, y que yo haya perdido mis nueve mil dólares; pero se me ocurre una nueva hipótesis que anulará la apuesta.
—¿Qué hipótesis? —preguntó vivamente Barbicane.
—La de que, por una causa cualquiera, no hayan ardido las pólvoras y no hayamos partido.
—Pardiez, amigo mío —exclamó Michel Ardan—, vaya una hipótesis digna de haber nacido en tu cerebro. ¡No podéis decir eso formalmente! ¿Pues no hemos sido casi aplastados por la sacudida? ¿No te he hecho yo recobrar los sentidos? ¿No está ahí patente la herida del hombro del presidente por el golpe que ha sufrido?
—Es verdad, Michel —replicó Nicholl—, pero se me permitirá hacer una pregunta.
—¡Venga!
—¿Has oído la detonación, que sin duda alguna habrá sido formidable?
—No —respondió Michel Ardan, sorprendido—, la verdad es que no he oído la detonación.
—¿Y usted, Barbicane?
—Tampoco.
—¿Y entonces? —dijo Nicholl.
—¡Cierto! —murmuró el presidente—. ¿Por qué no hemos oído la detonación?
Los tres amigos se miraron algo desconcertados, porque se presentaba un fenómeno inexplicable. El proyectil había partido, luego la detonación debía haber sonado.
—Sepamos primero dónde estamos —dijo Barbicane—, y abramos las escotillas.
Esta operación, sumamente sencilla, se hizo en seguida. Los pernos que sujetaban los pasadores sobre las planchas exteriores del tragaluz de la derecha, cedieron a la presión de una llave inglesa. Los pasadores fueron empujados hacia afuera, y los agujeros que les daban paso fueron tapados con obturadores forrados de caucho. Al punto, la placa exterior giró sobre su charnela como un ventanillo, y apareció el cristal lenticular que cerraba el tragaluz. En la parte opuesta del proyectil había un tragaluz idéntico, y otros dos en el vértice y en el fondo, con lo cual se podía observar en cuatro direcciones distintas: el firmamento por los cristales laterales, y más directamente, la Tierra y la Luna por las aberturas superior e inferior.
Barbicane y sus compañeros se precipitaron al momento hacia el cristal descubierto, por el cual no penetraba el más leve rayo luminoso. Una profunda oscuridad reinaba en torno del proyectil, lo cual no impidió que el presidente Barbicane gritara:
—¡No, amigos míos, no hemos caído en la Tierra; no nos hemos sumergido en el golfo de México! Continuamos remontándonos en el espacio. Mirad esas estrellas que brillan en las sombras de la noche, y esa impenetrable oscuridad que se extiende entre la Tierra y nosotros.
—¡Hurra! ¡Hurra! —exclamaron a un tiempo Michel Ardan y Nicholl.
En efecto, aquellas tinieblas compactas probaban que el proyectil había abandonado la Tierra, porque, de no ser así, los viajeros hubieran visto el suelo iluminado por la luna. Aquella oscuridad demostraba igualmente que el proyectil había pasado de la última capa atmosférica, porque, de lo contrario, la luz difusa esparcida en el aire se habría reflejado en las paredes metálicas de aquél y sería visible por el cristal del tragaluz. No había duda, pues; los viajeros habían dejado la Tierra.
—He perdido —dijo Nicholl.
—Y te doy por ello la enhorabuena —respondió Ardan.
—Ahí están los nueve mil dólares —dijo el capitán sacando un fajo de billetes.
—¿Quiere recibo? —preguntó Barbicane tomando la suma.
—Si no le causa molestia —respondió Nicholl—, siempre es una formalidad.
Y con el ademán más serio y flemático, ni más ni menos que como si se encontrara en su casa, el presidente Barbicane sacó su cartera, arrancó una hoja, extendió con el lápiz un recibo en toda regla, lo fechó y firmó y lo entregó al capitán, quien a su vez lo guardó cuidadosamente en su cartera.
Michel Ardan se quitó el gorro, y se inclinó sin decir palabra ante sus compañeros. Tantas formalidades en circunstancias semejantes le dejaban mudo de admiración; jamás había visto nada tan americano.
Terminada la operación, Barbicane y Nicholl volvieron a colocarse junto al vidrio y a mirar las constelaciones. Las estrellas se destacaban como puntos brillantes sobre el fondo negro del cielo. Pero por aquella parte no se percibía el astro de la noche, que se elevaba hacia el cenit. Así que su ausencia provocó una reflexión de Ardan.
—¿Y la Luna? —dijo—. ¿Se atrevería a faltar a nuestra cita?
—No tengas cuidado —respondió Barbicane—. Nuestro futuro esferoide se halla en su puesto; pero no lo podemos ver por este lado; vamos a abrir el tragaluz opuesto.
En el momento en que Barbicane iba a separarse del vidrio para abrir el tragaluz del otro lado, le llamó la atención un objeto brillante. Era un disco enorme cuyas colosales dimensiones no podían apreciarse bien. La parte que miraba a la Tierra se hallaba vivamente iluminada; diríase que era una Luna pequeña que reflejaba la luz de la Luna grande. Adelantábase con prodigiosa velocidad y parecía describir en derredor de la Tierra una órbita que cortaba la trayectoria del proyectil. A su movimiento de traslación se agregaba otro de rotación sobre sí mismo, pareciéndose en esto a todos los cuerpos celestes abandonados en el espacio.
—¡Oh! —exclamó Michel Ardan—. ¿Qué es eso? ¿Otro proyectil?
Barbicane no respondió; pero le inquietaba la aparición de aquel enorme cuerpo, porque era posible un encuentro con él, y los resultados debían ser funestos, ya porque el proyectil sufriera una desviación, ya porque un choque, rompiendo su impulso, le precipitase de nuevo hacia la Tierra; ya en fin, porque se viera irresistiblemente arrastrado por la potencia atractiva de aquel esferoide.
Era un disco enorme.
El presidente Barbicane había calculado rápidamente las consecuencias de aquellas tres hipótesis, que de una o de otra manera harían fracasar su tentativa. Sus compañeros, sin hablar palabra, contemplaban el espacio. El objeto aumentaba prodigiosamente de volumen, según se iba acercando, y por efecto de una ilusión óptica, parecía que el proyectil se dirigía a su encuentro.
—¡Dios nos asista! —exclamó Michel Ardan—; van a chocar los trenes.
Los viajeros se echaron atrás instintivamente; su espanto fue grande, pero duró sólo unos cuantos segundos. El asteroide pasó a unos cuantos centenares de metros del proyectil, y desapareció, no tanto por la rapidez de su carrera como porque la cara opuesta a la Luna, y que por consiguiente estaba en sombra, se confundió con la oscuridad del espacio.
—¡Buen viaje! —exclamó Michel Ardan exhalando un suspiro de satisfacción—. ¡Vaya por Dios! ¿Es que acaso el infinito no es bastante grande para que una miserable bala de cañón pueda pasearse por él a sus anchas? ¿Y quién es ese globo presuntuoso que ha estado a pique de darnos un empellón?
—Yo lo sé —respondió Barbicane.
—¡Claro! Tú lo sabes todo.
—Es un simple bólido —dijo Barbicane—, pero un bólido enorme, que la atracción de la Tierra ha mantenido en el estado de satélite.
—¡Es posible! —exclamó Michel Ardan—. De modo que la Tierra tiene dos Lunas como Neptuno...
—Sí, amigo mío, dos Lunas, aun cuando generalmente se cree que no tiene más que una. Pero esta otra Luna es tan pequeña, y su velocidad tan grande, que los habitantes de la Tierra no pueden percibirla. Sólo teniendo en cuenta ciertas perturbaciones, ha podido un astrónomo francés, monsieur Petit, determinar la existencia de este segundo satélite y calcular sus elementos. Según sus observaciones, este bólido hace su revolución alrededor de la Tierra en tres horas y veinte minutos, lo cual supone una velocidad extraordinaria.
—¿Admiten todos los astrónomos la existencia de ese satélite? —preguntó Nicholl.
—No —respondió Barbicane—; pero si se hubieran encontrado con él, como nosotros, no podrían dudar de ella.
Después de todo, creo que este bólido, que nos pudiera haber hecho un flaco servicio, nos permite fijar nuestra situación en el espacio.
—¿Cómo? —dijo Ardan.
—Porque su distancia es conocida, y en el punto en que lo hemos encontrado, nos hallábamos exactamente a ocho mil ciento cuarenta kilómetros de la superficie del globo terráqueo.
—¡Más de dos mil leguas! —exclamó Michel Ardan—. Qué atrás deja esto a todos los trenes especiales de ese pobre globo que se llama Tierra.
—Ya lo creo —respondió Nicholl consultando su cronómetro—; son las once, y no hace por lo tanto más que trece minutos que hemos salido del continente americano.
—¿Trece minutos? —dijo Barbicane.
—Sí —respondió Nicholl—, y si nuestra velocidad inicial de once mil kilómetros fuera constante, andaríamos cerca de diez mil leguas por hora.
—Todo eso está muy bien, amigos míos —dijo el presidente—, pero siempre queda una cuestión en pie. ¿Por qué no hemos oído la detonación del Columbiad?
No habiendo respuesta que dar, la conversación se detuvo, y mientras reflexionaba, Barbicane se ocupó en levantar la tapa del segundo tragaluz lateral. Su operación se hizo felizmente, y a través del cristal descubierto penetraron los rayos de la Luna en el interior del proyectil. Nicholl, como hombre económico, apagó el gas, que era enteramente inútil, y cuyo resplandor además estorbaba para observar los espacios interplanetarios.
El disco lunar brillaba entonces en toda su pureza. Sus rayos, que no enturbiaba la vaporosa atmósfera de nuestro globo, atravesaban el cristal y llenaban el interior del proyectil con sus argentinos reflejos. La negra cortina del firmamento duplicaba el brillo de la Luna, la cual, en aquel vacío del éter, impropio para la difusión, no eclipsaba las estrellas vecinas. El cielo, visto de aquel modo, presentaba un aspecto enteramente nuevo que los ojos humanos no podían sospechar.
Bien se comprende el interés con que los audaces viajeros contemplarían el astro de la noche, término presunto de su viaje. El satélite de la Tierra, en su movimiento de traslación, se acercaba insensiblemente al cenit, punto matemático a donde debía llegar unas ochenta y seis horas después. Sus montañas, sus llanuras, toda su superficie se presentaba lo mismo que si se observase desde un punto cualquiera de la Tierra; pero su luz se desarrollaba en el vacío con una gran intensidad.
El disco resplandecía como un espejo de platino. Los viajeros se habían olvidado ya de la Tierra que tenían bajo sus pies.
El capitán Nicholl fue el primero que llamó la atención sobre el globo abandonado.
—¡Es verdad! —respondió Michel Ardan—. No seamos ingratos con él; puesto que dejamos nuestro país, que sean para él nuestras postreras miradas. Quiero ver la Tierra antes de que se eclipse enteramente a mi vista.
Barbicane, para satisfacer los deseos de su compañero, se ocupó en descubrir la ventana del fondo del proyectil, por donde se podía observar directamente la Tierra; no sin trabajo se logró desmontar el disco que la fuerza de proyección había hundido en el fondo.
Sus trozos, colocados cuidadosamente junto a las paredes, podían volver a servir en caso necesario. Entonces apareció una abertura circular de cincuenta centímetros de anchura, practicada en la parte inferior del proyectil, y cerrada por un cristal de quince centímetros de espesor reforzado con una armadura de cobre. Por la parte de afuera había, como en los demás, una tapa de aluminio sujeta con pasadores a tornillo, que, cuando se soltaron, dejaron el cristal descubierto.
Michel Ardan se arrodilló sobre el cristal que aparecía oscuro, como si fuera opaco.
—¡Calla! —exclamó—. ¿Y la Tierra?
—¡La Tierra! —dijo Barbicane—. Allí está.
—¡Cómo! —dijo Ardan—. ¿Aquella línea tan delgada en forma de media luna?
—La misma, Michel. Dentro de cuatro días, cuando la Luna esté llena, que será en el momento de llegar nosotros, la Tierra estará nueva o sea en el primer día del primer cuarto. Hoy ya no la vemos sino bajo la forma de ese delgado segmento que no tardará en desparecer, y entonces quedará en sombras unos cuantos días, ni más ni menos que la Luna desde la Tierra.
—¡Eso es la Tierra! —repetía Michel Ardan, mirando ávidamente aquel delgado trozo de su planeta natal.
La explicación dada por el presidente Barbicane era exacta; la Tierra, con relación al proyectil, entraba en su última fase. Se hallaba en su octante, y no presentaba más que una delgada media luna, que destacaba como un inmenso arco de luz azulada sobre el fondo negro del firmamento. En él se veían algunos puntos de luz más viva que indicaban las montañas, así como algunas manchas móviles producidas por los anillos de nubes que rodeaban el esferoide terrestre, manchas que nunca se ven en el disco lunar.
Sin embargo, por un fenómeno natural, idéntico al que se produce en la Luna cuando se halla en sus octantes, se percibía todo el contorno del globo terráqueo. Su disco entero se distinguía bastante visiblemente por un efecto de luz cenicienta menos perceptible que la luz de la Luna; y la razón de esta menor intensidad es fácil de comprender. Cuando este reflejo se produce en la Luna, es debido a los rayos solares que la Tierra refleja sobre su satélite; mientras aquí, por un efecto inverso, era debido a los rayos solares reflejados de la Luna hacia la Tierra. Ahora bien, la luz terrestre es unas trece veces más intensa que la luz lunar, la cual depende de la diferencia de volumen de ambos cuerpos. De aquí la consecuencia de que, en el fenómeno de la luz cenicienta, la parte oscura del disco de la Tierra se dibuje con menos claridad que la del disco de la Luna, puesto que la intensidad del fenómeno es proporcional a la potencia iluminante de los dos astros. Hay que añadir que la parte iluminada de la Tierra parecía formar una curva más prolongada que la del resto del disco; puro efecto de la irradiación.
Mientras los viajeros se esforzaban en penetrar las profundas tinieblas del espacio, apareció a su vista un haz de estrellas errantes. Centenares de bólidos, inflamados al contacto de la atmósfera, trazaron líneas luminosas en la sombra, surcando con su luz la parte cenicienta del disco terrestre. En aquel momento la Tierra estaba en su perihelio, y el mes de diciembre es tan propicio a la aparición de estrellas errantes, que algunos astrónomos han contado en él hasta veinticuatro mil por hora. Pero Michel Ardan, desdeñando los razonamientos científicos, se empeñó en creer que la Tierra saludaba con fuegos artificiales la partida de tres de sus hijos.
Esto era, en suma, cuanto veían de este esferoide perdido en la sombra, astro inferior del mundo solar, que para los demás planetas sale o se pone como una insignificante estrella de la mañana o de la tarde. ¡Aquel globo en que dejaban todos sus afectos, no era más que un arco de círculo fugitivo, un punto imperceptible en el espacio!
Los tres amigos siguieron largo rato mirando, sin despegar los labios, pero con el mismo pensamiento, mientras el proyectil se alejaba con una velocidad uniformemente decreciente. Poco a poco se apoderó de sus cerebros una somnolencia irresistible; reacción inevitable después de la sobreexcitación de las últimas horas que habían pasado en la Tierra.
—Vaya —dijo Michel—, puesto que el sueño es necesario, vamos a dormir.
Y tendiéndose en sus camillas, no tardaron los tres en quedarse profundamente dormidos. Pero apenas habría pasado un cuarto de hora, cuando Barbicane se enderezó de improviso y despertó a sus compañeros gritando con voz atronadora:
—¡Ya lo sé!
—¿Qué sabes? —preguntó Michel Ardan saltando de la cama.
—El motivo de que no hayamos oído la detonación del Columbiad.
—¿Y cuál es? —dijo Nicholl.
—Que nuestro proyectil se desplazaba más aprisa que el sonido.