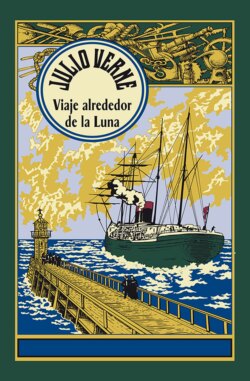Читать книгу Viaje alrededor de la Luna - Julio Verne - Страница 7
III INSTALACIÓN
ОглавлениеDada esta curiosa y exacta explicación, los tres amigos volvieron a dormir profundamente. ¿Dónde podían encontrar dormitorio más tranquilo y sosegado? En la Tierra, en las casas de las ciudades como en las cabañas de los campos, sienten por necesidad todos los sacudimientos que sufre la corteza del globo. En el mar, el buque balanceado por las olas se halla en continuo choque y movimiento. En el aire, el globo aerostático oscila sin cesar sobre capas elásticas de diferentes densidades. Sólo aquel proyectil, flotando en el vacío absoluto, en medio de un completo silencio, podía ofrecer reposo total a sus huéspedes.
Así es que el sueño de los viajeros se hubiera prolongado indefinidamente, de no despertarles un ruido inesperado a eso de las siete de la mañana del día 2 de diciembre, o sea ocho horas después de su partida.
Aquel ruido era un ladrido perfectamente distinto.
—¡Los perros! ¡Son los perros! —exclamó Michel Ardan, incorporándose al punto.
—Tienen hambre —dijo Nicholl.
—¡Ya lo creo! —respondió Michel—. Nos habíamos olvidado de ellos.
—¿Dónde están? —preguntó Barbicane.
Buscáronlos y encontraron a uno escondido bajo el diván. Espantado y anonadado por el choque inicial, había permanecido en aquel escondrijo hasta que recobró la voz y el hambre.
Era la pobre Diana, bastante acobardada todavía, y que salió de su escondite, no sin hacerse rogar, a pesar de que Michel Ardan la animaba con sus caricias.
—Ven, Diana —le decía—, ven, hija mía: tú, cuyos destinos formarán época en los anales cinegéticos; tú, a quien los paganos hubieran hecho compañera del dios Anubis, y los cristianos de san Roque; tú, que eres digna de ser vaciada en bronce por el rey de los infiernos, como aquel faldero que Júpiter regaló a la bella Europa a cambio de un beso; tú, que has de eclipsar la celebridad de los héroes de Montargis y del monte de San Bernardo; tú, que al lanzarte por los espacios interplanetarios, vas tal vez a ser la Eva de los perros selenitas; tú, que justificarás ese pensamiento elevado de Toussenel: «En el principio creó Dios al hombre, y al verle débil, le dio el perro». ¡Ven acá, Diana, ven!
Diana, contenta o no, se acercó poco a poco, dando quejidos lastimeros.
—Bueno —dijo Barbicane—, ya veo a Eva, pero, ¿dónde está Adán?
—Adán —respondió Michel Ardan— no debe estar lejos; ahí estará, en cualquier parte; le llamaremos. ¡Satélite, toma, Satélite!
Pero Satélite no aparecía, y Diana continuaba quejándose. Viose, sin embargo, que no estaba herida, y se le sirvió una torta apetitosa que puso fin a sus ayes.
En cuanto a Satélite, parecía perdido, y fue necesario buscarlo largo rato, hasta que se le encontró en uno de los compartimientos superiores del proyectil, a donde había sido lanzado por el choque. El pobre animal se hallaba en un estado lastimoso.
—¡Diablo! —dijo Michel—. Ved aquí ya comprometida nuestra aclimatación.
Bajaron con cuidado al infeliz perro, que se había roto la cabeza contra la bóveda, y que parecía difícil pudiera curarse. Sin embargo, le tendieron con cuidado sobre un almohadón y allí exhaló un quejido.
—Nosotros te cuidaremos —dijo Michel—; somos responsables de tu existencia; mejor quisiera yo perder un brazo mío que una pata de mi pobre Satélite.
Y al decir esto, dio un trago de agua al herido, que la bebió con avidez.
Hecho esto, los viajeros observaron atentamente la Tierra y la Luna. La Tierra no aparecía ya sino como un disco ceniciento que terminaba en un arco luminoso más estrecho que la víspera; pero su volumen era todavía enorme, comparado con el de la Luna, que se acercaba cada vez más a un círculo perfecto.
—¡Pardiez! —dijo entonces Michel Ardan—. Siento no haber partido en el momento de haber Tierra llena, es decir, cuando nuestro globo se hallaba en oposición con el Sol.
—¿Por qué? —preguntó Nicholl.
—Porque habríamos visto bajo un aspecto nuevo nuestros continentes y nuestros mares, éstos resplandecientes bajo la proyección de los rayos solares, aquéllos más sombríos y tales como se ven reproducidos en algunos mapas. Desearía haber visto esos polos de la Tierra a donde no ha llegado la mirada del hombre.
—Sin duda —respondió Barbicane—, pero habiendo Tierra llena, habría Luna nueva, es decir, invisible en medio de la luz del Sol. Y más necesitábamos ver el punto de llegada que el de partida.
—Tiene razón, Barbicane —respondió el capitán Nicholl—, y además, cuando hayamos llegado a la Luna, tendremos tiempo, durante sus largas noches, para contemplar a nuestro gusto ese globo en que hormiguean nuestros semejantes.
—¡Nuestros semejantes! —exclamó Michel Ardan—; lo que es ahora ya son tan semejantes nuestros como los de la Luna. Nosotros habitamos un mundo nuevo poblado por nosotros solos, el proyectil. Yo soy semejante de Barbicane, y Barbicane lo es de Nicholl. Más allá de nosotros, fuera de nosotros, concluye la Humanidad, y somos las únicas poblaciones de este microcosmo hasta el momento en que nos convirtamos en simples selenitas.
—Dentro de unas ochenta y ocho horas, poco más o menos —replicó el capitán.
—¿Lo cual quiere decir?... —dijo interrogativamente Michel Ardan.
—Que son las ocho y media —respondió Nicholl.
—Pues bien —replicó Michel—, no comprendo por qué razón no hemos de almorzar inmediatamente.
En efecto, los habitantes de aquel nuevo astro no podían vivir en él sin comer, y su estómago sufría las imperiosas leyes del hambre. Michel Ardan, como francés, se erigió en jefe de cocina, cargo importante que no le suscitó competencia. El gas produjo el calor suficiente para las operaciones culinarias, y el arca de las provisiones ofreció los elementos del festín.
El almuerzo empezó por tres tazas de excelente caldo, que se preparó disolviendo en agua caliente unas cuantas de las exquisitas pastillas de «Liebig», preparadas con los mejores trozos de los rumiantes de las Pampas. Al caldo de vaca sucedieron algunos pedazos de bistec comprimidos en la prensa hidráulica, tan tiernos, tan suculentos como si salieran de las cocinas del café inglés. Michel, que era hombre de imaginación, aseguró que echaban sangre.
Algunas legumbres en conserva y «más frescas que en su tiempo», según afirmaba también Michel, siguieron al plato de carne, y el almuerzo acabó con té y tostadas de manteca a la americana. El té, que pareció exquisito, era de primera calidad y regalo del emperador de Rusia, que había enviado unas cuantas cajas a los viajeros.
Finalmente, Ardan descolgó una botella de «Nuits», que por casualidad había en el departamento de las provisiones, y los tres amigos la bebieron brindando por la Unión de la Tierra y su satélite.
Y como si no bastara la compañía de aquel exquisito vino que habían destilado en las laderas de Borgoña, el Sol quiso también honrar el festín con su presencia. El proyectil salía, en aquel momento, del cono de sombra proyectado por el globo terráqueo, y los rayos del brillante astro fueron a herir directamente el disco inferior del proyectil.
El Sol quiso también honrar el festín con su presencia.
—¡El Sol! —exclamó Michel Ardan.
—Sin duda —respondió Barbicane—; ya lo esperaba.
—Sin embargo —dijo Michel—, ¿el cono de sombra que la Tierra proyecta en el espacio, no se extiende más allá de la Luna?
—Mucho más allá, si no se tiene en cuenta la refracción atmosférica —dijo Barbicane—. Pero cuando la Luna está envuelta en esa sombra, es porque los centros de los tres astros, el Sol, la Tierra y la Luna, están en línea recta. Entonces los nodos coinciden con las fases de la Luna llena, y se verifica el eclipse. Si hubiéramos salido en el momento de un eclipse de Luna, toda nuestra travesía se hubiera verificado en la sombra, lo cual hubiera sido cosa desagradable.
—¿Por qué?
—Porque aun cuando flotemos en el vacío, nuestro proyectil, bañado por los rayos solares, recogerá su luz y su calor, lo cual, entre otras cosas, nos proporcionará economía de gas, que es de gran importancia.
En efecto, bajo la influencia de aquellos rayos cuya temperatura y brillo no templaba ninguna atmósfera, el proyectil se calentaba y recibía una luz como si hubieran pasado súbitamente del invierno al verano. La Luna por un lado, el Sol por otro, le inundaban con sus resplandores.
—¡Qué bien se está aquí! —dijo Nicholl.
—¡Ya lo creo! —exclamó Michel Ardan—. Con un poco de tierra vegetal extendida sobre nuestro planeta de aluminio, haríamos nacer guisantes en veinticuatro horas; no temo más que una cosa, y es que lleguen a entrar en fusión las paredes del proyectil.
—No tengas cuidado, amigo mío —respondió Barbicane—. El proyectil ha sufrido una temperatura mucho más elevada, mientras atravesaba las capas atmosféricas. No me admiraría de que hubiera parecido un bólido candente a los espectadores de Florida.
—¡Entonces J. T. Maston debe creernos asados!
—Lo que extraño —respondió Barbicane—, es que no lo hayamos sido. Es un peligro que no habíamos previsto.
—Yo sí lo temía —respondió simplemente Nicholl.
—¡Y nada nos habías dicho, sublime capitán! —exclamó Michel Ardan, estrechando la mano de su compañero.
Mientras tanto, Barbicane se entretenía en arreglar el interior del proyectil, como si nunca debiera salir de él. Se recordará que aquel vagón aéreo presentaba en su base una superficie de cincuenta y cuatro pies cuadrados. Tenía doce pies de altura hasta el vértice de su bóveda, se hallaba distribuido hábilmente en todo su interior, y los instrumentos y utensilios de viaje perfectamente acomodados cada uno en su sitio especial, de manera que los tres viajeros podían moverse dentro con perfecto desahogo. El grueso cristal fijo en una parte del fondo podía sostener sin peligro un gran peso. Así Barbicane y sus compañeros andaban sobre él como sobre un piso sólido; pero el Sol, que lo bañaba con sus rayos directos, iluminando por abajo el interior, producía efectos de luz muy singulares.
Empezóse por examinar la caja del agua y la caja de los víveres. Estos dos recipientes se hallaban en buen estado, sin haber sufrido desperfecto alguno, gracias a las disposiciones tomadas para amortiguar el choque. Los víveres eran abundantes y podrían alimentar a los viajeros por espacio de un año. Barbicane había querido precaverse para el caso en que el proyectil llegase a un punto de la Luna completamente estéril. En cuanto al agua y a la provisión de aguardiente, que llegaba a cincuenta galones, había sólo para dos meses. Pero a juzgar por las últimas observaciones de los astrónomos, la Luna conservaba una atmósfera baja, densa, pesada, al menos en los valles profundos, y allí no podía menos de haber arroyos y manantiales. Así pues, ni en la travesía ni en el primer año de su permanencia en el continente lunar, debían sufrir hambre ni sed los atrevidos exploradores.
Quedaba la cuestión del aire en el interior del proyectil; esta cuestión se había resuelto también con toda seguridad. El aparato de Reisset y Regnault, destinado a producir oxígeno, se hallaba alimentado de clorato de potasa para dos meses. Es verdad que consumía necesariamente cierta cantidad de gas, porque debía mantener a más de cuatrocientos grados la materia productora; pero tampoco había cuidado sobre este punto. El aparato, por demás, no exigía más que un poco de vigilancia, porque funcionaba automáticamente. A aquella elevada temperatura, el clorato de potasa se transformaba en cloruro potásico, y abandonaba todo su oxígeno; y descomponiendo dieciocho libras de clorato de potasa se obtendrían las siete libras de oxígeno necesarias para el consumo diario de los huéspedes del proyectil.
Pero no bastaba renovar el oxígeno consumido; era preciso además absorber el ácido carbónico producido por la respiración. En efecto, al cabo de doce horas, la atmósfera del proyectil se había cargado de este gas deletéreo, producto de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno aspirado. Nicholl conoció aquel estado del aire viendo a Diana respirar fatigosamente, y era, en efecto, porque el ácido carbónico, en razón de su gravedad específica, se iba acumulando en el fondo del proyectil, como en la famosa Gruta del Perro de Nápoles. La pobre perra, con la cabeza baja, sufría ya la influencia perniciosa de aquel gas; pero el capitán Nicholl se apresuró a remediar el mal, disponiendo en el fondo del proyectil varios recipientes que contenían potasa cáustica, cuya sustancia, siendo muy ávida de ácido carbónico, lo absorbió en poco tiempo y purificó el aire.
Empezóse entonces el inventario de los instrumentos. Los termómetros y barómetros habían resistido, a excepción de un termómetro de mínimas que se había roto. Un excelente asteroide, que iba dentro de un estuche almohadillado, fue colgado en la pared; como es fácil de comprender, no sufría ni marcaba más que la presión del aire contenido en el proyectil. Pero indicaba también la cantidad de vapor de agua que encerraba. En aquel momento oscilaba su aguja entre 730 y 760 milímetros, lo cual significaba «buen tiempo».
Barbicane había llevado también varias brújulas que se encontraron intactas, y que no marcaban dirección alguna, porque a la distancia en que el proyectil se encontraba de la Tierra, el polo magnético no podía ejercer acción sensible sobre el aparato. Pero aquellas brújulas transportadas al disco lunar tal vez revelarían allí fenómenos particulares, ya que, de todos modos, era de gran interés averiguar si el satélite de la Tierra se hallaba, como ésta, sujeto a la influencia magnética.
Examinóse igualmente el estado en que se hallaban un hipsómetro para medir la altura en las montañas lunares, un sextante destinado a tomar la altura del Sol, un teodolito, instrumento de geodesia que sirve para levantar planos y reducir los ángulos en el horizonte, y varios anteojos de grandísima utilidad para cuando se hallasen cerca de la Luna. Todos estos instrumentos se encontraron intactos a pesar de la violencia de la sacudida inicial.
En cuanto a los utensilios, picos, azadones y útiles de que Nicholl había hecho un escogido acopio, los sacos de semillas variadas, y los arbustos que Michel Ardan pensaba trasplantar a las tierras selenitas, se hallaban en sus sitios respectivos, en la parte alta del proyectil. Allí había una especie de desván lleno de objetos que el pródigo francés había amontonado, y que no se sabía a punto fijo cuáles eran. De tiempo en tiempo se encaramaba hasta allí agarrándose a los ganchos fijos en las paredes; volvía y revolvía, arreglaba y registraba ciertas cajas misteriosas, tarareando en falsete alguna canción francesa que divertía a la reunión.
Barbicane observó con interés que sus cohetes y demás artificios no habían sufrido desperfectos. Aquellas importantes piezas, fuertemente cargadas, debían servir para retardar la caída del proyectil, cuando, arrebatado por la atracción lunar, después de pasar el punto de equilibrio, fuera a caer sobre la superficie del satélite. Esta caída, por lo demás, debía ser seis veces menos rápida que lo hubiera sido sobre la superficie de la Tierra, en razón a la diferencia de masa de ambos astros.
La inspección se terminó, pues, a satisfacción de todos; y cada cual volvió entonces a observar el espacio por las ventanas laterales y a través del cristal inferior.
Registraba ciertas cajas misteriosas.
El espectáculo continuaba siendo el mismo; toda la extensión de la esfera terrestre hormigueaba en estrellas y constelaciones de un brillo maravilloso que hubiera vuelto loco de gozo a un astrónomo. Por un lado el Sol, como la boca de un horno encendido, presentaba su disco deslumbrador sin aureola y destacándose en el fondo negro del cielo. Por el otro, la Luna le enviaba sus rayos reflejados, y aparecía como inmóvil en medio del mundo estelar. Después, una mancha bastante oscura, que parecía un agujero hecho en el firmamento, y que se hallaba rodeada de un semicírculo plateado, marcaba el sitio de la Tierra. Acá y acullá se veían nebulosas amontonadas como copos de nieve sideral, y del cenit al nadir se extendía, como un inmenso anillo, la Vía Láctea, en medio de la cual el Sol no figura sino como estrella de cuarta magnitud.
Los observadores no podían apartar sus miradas de aquel espectáculo tan nuevo de que no podría dar idea ninguna descripción. ¡Qué de reflexiones les sugirió! ¡Cuántas emociones desconocidas despertó en su alma! Barbicane quiso comenzar la relación de su viaje bajo el efecto de aquellas impresiones, y anotó hora por hora todos los hechos que marcaban el principio de su empresa, escribiendo tranquilamente con su letra grande, y su estilo un tanto comercial.
Entre tanto, el calculador Nicholl revisaba sus fórmulas de trayectorias y manejaba las cifras con sin igual destreza. Michel Ardan charlaba ya con Barbicane, que apenas le respondía, ya con Nicholl, que ni siquiera le oía, con Diana, que no entendía sus proyectos, y por fin consigo mismo, preguntándose y respondiéndose, yendo, viniendo, ocupándose en mil menudencias, ya inclinado sobre el cristal del fondo, ya encaramado en lo alto del proyectil, y siempre canturreando entre dientes. En una palabra, representaba dentro de aquel microcosmo la agitación y la locuacidad francesa, y la representaba dignamente.
El día, o, para hablar con más propiedad, el transcurso de doce horas que constituye el día en la Tierra, terminó con una cena abundante y delicada. No había ocurrido incidente alguno capaz de alterar la confianza de los viajeros, los cuales, llenos de esperanza y seguros del éxito, se durmieron tranquilos, mientras el proyectil atravesaba los espacios celestes con una velocidad uniformemente decreciente.