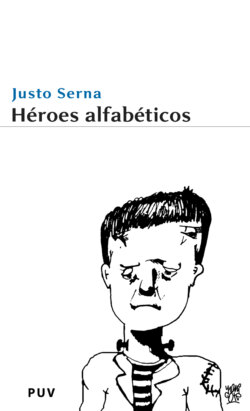Читать книгу Héroes alfabéticos - Justo Serna - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDETECTIVES
EL SÉPTIMO CÍRCULO
La novela policial es un género fuertemente codificado, un género sometido a unas reglas que sus cultivadores adoptan y cumplen. Una de ellas es la unidad y orden del relato, el principio de sucesión narrativa. La literatura contemporánea, la gran literatura de nuestros días, ha roto con frecuencia ese precepto. Hastiados los narradores de la rigidez de la novela naturalista, hartos de la presentación lineal de las cosas acaecidas a que se habrían ceñido tantos escritores del Ochocientos, numerosos autores del siglo XX han hecho de la desestructuración su principio. Los hechos nos suceden simultáneamente; el devenir cotidiano no tiene principio ni fin, ni consumación, ni moraleja; lo que nos pasa y lo que pensamos se interfieren y se dan a la vez, sin orden, sin lógica. Conscientes de esos hechos psicológicos y del desorden que es la vida, los novelistas han fracturado el relato naturalista y han llevado hasta el límite ese logro. Ya lo sabemos. No hay estabilidad y sucesión ordenada. Hay un devenir sin organización ni premeditación, una yuxtaposición de hechos sin aparente relación, un azar de circunstancias que no gobernamos. El relato del Novecientos da cuenta de este hallazgo. Las novelas comienzan, por supuesto, in medias res, carecen de orden lógico y no nos dan un final que consuele, sea éste trágico o reparador. No hay un narrador omnisciente que todo lo vea, que todo lo sepa, que todo lo ordene, un dios que se eleve por encima de los mortales que son sus títeres y que pueda disponer la sucesión y el sentido de lo que ocurre. Hay puntos de vista en conflicto, perspectivas que se suceden y que se interfieren, que compiten entre sí para adueñarse del mundo, del significado del mundo, de la representación del mundo. Justamente por eso, el multiperspectivismo se ve como una de las hazañas narrativas del siglo, como ese modo de decir las cosas cuando ya no contamos con una voz o con una conciencia capaces de relatar ordenada y excluyentemente los hechos reales. No hay un pensamiento estable y lógico que se atenga duraderamente a los principios lógicos y que se proyecte sobre la realidad. Hay, por el contrario, una psique humana emocional poco fiable, verdaderamente inconstante, contradictoria, impresionable por sugestiones externas que reviven pasajes escondidos de las vivencias personales; hay una psique humana sometida a ruidos, a disonancias, a incoherencias que alteran el pensamiento lógico del que nos jactamos. Gracias a la influencia variable del psicoanálisis, los novelistas no han tenido más remedio que aceptar ese hallazgo doloroso para el narcisismo racional de los hombres. El flujo de conciencia, la voz interna, la irrupción de los sentimientos más escondidos e ingobernables, el monólogo interior, en definitiva, han sido los modos expresivos adoptados para rebasar el artificioso relato naturalista y con frecuencia han evacuado de toda racionalidad el pensamiento recóndito del personaje literario.
La narración policial del Novecientos no registra ni incorpora todos esos cambios, al menos no los hace propios de igual modo que lo hacen los géneros vecinos. Frente a la incoherencia y la fragmentación de la novela moderna –decía Jorge Luis Borges–, el relato detectivesco se atiene aún a los principios de unidad y orden narrativo, es decir, se obliga a que el cuento tenga un principio, un medio y un fin; se atiene también al precepto de economía narrativa, esto es, se ciñe a lo estrictamente imprescindible para aclarar aquello que ha de ser revelado; se atiene, en fin, a la norma que sostiene la determinación de lo que sucede, a los principios convencionales –incluso comunes y corrientes– de lo que la gente entiende como causalidad, como intencionalidad. En un relato policial no hay azar, hay, por el contrario, una urdimbre secreta de tramas, de intrigas, que ha de ser descubierta gracias a la sabia conexión de huellas, de indicios, de atisbos. Como añadía Borges invocando un juicio negativo de Stevenson, la pega de estos procedimientos, tan eficaces por otra parte, es que las narraciones detectivescas corren el riesgo de ser meros artificios, de tener algo de mecánico: por ejemplo, los personajes suelen carecer de hondura al estar supeditados al argumento y los hechos sucesivos lo son justamente porque forman un cadena que conduce al crimen o la revelación del criminal. Como sólo se cuenta lo que atañe al descubrimiento, como sólo se relata lo que es congruente con el caso, como sólo se habla de lo que es pertinente para aclarar el enigma, el novelista puede incurrir en una economía verbal que adelgaza la expresión. Así, la descripción de ambientes o de personajes sólo se haría si ese recurso sirviera para entender el caso. La serie negra americana rebasó algunas de esas convenciones: por ejemplo, son largos los párrafos en que la radiografías social y psicológica se añaden, se yuxtaponen y nos alejan del estricto principio del descubrimiento policial. Hasta tal punto fue así, que algunas de las novelas de Dashiell Hammet, Raymond Chandler y de sus epígonos pecaron –según los puristas del género– de sociologismo, sometiendo el descubrimiento del enigma a la denuncia sociológica, y de psicologismo, subordinando la revelación del criminal a un realismo psicológico moroso poco atinente con las exigencias del buen relato policial. Los héroes estaban cansados, los detectives estaban desengañados, y el relato de sus logros era a la vez la narración de sus fracasos amorosos, de sus malestares personales, de sus penurias económicas, de sus claudicaciones. Si hubo un exceso de sociologismo y psicologismo, hubo en contrapartida una más alta exigencia narrativa: de hecho fue común atribuir mayor complejidad a la serie negra que a la narración policial tradicional, cuyo último representante sería Agatha Christie, ocupada sólo o preferentemente, como sus predecesores, de aclarar el enigma.
En España, la novela negra tuvo su época dorada al final del franquismo y a comienzos de la transición, coincidiendo con la publicación en castellano y en diversas colecciones de bolsillo de algunos de los clásicos. Como dijo Jaume Perich, los libros de bolsillo –ciertas colecciones que entonces aparecieron– fueron el bisoñé que sirvió para tapar la calvicie cultural del país, un país raquítico y devastado por las acometidas de la dictadura y por la pesadumbre del exilio. Gracias a ese producto, muchos pudieron hacerse con un repertorio de saberes y de referentes de los que España era ajena o estaba excluida. Además de Bruguera, tan prolífica y tan abundante en la edición de todo tipo de obras pertenecientes a los géneros populares, fue importantísima la creación de «El libro de bolsillo» de Alianza. Para lo que ahora nos interesa, fue, en efecto, decisiva, porque allí se dio a conocer a Dashiell Hammett, editado desde finales de los años sesenta en compañía de grandes cumbres de la literatura; es decir, apareció aureolado por el prestigio de las obras cimeras del saber y de la ficción, y desde entonces se reimprimió una y otra vez. No menos decisiva fue la cesión de derechos a Alianza editorial de las «Selecciones del Séptimo Círculo», una muestra española de la colección «Séptimo Círculo» que fundaran Borges y Bioy Casares años antes en la Argentina. Del país austral, precisamente, nos venían las más evidentes influencias para la edición de obras policiales: algunos de los sellos más inspirados, desde Sur hasta Corregidor, fueron los pioneros de estas iniciativas. Finalmente imprescindible fue la publicación española de la denominada «Serie Negra Policial», un fondo de literatura detectivesca que apareció en las «Ediciones de Bolsillo», aquella iniciativa conjunta creada por distintas empresas, entre ellas Barral editores. El éxito de estas publicaciones y de la novela negra en particular es incuestionable y una prueba suficiente y significativa del prestigio de Dashiell Hammett es, por ejemplo, la confusión deliberada con que se apadrinó la edición en España de Estudio en escarlata. La reedición de esta obra de Arthur Conan Doyle en Barral, de acuerdo con la traducción propiedad de Aguilar, se hizo con número 11 de la «Serie Negra Policial», como si, en efecto, Sherlock Holmes fuera un colega o vecino de Sam Spade, habitante del número 31 de la misma colección (El largo adiós). El éxito, insisto, se debió a variadas circunstancias, y no menor fue la coincidencia en cartel y como refuerzo de los clásicos cinematográficos del género. Los críticos de la Nouvelle Vague habían encumbrado a los cineastas americanos de la serie negra, auxiliados en sus guiones por autores tan reputados como Faulkner y encarnados por Bogart o Edward G. Robinson, y habían celebrado la modernidad narrativa de aquellos escritores que eran la fuente literaria de las películas. El afrancesamiento de la cultura española de oposición hizo el resto. Las novelas policiales americanas y las películas a que dieron lugar cobraban un relieve inusitado y sus efectos se dejaron sentir preferentemente en los años setenta.
YO MATÉ A CARVALHO
Es ése justamente el momento en que aparecieron las primeras novelas de Manuel Vázquez Montalbán dedicadas al género, Yo maté a Kennedy y Tatuaje, por ejemplo. Pepe Carvalho, su personaje nacido en 1972, fue la adaptación hispánica del modelo de detective privado americano; es decir, como sus referentes, nuestro huelebraguetas local fue también un héroe cansado, maleado por la vida, escéptico después de haber creído y después de haberse implicado, después de haber sido un hombre de acción y de ideas, de principios y de supuestos, agente de la CIA y militante comunista. La novedad que Vázquez Montalbán introdujo en el personaje del investigador privado fue la ironía sobre el propio género y, en conexión con lo anterior, el cultismo, su revestimiento culto. Esos dos rasgos son, sin embargo, característicos no sólo de la serie de Carvalho, sino de toda la producción de su autor. Como sostenía el narrador en una de las Tres novelas ejemplares, la generación del escritor había llegado tarde a la mayor parte de las revoluciones políticas y culturales del siglo. Justamente por eso, la única osadía política que se podía consentir era la militancia en la izquierda o, después, mucho tiempo después, la lucha contra la globalización que sigue a la derrota del comunismo. Justamente por eso, la única audacia cultural que le cupo tras las vanguardias fue la mezcla, el collage, la parodia de géneros. Aprendidas esas lecciones, Vázquez Montalbán le dará a sus libros un propósito aleccionador, político y moral, o, al menos, lo que él mismo entiende como político y moral; y adoptará deliberadamente la forma de un híbrido con relleno de referencias cultas, intelectuales y populares, expresadas de manera sentenciosa e irónica. A esa confusión intencional de géneros y de fuentes se le ha llamado posmodernismo. Probablemente, sea un juicio atinado para su obra, pero no es menos probable el rechazo que tal calificación despertaría en nuestro autor. Retengamos ese breve esbozo, ese daguerrotipo trazado en este párrafo.
Como sus colegas americanos de la serie negra, el novelista Vázquez Montabán fue también sociologista, se demoró en la descripción de ambientes y en la influencia que éstos ejercían sobre los personajes; y fue asimismo un relator de los estados interiores de su protagonista, aquejado de dudas, de zozobras, de incertidumbres y desamores. ¿Cuál habría de ser la voz que lo contara? La convención finalmente adoptada por Vázquez Montalbán no sería la de la primera persona, es decir, no sería un Sam Spade o un Philip Marlowe relatando sus casos, sus hallazgos y sus relaciones, hablando de sí mismos; sería, por el contrario, una voz no identificada que lo seguiría y que nos describiría sus descubrimientos y sus derrotas, sus resentimientos y sus gestas. El Carvalho de Vázquez Moltalbán es tan aparentemente cultivado, tan refinado en algunos de sus gustos, que en dichas páginas hay libros, muchos libros, citas, muchas citas, y gastronomía, esa forma de cultura culinaria que en la España de los años setenta sólo tenían unos pocos. Pero, atención, esa exhibición de refinamiento no pretendía ser pedantería en ejercicio ni un patrimonio heredado del que hacer ostentación. La cultura escrita en Carvalho es adquirida y es parcialmente inútil, un abalorio poco operativo para la vida ordinaria, un atavío antiguo en el que creyó y del que ahora se desprende por ser poco práctico para desenvolverse en el mundo real. La cultura de Carvalho es la de alguien que procediendo de las clases bajas logró enriquecerse con referentes que después puede permitirse el lujo de dilapidar, como esos libros que le sirven para encender la chimenea y que revelan la pluralidad de sus lecturas, las variedad de sus conocimientos y la vastedad inagotable de su biblioteca personal. O eso, al menos, creen sus seguidores.
El saber de Carvalho es de consciente mixtura, de aluvión, una mezcla de lo alto y de lo bajo, una aleación de la cultura popular, de masas, con el refinamiento desencantado de la elite. Como antes decíamos, a esas vecindades deliberadamente incoherentes y provocadoras de efectos irónicos las podríamos denominar hoy posmodernas o, en los términos que fueron comunes en la juventud del autor, pop. De hecho, una parte fundamental de la producción de Vázquez Montalbán se hace con estas mezclas. Pero, al decir de él mismo, no por pose posmoderna, no por pedantería formalista, sino por ser éstas las fuentes constitutivas de su formación, una formación –en este caso la de Carvalho y la de sus otros hijos– algo superficial, enciclopédica, variada pero también precipitada, la de una sola generación. Los hijos de la clase obrera que accedieron a la Universidad, que tuvieron estudios, crecieron en un ambiente y en una posguerra en la que lo popular, doña Concha Piquer por ejemplo, estaba en vecindad con los libros, con la cultura académica. Por eso, cuando Carvalho quema su biblioteca se venga retrospectivamente de las injurias que la vida y los pijos les han infligido a los menesterosos y a los derrotados, a los que maduraron, estudiaron y leyeron en la miseria y en la represión. Pero esa ostentación, ese incendio ritual de la cultura escrita y del intelectualismo, es un exceso poco congruente con las necesidades del relato policial, un gesto autorreferencial, un guiño del novelista, una pose literaria e iconoclasta, una pantomima o broma del escritor que no exige el caso o enigma; pero sobre todo se trata de una venganza enfática contra la pedantería y contra el dominio de los poderosos. Es decir, vemos a un Carvalho que, por sus relaciones y amistades, aún conserva sus orígenes, aún es deudor del arroyo del que procede y que no perdona a quienes lo tienen o lo tuvieron todo desde el principio, desde la cuna, a quienes todo lo heredaron o a quienes, ya ricos, olvidan el ganapán que fue su padre.
Ahora bien, ese resentimiento de clase no se traduce en izquierdismo o en nostalgias revolucionarias, algo perfectamente posible en un individuo que fue comunista; ese odio matizado se traduce en una mezcla de escepticismo y ternura. Hay ternura hacia los menesterosos y hay escepticismo sobre las posibilidades reales de cambio y de solución. Así era y así ha seguido siendo Carvalho. Sin embargo, tan escéptico es, tan descreído es, que los relatos que se suceden y que llegan hasta el final nos lo presentan cada vez más cínico, agotado, sentencioso, lapidario, y sus interlocutores menos creíbles. No sabemos si es como consecuencia de una realidad tozuda que desmiente cualquier iniciativa o esperanza o si es, por el contrario, por la creciente identificación de Carvalho con su creador, con un Vázquez Moltalbán apocalíptico, hondamente escéptico y también lapidario después del hundimiento del comunismo y el triunfo, según él, del pensamiento único y el neoliberalismo. El cenit de esa rabia y la condensación de antiguos y justificados rencores, el cenit literario quiero decir, ha sido El estrangulador (1994), un delirio absoluto, una jugarreta excesiva, un disparate intelectual. No pertenece al ciclo de Carvalho pero comparte mucho con el personaje y con las sentencias comunes del héroe y del autor empírico.
Acompañado de un informe médico, lo que se nos cuenta en dicha novela es el relato en primera persona de un tipo loco, un supuesto «estrangulador de Boston», encerrado en un hospital penitenciario, alguien que se confiesa esquizofrénico. La primera parte es agresiva, retadora; la segunda, triste y apocada. Es una andanada total contra el mundo, contra la deriva del mundo, contra un mundo del que sólo se perciben sus injurias, y es una andanada llena de resentimiento de clase, de alguien de las clases populares que pudo cultivarse, que pudo finalmente ascender gracias a la cultura. Pero, atención, esa cultura es un aderezo inane, un adorno sobrante, y de ella se burla avecindando delirantemente referencias, banalizándolas, aludiendo a ellas de manera superficial e incogruente. A ese discurso cabe calificarlo de novelesco –admitamos que el género lo consiente todo, que es inclusivo–, pero la ficción está hecha con retales culturales, con trozos tomados de aquí y de allá y no siempre correctamente evocados. Más aún, en ese volumen, como en otros, el autor parece haber hecho suya aquella excusa que se daba algún personaje que aparece en una de sus Tres novelas ejemplares: «las citas falsas», decía, «son indestructibles sólo que consigan un mínimo de verosimilitud». En El estrangulador hay saber auténtico, hay acopio superficial y discutible, y hay erudición apócrifa. Es un auténtico vómito cultural, un repertorio de despojos, de citas y de alusiones, que el estrangulador emplea como venganza contra todos, contra los pijos –otra vez– y contra el mundo, contra las injurias de clase que la vida le ha infligido. Al margen del recurso de la ficción, del delirio del avenado que protagoniza la novela, los paralelismos que el personaje tiene con Vázquez Montalbán son más que evidentes: con un Vázquez Montalbán continuamente irritado por el devenir de la realidad y por la conjura de silencio y de banalidad a que se habrían entregado los intelectuales, esos médicos del alma. Pero regresemos al detective.
Carvalho padece un escepticismo avejentado y se confiesa ignorante de todo, extraño a todo, al menos a todo aquello que sobrepasa sus lealtades más cercanas, Charo, por ejemplo, la novia de siempre. Tanto es así, que sus últimas novelas –el Quinteto de Buenos Aires (1997), por ejemplo– son una rabiosa muestra de desencanto, de malestar o, como leemos en la Historia y crítica de la literatura española, suponen una desnaturalización del personaje, mero portavoz de la ira, justificada o no, del escritor ante la iniquidad de los poderosos, sin barreras, sin fronteras. O, dicho en otros términos, lo que les sucede a los últimos relatos de Carvalho es que su creador los sometía cansada e involuntariamente, supongo, a un peligroso ejercicio de inverosimilitud, de modo que acaban siendo unas ficciones en las que se aprecia en exceso la mano del novelista, el trazo del autor empírico, las palabras gastadas y dolidas de Vázquez Montalbán. La novela negra nunca fue sólo un juego intelectual, como es el caso de la narración detectivesca inglesa. Fue relato de ambientes y descripción de estados anímicos, pero nunca dejó de ser la resolución de una intriga. Con los últimos Carvalhos, uno tiene la impresión de que la intriga es irrelevante o roza lo inverosímil, y que lo importante, lo verdaderamente importante, es la denuncia del asco que provoca el mundo. Con sentimientos así es difícil hacer buena literatura y, efectivamente, esas últimas narraciones pecan de un grave esquematismo, como puede apreciarse en El premio (1996), un esquematismo que desmiente sus mejores logros, que anula los mejores momentos de Carvalho: el de Los mares del sur (1979), por ejemplo. Los personajes son títeres, marionetas sin fondo, máscaras vacías y caricaturescas, caracteres rudimentarios, que hablan sólo y previsiblemente de acuerdo con la función que cumplen; y las situaciones en que se ven envueltos las vemos reconocibles, una descripción de ambientes que es exacta a lo que esperamos, aun cuando no hayamos frecuentado los lugares y los hechos. ¿Por qué razón? Porque responden a tópicos y a estereotipos.
Con esa actitud literaria y con unas ideas políticas expresadas sin sordina en las propias ficciones, Vázquez Montalbán mata a su héroe, nos los distancia, nos lo hace cada vez más antipático, menos matizado, y la intriga, llena de paralelismos forzados y simbólicos, se vuelve inverosímil. Bien puede decir: yo maté a Carvalho, al margen de la duración de la serie. Leyéndolo, uno tiene la impresión de que no hay nadie más desencantado, asqueado, diríamos; de que no hay razón alguna para la esperanza, justamente en un mundo lleno de falsedades, de sordideces y de traiciones. ¿Pero y si no fuera el propio autor el responsable de esa operación? ¿Y si fuéramos nosotros, ciertos lectores antiguos de sus relatos, los lectores que los enjuician y comparan, los que matamos a Carvalho, los que nos hemos apartado de un personaje que sigue siendo fiel a sí mismo, los que matamos a un héroe en el que ya habríamos dejado de confiar? Hay un viejo precepto que sostiene que no se debería escribir sobre lo que no se hubiera releído. En este caso confieso haberlo incumplido. Escribo con el recuerdo, con la memoria de un lector que frecuentó a Carvalho desde antiguo –al tiempo que descubría los clásicos de la novela negra– y que, de un tiempo a esta parte, ha salido decepcionado de cada nueva entrega, porque vulneraba los principios mínimos de la gran literatura detectivesca, porque violentaba los fundamentos básicos de la novela policial. Puede ocurrir, sin embargo, que esas decepciones no se deban a un declive literario, que lo peor ya estuviera entonces, y que sólo fuéramos nosotros, yo mismo entre otros, quienes estuviéramos ciegos. Puede ocurrir que esa renuncia se deba a la incomodidad que ahora me provocan un autor y un personaje que ya no son míos, en los que ya no me reconozco y que, por eso mismo, ya ni me decepcionan. Puede ocurrir que ahora yo sólo sea uno más de esos cagatintas defensores del pensamiento único que con tanta irritación apocalíptica deploraban Vázquez Montalbán y algunos de sus personajes por mediación de los cuales hablaba. O, peor aún, puede ocurrir que yo mismo sólo sea un personaje pijo y caricaturesco, rutinario, rudimentario, que le reprocha a su narrador el poco peso que le ha dado, su escasa hondura, el perfil previsible con que le ha trazado, y por lo que ahora finalmente se rebela.