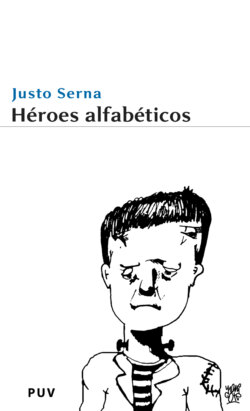Читать книгу Héroes alfabéticos - Justo Serna - Страница 7
ОглавлениеQUERIDOS LECTORES
¿PARA QUÉ SIRVE LEER?
Leer sirve para dilatarse, para ensancharse..., para darnos experiencias que jamás tendremos, para ampliar nuestra vida y para hacernos creer que la existencia efímera se prolonga vicariamente y a cada instante en otros individuos y en otras situaciones. Sirve para frenar la muerte y para contener el miedo, esas insidiosas amenazas que están siempre presentes. Quien ha leído, quien ha frecuentado novelas y vidas, narraciones y avatares de otros, consigue agrandar la existencia breve que el azar le da, porque un minuto de su vida es varios y distantes, multiplicados y distintos. Ha dialogado con muertos y con vivos, con seres reales y con caracteres imaginados, ha conversado con contemporáneos y con antepasados, sin que barreras temporales ni espaciales le detengan. Quien ha leído emprende viajes para los que no hay fronteras ni nacionalidad ni lenguas, visitando un mundo posible que es más ancho y más secreto que el que le rodea efectivamente, porque ese mundo de ficción es populoso y alberga todos los mundos y quimeras que lo preceden. Cuando un escritor inventa un espacio de ficción para nosotros incorpora consciente o inconscientemente todas las narraciones que la humanidad se ha dado y en sus páginas resuenan todas las voces de héroes y villanos que nacieron en la imaginación copiosa de otros autores.
Nuestro interior es una polifonía constante, una interpelación de hablantes en la que nos desdoblamos: una conversación infinita de antepasados, de muertos, de espectros, incluso de seres inanimados y ficticios que hablan por mediación nuestra. También la novela que leemos es polifónica, como dijera Mijaíl Bajtin, pero no sólo porque haya personajes que pugnen por hacerse oír o por hablar burlando la tiranía del narrador, sino porque en cada enunciado se contiene la historia secreta y pública de los hombres, las palabras que desde antiguo se han pronunciado, se han repetido, se han dicho miles, millones de veces, y que sin saberlo volvemos a emitir. Al leer una narración consumamos un libro, lo actualizamos y le damos vida y alma a lo que simplemente era un artefacto material, un objeto inerte hecho de pulpa de papel y de tinta. Sin embargo, ser autor tiene más prestigio que ser lector, y a este último tendemos a verlo como un paciente destinatario que parece conformarse con entender lo que se le dice y con seguir obedientemente lo que el escritor ha urdido para él. Al autor le atribuimos la originalidad, el genio y la creación, la capacidad de rehacer lo que ya estaba dado o de inventar lo que nadie antes ideó. ¿Es efectivamente así? ¿Podemos concederle en exclusiva al autor esa tarea tan eximia que es la de reemplazar a un Dios edificando un mundo que antes no existía? En realidad, el novelista vuelve a reescribir esas voces que otros ya pronunciaron y que ahora parecen efectivamente nuevas, pensadas e imaginadas para ese lector que aguarda el milagro de un relato que da sentido y orden al mundo. La tarea del destinatario es, pues, decisiva, porque de él acaba dependiendo que ese artefacto llamado libro se vivifi que, que cobren vida esos personajes que transitan entre sus páginas y en las que dirimensus existencias y sus incertidumbres morales. Desde dicho puntode vista, leer es un arte, un modo de incorporar lo que no está, unamanera de crear lo que sólo es potencial o implícito. Porque aun cuando una novela tenga cientos de páginas, en un libro no está todo. Parte del mundo representado o reproducido está omitido, es elíptico: entre otras cosas porque ni siquiera el autor es capaz de informarnos de todo cuanto lo compone; porque es incapaz de crearlo o de describirlo por entero para nosotros. Nos necesita, pues: necesita a un lector activo, dotado de intuición, experiencias y olfato, que rellene lo que no está o está simplemente aludido, que cubra espacios vacíos, que dé perfil y volumen a personajes sólo mencionados o nombrados, que complete acciones y conceda valor moral a lances y peripecias de otros. Leer, pues, es un trabajo y un empeño, una tarea no remunerada en la que nos obstinamos sin recompensa material.
Pero, además de esfuerzo y de composición, leer tiene otros pagos y otros beneficios y otras satisfacciones. Como sabemos desde antiguo, leer sirve para narcotizarse sin efectos secundarios, evitando, por ejemplo, una realidad que nos niega o que nos hostiga o que amenaza con dañarnos. Quien se ha entregado con fruición y con exceso al deleite de las ficciones no añora el mundo exterior, no envidia la aventura real que acelera el pulso y el riesgo cierto que lo lleva al borde de la muerte, ahíto como está de experiencias, de paraísos artificiales y de infiernos virtuales. Leer, en efecto, sirve para recorrer un espacio potencial, abundantemente poblado por tipos odiosos y por personajes entrañables, por monstruos y por ángeles o, mejor, por ángeles en los que anidan monstruos y por bestias en cuyo interior es probable que se albergue un ser bondadoso. Fijémonos, por ejemplo, en Raskólnikov, el personaje de Crimen y castigo. En esa novela que tantos han leído y conocen se narran las tribulaciones y zozobras de un estudiante que reside en San Petersburgo, alguien que trata de auparse por encima de la miseria en la que vive. Raskólnikov, el menesteroso, está obsesionado por la libertad a la que tendría derecho el hombre cultivado y superior que cree ser. Un acto, un solo acto, define y cambia su vida, transforma su existencia y le lleva a la tortura interior, a la vergüenza y la imposibilidad de reparación. Decide asesinar a la usurera que le procuraba algo de dinero y, convencido de su meta, consuma el crimen. Desde ese mismo día, Raskólnikov vivirá su propia persecución, convirtiéndose su yo en un juez implacable, en una aguda y cruel conciencia de sí mismo que le tortura sin descanso. El delirio y el temor a ser descubierto lo acecharán hasta hacer de él casi un despojo humano, un desecho. Como se sabe, no acaba aquí la novela, por supuesto. Hay una pesquisa policial y hay un vagabundeo del propio Raskólnikov. Pero eso, lo que viene después, lo que acaece y lo que queda implícito, lo que corroe la conciencia y lo que le lleva a confesar, lo dejaremos a ese lector activo que no se conforma y que interviene dando sentido e incorporando lo que el narrador no proporciona; a ese lector que se evalúa tomando al personaje como hechura posible de sí mismo, un compendio de sus propios y probables sentimientos homicidas que no quiere ejecutar en la vida real. Veamos ejemplos. Examinemos ciertos tipos de lector.
RETRATO DEL LECTOR ADOLESCENTE
No hay que esperar la llegada de la Feria o del Día del Libro. Las fechas siempre son propicias para hablar de la lectura, para festejar las novelas y los cuentos, para celebrar la narración, la literatura: lo que significa escribir y leer cuando queremos ensanchar esa vida siempre alicorta. En principio, podemos convenir en que el arte por el arte no nos conmueve ni atrae, justamente por considerarlo ajeno a la existencia urgente de nuestros días, distante, aquejado de anemia y de agostamiento.
Para que la narración logre sus objetivos, el creador ha de dejar una parte de sí mismo, de su vida, trozos del interior; ha de arrancarse jirones y comprometerse con un cierto desgarro, incluso con desamparo, mientras todo se le vuelve inestable y menos seguro, sin asideros fi rmes, agotándose en ese ejercicio o en ese acto. Eso lo pueden sentir así aquellos novelistas exaltados, insomnes, que entregan a su obra con furia. Concédaseme, sin embargo, que algo similar llegan a experimentar los lectores, al menos aquellos lectores para quienes no son menores la delectación o el derroche o el libramiento.
Nos multiplicamos con personajes y con relatos que sin ser nuestros nos interpelan y nos conmueven. Como antes decía, creo que leer puede ser un acto tan creador y esforzado como el de escribir, porque cuando lees y lees con denuedo, con perseverancia, con exaltación ávida y adolescente, te nutres, te expresas de manera vicaria, te rehaces con las experiencias de otros para adensarte interiormente y para hacerte más rico y más expansivo.
Quizá sea la nuestra una época poco favorable para el desarrollo de la gran literatura. ¿Por qué razón? Porque en parte hemos perdido la fuerza del relato oral, ese relato que nos remitía al origen de los tiempos o, al menos, a una época ya prescrita, cuando el escritor y el lector aún no eran urgentes ni resabiados. El problema de muchas novelas actuales, de esa novela anémica tan corriente en nuestros días, es que algunos de sus usuarios dicen estar saciados y viven con prisa y como decadentes en el recuerdo y en la nostalgia de unas narraciones que ya no regresarán, con el vislumbre de su artificio: como oficiantes de una operación literaria en la que todos estamos envueltos y de la que seríamos conscientes. Sin embargo, hay aún ciertas obras en las que el destinatario se nutre copiosamente y experimenta la impresión de una inocencia temprana, esa sugestión adolescente de cuando contábamos y contábamos sin parar. Es un error muy actual contenerse, creer que se puede decir más con pocas palabras, imponerse una dieta verbal. Las mejores creaciones de hoy todavía son lo contrario: siguen diciendo mucho y con muchas palabras, como antes, como siempre, con esa caudalosa expresión que está en el origen mismo del arte de narrar, de contar, de leer abundantemente, con riqueza. ¿Cómo lograr ahora el encanto que produce un relato que oímos por primera vez y cuyos artificios ignoramos o aceptamos ignorar?
Aún hay en ciertos narradores esa ilusión, esa seducción relatora, esas palabras cuidadosamente escogidas que se desbordan, que manan, que nos llegan y que anegan el mundo externo y en el que personajes heroicos, derrotados y dignos bracean o sobreviven proponiéndose empresas justas, alucinadas; acometiendo iniciativas imposibles y hazañas malogradas, tipos que se hacen a sí mismos en la acción y cuyos avatares son relatados sin hacer alarde del artificio y de la convención. Aún se da en ciertos novelistas el goce del relato puro, el placer estricto y exacto de una historia que se nos libra y que nos aturde y nos conmueve con una sucesión vertiginosa de peripecias y de individuos, de gestas y de fracasos. Todavía hay narradores que describen y observan el mundo con furia, con la convicción firme de estar abarcando precisamente las dimensiones de lo real. Hay escritores en cuyas historias aún se aprecia la nostalgia de los viejos maestros, de esos grandes creadores dotados de riqueza inmaterial y capaces de reconstruir la dimensión exacta del mundo, de hacer el depósito de su imaginación.
¿Qué debemos pedir a los novelistas? Que no se contengan, que no hagan de sus relatos un género anémico en el que se cuente con pocas voces y sin aliento. No hay hartura de palabras. Hablando de Guerra y paz decía Eduardo Mendoza que la lectura adolescente de esa novela fue para él una experiencia arrebatadora, febril. «Durante el período necesariamente dilatado que duró la lectura (de la obra de Tolstói) –aclara– tuve la sensación inequívoca de que el mundo real era el que me presentaba el libro, mientras que el otro, el que me rodeaba, era algo vago e impreciso, como una ficción. No veía, como suele decirse, los escenarios y episodios que se iban desarrollando a lo largo de la novela, sino que vivía inmerso en aquel
Los mejores relatos y el esfuerzo creativo, incontenible, rico, de ciertos escritores son de esa naturaleza y de esa índole y provocan efectos similares en nosotros, los atolondrados lectores que desde la adolescencia aspiramos a hacernos una idea del mundo. Hay una estirpe de novelistas que tuvieron y tienen por propósito dar a manos llenas, saciar; hay un linaje de autores que aspiran a denunciar los vicios y a combatir el aburrimiento de un mundo tan frecuentemente odioso. A esos escritores les adeudamos todo, un festín, la imaginación fértil y el conjuro contra la incultura, esa calamidad. A ellos se deben quienes empezaron como lectores solitarios y menesterosos. De ellos recibieron el alimento y la defensa que oponer a la jactancia y a la vulgaridad de tanto rico desenvuelto que se muestra inculto, ahíto y arrogante. Pero no hay sólo jóvenes destinatarios; hay también lectores ancianos...
ELOGIO DEL PADRE
¿Qué compartimos con el padre? Indicaba Sigmund Freud que una parte fundamental de nuestra vida se nos va mientras intentamos alejarnos de él: nos distanciamos de sus maneras, de sus antojos, de sus rasgos, de sus hábitos. Nacemos desasistidos y sólo el auxilio de la madre alimenticia, su voz acogedora, nos devuelve el sosiego. Del padre también recibimos cariño, ternura, apegos, pero, al decir de Freud, de él nos vienen principalmente la ley y esa sociedad con normas en la que ingresamos. Es, pues, la suya una tarea de represión, de tutela, de guía, gracias a la cual accedemos a la cultura vedándosenos la fusión con la madre originaria. El padre es, así, para Freud una figura de autoridad, temida y precisa, un modelo o, a la postre, un contramodelo, aquel frente a quien nos definimos. Crecer es madurar, hacerse una vida propia y alejarse de la madre nutricia de la que tomamos el temprano alimento y los primeros datos culturales, la voz, los afectos. Pero hacerse mayor es también
apartarse del progenitor que nos reprime y educa, ese señor que nos prohíbe los deseos lascivos, libidinosos y primitivos. ¿Por qué razón? Porque la maduración no es sólo socializarse, adaptarse normativamente a la cultura que encarna el padre, sino también satisfacer pulsiones que escandalizan a ese mismo guía. Qué sensación de alivio da saberse dueño de uno mismo, comprobar, como diría Nietzsche, que el yo no es mero producto del tiempo ni del padre, que el yo puede enfrentarse al determinismo y a la corriente y a la fatalidad, que el yo navega contra la corrupción de esa corriente. ¿Es así?
Sumamos años, nos avejentamos y, de repente, una mañana ante el espejo, mientras nos afeitamos y cumplimos con el aseo ordinario, frente a esa imagen reverberada de uno mismo, descubrimos algo sobrecogedor: vemos reaparecer el rostro del padre, distinguimos sus rasgos, los mismos pliegues que roturan su piel, el destello empañado de sus ojos, esa calvicie irremediable que en él ya era un vaticinio. No hace falta aceptar el diagnóstico de Freud, no es preciso acatar el psicoanálisis, pero hemos de admitir que su creador nos dio una verdad fundamental, que es ésta: tanto esfuerzo por rehacernos, tanto empeño por componer incluso un cuerpo propio que nada deba al progenitor, y repentinamente un día, de forma inesperada, observamos el calco irremediable que somos, en que nos hemos convertido. ¿Qué fisonomía es ésa que advertimos, justo cuando nos creíamos dueños de nuestro rostro? No acabamos de creerlo y, por eso, afectamos gestos y guiños, ademanes, tratando de reparar el aspecto que nos recordábamos hasta hoy mismo; intentando fijar aquella imagen propia que era la nuestra. Pero no, con fatalidad genética reaparece la cara del padre
No pecaré de impudor si digo que su padre es un consumado lector, afición o furia que el heredero también comparte. Lo que no suelen compartir es el tipo de libro que les procura satisfacción. Al progenitor le gustan unos títulos y al hijo, otros. Justamente por eso, es raro que coincidan aprobando una misma obra: cuando se da, lo excepcional del hecho confirma lo distintos que son. Pero hay más. Fernando, al menos de momento, suele retener en su memoria muchos de los libros que frecuenta y con los que quiere remendarse el interior. En cambio, su padre olvida las páginas sobre las que con tanto apasionamiento se volcó horas atrás, de modo que semanas después de haber concluido el volumen sólo conserva un vago recuerdo que únicamente le permite evocar la narración, sin saber por qué le gustó o por qué no. Por eso, para no repetirse o errar, lleva desde 1973 una libreta, un registro de las obras que ha leído (miles, hemos de suponer) y una calificación particular en donde anota su valoración del volumen: de 3 a 7, no preguntemos por qué. Cuando un libro le tienta, le seduce, le persuade, entonces le concede un siete, la máxima puntuación, que, según me indica mi amigo, es efectivamente un sobresaliente. Además de esos datos, añade otros que precisan su tasación, escuetos siempre, casi indescifrables, como si quisiera caligrafiar un diario íntimo, en parte secreto, en parte inaccesible para un extraño, para ese extraño que es el propio hijo.
Una mañana, a comienzos de los noventa, cuando procedía a asearse, cuando lo disponía todo para el afeitado, Fernando vio a su padre frente al espejo, una especie de holograma o ectoplasma, un padre cuyo perfil borroso reemplazaba al del hijo. Según confiesa, sintió estupor y derrota, la confirmación de aquel diagnóstico que estableciera el doctor Freud. Fue más tarde, tiempo después, cuando Fernando empezó a resignarse a ese hecho irrevocable, a la repetición, al duplicado imperfecto que de su padre ha acabado siendo. Pero, cuando lo piensa, lo que mayor pasmo le produce es advertir que fue también por entonces, por aquellas fechas,
cuando él mismo empezó a llevar unos cuadernos de lectura. Han pasado muchos años. Se trata de un registro en el que anota o apunta escrupulosamente los datos del volumen y las sugerencias que sus páginas le provocan. Hay en ello algo de la tarea escolar, de los deberes que aún cumple con puntualidad, como un alumno aplicado, pero hay también una reposición, un homenaje que rinde a ese lector minucioso que siempre ha sido su padre, un reconocimiento de que todo lo que vale la pena otros ya lo habían dicho o lo habían hecho frente al espejo: la certidumbre de que, como le enseñó William Faulkner en ¡Absalón, Absalón!, «la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, habían sido realizadas ya, y sólo podían aprenderse en los libros». A eso lo llamaremos imaginación moral. Esa lección, sin embargo, nos muestra otro tipo de lector.
BORGES, LECTOR
Hace ya muchos años, un 14 de junio, fallecía Jorge Luis Borges. Desde entonces no nos hemos resignado a esa fatalidad y la sobrellevamos regresando a él, a sus obras. «Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas», dice refiriéndose a sí mismo en tercera persona cuando se desdobla en Borges y yo, «pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje y la tradición». Y, en efecto, así es: Borges es ya del lenguaje y de la tradición y, por eso, su influencia y el aprecio que le dispensamos, lejos de haberse disipado, aumentan. Tal vez porque en su obra, vasta y concisa a la vez, se le invoca, se le cita, se le reedita constantemente. De Borges, que tuvo una vida retirada y casi siempre sedentaria, se han publicado y se siguen publicando incontables biografías que revelan su aventura intelectual, sus comedidas audacias: por ejemplo, la de convertir la lectura en un arte, en una creación.
Borges no adoró los libros, sino la delicia que nos procuran, esa dicha de descubrir algo que se ignoraba. El narrador argentino nos mostró que leer es, en efecto, un acto tanto o más placentero que el de escribir, porque al leer con arresto, con paciencia, con entusiasmo, se creció –y nosotros con él– experimentando lo que a otros sucedía. Pero esa vivencia no es sólo vicaria: si la lectura se consuma, entonces las experiencias de otros las hacemos propias y nos multiplican el yo. Borges celebró la seducción relatora o poética, la que consiguen los grandes creadores en alguna página válida, justo cuando se sirven de palabras para levantar un mundo inexistente en el que habitan personajes ordinarios y heroicos, personajes que sobreviven con determinación o con bajeza haciéndose a sí mismos. Y estas celebraciones las conmemoró en las numerosas entrevistas que Borges concediera (entrevistas luego convertidas en libros), interlocuciones en las que exaltaba el placer del texto, de la frase, del verso, del adjetivo exacto, del verbo preciso.
Pero esa dicha lectora la recreó escribiendo él mismo, pues su arte verbal es un tanteo, una mixtura de géneros, y un homenaje a los clásicos, a esos predecesores que nos anticipan. Los clásicos que leemos sobreviven entre la improvisación –que ejecutamos los lectores– y la partitura literal, que es el texto cerrado, aquel que establece unas particularidades y no otras. La lectura puede tratar los textos como si de auténticos hipertextos se tratara: con un sentido inestable, mudable, según las distintas generaciones de lectores que se van sucediendo y que regresan sobre los clásicos, esas palabras literales pueden acabar significando algo imprevisto para el autor o para sus primeros destinatarios. Pues bien, eso es lo que hizo Borges: desdoblarse en numerosos lectores para hallar significados insólitos en los clásicos y para expresar la imposibilidad de ignorarlos. Y Borges lo hizo escribiendo y adoptando distintos perfiles o personajes.
Está el ensayista, que se vale de recursos filosóficos para abordar el universo y para abordarse a sí mismo. Está el narrador, capaz de relatar las paradojas de ese mismo universo y del yo que se despliega. Está el poeta, dueño de sus propias imágenes y valedor del soneto y de inacabables enumeraciones que tratan de sumar los dones que él disfruta, pero también está aquel otro versificador que hace de la contención verbal su objetivo y su catarsis. Está, otra vez, el lector ahíto, el lector que se sabe epígono, lleno de referencias, el lector insaciable, intelectual y popular, admirador del ingenio anónimo y de la sutileza creativa. Está el autor que se sirve de la ironía como único recurso con el que regresar a un pasado ya infinito, pero está también el escritor que interpela directamente a un destinatario no menos formado y culto, a un destinatario al que respeta y con el que juega, un aliado de la palabra y de la inspiración. Está el vate invidente, aquel de reminiscencia clásica que, como el viejo Homero, canta las gestas de los hombres y las desdichas que los dioses les mandan. Está el humorista que se admite oficiante de un plagio inevitable, aquel conversador que se explica, que se repite y que se disipa en un habla también inacabable, el bromista que se recrea y que se distrae valiéndose de las paradojas de la lógica o asociando la teología y la metafísica a la fantasía. Está el Borges que juega con el tiempo, siempre escaso, siempre cicatero; el Borges que lo amplía, que conjetura sobre él, que imagina sus duplicaciones y que multiplica las vidas y las simetrías, que se deleita o se angustia en una perpetua suma de azares, que sueña con los diversos porvenires que se bifurcan. «Si Borges me interesa tanto es porque representa un espécimen de la humanidad en vías de desaparición», indicaba E. M.
Cioran, «y porque encarna la paradoja de un sedentario sin patria intelectual, de un aventurero inmóvil que se encuentra a gusto en varias civilizaciones y en varias literaturas, un monstruo magnífico y condenado». Extraterritorial, vario y fragmentado, degustador de distintas culturas y sin arraigo nacional que lo limitara: Borges fue un europeo americano y un americano interesado por Japón y por las literaturas más distantes. Hoy, cuando todos parecen querer el arraigo y el reconocimiento de una comunidad de iguales, su lectura es un antídoto contra la cultura de vuelo gallináceo, contra la autosatisfacción provinciana. Pero, además, Borges emprendió esa aventura intelectual sin severidades campanudas, ya que, como indicó Cioran, supo «dotar a cualquier cosa, incluso al razonamiento más arduo, de un algo impalpable, aéreo, transparente. Pues todo en él es transfigurado por el juego, por una danza de hallazgos fulgurantes y de sofismas deliciosos», dueño de «una sonrisa enciclopédica». En efecto, todo en el narrador argentino carece de la severidad, del empaque de los fatuos. ¿Imitable Borges? Ha sido copiado, reproducido, calcado. Ha sido remedado su estilo. Sin duda, lo que mejor podría imitarse de él es su humor culto. «Podría convertirse –admite finalmente Cioran– en el símbolo de una humanidad sin dogmas ni sistemas y, si existe una utopía a la cual yo me adheriría con gusto, sería aquella en la que todo el mundo le imitaría a él, a uno de los espíritus menos graves que han existido».
Para el escritor argentino, el universo era como una biblioteca infinita, como la biblioteca inacabable en la que los anaqueles contienen la totalidad del saber grande o menudo y el conjunto de los hechos memorables que la escritura humana ha registrado. Y el universo, según lo describía en El Aleph, es una infinitud que nos daña, que nos lastima. «Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad...», dice el narrador de El Aleph. Y, en efecto, aquí lo tenemos: aquí tenemos a un Borges que felizmente no cambia, habitando en su propia eternidad literaria de lector.
IMAGINACIÓN MORAL
En una vieja entrevista aparecida en Lotta Continua, un viejo amigo interrogaba a Carlo Ginzburg. Sucedía esto en 1982, cuando dicho historiador ya había alcanzado la gloria académica gracias a El queso y los gusanos. Entre otras cosas, el interlocutor, amable y minucioso, le planteaba: «¿Qué cosa aconsejarías a los muchachos que quieren dedicarse a la historia?». La respuesta que diera Carlo Ginzburg fue tajante. «Leer novelas, muchísimas novelas». Se trataba, admitámoslo, de una declaración extraña, enfática, incluso académicamente incorrecta para el oficio del historiador. Pero ese ditirambo de la ficción estaba muy justificado. ¿Por qué razón? «Porque la cosa fundamental en la historia», aclaraba Ginzburg, «es la imaginación moral, y en las novelas está la posibilidad de multiplicar las vidas, de ser el Príncipe Andrei, de Guerra y paz, o el asesino de la vieja usurera de Crimen y castigo. En realidad, la imaginación moral encuentra más difícilmente fuentes desde las cuales poder alimentarse. Muchos historiadores, por su parte, tienden a imaginar a los otros como si fueran iguales a ellos, es decir, personas aburridísimas. La imaginación moral no tiene nada que ver con la fantasía, que prescinde del objeto y es narcisista –aunque puede ser, obviamente, óptima–. Esa imaginación quiere decir, por el contrario, sentir mucho más de cerca a ese asesino de la usurera, o a Natacha, o a un ladrón, un sentimiento que es, justamente, lo contrario del narcisismo». Debe triunfar la imaginación, apostillaba, pero deben guiarnos el extrañamiento y la capacidad de ver como incomprensibles cosas que se nos antojan evidentes, y no al contrario.
Las grandes novelas son útiles no porque nos documenten sobre contextos precisos y externos. Son útiles al margen del valor informativo que posean, son útiles al margen de la noticia referencial que puedan darnos. En realidad, son imprescindibles porque nos hacen convivir con personajes dotados de psicología, de hondura, de relaciones, porque nos hacen verlos en situaciones singulares, irrepetibles, porque nos obligan a comprender y a situarnos en la piel de asesinos y de víctimas. La narración es una exploración del interior y del exterior de unos individuos que por el hecho de no haber existido no tienen menos consistencia, ya que están contados como si efectivamente hubieran vivido y por tanto su evocación ha de ser rigurosa, informada, estratégicamente presentada, verosímil. Lo fundamental en este punto no es que la novela sea ficción, sino que es narración, que relata un avatar y lo relata de tal modo que pueda ser creído por sus destinatarios contemporáneos o futuros. Los lectores, por regla general, somos perezosos: no queremos hacer el esfuerzo de adentrarnos en un relato que no nos concierne; además, somos descreídos, desconfiamos de las novelerías con que los humanos envuelven sus actos. Lo primero que debe doblegar el autor que cuenta es ese desinterés. ¿Y cómo se logra? La novela ha de ser el relato de una experiencia que nos narran y que, pese a lo que pueda parecer, sí que nos concierne, nos interesa y nos conmueve, un relato que condensa preguntas e incertidumbres humanas, algunas locales o circunstanciales y otras eternas y nunca resueltas, preguntas e incertidumbres que se asemejan a las de cada uno, a las de una vasta comunidad de lectores presentes y futuros. Desde ese punto de vista, los autores, esos grandes novelistas a los que deberían frecuentar los aspirantes a historiador, operan como psicólogos, como sociólogos, como historiadores propiamente, esto es, han de manejarse con una multitud de conocimientos que les permitan edificar ese mundo de palabras, que les permitan dar consistencia y verosimilitud a algo que no existe. Han de levantar un mundo posible, un mundo no realizado en el exterior, pero autosuficiente e internamente coherente, con sus materiales bien dispuestos, del que se dicen algunas cosas y otras no, pero en el que los espacios vacíos son o forman parte implícita de esa realidad y con los que se las verán los lectores rellenándolos con su experiencia, con su enciclopedia. Cuando se nos cuenta algo, no se relata todo. Quien narra deja cosas sin decir, o porque son evidentes o porque no se saben o porque no son pertinentes. Pero lo no dicho también forma parte del mundo, precisamente para dar relieve al acto de lectura, para dar énfasis a la tarea supletoria y participativa del destinatario. Tomarse en serio una novela es aceptar que hay una realidad edificada con unos materiales que no precisan un conocimiento del referente en el que se inspiró el narrador.
La historia, por su parte, en el sentido que le diera Carlo Ginzburg, también puede servir para despertar la imaginación moral. La historia multiplica la imaginación moral de cada uno cuando nos permite reconocer el abismo de sentido que nos separa de los tiempos remotos o cercanos, cuando acentúa las diferencias que distancian a los contemporáneos de los antepasados y cuando hace explícito el enigma de quienes nos precedieron, tan limitados y perecederos como nosotros mismos. Al asomarnos a ese abismo sentimos el riesgo de la excesiva familiaridad. Cuando se subraya ese extrañamiento antropológico, la historia deviene apasionante, deviene una exploración y un desciframiento. Son precisamente los historiadores que se han planteado así las cosas quienes se revelan también como los mejores autores, conscientes de la palabra creadora, conscientes de la distancia que hay entre un pasado ya desaparecido, los vestigios que lo nombran, y la escritura final que le da forma, que lo restituye documentalmente. La imaginación moral es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro, pero no para pensar con sus categorías, sino para discernir los motivos de su elección y para dar cuenta de lo que aquel sujeto histórico no vio o no estaba en condiciones de ver. La imaginación moral es el tesoro que hace valer un observador lleno de experiencia y de conocimientos, el patrimonio de alguien que se sabe también ignorante, que se enfrenta sin arrogancia al pasado y a los antepasados.
Eso es lo que he pretendido hacer con los personajes que pueblan este libro, a los que he apelado como si de interlocutores se tratara. Me los imagino como testigos raros, informados y poco fiables de un mundo al que yo no puedo acceder, como documentos excepcionales de un archivo dudoso. Antiguamente se llamaba tentativa al examen previo que se hacía en algunas universidades para tantear la capacidad y suficiencia del graduando. A lo largo del tiempo he ido retratando a algunos de mis héroes alfabéticos preferidos, justamente a quienes por cargar con algún estigma o alguna rareza profeso mayor cariño. Las taras por las que a alguien se persigue dicen mucho: revelan qué concepto de normalidad hay en un lugar determinado, qué idea de lo patológico, de lo malformado, tiene una sociedad. Que sean personajes imaginarios no resta dolor o inquietud a su experiencia y, sin duda, nos muestran qué deseamos o padecemos los humanos...
Esos personajes literarios ejercen poderes inmateriales sobre los lectores, hasta el punto de convertirse en interlocutores a veces más importantes que las personas de carne y hueso. Con ellos vivimos, soñamos, incluso hablamos. En efecto, no sólo convivimos con nuestros contemporáneos, esos que están censados en el Registro Civil. Convivimos también con individuos fantasmagóricos que se nos parecen o a los que queremos parecernos, una populosa demografía de tipos admirables o ruines a los que interpelamos y con los que debemos aprender a tratar para no perder los papeles: precisamente lo que le sucedió a la joven burguesa que protagonizaba Madame Bovary.
En numerosos ensayos, Umberto Eco nos enseña a reflexionar sobre esa convivencia, pero es en Sobre la literatura en donde nos proporciona un breviario en cuatro lecciones, que son el pórtico de mis héroes alfabéticos.
Primera lección. La novela crea un mundo interno, materializado en un texto, un mundo en el que rige un régimen de verdad y en el que determinadas proposiciones son ciertas y otras no. En efecto, como señala Umberto Eco, «hay algunas proposiciones que no pueden ponerse en duda, y [la literatura] nos ofrece, por lo tanto, un modelo (todo lo imaginario que quieran) de verdad». O, en otros términos: si alguien nos dijera que Emma Bovary sobrevivió a su pasión desenfrenada, que evitó el suicidio, «podríamos contestarle siempre que en los textos a los que nos referimos», en este caso en Madame Bovary, de Gustave Flaubert, «no es posible encontrar ninguna afirmación, ninguna sugerencia, ninguna insinuación que nos permita abandonarnos a esas derivas interpretativas», a esas cábalas. «El mundo de la literatura es un universo en el cual es posible llevar a cabo tests para establecer si un lector tiene sentido de la realidad o si es presa de sus alucinaciones».
Segunda lección. «Los personajes migran», dice Eco: sus rasgos son inestables porque aparecen y reaparecen en diferentes textos, porque sobreviven intertextualmente, escapando a la determinación de un discurso clausurado. Por eso, a pesar de que esta o aquella afirmación, de que esta o aquella proposición sobre Bovary sean inciertas, erróneas, si tomamos la literalidad de lo dicho por Gustave Flaubert en su novela, la verdad es que podrán ser correctas en otros textos posteriores en los que retorne ese personaje. Por ejemplo, podríamos añadir, es literalmente cierto que el monstruo de Frankenstein es mudo en la versión cinematográfica de James Whale, pero ese enunciado es absolutamente incierto si pensamos en la criatura de Mary Shelley. «De esta manera, Caperucita Roja, d’Artagnan, Ulises o Madame Bovary se convierten en individuos que viven fuera de sus partituras originales, y pueden pretender hacer afirmaciones verdaderas al respecto incluso personas que nunca han leído la partitura arquetípica».
Tercera lección. Sobre ellos, sobre esos personajes a los que llegamos a conocer por sus propias palabras o por el discurso interpuesto de un narrador, hacemos «inversiones pasionales», añade Eco. ¿Qué significa eso? «Por procesos de identificación y proyección, podemos conmovernos por el destino de Emma Bovary». Es decir, hay «un espacio del universo», de nuestro universo emocional, «en el que estos personajes viven», más allá del texto en que aparecieron. Y eso puede ocurrir hasta el punto de que «deter-minan nuestras conductas, ya que los elegimos como modelo de vida (de la nuestra y de la ajena)». Esto significa que los tomamos como espejos de conducta en los que quizá se reflejan nuestros actos y, sobre todo, nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestras frustraciones, nuestras inmoralidades.
Cuarta lección. Los personajes de la ficción novelesca sobreviven entre la jam session y el destino fatal. Es decir, dichos caracteres «corren el riesgo de volverse evanescentes, móviles, inconstantes y perder esa fijeza propia» que les es característica a partir de un texto que está cerrado. Como los vampiros, vaya. ¿Y por qué? Porque, al decir de Eco, la lectura puede modificar los textos con una semántica libre. Ahora bien, como inmediatamente sugiere el ensayista italiano, la partitura está escrita y de lo dicho en ese texto se harán enunciados más o menos documentables, fundados o infundados, que la erudición, la crítica, la historia o la filología nos permitirán comprobar.
En todo caso, estos grandes personajes que mudan, que se desvanecen, que migran, que aletean hasta convertirse en mito, que se adueñan de distintas narraciones, siempre acaban regresando al lugar original, al texto en que fueron alumbrados. Por eso, yo también regreso a la Madame Bovary, de Flaubert. «La función de los relatos «inmodificables» [como son las obras literarias que se consuman en ese artefacto material que llamamos libro] es precisamente ésta: contra cualquier deseo nuestro de cambiar el destino, nos hacen tocar con nuestras propias manos la imposibilidad de cambiarlo». No hay una eternidad textual, sino un cierre. Es decir, frente a los hipertextos de Internet, las novelas que leemos en papel nos hacen tropezarnos otra vez con el destino de lo inmodificable o, mejor, con el curso inexorable de la vida, una lección que por la actual omnipotencia técnica podemos olvidar.
Con la hipertextualidad muchos han aprendido a ser libres y creativos, a alterar las palabras siempre provisionales, a cambiar los discursos. «Está bien –añade Eco–, pero no lo es todo. Los re-
latos ya hechos nos enseñan también a morir» como Emma. Nos enseñan a rebajar la omnipotencia del hipertexto. Por eso, la lectura de las novelas, que es o puede ser un acto de libertad, de libertad interpretativa, nos obliga a respetar lo escrito, a guardarle fidelidad. Con una obra literaria no podemos hacer lo que se nos antoje, lo que queramos, «leyendo en ella todo lo que nuestros más incontrolables impulsos nos sugieren», advierte Eco. Así leía Emma Bovary y ya ven, ya ven cómo acabó. Cuando operamos de esa manera, triturando los textos, haciéndoles decir lo que, en principio, no dicen, los sobreinterpretamos indebidamente comportándonos como lectores indisciplinados. Tal vez, cuando obramos de ese modo, no nos resignamos a la decepción de las palabras, a la contrariedad de que esas palabras no digan todo lo que querríamos que dijeran. Quizá, cuando leemos así, nos negamos a aceptar que el relato se cierre y que sus personajes, nuestros calcos, también mueran: como cada uno de nosotros, como Emma Bovary.
FRAGMENTOS
En este libro empiezo por Emma Bovary y acabo con el Conde Drácula. Me ocupo de ciertos personajes según mandaba la actualidad editorial comprendida entre 1996 y 2007. Téngase en cuenta que es éste un volumen de fragmentos, de trozos, como la criatura de Frankenstein: un volumen concebido a partir de textos previamente publicados entre esas fechas al que he querido dar soldadura suficiente. Los capítulos de esta obra son artículos que aparecieron en Claves de razón práctica, Pasajes de pensamiento contemporáneo, Ojos de Papel, Cuadernos de Pedagogía, LevanteEmv (Posdata), El País o, incluso, en mi propio blog (Los archivos de Justo Serna). Ahora bien, los he retocado más o menos para dar congruencia al conjunto, para evitar repeticiones flagrantes o para mejorar algo su prosa urgente. O, como diría Jorge Luis Borges, los
he corregido para limar algunas de sus asperezas y fealdades. Son pedazos ordenados alfabéticamente: una crónica personal, la del historiador que lee ciertas novelas como documentos culturales que internamente edifican un mundo; como testimonios abundantes pero poco fiables de cosas que pasan; como versiones de hechos que suceden a personajes que podrían ser históricos.
¿Por qué estos y no otros? Presento un elenco subjetivo y siempre escaso, fortuito, aunque no arbitrario. De ellos exploro su condición de sujetos históricos, los tomo como ejemplos o como modelos, como personajes a quienes admiramos o no, seres irreales que nos condicionan e incluso nos tiranizan con sus palabras. Viven en algunas de las novelas que más me han conmocionado (y no creo ser nada original en mis emociones), aquellas que expresan un contexto al tiempo que lo rebasan. Ese hecho convierte a dichos personajes en materia de examen, en objeto de historia cultural. En algunos retratos quizá supere el aprobado; en otros, tal vez sólo llegue a los esbozos, desiguales en extensión y en logros.