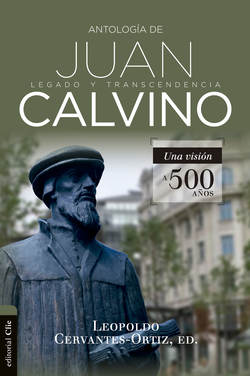Читать книгу Antología de Juan Calvino - Leopoldo Cervantes-Ortiz - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAusencias
Denis Crouzet
Parece como si Juan Calvino hubiera hecho todo lo posible porque se contemple su figura provista de un escudo situado entre su persona interior y la imperiosa experiencia de fe, que una llamada divina le exigía llevar a cabo por medio de un trabajo entregado, de un discurso siempre activo y potente, para conocimiento de los hombres que vivían en su entorno. Esta voluntad de anonimato podría participar de la profunda lógica teocéntrica de su creencia, y, por tanto, no sería necesario romper, desde una perspectiva anacrónica, la malla en que se guardan sus secretos más recónditos. Por sí misma, una biografía de Calvino sería algo casi absurdo o imposible de realizar en el seno de un imaginario dominado por la soberanía absoluta de Dios, por el reencuentro de la persona creyente con la grandeza incomensurable de un Dios insondable en los secretos de su bondad. Siguiendo al pie de la letra la literalidad del discurso calviniano, ser a todos los efectos de Dios significa estar ausente de uno mismo, separado del hombre viejo que ha reinado en uno, como si se estuviera deseando aceptar la muerte de manera definitiva. Y estar ausente de uno mismo no quiere decir en absoluto dejar de mostrarse o evitar la filtración de su historia personal, como tampoco significa dejar pasar por alto aquello que pueda ofender a la majestad divina. Por tanto, ser a todos los efectos de Dios no es otra cosa que ser el actor de una puesta en escena del apartamiento de uno mismo, como un centinela de Dios situado en algún lugar del gran teatro del mundo. Se trata de un juicio que alcanza incluso al campo figurativo: el grado de fiabilidad de los diferentes retratos pintados o grabados de Calvino no deja de ser, en ocasiones, muy cuestionable, lo que contribuye a hacer aún más densa la zona de sombra del hombre que se consagró con todas sus fuerzas a la obra de la reforma.
Sería incluso posible llegar a afirmar, como han indicado algunos analistas, que los apuntes biográficos dejados por el reformador en su borrosa cronología, en lugar de servir de guía, acaban consiguiendo desorientar al historiador por su constante escasez. Las referencias sueltas a su vida, que Calvino ha ido relatando en los márgenes de textos evocadores, como en los Comentarios al Libro de los Salmos o en la Carta a Sadoleto, o aquellas otras que sus allegados (como Teodoro de Beza y Nicolas Colladon), se dedicaron a recoger minuciosamente poco después de su muerte, deberían interpretarse no tanto como los momentos fundamentales de una existencia real, sino como expresiones de una retórica dirigida a mostrar la posible y necesaria universalidad de la relación de unión que mantienen el hombre de fe y Dios.
Y nada de sorprendente tiene el hecho de que sea precisamente Nicolas Colladon quien se haya interesado durante tanto tiempo por refutar las acusaciones arrojadas por los adversarios de la reforma ginebrina y que atacaban a Calvino tildándole de comportarse como un ser henchido de deseos mundanos, replegado egocéntricamente sobre sí mismo, consagrado por entero a la satisfacción de sus apetitos carnales. En el marco restrictivo que suponía el uso de la denegación de un discurso renaciente, que gustaba de utilizar el registro negativo de las pasiones para descalificar al adversario, su objetivo consistió en mantener a la persona del reformador dentro de los límites de una muerte de sí mismo que este último consideraba como inherente a él. Desde esa perspectiva justificadora, se representa a Calvino como un hombre humilde que nunca deseó “gobernar”. Ni ambicioso ni tampoco avaro, nunca vivió para sí mismo; el dinero no contaba para él. En contra de lo avanzado por sus detractores que hablan de manera desconsiderada de su condición de “mujeriego”, vivió siempre castamente, tanto durante el matrimonio como en los dieciséis años que siguieron a la muerte de su esposa. En suma, era casi un ser desprovisto de pasiones, que cultivaba la moderación en todas las cosas y en todo momento; se caracterizaba por una “mediocridad digna de alabanza”: comía poco, dormía aún menos, pero vivía “olvidándose de sí mismo para servir a Dios y al prójimo en su cargo y por su vocación”.
Desde esta óptica, su propia persona no estaba interesada en Calvino, pues le era como alguien indiferente y ausente. Y si (según las propias afirmaciones de este historiador biógrafo), Nicolas Colladon se decidió a trazar los jalones de su historia, al margen de la pena que le embargaba por la muerte de un hombre cuya vida se había dedicado por entero a acrecentar la gloria de Dios, fue, a un tiempo, para oponerse a los falsos rumores y a otras calumnias que se hallaban en circulación, para dotar de respuestas a los fieles frente a esas habladurías y, por encima de todo, para evocar indirectamente “la memoria de su doctrina”, para que se le comprendiera mejor en función de ese desprecio de sí mismo. De hecho (y Nicolas Colladon lo decía abiertamente), la biografía sucinta que proponía constituía la narración de una vida ofrecida a Dios, una narración erigida en testimonio y certificación de la infinita misericordia de Dios que, en momentos providenciales, había llamado a Calvino para que edificase al pueblo de Ginebra.
La cronología de la historia calviniana, desarrollada también poco después de la muerte del reformador, poseía un actor único tras el cual quedaba eclipsado el “personaje” de Calvino: Dios. De esa manera, fueron estableciéndose o haciéndose más densas las bases de una representación mítica del reformador como personalidad glacial e insensible, fría y lejana, enigmática y mecánica.
El “yo”, en los momentos en los que la retórica calviniana lo hace surgir de la vida del propio Calvino, no se referirá por tanto al sujeto parlante, sino que participará de un procedimiento que exalta una lógica enteramente aceptada y asumida con el único fin de servir a Dios: una “unión sagrada mediante la que nosotros gozamos de Él”. Aun cuando el “yo” intervenga de manera puntual, toda la fuerza, toda la potencia de la enunciación calviniana, estará orientada a expresar la negación de sí mismo, negación de sí en beneficio de la afirmación exclusivista de la grandeza de la voluntad divina. El “yo” no será más que un instrumento de la majestad divina. No existiría ni se debilitaría si no es para quedar ensombrecido o para vaciarse en el verbo imperativo de Dios.
Es en el prefacio que redactará tardíamente para los Comentarios al Libro de los Salmos donde Calvino recuerda su conversión.
Pero este acontecimiento debe contemplarse más en un sentido “teologal” que introspectivo. Alexandre Ganoczy ha distinguido ante todo un discurso obligado que, a la manera de los profetas de Antiguo Testamento, se dedicaría a exaltar la gracia de Dios, una gracia que se alcanzaría por encima de la mezcla de flaqueza, resistencia y ceguera, características del hombre antes de verse llamado a convertirse en testimonio del Señor sobre la tierra. Incluso en lo referente a sus acontecimientos más decisivos, el relato biográfico habría sido concebido desde el ángulo de una autosubversión de su objeto aparente, es decir, de lo ocurrido a la persona creyente que era Calvino. En efecto, habría tenido la función primera de edificar al lector basándose en un despliegue cronológico de anécdotas personales que parafraseaban las Escrituras, “en particular los libros proféticos, donde el pasado, el presente y el futuro se condensan y se compenetran, hasta alcanzar en ocasiones su extremo, con la finalidad de proporcionarle al correspondiente acontecimiento una reafirmación teológica”.
Desde esta perspectiva diseñada por su propio discurso y por los relatos biográficos de sus allegados, Calvino debería entonces dejarse aprehender como el ser aparentemente casi ausente del pensamiento calviniano. La historia individual, fragmentada en breves instantáneas, en el centro de las cuales se encuentra la conversión, no tendría otro estatuto que el de la ilustración o la enseñanza de la incapacidad demostrada por Calvino para continuar insensible ante lo que acabó por considerar como una llamada magistral de Dios. Esta llamada la enuncia, en efecto, como la justicia soberana de un Dios que no ama la iniquidad de una humanidad henchida de “odio” hacia sí mismo, pero que no desea perder y abandonar aquello que “es Suyo”: un hombre del que es Creador, al que ha dado vida. En este universo de representaciones, el pasado se identifica con el cenagal, con la suciedad, con un “lodazal” inmundo e infecto, con una “manera de vivir” que Calvino considera necesario condenar con “lágrimas y gemidos”.
En el imaginario de distanciación que parece ser el de Calvino, da la impresión de que la vida no está ya orientada por la finalidad que le proporcionaba la doctrina tradicional de la salvación. Deja de funcionar en el marco de la imagen de un barco pilotado por el alma del hombre en medio de las tempestades, y que se esfuerza por ganar la calma del puerto de la salvación. En consecuencia, no puede articular una autobiografía, es decir, el relato de una historia que el hombre habría construido deliberadamente con el fin de inscribirse en el proyecto divino, desde el momento en que ese hombre no existe como tal, puesto que no debe pensarse, saberse, ni realizarse por el ejercicio de su propia voluntad. Incluso aunque se compare la vida a un “peregrinaje”, a un movimiento dirigido hacia un tan difícil de alcanzar en medio de una terrible tempestad, esa vida ve modificada su dirección cuando ya no tiene otro sentido que la gloria de Dios, cuando no puede ser más que el hecho de Dios, quien toma precisamente su vida como una sustitución del ser. No le corresponde al hombre decirla o escribirla puesto que no le pertenece. El movimiento de la historia individual, lejos de representarse ya en adelante como un desplazamiento horizontal hacia la salvación, de la criatura formada por Dios a su imagen, se la figura como un movimiento vertical con el que Dios derrama su santidad sobre el hombre, convertido así en receptáculo de su justicia en una “unión sagrada”.
De hecho, Calvino utiliza a menudo el recurso a la imprenta o al grabado para describir el itinerario de la persona creyente que él mismo es y en la que cualquier cristiano puede ser llevado a convertirse. Por tanto, su memoria es un olvido dispuesto a propósito de sí mismo, es una memoria sin memoria. No debe ser más que “impresa” o “grabada” por la bondad y por la gracia de Dios. Calvino utiliza también la imagen del “encierro” del hombre, replegado o encerrado en su historia, una situación que sólo Cristo, en tanto que mediador, posee el poder de deshacer. El reformador compara este encierro a “un sepulcro”, del que la palabra de Dios saca al hombre en lo que es una vivificación “en plena muerte”. De ahí la imagen de la apariencia que habría querido dar Calvino de sí mismo, llena de frialdad, de insensibilidad, de impenetrabilidad, un Calvino enunciando imperturbable la verdad de la doctrina, repitiéndola de manera incesante, un Calvino de lo inconciliable y de lo irreconciliable, en tensión por la fuerza misma de su vocación, dedicado de forma inexorable a su combate puesto que creía participar en el teatro de la voluntad divina.
Bajar hasta el Calvino anterior a la conversión para tratar, a continuación, de comprender al reformador trabajando en Ginebra y dedicando todas sus fuerzas a al edificación de “la Iglesia de Dios”, sería como volver a examinar, retrospectivamente, el periodo de un aborrecimiento, siempre consciente de sí mismo, siempre centro y fin del discurso, pero nunca verdaderamente narrado: “Si yo quisiera ahora relatar los diversos combates para los que el Señor me ha ejercitado desde hace ya tanto tiempo, y de las pruebas con las que me ha examinado, todo ello constituiría una larga historia”.
Precisamente, Calvino no ha relatado esta historia de forma directa. Parece como si no pudiera o no debiera contarse, ni siquiera en el instante o los instantes del vuelco decisivo que supone la conversión. Como tampoco parece que se pueda o de deba relatar su vida en los años ginebrinos, cuando el combate por la vida se convierte en una lucha del día a día y exige una dedicación exclusiva al “trabajo” de glorificación de Dios. Efectivamente, Calvino se esfuerza en no hablar por sí mismo. Cuando se expresa desde el púlpito es el portavoz de Dios. Cuando se dirige al magistrado, lo hace en nombre de la congregación de pastores y de la doctrina del Evangelio. Cuando escribe a los corresponsales en el extranjero, es en tanto que testigo del evangelio. Cuando redacta libelos o tratados, es como enseñante de la verdad que Dios le ha enseñado. En todas las decisiones que se ve obligado a adoptar, no se contempla como Calvino, como un individuo que tiene una historia personal, sino como una simple herramienta de la gloria de Dios, como un instrumento de Dios que exhorta a los hombres a la obediencia y a la fe, como una “boca” de Dios.
Sin embargo, no hay que detenerse ahí. ¿No es posible deducir también de esta instrumentalización plenamente asumida, la existencia de un Calvino que se ha apropiado de la conciencia de ser un actor de Dios, de un Calvino impregnado por una conciencia trágica sin duda sublimada, pero inclinándose a convertirse en el director de escena de una vida que no pertenece a sí misma? Es un libro excelente, William J. Bouwsma ha demostrado que el reformador utilizaba el vocabulario del mundo del teatro para describir escenas de su propia vida o de la de sus contemporáneos, tanto de amigos como de enemigos. Para él, la vida era como un papel que se debía interpretar auténticamente, con sinceridad y espontaneísmo, en el teatro que ofrecía la conciencia; y en esas condiciones, al hombre hipócrita se le aborrecía como al actor que no interpretaba bien su papel, que simulaba amar a Dios. En consecuencia, es preciso buscar la historia de Calvino allí donde parecería que no debiera encontrarse.
Desde esta perspectiva desnuda de todo, la biografía del Calvino se revela como lo contrario de lo que da a entender. Se muestra atravesada por una exuberancia subjetiva; no se trata ya de algo sombrío o umbrío, sino coloreado e iluminado. De manera paralela o sucesiva, ha vivido multiplicidad de vidas que cristalizan en la conciencia humilde de ser y de poder ser (según escribe el propio reformador a la duquesa Renata de Ferrara en una larga misiva de 1541), un “fuerte inútil servidor de la Iglesia”. Por añadidura, sus figuras bíblicas, como Moisés, Job, David, Josué, Pablo…, quienes le proporcionaron un registro de palabras y de hechos, de penitencias y de admoniciones adaptable a cualquier circunstancia. Según propia confesión del reformador, ajustarse al papel de David se convirtió así, por una parte, en fuente de gran consuelo y, por otra, en un medio de legitimar su trabajo profético de reforma. Es necesario entender que de esa teatralidad se desprende un mecanismo de constante puesta en escena del que Calvino pensaba encubrir el “sentido ingenuo”, y que buscaba reforzar la propia eficacia el mensaje, la doctrina del Evangelio. Contaba en una teatralidad de reformador que se comprende como un ser que actúa por el Verbo, como un actor que no tiene otra función que la de declamar un texto cuyo autor no es otro que Dios, y con una “vocación” que le permitirá comentar, interpretar y comprender a aquél mediante la apropiación de las palabras, las posturas, los usos y la propia práctica de quienes, en tiempos bíblicos, habían servido fielmente a Yavé.
En consecuencia, es preciso contemplar la biografía calvinista como un juego pragmático de historias paralelas, como una intriga que, sabiamente y en todo momento, se interpreta escriturariamente y en la cual la técnica de ocultación del yo disimula una potentísima presencia de ese yo. Es necesario imaginar que una parte de esa escenificación fue una puesta en escena engañosa, respondiendo a imperativos tácticos y racionales con los que Calvino trató de reforzar, para sí mismo y para los demás, el impacto de la misión que, como un fantasma liberador, sabía que había recibido de Dios. La insensibilidad y la frialdad calvinista participan de este arte de la composición. No son otra cosa que medios; los medios para el avance de la reforma deseada por Dios.
A partir de ahí, la historia de la propia vida de Calvino resurgió, de manera subrepticia y con toda fuerza, como la historia de un hombre que se siente profeta de Dios y que instrumentaliza todos los instantes de su vida para representar un papel de actor que trata de atraer a la humanidad hacia aquello que ha sido y es su propia experiencia. Un hombre de fe, pero un hombre de fe ilusionista, atento siempre a no salirse de una teatralidad que tiene por objetivo el cumplimiento de los designios divinos.
De ahí se sigue que Calvino, consciente o inconscientemente, hable en todo momento de su propia historia. Se revive sin cesar este recorrido mediante una dicción de lo que debe ser el amor y de lo que debe ser el odio, como si el suceso de la conversión hubiera autorizado por fin el discernimiento de una fractura esencial. El reformador se encuentra siempre en el centro de su propio discurso, en el que se adivina una sensibilidad exacerbada, seguro de que Dios se halla actuando en sus actos y sus palabras había estado en otro tiempo al lado de Moisés, seguro de que su fuerza actúa en la seguridad de que la sostiene la mano de Dios, seguro de que todo lo que acaece en el mundo lo hace porque Dios, “obrero”, “superintendente”, lo ha querido, seguro además de que su combate repite el de los profetas bíblicos en que exige que la principal “actividad de los hijos de Dios” sea la de “pisotear sus pasiones” y humillarse. Pasar a formar parte de lo que Calvino denomina la “herencia de Dios” significa entrar en un juego extraordinariamente voluntario de nombramientos de lo que debe amarse y de lo que debe rechazarse u odiarse, desplegar una inmensa energía encarada de manera obsesiva hacia una única finalidad: el “avance” del Evangelio.
Puede suponerse que la cuestión fundamental que dio sentido a la vida de Calvino y que actuó como hilo conductor de ella fue la que expuso a su audiencia ginebrina en un sermón sobre el cuarto capítulo del Deuteronomio. Era la cuestión que él mismo debía plantearse humildemente sin cesar y que deseaba que los habitantes de una ciudad elegida por la “pura bondad” de Dios se planteasen en todo momento. Dios “nos” ha señalado cuando “nos” ha “injertado” en el cuerpo de Jesucristo, en un amor gratuito que implica una comparación “de nosotros con los demás” y que debe suscitar una constante interrogación: “¿Por qué me cuento entre los elegidos? ¿Por qué Dios me ha elegido para sí?”. Esta pregunta, precisaba Calvino, no debía quedar sin respuesta. Si Dios ha extendido sobre “nosotros” su “brazo poderoso” es por bondad, y esta conciencia de la bondad divina debe determinar una glorificación de Dios, un verdadero compromiso militante, un entregarse de uno mismo a Dios, a su servicio, mediante una palabra destinada a contar a los demás precisamente lo que a uno mismo le ha sucedido.
El hombre que ignora a Dios y su poderosa soberanía (y al que Calvino dedica de manera repetida en sus escritos o en sus sermones la acusación de corrupto e infiel), debe ser comprendido a la manera de la propia persona de Calvino de tiempos pasados. Lo mismo que también en Lutero, hay en él una necesidad interior de hacerse entrega de sí mismo a los demás, que se abre camino por la conciencia de que los demás son los mismos que el ser con el que se ha podido romper gracias a la conversión. Esta necesidad, creada por el espíritu de Cristo depositado en un mismo, constituye un ejercicio de caridad. Por la intermediación de un modo de expresión teatral, la experiencia única debe convertirse entonces en experiencia colectiva. Se enseña, debe darse a conocer. Cuando utiliza el “yo” o el “nosotros”, Calvino se refiere de manera obsesiva y didáctica a sí mismo, vuelve a trazar los contornos de su pasado, precisamente cuando estigmatiza el vagabundeo errante de quienes creen en su propia justicia; se está representando a sí mismo cuando se consagra a proponer una vida cristiana nueva o cuando anuncia que el mal habita siempre en el hombre. En sus propias palabras, que se caracterizan por el rechazo de un discurso que se refiera a sí mismo, corre paradójicamente una extraordinaria fascinación por su propia persona, por la experiencia vivida personalmente, remitiéndola al imaginario de una infinita misericordia de Dios de la que cualquier hombre puede devenir objeto.
Bajo las palabras se puede todavía contar con la suerte de distinguir a menudo los perfiles de subjetividad oculta, invasora, preñante, de discernir las piezas del rompecabezas de la interioridad. Toda la obra escrita y hablada de Calvino puede, así, dejarse descifrar, como si constituyera un inmenso palimpsesto de sí mismo, el texto perdido de un largo conflicto después de un reparto resuelto y equilibrado, pero dispuesto siempre a profundizarse y hacerse más denso. Entrelazadas en esta vida oculta, que es una búsqueda de la verdad del amor y del odio, hay varias historias.
Y, evidentemente, el meollo de esa obra colosal pero inmensamente subjetiva, la Institución de la Religión Cristiana, debe leerse tanto como una confesión de fe cuanto como un autorretrato, una autobiografía, sencillamente como una confesión. Pero lo mismo puede decirse de casi todas las frases de los innumerables sermones o comentarios pronunciados. Por ejemplo, una que se puede aislar en el séptimo sermón sobre el capítulo primero del libro de Job: “Yo digo que por mucho que el cielo y la tierra se confundan, que el sol se oscurezca, que la luna gotee sangre, que las estrellas pierdan su brillo, que la tierra se mueva, todo aquel que invoque el Nombre de Dios será salvado: Dios protegerá a todos aquellos a los que ha elegido para invocarle”. Pero Calvino añade que todos quienes buscan así a Dios de todo corazón y con toda el alma habrán condenado sus propios pecados, habrán pedido a Dios que les “vuelva a crear para sí”, que les “vuelva a crear para su justicia”. En algunas frases hacía aparición un fragmento biográfico, a la luz del cual se adivina el desplazamiento desde un pasado trágico, triste, a un presente relativamente sereno; a un presente simbolizado teatralmente por su corazón que una mano ofrece a Dios, un corazón tendido hacia Dios.
La cuestión que, antes que nada, es preciso plantear ya desde el comienzo de este libro deberá sostenerse, en consecuencia, sobre los arcanos de una primera historia de Calvino: ¿cuáles fueron las ideas elementales del imaginario que pudo conducirle a desenredar o a cortar los enmarañados hechos negativos del “laberinto” de su pasado y a tratar de fabricar, mediante una fe alternativa, otra imagen de sí mismo aparentemente desprovista de historia? Existiría una tristeza calviniana. Según ha escrito Roland Barthes, “la división es la estructura fundamental del universo trágico” y, al comienzo de la historia calviniana, habría un universo trágico que, hasta el mismo instante de la muerte del reformador, permanecerá siempre subyacente en sus palabras y sus escritos. En un principio, se valorará y repondrá una primera división, que conduce al constante debate consigo mismo, convirtiendo el espacio interior en un espacio perpetuamente desgraciado e insatisfecho, inexorablemente depresivo y fluctuante. No es necesario dejarse coger en la trampa del anonimato calviniano, pues ese anonimato disimula lo que ha constituido un método liberador frente a un malvivir, un malvivir en el que descansa el riesgo de cualquier instante, puesto que atrae hacia sí o retiene a los hombres a los que Calvino se dirige; puesto que domina además todo el mundo terrenal.
Calvino no fue el reformador glacial y mecánico, encerrado en sí mismo y sin brillo, si se nos permite hablar de esta manera, que los estereotipos de las tradiciones historiográfico-teológicas muestran llenos de complacencia. Fue un hombre atormentado y agitado constantemente por el recuerdo del pasado desgraciado del que se había liberado con su conversión a Dios, pero al que no dejaba de referirse de forma agresiva cuando se esforzaba por dar a conocer la voluntad divina a los hombres de su tiempo, cuando se presentaba a los incrédulos y a los malvados engullidos por un “abismo” sin fondo, olvidados del propio Dios, buscando a Dios en “desamparo y con disgusto”, en la “duda” y el “fingimiento” y no en la seguridad. Fue un hombre vehemente y colmado de violencia, de fuerza y de seguridad, imantado por un odio poderoso hacia todo lo que creía que trataba de alejar al mundo humano de su único fin, el amor y la glorificación de un Dios todopoderoso.
Antes de recibir la iluminación divina, antes de inventarse la “vocación” de ser la “boca de Dios”, fue un creyente cogido en medio de una tormenta de deseos contradictorios. Su ser le parecía como flotante e inexistente, inmerso siempre en un estado de conflicto que no le permitía reconocer la vía a seguir para encontrar a Dios. Después de la conversión, cuando dirigía Ginebra en tiempos de la reforma de la Iglesia, trasladó esta desorientación, interiormente sublimada, hacia un mundo exterior, al que siempre quería amar y corregir, al que deseaba purgar de un mal tenaz y ofensivo, dispuesto siempre a reaparecer, siempre presente, siempre aborrecible.
Después de haber padecido una dura prueba de lucha en sí mismo, se convirtió en un inmenso luchador de Dios, cuya mejor arma fue la palabra, de hecho, la palabra biográfica. La mutación religiosa que aporta el calvinismo fue, por tanto, y ante todo como reacción, un arte de saber hablar de lo opuesto, de saber cómo amar y cómo odiar, un arte del discernimiento entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, un arte de decirse sin decirse. Un arte que, como articulación principal, contaba con una reconstrucción de las relaciones del individuo con el mundo, puesto que el individuo debía pertenecer a una Iglesia que realizaba la unión entre los fieles, miembros de Cristo, y que excluía cualquier relación con los “perversos”, asimilados a “bestias salvajes”.
Es cierto que, durante la vida, el pecado continuó marcando al hombre de fe que era Calvino, tentándolo a salirse del camino del que sabía muy bien que era el indicado y que estaba balizado para él mismo por la palabra de Dios. Pero la propia conciencia de esta dualidad apartó a Calvino de la angustia. Desde esa óptica, la conversión debe entenderse como una salida de lo trágico y de la tristeza, el fin de una situación subjetiva de la existencia de opuestos destructores: confianza y sospecha, seguridad y duda, fuerza y terror. Los años que la siguen sólo tienen sentido en función de este trabajo liberador que procedió, mediante la proyección del odio hacia sí mismo, en un odio implacable hacia Satanás y hacia el poder de seducción que se creía que éste ejercía sobre la humanidad cerca y lejana.
En Ginebra, y también desde Ginebra, Calvino encontró una relativa serenidad al entablar un combate inexorable y fraternal contra una impureza que sabía activa entre los hombres y las mujeres de la ciudad, una mácula siempre amenazadora y dispuesta a reaparecer. Por encima de los padecimientos que hacían mella en él al contemplar los vicios de los ginebrinos, descubrió esa serenidad situándose él mismo en una postura didáctica de “campeón de Dios”, convirtiéndose en el profeta de un Dios que no tolera ninguna deserción, que no transige, que ama a quienes le honran y que aborrece a quienes perturban su gloria. Y sabía además que la “vocación” a la que Dios le había llamado le consagraba a un enfrentamiento teatral, le destinaba a luchar siempre por el triunfo del Evangelio, a tratar en todo momento de comunicar e imponer a los demás su experiencia imperativa. Adoptando párrafos retóricos escogidos del apóstol Pablo, consideró su predicación como un testimonio y una enseñanza del amor de Dios que exigía la amenaza y la exhortación, que requería una actividad “ácida”. Servir a Dios consistía también en contar la violencia de los juicios de dios. Amar a Dios y hacer amar a Dios era también proferir la maldición divina, expresar lo que podía percibirse como odio. Su serenidad fue la de una prueba que siempre se vuelve a comenzar, en un movimiento del que él mismo había sido objeto por efecto de la “pura bondad” divina y que deseaba sacar al pueblo de Dios del Egipto de los abuelos y los errores introducidos por Satanás.
Calvino fue, por tanto, el autor de una gran obra de teatro imaginario, del que, en su interior, en lo más profundo de sí mismo, poseía la certeza de que el autor era Dios y de que comprendía la intriga. Estaba seguro de que Dios distribuía su enseñanza eterna a través de su propio papel y de las reglas inherentes a ese papel de puesta en escena y en palabras.
En la historia de Calvino hubo, por tanto, varias historias. Pero, al comienzo de esta larga búsqueda de identidad, hubo un Calvino que hay que considerar insatisfecho, desgraciado, perdido y solitario, que no encontraba a Dios y que, al no encontrarse tampoco a sí mismo, erraba por un mundo imaginario que, a la larga, debió revelársele como infinitamente triste, quizás incluso insoportable, inhabitable.