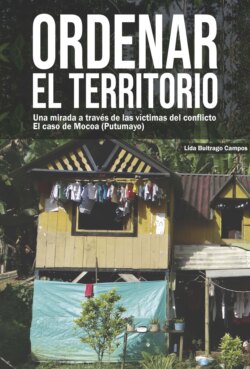Читать книгу Ordenar el territorio - Lida Buitrago Campos - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1. Contexto normativo: Ley de Víctimas y Ley de Ordenamiento Territorial
Uno de los problemas que causa la desigualdad en Colombia se centra en la tierra y en las implicaciones que han planteado desequilibrios sociales. Esto ha conllevado sesenta años de violencia; pero solo en los últimos veinte años se ha evidenciado que en el conflicto colombiano hay víctimas y victimarios, víctimas a las que se les han vulnerado sus derechos. Estas personas se han desplazado de sus territorios originales para buscar seguridad en nuevos lugares que les brinden vivienda, salud, educación, medios de vida, entre otros. Por esto la revisión normativa se enfoca en dos líneas: las víctimas y el ordenamiento territorial; aunque surgieron de forma paralela, estas se entrelazan e interactúan, dependen la una de la otra.
Tras revisar la normativa de cara a las víctimas se parte de la Ley 387 de 1997, la cual establece la situación de desplazamiento en Colombia como consecuencia del conflicto armado interno. En esta ley se hace referencia a los procesos de retorno y reubicación, pero se enfatiza en el primero: “artículo 16. El retorno. El Gobierno nacional apoyará a la población desplazada que quiera retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley, en materia de protección y consolidación y estabilización socioeconómicas”. Esta población víctima no identificada genera necesidades dentro de los municipios que se suman a los requerimientos de la población total de estos. Por otra parte, en el artículo 18 la ley dice que “la condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”.
Este es un tema que no se ha evaluado para garantizar cuántas de las personas han dejado su condición de desplazadas. Tras el surgimiento de la Ley 387 de 1997 la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia T-602 del 2003 sobre el mínimo vital y la vivienda digna para la población desplazada aduciendo la mínima calidad de vida de estas familias tanto en su vivienda como en los medios básicos para su subsistencia. En la Sentencia T-025 del 2004 de nuevo hizo referencia a los derechos de las víctimas evidenciando que no se han subsanado y requirió medidas para su reparación. Esto implica una revisión a través de la atención a los desplazados con el Decreto 250 del 2005, el cual se centra en el enfoque diferencial de género, etnia y edad, así como en el mejoramiento de las condiciones del hábitat en función de la gestión social y del desarrollo local.
En la Ley 1190 del 2008 se establece que dentro de los mínimos los municipios deben tener una caracterización de la población; además, se incentiva a que la población desplazada se organice en asociaciones cooperativas, con el fin de mejorar su calidad de vida por medio de proyectos de vivienda de interés social, productivos, sociales, de salud y de educación. De nuevo, la Corte Constitucional se pronunció en el Auto 116 del 2008 sobre los derechos de los desplazados, el Auto 008 del 2009 acerca de las políticas de vivienda y restitución de tierras, planteando una revisión de la política frente a los desplazados, y el Auto 383 del 2010 sobre los derechos de la población víctima.
El cambio de gobierno (periodo de Juan Manuel Santos) replanteó la situación de los desplazados y modificó su condición a víctimas del conflicto armado a través de la Ley 1448 del 2011. La estructura de esta ley abarca la definición de víctima, sus derechos, las formas de asistencia, reparación y participación, todo enmarcado en la justicia transicional como un paso previo para la paz. Esta ley tenía una duración de diez años desde su entrada en vigencia, plazo que se cumpliría en el 2021. La Corte Constitucional se pronunció al respecto con la Sentencia C-588 del 2019, que amplió esta ley por diez años más, por solo encontrarse el 10 % de la población víctima reparada.
El artículo 1.° de la Ley 1448 del 2011 se refiere a su objeto: “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas”. Según el artículo 3.°:
se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir de 1.° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
Así se complementa la reparación de forma individual y colectiva, y se señala que la familia hace parte de la condición de víctima y por tal razón requiere una reparación integral. Como lo establece el artículo 25, la reparación integral “comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”. Esta reparación se realiza a través de los planes de retorno o reubicación. Dentro de la reparación está la restitución de la tierra para las víctimas que eran poseedoras o propietarias de los predios antes del desplazamiento. El artículo 75 dice que son susceptibles de restitución:
las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir para adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones que trata el artículo 3.°.
Esto se articula con lo que exponen Opción Legal y el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional (2018):
la integración local es fundamental en el proceso de restablecimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento, porque es una estrategia orientada a propiciar las condiciones para que los integrantes de esta población victimizada puedan reconstruir sus proyectos de vida individuales, familiares y, en algunos casos, también comunitarios. (p. 54)
La Ley 1448 del 2011 se complementa con los decretos 4633, 4634 y 4635 del 2011 sobre las minorías étnicas y con el Decreto 4800 del 2011. Por otra parte, la Corte Constitucional hizo referencia a los avances en los planes de retorno y reubicación en el Auto 202 del 2015, que se complementa con el tema de las legalizaciones, abordado en el Auto 373 del 2016 (tabla 1.1).
TABLA 1.1. Normativa sobre las víctimas
| LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS | SENTENCIAS Y AUTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL | CONTENIDO | |
| Ley 387 de 1997 | Medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. | ||
| Sentencia T-602 del 2003 | Mínimo vital y vivienda digna. | ||
| Sentencia T-025 del 2004 | Existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en la situación de la población desplazada, debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, por un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, por otro lado. | ||
| Decreto 250 del 2005 | Expedición del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y otras disposiciones. | ||
| Ley 1190 del 2008 | El Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el Año de la Promoción de los Derechos de las Personas Desplazadas por la Violencia y otras disposiciones. | ||
| Auto 116 del 2008 | Indicadores adoptados para los derechos a la identidad, a la vida, a la libertad personal y a la educación. | ||
| Auto 008 del 2009 | Análisis y replanteamiento de las políticas de vivienda y restitución de tierras en la atención de la población desplazada. | ||
| Auto 383 del 2010 | En la Sentencia T-025 del 2014 se evidencia la desarticulación de las entidades nacionales y territoriales para la atención de las víctimas. A través del auto se ordena su articulación. | ||
| Ley 1448 del 2011 | Medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones. | ||
| Decretos 4633, 4634 y 4635 del 2011 | Medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. | ||
| Decreto 4800 del 2011 | Reglamentación de la Ley 1448 del 2011 y otras disposiciones. | ||
| Auto 202 del 2015 | Componente de retornos y reubicaciones frente al desplazamiento forzado en Colombia. | ||
| Auto 373 del 2016 | Órdenes en materia de legalizaciones. |
Fuente: la autora.
En paralelo a la Ley 387 de 1997 (Ley de Desplazados) apareció la Ley 388 de 1997 (Ley de Ordenamiento Territorial), que establece las categorías de los planes y complementa los instrumentos de planeación y gestión fijados en la Ley 9.a de 1989. Por otra parte, si bien el tema central de la Ley 810 del 2003 son las sanciones urbanísticas, se mencionan los procesos de legalización y titulación haciendo hincapié en la no legalización de vivienda de poseedores; a su vez, el Decreto 564 del 2006 expone los requisitos para la legalización de los asentamientos humanos.
El Decreto 3600 del 2007 hace referencia al ordenamiento del suelo rural y del suelo rural suburbano, y a la definición de los centros poblados rurales. En ese momento el desplazamiento de la población empezaba a tener efectos en los municipios receptores, los cuales se ubicaban en asentamientos vulnerables, y luego se conformaron asentamientos informales en zonas urbanas, rurales y suburbanas. El Decreto 4825 del 2011 establece la transferencia de bienes fiscales para programas de vivienda como un instrumento de cara a los asentamientos que se encuentran ubicados en este tipo de bienes.
Por otra parte, frente a los desastres naturales que afectan los asentamientos humanos se generó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con la Ley 1523 del 2012; esto se incorporó a los planes de ordenamiento con el Decreto 1807 del 2014. En el capítulo 5 del Decreto 1077 del 2015 sobre los procesos de legalización se hace énfasis en la independencia entre la legalización y la titulación, así como en la articulación de los procesos de legalización a través de la resolución de los planes de ordenamiento que se deben ajustar a los estudios urbanísticos e incorporarse al tipo de suelo. En el Decreto 149 del 2020 se establece el procedimiento de legalización de asentamientos informales sobre bienes fiscales (tabla 1.2).
TABLA 1.2. Normativa sobre el ordenamiento territorial
| LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS | CONTENIDO | |
| Ley 388 de 1997 | Modificación de la Ley 9.ª de 1989 y la Ley 3.ª de 1991, y otras disposiciones. | |
| Ley 810 del 2003 | Modificación de la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos, y otras disposiciones. | |
| Decreto 564 del 2006 | Reglamentación de las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de interés social, y otras disposiciones. | |
| Decreto 3600 del 2007 | Reglamentación de las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, y otras disposiciones. | |
| Decreto 4825 del 2011 | Reglamentación de los artículos 2.°, 4.°, 6.° y 7.° de la Ley 1001 del 2005 y parcialmente el artículo 90 de la Ley 1151 del 2007 en materia de transferencia gratuita de bienes fiscales urbanos para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, y otras disposiciones. | |
| Ley 1523 del 2012 | Adopción de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y otras disposiciones. | |
| Decreto 1807 del 2014 | Reglamentación del artículo 189 del Decreto Ley 019 del 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y otras disposiciones. | |
| Decreto 1077 del 2015 | Expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. | |
| Decreto 149 del 2020 | Reglamentación de los artículos 276 y 211 de la Ley 1955 del 2019, el artículo 41 de la Ley 1537 del 2012, y modificación del Decreto 1077 del 2015 en lo relacionado con la transferencia de bienes inmuebles fiscales y la legalización urbanística de asentamientos humanos. |
Fuente: la autora.
La normativa sobre el ordenamiento indica que se debe hacer un plan en función del tamaño del municipio, así como definir los límites de su suelo urbano y rural e identificar en este suelo las actividades que se desarrollan y complementarlas según sus necesidades. También establece los procedimientos que tienen que realizar los proyectos de vivienda formal e informal; asimismo, se apoya tanto en la prospectiva del plan de ordenamiento como en la gestión del riesgo para señalar que esta vivienda debe estar en un lugar adecuado y que el plan tiene que propender a limitar el crecimiento urbano en zonas de riesgo y a conservar las zonas definidas con protección ambiental.
Las víctimas del conflicto armado se han ubicado en asentamientos informales que, como lo ha mencionado la Corte Constitucional (Sentencia C-588/19), se encuentran identificados en un bajo porcentaje, se localizan dentro del territorio en suelo urbano, suburbano y rural, y se asientan en predios privados, baldíos o bienes de la nación. Estos poseen problemáticas comunes por no tener servicios básicos. Además, a las poblaciones víctimas se les han vulnerado derechos. Si bien estas personas se han reconocido como víctimas, el reconocimiento no se ha dado desde el ordenamiento territorial, puesto que se carece de infraestructura administrativa para identificar su ubicación, como se verá más adelante.
1.1. Situación de las víctimas
Al analizar el fenómeno del desplazamiento, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de 1997 al 2000 se identificó un incremento de 350.000 personas. En el 2002 hubo un aumento de 100.000 personas soportado por el auge de los grupos armados y las desafortunadas negociaciones de San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá) entre el Gobierno nacional y las FARC. Un nuevo periodo presidencial y un cambio de enfoque plantearon un fuerte descenso en el 2003: 300.000 personas. En el 2005 surgió la Ley de Justicia y Paz (Ley 975) sobre la reincorporación de algunos grupos armados, lo que generó un descenso de 200.000 personas. En el 2011 hubo un incremento de 40.000 personas, surgió la Ley 1448 sobre las víctimas del conflicto, se inició el proceso de los nuevos acuerdos de paz y se vio una importante disminución de las víctimas (figura 1.1).
FIGURA 1.1. Personas expulsadas en el periodo 1997-2018 (total)
Fuente: la autora, con base en Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (datos a febrero del 2019).
A la par con este proceso de desplazamiento surgió la Ley 388 de 1997, que establece que todos los municipios de Colombia deben desarrollar un plan de ordenamiento; a esta capa urbana y rural se le suma la población desplazada como un fenómeno que se evidencia dentro de su territorio, pero que no se identifica de modo pleno en las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entre los departamentos y regiones que recibieron a la población desplazada se encuentran Antioquia, Centro, Urabá y Valle del Cauca. Estas cifras se mantienen, como lo evidencia la figura 1.2, por tanto, la problemática sigue latente en los territorios.
La Corte Constitucional reconoció que el 74 % de la población desplazada busca reubicarse de manera permanente en las diferentes ciudades del país, lo cual significa que cerca de 4,5 millones de personas han decidido reubicarse en zonas diferentes a aquellas de las cuales fueron expulsadas por la violencia. (Opción Legal y Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2018, p. 62)
FIGURA 1.2. Víctimas del conflicto armado colombiano por departamentos y regiones en el periodo 2017-2019
Fuente: la autora, con base en Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (datos a febrero del 2019).
Como se ve en la figura 1.3, el mayor porcentaje de los municipios receptores de la población víctima debe realizar esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT). Una de las implicaciones de este fenómeno es que esa población desplazada aparece en las cifras de la Unidad para las Víctimas, pero no se encuentra contabilizada en las cifras del DANE, lo cual genera inconsistencias en las demandas que se deben afrontar en el ámbito municipal por el incremento poblacional; a esto hay que sumarle una cartografía desactualizada que no ubica los asentamientos de la población víctima en los territorios.
La Corte Constitucional, en el ya mencionado Auto 373 del 2016, conecta de manera directa el derecho a la reubicación de la población desplazada y la legalización de los asentamientos informales y reconoce que el Gobierno no ha identificado los asentamientos informales en los que se ubica este grupo poblacional y, menos aún, ha establecido la cantidad de personas desplazadas que en ellos habitan. (Opción Legal y Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2018, p. 63)
FIGURA 1.3. Instrumentos de ordenamiento territorial y población víctima
| HABITANTES POR MUNICIPIOS | INSTRUMENTO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| Menos de 30.000 | Esquemas de ordenamiento territorial | 930 | 83 |
| Entre 30.000 y 100.000 | Plan básico de ordenamiento territorial | 130 | 13 |
| Más 100.000 | Plan de ordenamiento territorial | 44 | 4 |
Fuente: la autora, con base en Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2005, 2011).
Ante este déficit en las cifras se evidencia el trabajo realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual hace alusión a la situación de los planes de ordenamiento:
a la fecha hay 886 POT no vigentes que corresponden al 81 % de los municipios del país […] El 60 % de los POT definen de manera inadecuada el perímetro urbano; 32 % no clasifica suelos de expansión y 50 % los clasifica inadecuadamente. (Opción Legal y Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2018, p. 188)
La falta de un instrumento actualizado de planeación y de cifras exactas sobre la población víctima y su ubicación son unas de las grandes debilidades que posee la reparación. Desde los planes de ordenamiento territorial se hace referencia a los POT modernos como una nueva estrategia que articula los instrumentos de gestión de la expansión urbana y el desarrollo sostenible. En el ámbito normativo se articula la gestión del riesgo a modo de una variable fundamental para los planes de ordenamiento:
[…] en el marco de la ejecución del programa POT modernos, es importante que la labor de asesoramiento por parte del DNP esté orientada a contemplar dentro del ordenamiento territorial estrategias dirigidas a la regularización urbanística, en los municipios donde se presenta proliferación de asentamientos informales y debilidades institucionales, con un enfoque que considerando tales aspectos se oriente hacia un desarrollo progresivo que a su paso genere capacidad institucional y la experiencia necesaria para adelantar este tipo de procesos bajo la visión urbanística del territorio consagrada en los instrumentos de planificación. (Opción Legal y Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2018, p. 188)
Este instrumento territorial debe tener una complementariedad con los planes de retorno y reubicación, lo que hace referencia a la reparación colectiva de la población víctima. La caracterización de esta población, así como el seguimiento y actualización de los datos, permiten un acercamiento a la problemática para articularla al plan de ordenamiento territorial (figura 1.4).
FIGURA 1.4. Ley de Ordenamiento Territorial vs. Ley de Víctimas
Fuente: la autora, con base en las leyes 388 del 1997 y 1448 del 2011.
Los puntos de coincidencia entre las dos leyes (388 de 1997 y 1448 del 2011) se relacionan con garantizar la vivienda, la salud, la educación y la participación comunitaria (reflejadas desde los equipamientos). A esto se suman los medios de vida, lo que se traduce en espacios productivos de forma individual y colectiva. La Ley de Ordenamiento Territorial establece que se debe definir el tipo de suelo (urbano, rural) y que en las zonas pobladas hay que determinar las áreas de protección y conservación, los espacios públicos y las vías, así como garantizar la prestación de los servicios públicos; además, desde las construcciones se tienen que definir los índices de ocupación y construcción. Los planes de retorno y reubicación deben tener un predio legal y un título. Este proceso se hace desde la articulación institucional para realizar al inicio los levantamientos topográficos y el plan urbanístico de los asentamientos informales; continúa un proceso de estudio de títulos, el cual repercute en la garantía de los servicios públicos.
En la Sentencia T-025 del 2004 la corte indica que, por definición, los procesos de reubicación están íntimamente vinculados a las políticas sectoriales de vivienda urbana y suponen significativos niveles de integración local o comunitaria, que deben permitir a la población desplazada generar un tejido social y condiciones de arraigo que le faciliten superar los efectos del desplazamiento y construir un proyecto de vida digno. (Opción Legal y Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2018, p. 64)
De esta manera, la reparación individual y colectiva contribuye a garantizar la integración local en función de resarcir los derechos de la población víctima.
1.2. Asentamientos de la población víctima
La población víctima ocupa los territorios de forma individual o colectiva y crea asentamientos. “La irregularidad del proceso de asentamiento consiste en que infringe las reglas de planeación o de provisión de servicios” (Hataya, 2010, p. 78); así, un asentamiento es informal cuando no se realiza un proceso formal para la ocupación. En este sentido, la vivienda también pasa por un proceso evolutivo o involutivo:
[…] cada vivienda es construida por etapas, de acuerdo con la capacidad financiera de la familia. Aunque emplean trabajadores calificados, diseñan y financian la construcción por sí mismos y no es raro que violen las normas de construcción de la ciudad, por ejemplo, las normas de resistencia sísmica, las personas construyen de manera provisional sistemas de agua, letrinas, estufas de leña, se cuelgan a sistemas eléctricos, supliendo inicialmente las necesidades individuales de las familias y posteriormente las necesidades colectivas. (Hataya, 2010, p. 77)
El artículo 30 de la Ley 387 de 1997 se refiere al apoyo a las organizaciones de desplazados: “el Gobierno Nacional brindará las garantías necesarias a las organizaciones de los desplazados y a las Entidades No Gubernamentales que desarrollen acciones en pro de los derechos humanos y de los desplazados internos”.
La organización colectiva a través de juntas de acción comunal o asociaciones fue el mecanismo inicial para garantizar la reparación de los derechos. El protocolo de la Unidad para las Víctimas (2015) establece una metodología sobre los planes de retorno y reubicación, y las acciones y los programas estatales que garanticen salud, educación, vivienda, alimentación, atención psicosocial, identificación, reunificación familiar y orientación ocupacional.
El empoderamiento de estas comunidades se centra en lo que enuncia el artículo 10.°: “[…] crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados” (Unidad para las Víctimas, 2015); este es el centro de la reparación de las víctimas, debido a que sus derechos se vulneraron.
Con base en lo expuesto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, s. f.) mira a Colombia desde el conflicto armado y desde la migración interna. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se presentan en los territorios como instituciones que ayudan a mediar o son interlocutoras de las comunidades con los entes gubernamentales. En el país la ausencia del Estado dio paso a un control territorial por parte de grupos insurgentes que generó el desplazamiento del campo a la ciudad. Así, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llegó al territorio colombiano en 1998 para apoyar a la población víctima a través del programa de Soluciones Duraderas; una de sus líneas de acción es la integración local desde los ámbitos legal (derechos), económico (autosuficiencia, economía local) y sociocultural (integración local). Dentro del proceso legal recibe el apoyo de Opción Legal, que orienta los procesos de restitución, formalización de tierras y vivienda, y legalización y titulación de asentamientos humanos.
La legalidad y regularización de estos barrios, junto con la garantía de la seguridad jurídica de las viviendas, sirve como un mecanismo de defensa a favor de estas comunidades para enfrentar estos riesgos, en la mayoría de los casos. En efecto, este tipo de medidas contribuyen a generar estabilidad, arraigo y el fortalecimiento de los lazos que han venido construyendo las comunidades que habitan estos asentamientos, de forma tal que se disminuyen los impactos y las afectaciones de las amenazas que se nutren de la inestabilidad y la informalidad de esos lugares. (Opción Legal y Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2018, p. 91)
Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el DNP (2009), en el 2008 había 1578 asentamientos de origen informal; pero esta cifra no discrimina los que se generaron por la población víctima, la necesidad de vivienda y la falta de seguridad, que son factores que los incrementan. En ese sentido, este libro evidencia la realidad de uno de los municipios expulsores y receptores de la población víctima: Mocoa, Putumayo.