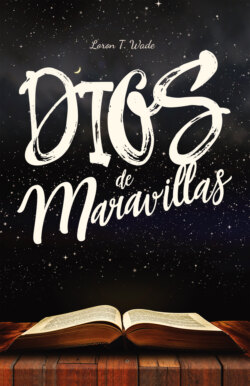Читать книгу Dios de maravillas - Loron Wade - Страница 7
por Minot de Hamm–1917 El jinete de vestido blanco
ОглавлениеHacía un calor sofocante. A su paso, los caballos levantaban el polvo del camino formando nubecillas oscuras, que cubrían rápidamente los rostros y los cuerpos sudorosos de los dos jóvenes viajeros. Delante de Haroldo y Tulio, el camino se extendía siempre cuesta arriba hasta la cima del Quindi’o, la gran cordillera central de Los Andes colombianos.
Haroldo Brown, el mayor de los dos, contemplaba con tristeza la alforja en la cual había aún doce de los quince libros que había guardado allí cuando salió con Tulio de Bogotá, hacía ya más de una semana. No les había ido muy bien con la venta de esos libros. Haroldo aún se preguntaba si no tendrían razón sus amigos estadounidenses, cuando le decían que era una idea descabellada sacrificar tiempo de los estudios para pasar todo el año 1917 vendiendo publicaciones cristianas en Sudamérica.
El escaso éxito obtenido en las ventas de esa semana lo tenía confundido. Aunque en realidad lo motivaba algo más que el dinero que esperaba obtener de las ventas, dinero que necesitaría para sufragar los gastos de su último año de estudios de Teología. El motivo principal que lo había llevado a Colombia era tener la oportunidad de conversar con los hombres y las mujeres acerca del Señor Jesucristo, y ayudarlos a conocer mejor su Palabra.
Haroldo sabía bien lo que dice la Biblia en Isaías 52:7: “Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz”. Así que, para Haroldo, estar en Colombia era vivir un sueño hecho realidad. Pero jamás hubiera imaginado que sería una experiencia tan difícil. ¡Qué cansado estaba de montar a caballo día tras día! ¡Y el calor era otra cosa! Tulio, el joven colombiano que lo acompañaba, también estaba muy decaído; y a decir verdad, muy poco ánimo le quedaba a Haroldo para compartirlo con su compañero.
Para colmo, esa misma tarde Haroldo y Tulio pasaron por una experiencia que los desanimó por completo. Sucedió que llegaron a una taberna donde encontraron a unos ocho o diez hombres que jugaban tejo. Durante un rato permanecieron observando el juego, que consiste en tirar unas argollas de hierro contra un bocín, en el cual se encuentran mechas de pólvora; al ser alcanzadas por las argollas estalla la pólvora, y resuenan las explosiones como disparos de fusil. Sumados al estridente ruido los gritos emocionados de los jugadores, ya bastante ebrios, el campo de tejo parecía más bien un campo de batalla.
Cuando el juego terminó y los hombres volvieron a la taberna para seguir bebiendo, Haroldo y Tulio ataron sus caballos y entraron tras ellos. Los hombres los miraron con extrañeza, pero se quedaron aún más asombrados cuando los jóvenes les explicaron que no tomaban ni cerveza ni aguardiente. El dueño de la taberna, cortésmente, les ofreció agua señalando una caneca de agua de lluvia detrás de la casa. Una pequeña nube de zancudos volaba alrededor de la caneca, y cuando la hijita del cantinero les trajo agua en una cáscara de tutumo, sintieron inmediatamente un sabor amargo en el agua.
Después de apagar parcialmente su sed, Haroldo sacó uno de los libros que traían y empezó a mostrarlo a los hombres, explicando en un castellano todavía vacilante las virtudes de su contenido. Los hombres se agolparon alrededor, tratando todos a la vez de ver los singulares cuadros del libro. Al parecer, les llamaba mucho la atención el acento extraño del joven “gringo”. Pero cuando Haroldo preguntó quiénes querían quedarse con un ejemplar del libro, la atmósfera cambió.
–Muy pobre la cosecha de café –explicó uno–, y ayer me tocó pagar la cuenta de la cerveza.
Guiñó el ojo al cantinero y se rio estruenduosamente.
Haroldo se dirigió a un joven que tenía una expresión sincera y triste.
–¡Ah! Si tan solo supiera leer... –dijo el muchacho.
Luego, un hombre alto, que tenía una mirada de forajido y el rostro poblado de gruesos bigotes, se acercó y escupió en el piso.
–Ese libro a mí me huele a algo escrito por esos diablos de protestantes –vociferó el hombre–. ¿Qué es lo que ustedes pretenden, al ofrecernos ese libro, señores? ¿Quieren que me lo lleve y lo ponga junto al cuadro de la virgen, en casa? Claro que sería una sorpresa interesante para el señor párroco, cuando vaya a casa la semana entrante para bautizarme a la niñita que acaba de nacer, ¿no les parece?
El hombre y todos sus compañeros se rieron a carcajadas. Luego se inclinó con un ademán de burlona cortesía:
–Mis estimados señores, hasta ahora nunca habíamos tenido el honor de recibir a protestantes en estos lugares. Ah, pero no se preocupen, nosotros sabremos tratarlos como bien se lo merecen.
Sus últimas palabras fueron pronunciadas a gritos, mientras el hombre pasaba la mano por la funda de su machete, amenazadoramente. Entonces dio un salto hacia Haroldo y Tulio, desenfundó el machete, lo hizo volar por encima de sus cabezas y asestó unos golpes violentos contra un poste de la casa, antes de volver a introducirlo en su funda.
–Sí, ya lo entendemos –explicó Haroldo, mientras guardaba nerviosamente los libros en la alforja.
Después de este incidente, por algún tiempo Haroldo y Tulio siguieron su camino en silencio. Cada uno concentrado en sus propios pensamientos. Mientras caminaban, veían bajar el sol para ocultarse al fin tras las montañas, y se preguntaban qué sería peor, el calor del día o el intenso frío que vendría al caer la noche. Haroldo deseaba, además, no encontrarse con nadie por el resto de la tarde, pues no se sentía capaz de hacer otra presentación de los libros en esas circunstancias.
Un rato después, vieron delante de ellos a un hombre que parecía estar descansando su cabalgadura al lado del camino, mientras esperaba a que los jóvenes lo alcanzaran.
–Buenas tardes, señores –los saludó cortésmente, cuando Haroldo y Tulio pasaban cerca de él.
En seguida notaron que había algo diferente en este hombre. Por una parte, era extraña su forma de vestir: en medio de tanta polvareda, vestía un inmaculado traje blanco. Y su rostro reflejaba benevolencia y sinceridad.
–¿Adónde van, jóvenes? –les preguntó amablemente.
El tono de su voz revelaba a una persona refinada y culta.
–Queremos llegar hasta Granada –respondió Haroldo–. Nos dicen que está exactamente al otro lado de la cordillera. ¿Cree Ud. que llegaremos esta misma tarde?
–Sí. Es verdad que está lejos, pero llegarán sin problema –les dijo el desconocido con seguridad.
Luego miró las alforjas.
–Y ¿qué los trae por esta región? –preguntó.
–Estamos ofreciendo unos libros que tratan de la vida de nuestro Salvador y su segunda venida a la Tierra –respondió Haroldo–. Pero pocas son las personas que se interesan en ellos. Estoy casi decidido a abandonar el trabajo.
Haroldo se sorprendió de sus propias palabras: ni siquiera lo había admitido en su interior, y ahora se lo contaba a este hombre totalmente desconocido.
El caballero los miró solemnemente.
–No, amigos. De ninguna manera piensen en eso. En estas montañas hay muchas familias que esperan las nuevas que ustedes traen. Dios los ayudará a encontrarlas y les dará éxito en el trabajo.
Habiendo dicho esto, el hombre saludó a los muchachos cortésmente con la mano y se despidió de ellos.
Haroldo ,quedó pensando en sus palabras, mientras proseguían su camino.
¿Cómo es posible, se preguntaba, que unas sencillas palabras pudieran cambiar tan radicalmente el estado de ánimo de una persona? Ahora sentía nuevamente la tranquila seguridad de que Dios los acompañaba en su trabajo y que al fin tendrían éxito.
Pronto, rodearon un crestón de piedras y empezaron a bajar a lo largo de una pedregosa quebrada. Llegaron a un punto donde tenían que cruzar el río, algo que les había tocado hacer varias veces durante ese largo día. Comenzaban a pisar el agua, cuando la yegua de Tulio resbaló y cayó. Antes de que el muchacho pudiera reaccionar, fue arrojado violentamente al río y la yegua le cayó encima.
Asustado, Haroldo saltó de su caballo y corrió para ayudar a su compañero. Encontró desnucada a la yegua, con la cabeza torcida y prensada debajo de su propio cuerpo. Estaba muerta, sin duda. ¿Y Tulio? Estaba atrapado bajo el peso del animal. Quedaba muy poco tiempo para sacarlo, o él también moriría, si es que no lo había matado el impacto de la yegua al caerle encima.
Haroldo tomó la cola de la bestia y jaló con esfuerzos desesperados. Angustiado, descubrió que no lograba moverla un solo centímetro. Jalando y luchando así, desesperadamente, no advirtió la presencia del caballero de vestido blanco, hasta que escuchó su voz que le hablaba desde la ribera.
–Te ayudaré, amigo –le gritó el hombre,
Al instante descendió del caballo, y sin detenerse a arremangarse el pantalón entró en el agua. Con una mano tomó la cola de la yegua y esta comenzó a flotar en el agua. Con la otra, alcanzó a Tulio, lo alzó y lo colocó sobre sus pies.
El joven estaba consciente, pero sentía un intenso dolor.
–¡Ay, mi pierna! –exclamó–. ¡Me duele mucho!
Con una expresión de agonía en el rostro, cayó sobre el hombre que lo había rescatado.
El caballero se inclinó tranquilamente, y pasó la mano por la pierna herida y luego se irguió otra vez, sonriendo.
–¿Qué me hizo? –exclamó Tulio–. El dolor ha desaparecido. ¡Me siento bien!
Se puso en pie firmemente, mirando atónito a Haroldo y al desconocido.
–Sí, ya estás bien. Ah, pero vas a necesitar la yegua, ¿no?
El hombre se acercó al animal, que permanecía inmóvil en el agua, con la cabeza prensada bajo su cuerpo. Le tocó levemente el anca. Un temblor sacudió todo el cuerpo de la yegua. Luego, esta se incorporó y permaneció parada, moviendo la cola mansamente delante de Tulio y Haroldo.
Los jóvenes trataron de hablar para agradecer a su benefactor, pero con un gesto de autoridad les ordenó continuar su camino.
–Les queda mucho camino que recorrer, y mucho por hacer –les dijo–. Y ya está muy avanzada la hora. ¡Vayan con Dios! Él los bendecirá en el trabajo.
Llenos de asombro, Haroldo y Tulio obedecieron y cruzaron la quebrada. Salieron a la orilla opuesta y miraron hacia atrás, para despedirse del amigo de vestido blanco, que había quedado junto al agua dándole de beber a su caballo. Pero cuando miraron, no había ni caballo ni hombre. No veían a nadie en toda la extensión del paisaje.
Desde ese momento, Haroldo Brown nunca más dudó de que Dios tenía en Colombia un pueblo que él estimaba como precioso tesoro para ser buscado y preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Tampoco podía dudar de que, en un futuro, cientos de otros pies seguirían a los suyos, andando por los montes y los valles de ese gran país para llevar las buenas nuevas de esperanza y paz. Y estaba seguro, también, de que estos futuros mensajeros irían con la misma seguridad de que la presencia y la bendición de Dios los acompañaba, y que contarían con la ayuda y la protección de los ángeles celestiales.