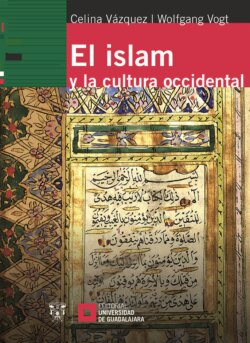Читать книгу El islam y la cultura occidental - Lourdes Celina Vázquez Parada - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 2.
Musulmanes y cristianos en la cultura occidental
La integración de los musulmanes en países de cultura occidental es el problema más relevante de los años recientes, producto de los enormes flujos migratorios que se analiza en el capítulo anterior. Este capítulo trata de aportar elementos que nos permitan comprender los conflictos de la integración de los nuevos migrantes; dónde encontrar el origen de sus causas, si se trata de problemas religiosos, o qué perspectivas tienen los musulmanes que llegan a países occidentales huyendo de la pobreza y la guerra. Para analizar este complejo fenómeno, revisamos las aportaciones de los siguientes autores: Yakub Kadri Karaosmanoğlu, Samuel Huntington, Tzvetan Todorov, Svetlana Aleksiévich, Yakub Kadri, Amin Maalouf, Abdelwahab Meddeb, Edward W. Said, Hamed Abdel-Samad, Adonis y Marek Halter, en torno a las visiones de ambas culturas con respecto al nacionalismo, la identidad cultural, la integración, la globalización, etcétera.
Los musulmanes y el nacionalismo
Durante la Edad Media, la gran amenaza para el mundo cristiano era el islam. Los ejércitos de las Cruzadas estaban compuestos por caballeros de distintos países de Europa del norte. Antes de ser conquistados por los árabes, el Imperio bizantino, Líbano, Siria, Egipto, y todas las demás regiones del norte de África y España habían sido territorios cristianizados. Cuando se debilitaron los árabes, los turcos comenzaron a dominar gran parte del mundo musulmán y conquistaron Constantinopla en 1453; posteriormente avanzaron a Grecia y al resto de los Balcanes, llegando casi hasta las puertas de Viena. Españoles, portugueses, griegos y otros pueblos balcánicos lograron recuperar su identidad cultural cristiana, pero no en Siria y Egipto, donde los cristianos hoy día forman una minoría. Líbano es una excepción porque en este pequeño estado casi la mitad de la población es cristiana; de manera que los musulmanes no lograron imponerse. En Irak, otro país árabe, sobreviven todavía algunas minorías. Las pocas iglesias cristianas en las antiguas colonias francesas de Marruecos, Argelia y Túnez son obra de los colonizadores que no lograron convertir a la población musulmana.
En Marruecos, la Casa Real afirma descender de la familia del profeta, pero no ejerce un régimen religioso estricto. Hay restricciones para el consumo de alcohol, pero no se prohíbe completamente su producción y consumo. En Arabia Saudita, donde nació el islam, la situación es diferente. La única religión permitida es el islam, y se aplican con rigor las reglas de la sharia, igual que en los Emiratos Árabes.
Todos estos países árabes tienen fuertes lazos culturales que los unen, pero también marcadas diferencias políticas que los separan. Los une una de las grandes lenguas clásicas de la humanidad, la sagrada lengua del Corán. Son herederos de la gran cultura árabe que hasta el siglo xii era superior a la cristiana occidental. Sin embargo, esta gran cultura, durante los últimos ocho siglos se estancó y entró en decadencia. La lengua árabe clásica se sigue estudiando para leer el Corán, pero en la actualidad se divide en diversos dialectos modernos que dificultan la comunicación entre los habitantes de los diferentes países. La mayoría de los árabes son sunnitas; en Irán son chiitas y en Siria el gobierno está en manos de alauitas, una minoría religiosa cercana a los chiitas. La guerra civil en este país se explica en gran parte porque los sunnitas quisieron conquistar el poder. Los cristianos (católicos y ortodoxos), también minoría, apoyan al gobierno porque les permite ejercer libremente su religión.
La democracia es prácticamente inexistente en los países árabes, y la tan anhelada “Primavera árabe” fue un fracaso. Arabia Saudita, los Emiratos y Marruecos siguen siendo gobernados por monarquías; en Líbano y Túnez hay estructuras democráticas frágiles, igual que en Irak, pero predominan los rasgos dictatoriales en monarquías y repúblicas. Para los reyes sauditas, la democracia occidental es incompatible con el islam, mientras la monarquía marroquí organiza elecciones democráticas sin darles demasiada autonomía a los políticos elegidos. La dictadura militar de Egipto es laica, pero no enemiga del islam. E n otros países como Irán, cuyos presidentes son chiitas, los gobernantes se identifican con la religión, en tanto que en Líbano alternan presidentes cristianos y musulmanes.
La religión, la raza y la lengua dan unidad a los países árabes; aunque hay que tomar en cuenta a las minorías étnicas como los bereberes y kurdos. Los primeros tienen fuerte presencia en el Magreb, utilizan su lengua en la vida familiar, y en las mezquitas y la calle, el árabe; la enseñanza en las escuelas se realiza en árabe y francés. Los kurdos son un pueblo sin estado propio y viven mayoritariamente en las zonas fronterizas de Siria, Irak, Turquía e Irán. Son musulmanes que se identifican mucho más con su etnia que con su religión. Para un occidental es difícil diferenciar un texto de lengua kurda de otro en árabe, porque en ambos se utiliza la escritura árabe. Los kurdos consiguieron cierta autonomía en el norte de Irak porque el poder central es débil; es diferente en el sur de Turquía, donde su lucha de independencia encuentra una fuerte resistencia por parte del gobierno. En Siria, los kurdos son los enemigos más feroces del Estado Islámico.
Los nacionalismos turco y kurdo son muy marcados porque en ambos casos la mayoría de sus líderes políticos dan más importancia a la cultura laica que a la religión. El nacionalismo árabe surgió en países con gobiernos laicos como Egipto e Irak. El presidente más conocido de Egipto durante la segunda mitad del siglo xx fue Gama Abdel Nasser, quien propagó el socialismo y la unidad de los pueblos árabes, el panarabismo. Durante algunos años Egipto y Siria formaron un solo país con el nombre de República Árabe Unida. Pero hoy los ideales políticos de Nasser ya no son aceptados. La actual dictadura militar trata de reprimir el movimiento religioso de los Hermanos Musulmanes que ya habían conquistado el poder por la vía electoral.
Cuando termina la colonización francesa de Argelia, y el general De Gaulle da la independencia, tomó el poder un gobierno nacionalista que se involucró en una guerra implacable contra islamistas fanáticos y que a duras penas ganó; de manera que, política y económicamente, el país quedó exhausto. Un caso similar es el de Líbano, donde, a pesar de ser oficialmente un estado laico, los líderes cristianos, musulmanes y drusos42 ejercen el poder. La identidad principal de los libaneses es la religiosa; se reconocen en primer lugar como chiitas, maronitas,43 drusos, etc. En este país de constantes guerras religiosas queda muy poco espacio para sentimientos nacionales.
Muy diferente es la situación en Turquía que, al igual que Irán, no es árabe. Durante la Edad Media un pueblo del interior de Asia se convirtió al islam y comenzó a dominar a los árabes cuya cultura asimiló. Sin embargo, los turcos conservaron su lengua y aprendieron el árabe solo para leer el Corán. El Imperio turco fue extenso y poderoso hasta principios del siglo xx, pero ya entraba en decadencia. Como consecuencia de los desastres de la Primera Guerra Mundial, un grupo de jóvenes oficiales nacionalistas destituyó al sultán y creó, en lugar de un imperio cosmopolita que albergaba a muchos pueblos, un estado nacionalista laico. Kemal Attatürk se convirtió en el primer presidente turco y modernizador de su país. Los niños ya no aprendieron en las escuelas públicas la letra árabe sino la latina. El nuevo nacionalismo turco oprimió cada vez más a las minorías étnicas como griegos, armenios y kurdos. Al principio solo una élite compartía las visiones de Attatürk sobre la nación turca, pero poco a poco el nuevo Estado se ha ido consolidando.
Como tal, el concepto de nación no existe en el islam. En eso no pensó la nueva élite política e intelectual de Turquía. Yakub Kadri, en su novela El extraño (1932),44 nos habla de sus experiencias con campesinos turcos en un pueblo de Anatolia, a donde se había retirado. Ellos le decían que no eran turcos y que estaban orgullosos de ser buenos musulmanes. La patria celestial era más importante que la de este mundo. Es obvio que se necesita tiempo para crear una conciencia nacional. Para los franceses y alemanes de esa época, la patria era más importante que la religión; sin embargo, para los turcos era algo nuevo y difícil de comprender. En la actualidad nadie niega que la herencia ideología de Attatürk marcó a la Turquía moderna; no obstante, las fuerzas religiosas con el gobierno de islamistas moderados están recuperando una parte de su influencia perdida. Turquía deja de ser un estado laico, pero a la vez se abre cada vez más a la modernidad y se acerca a la Unión Europea. En este momento es difícil decir si la religión es más importante que el nacionalismo; lo que finalmente cuenta es el poder, y este puede basarse en la religión, en la nación, o en ambos.
En la antigua Persia, hoy Irán, país vecino de Turquía, desde la revolución de 1979, cuando se derroca el régimen del sha, la religión se convierte en un factor primordial. Ni los iranís ni los turcos son árabes; tampoco sunitas, como la mayoría de los musulmanes, sino chiitas. Eso enfrenta al gobierno clerical de Teherán con algunos países sunnitas, entre ellos la monarquía de Arabia Saudita. El nacionalismo, en este caso, no tiene importancia. Eso lo notamos en el conflicto sirio, donde tropas iraníes y soldados chiitas de Líbano apoyan al gobierno alauita de Bachar al Asad; mientras los sauditas ayudan a sus opositores sunitas. En Irak, donde hay importantes santuarios chiitas, el 60% de la población pertenece a esta corriente. Con la guerra de Irak, el presidente Bush quitó el poder al dictador laico Sadam Hussein e hizo posible que los chiitas tomaran el poder. Y aunque de nuevo participa el clero en la política, para los imanes el nacionalismo no es atractivo. Solo usan al Estado y sus instituciones como bases de su poder.
El islam está tan dividido como el cristianismo. Los conflictos actuales en Medio Oriente recuerdan las guerras religiosas en la Europa de los siglos xvi y xvii. Lo que complica más la situación es el Estado judío de Israel fundado en 1947, un enemigo para los musulmanes. Allí el conflicto no es solo religioso, sino además étnico. Se enfrentan judíos israelíes y musulmanes árabes. De nacionalismo se habla poco en este contexto; nadie se interesa por la nacionalidad de los suicidas que cometen atentados en Israel o Europa; son simplemente terroristas musulmanes o árabes. A veces tienen pasaporte de un país occidental con el cual no se identifican. Para ellos, la religión es más importante que la nación. Se enfrentan formas de vida tradicional del Oriente con la modernidad de Occidente.
Aunque hemos concentrado nuestra atención en los países árabes, Turquía e Irán para el Occidente también tienen importancia Paquistán y Afganistán. El primero formaba parte de India, pero se separó para crear un estado musulmán en 1947, cuando India dejó de ser colonia británica. La razón por la cual se funda Pakistán es religiosa. En India existe una minoría musulmana, conocida por la fatua que amenaza de muerte al escritor indio-británico Salman Rushdie.
El país con mayor número de musulmanes es Indonesia. El islam se extiende por todo el sur de Asia y llega hasta el sur de Filipinas; pero los países que más contacto tienen con el mundo occidental son los árabes, Turquía e Irán.
También el islam se asienta en África negra, como en Mali o Somalia. Se trata de países afectados por el radicalismo islamista que no se interesa por los Estados nacionales, sino por crear comunidades basadas en la rígida moral de la sharia, que no puede funcionar en nuestra sociedad moderna. En muchos países africanos conviven musulmanes y cristianos; en el sur de Nigeria o Costa de Marfil viven mayoritariamente cristianos, en tanto que en el norte, musulmanes. En estos casos, el peligro de enfrentamientos religiosos está latente. Nigeria sufre por el terrorismo de los Boko Haram, islamistas famosos por el secuestro de niñas en las escuelas. En Mali intervinieron tropas francesas para destruir al Estado Islámico atrincherados en el norte. La extrema pobreza de África es causa de grandes flujos de migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo desde Libia hacia Europa, en busca de sobrevivencia. Es obvio que la inmigración musulmana a Occidente se explica por razones económicas, por lo cual nos preguntamos si es realmente válido hablar de un choque entre Oriente y Occidente por razones religiosas.
Religión, cultura y civilización. Samuel Huntington y Tzvetan Todorov
¿Choque o encuentro de culturas?
El norteamericano Samuel Huntington en su libro El choque de culturas45 (1996) afirma que Oriente y Occidente se están enfrentando de manera violenta, lo cual significa que la cultura cristiana occidental se opone al oriente musulmán. En el siglo xx, los conflictos entre naciones eran bélicos, como las dos guerras mundiales que dividieron al mundo, después de 1945, en un bloque democrático occidental encabezado por Estados Unidos y otro oriental socialista dirigido por la Unión Soviética. Presentando al primero como bueno y al segundo como malo, desde la perspectiva estadounidense, durante décadas se vivió la Guerra Fría entre los países aliados de ambas potencias. Pero después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de los gobiernos comunistas, la situación política ha cambiado. Con los ataques a las torres gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, los musulmanes aparecen para muchos occidentales como sus nuevos enemigos. De nuevo la religión sustituye las categorías de nación y socialismo que en el siglo xx fueron tan importantes.
Definir los conceptos de cultura y civilización no es fácil, ya que la descripción de sus contenidos depende del punto de vista de los pensadores, que no se han puesto de acuerdo. Mucho influye también el idioma que se usa. Así, por ejemplo, el libro de Samuel Huntington The clash of civilizations se ha traducido como El choque de las culturas o El choque de las civilizaciones.
Los alemanes suelen dar preferencia al término cultura, porque la palabra civilización en la filosofía alemana ocupa un lugar secundario. Para Nietzsche, la cultura alemana es la manifestación suprema de la creación humana y a ella pertenecen las artes, la filosofía y la ciencia, mientras la civilización se relaciona más bien con la vida cotidiana y la tecnología. Los franceses, en cambio, usan con mayor frecuencia el término civilización. En muchas universidades hay cursos de civilisation francaise, en los cuales se habla de grandes pensadores, literatos, etc., pero también de la industrialización y la tecnología. La red moderna de trenes, los vinos de Burdeos, el champán y los quesos camembert son considerados parte de la civilización francesa y le dan identidad al país. Por el contrario, en la cultura alemana jamás formarían parte la cerveza, el futbol o la salchicha. Hay una distancia enorme entre Richard Wagner y Franz Beckenbauer; entre la ópera, a la cual asiste la élite educada, y el futbol que es diversión y se observa de manera apasionada. Para los franceses, sin embargo, la tecnología y el comercio son factores importantes de su expansión colonial. El crítico literario Tzvetan Todorov (1939-2017), búlgaro y francés, realiza un interesante estudio para polemizar con las tesis conservadoras de Huntington; como humanista crítico su interés se centró en atravesar fronteras y defender la comunicación entre culturas, lenguas y disciplinas. Pasa así de la crítica literaria al estudio de las culturas y sus puntos de encuentro como uno de los aspectos más relevantes de las sociedades actuales. En el año 2002 visitó la Universidad de Guadalajara donde afirmó que se distanciaba de la ciencia literaria y el estructuralismo y que su interés se centraba en la comprensión de los problemas históricos y morales. En este sentido, afirma que, con las expediciones a Egipto, “Bonaparte entendió por civilización la difusión de técnicas y obras, y por tanto, la predilección es justa: el comercio y la circulación de conocimientos serán reforzados por esta expedición”.46 Sin embargo, continúa el autor, hay una contradicción en la forma de actuar de Napoleón, porque la conquista es un acto violento que acerca la civilización a la barbarie. El bárbaro es el hombre salvaje que carece de cualquier educación, cultura y civilización.
Un hombre culto y civilizado es incapaz de cometer actos bárbaros; pero, en la lengua española, un hombre culto no es lo mismo que un hombre civilizado. Una persona civilizada tiene buenos modales y no es grosera, pero no necesariamente sabe mucho de arte o literatura. Un hombre culto es aquel que tiene una amplia formación humanística. En francés se da preferencia al término civilización, y en español y alemán, al de cultura. Es así como se refleja en nuestra forma de hablar la idea de una cultura elitista.
Cuando estudiamos la Antigüedad no importa si no diferenciamos entre culturas o civilizaciones en los casos de Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, los incas o los mayas, por ejemplo. Pero en la actualidad se impone cada vez con mayor fuerza el concepto de cultura creado por los antropólogos, para los cuales una cultura es la forma de vida de un pueblo o grupo étnico. Así, cuando hablamos de cultura wixárika nos referimos a las creencias, los hábitos alimenticios, la forma de vestir, la agricultura; es decir, la forma de vida en general de esta tribu indígena. Este concepto antropológico es posible aplicarlo a otras culturas, como la mexicana, la francesa y las de otros países y comunidades, ya que se trata de un concepto neutral. En adelante nos basaremos en él, aunque estamos conscientes de que persiste la confusión entre cultura y civilización en diversas lenguas. Cultura es un concepto que abarca muchos ámbitos de nuestra vida. Lo que nos da identidad es, en primer lugar, la lengua y la religión, y enseguida muchos otros factores de menor importancia: “amamos (o detestamos) la lengua, el lugar de infancia, su cocina, pero no amamos el seguro social, el fondo de jubilación… solamente queremos poder tenerles confianza,” dice Todorov.47
Estado nacional e identidad
Tzvetan Todorov explica también que nacemos inmersos en una cultura, la de nuestros padres. La cultura, la nacionalidad, el estado y la religión nos dan identidad. Por lo general, el nacionalismo es más fuerte que la religiosidad; la patria terrestre está más presente que la celestial. Durante las dos guerras mundiales los sacerdotes católicos de Francia y Alemania bendecían a los soldados que salían al campo de batalla, y a nadie le importaba que los católicos lucharan contra católicos. Inclusive los judíos alemanes, entre 1914 y 1918, estaban orgullosos de formar parte del ejército alemán, en cuyas filas podían mostrar su patriotismo. Después de las experiencias del holocausto empezaron a dudar del “patriotismo” de la generación anterior que enfrentaba también a judíos alemanes y franceses en el campo de batalla. Ahora, la nueva patria para muchos judíos alemanes es el recién fundado Estado de Israel.
La conciencia nacional surge a finales del siglo xviii con la Revolución francesa de 1789. La Marsellesa, el himno nacional francés donde se habla de los hijos de la patria, es producto de esta revolución y modelo para la composición de himnos nacionales en los países occidentales. Se trata de mensajes belicosos que suenan extraños en nuestro tiempo moderno, en el cual se busca la paz y se rechazan la violencia y el terrorismo. Por ejemplo, en el caso mexicano, es difícil imaginarse “el sonoro rugir del cañón”; la poesía patriótica de la Independencia, de Andrés Quintana Roo o Sánchez de Tagle y muchos otros, ya no tiene admiradores entre una juventud a la cual le es ajeno el concepto de patriotismo y que no siempre se siente orgullosa de ser mexicana.
A partir de la segunda mitad del siglo xx, el patriotismo y el nacionalismo han perdido su fuerza. Gracias a la política de conciliación de Adenauer y De Gaulle, los franceses dejan de ser los enemigos hereditarios de los alemanes y se convierten en sus aliados, igual que Inglaterra y Estados Unidos. El nuevo enemigo ya no es nacional, sino ideológico. El mundo occidental, liderado por los Estados Unidos, enfrenta al comunismo. Su enemigo principal, la Unión Soviética, es un estado multinacional que crea a un hombre nuevo ajeno a cualquier identidad nacional y religiosa, “el homo sovieticus”, cuyo fin describe la premio Nobel de literatura Svetlana Aleksiévich en uno de sus libros de reportaje.48 Es difícil decir si el proceso de “desnacionalización” y secularización fracasó completamente. Es una empresa muy arriesgada alejar al hombre de sus raíces religiosas y de su identidad nacional de manera repentina. La iglesia ortodoxa se debilitó mucho durante este proceso de sovietización; sin embargo, en el sur de la Unión Soviética, donde predomina el islam, la religiosidad sigue siendo un factor de gran importancia. El Partido Comunista subestimó la fuerza de la religión y ahora el gobierno ruso es aliado del Patriarca de Moscú. Sin embargo, el islam no deja de ser considerado un enemigo peligroso del gobierno, porque tiene el apoyo del Estado Islámico y otros islamistas radicales.
No obstante, aunque el Estado nacional, tan poderoso durante el siglo xix y principios del xx se debilitó mucho, todavía sigue presente. No podemos renunciar a él como quiso Stalin; pero debemos reconocer que “especialmente en Europa por el reforzamiento de las redes trasnacionales”49 su autonomía es cada vez más reducida. Hoy día los ingleses sueñan con devolverle su fuerza y se salen de la Unión Europea, que procura que los Estados nacionales se sometan a las directrices del Parlamento Europeo. La realidad es que, en este mundo globalizado, muchas decisiones ya no se toman a nivel nacional. Las empresas trasnacionales imponen sus condiciones a los países que se rebelan, amenazando con quitarles los créditos que son vitales para ellos. Un país aislado de la economía mundial, como lo fue Irán hasta hace poco, o Venezuela en la actualidad, sufre serios daños económicos.
El resultado es que, por un lado, el tradicional Estado nacional se está debilitando, y por otro, su desaparición forzosa, tal como la vimos en la Unión Soviética y Yugoslavia, puede tener consecuencias fatales, como los conflictos bélicos desatados en la zona del Cáucaso y en Ucrania; o la guerra civil en Yugoslavia, cuyas heridas apenas están sanando. Parece absurdo que la Unión Europea trate de unificar a los países en una organización supranacional que pretende hacer su propia política exterior y establecer embajadas europeas, mientras en el este de Europa surgen nuevos estados nacionales como Bielorrusia (Rusia blanca) o Ucrania. A veces estos estados son muy pequeños, como Eslovaquia, antes unida a Checoslovaquia, o Moldavia, que perteneció a Rumania hasta 1944 en que fue anexada a la Unión Soviética y hoy es un país independiente.
La Yugoslavia de Tito, que trató sin éxito de hacer olvidar a sus habitantes sus raíces étnico-religiosas para darles una nueva identidad comunista, se deshizo completamente porque sus habitantes comenzaron a combatirse tratando de recuperar sus raíces. Aunque serbios y croatas hablan prácticamente la misma lengua, se enfrentan por diferencias étnicas y religiosas. Los croatas católicos miran hacia el Occidente, los serbios ortodoxos se consideran cercanos a los rusos, un pueblo eslavo hermano. Ahora tienen sus propios estados. Muchos viven en Bosnia, un nuevo estado multicultural donde conviven serbios, croatas y, sobre todo, musulmanes. La guerra de Yugoslavia cobró muchas víctimas entre la población islámica, cuya identidad no es étnica ni nacional, sino religiosa. Cuando los turcos, que los convirtieron al islam, se retiraron, se quedaron sin protección; y durante el gobierno de Tito la religión dejó de tener importancia. Así, mientras Yugoslavia y la Unión Soviética se desmembraron, la Unión Europea trata de unirse cada vez más a través de un proceso muy difícil.
Al respecto, señala Todorov que “jamás habrá una nación o un pueblo europeo”,50 porque la Unión se compone de diferentes pueblos y culturas y no tiene una lengua común. No es posible seguir el ejemplo de Suiza y Bélgica donde alemanes, franceses e italianos en el primer caso, y holandeses y franceses en el segundo, se miran con desconfianza. Lo mismo pasa en Canadá, donde la minoría francesa quisiera independizarse. Por eso tiene razón cuando afirma que “La Unión Europea no elimina las estructuras estatales de los países miembros, sino que los coordina”.51 Tampoco es posible fusionar culturas muy diferentes como la alemana o la francesa o unificar por medio de una lengua vehicular, que es, en este caso, el inglés. Esto provoca resistencia ya que, sobre todo los pequeños estados de la Unión, exigen autonomía cultural y respeto por su lengua nacional.
Incluso dentro de un Estado nacional resulta difícil unificar las diferentes culturas regionales. Muchos escoceses no quieren someterse al gobierno de Londres. Los catalanes, y en menor grado los vascos, tienen la intención de independizarse de Madrid sin dejar de pertenecer a la Unión Europea. Baviera conserva cierta autonomía política y cultural dentro de Alemania. Los Estados nacionales suelen tener dificultades para aglutinar a todos los grupos culturales de un territorio. En el caso de los Estados Unidos, la minoría afroamericana choca con la mayoría anglosajona o blanca que siente amenazada su identidad por los negros, los hispanos (latinos), los chinos o los árabes; y hacen aparecer al islam como una amenaza. Es decir, la religión cobra relevancia frente la etnia. Nos preguntamos si con el gobierno de Donald Trump el crisol (melting pot) norteamericano funciona todavía. Los estadounidenses con poca educación utilizan prejuicios raciales para confundir y atacar a negros, hispanos y musulmanes de piel oscura.
Los países de toda América, desde Canadá hasta Argentina y Chile, basan sus formas de gobierno en modelos europeos, ya que la mayoría de su población desciende de estos inmigrantes. En toda Latinoamérica, el mestizaje se consolidó durante la época colonial. La presencia cultural de los pueblos indígenas y de los esclavos africanos, casi exterminados, está menos presente que la de los colonizadores españoles y portugueses. No obstante que los enfrentamientos raciales de los siglos xvi al xix parecen superados, las poblaciones originarias han tenido que aceptar su destino. Aunque muchas tribus participaron en la Revolución mexicana, otros veían, sin alcanzar a comprender, las luchas de blancos y mestizos por ideales ajenos a su cultura. El escritor jalisciense Basilio Vadillo, en su novela El campanario,52 describe al indio Nazario defendiendo la identidad indígena contra los blancos y negándose a participar en la revolución. “Son cosas de ellos”, es su argumento, porque él no se siente parte de la nación mexicana creada por criollos, descendientes de españoles, en 1821, después de la guerra de independencia.
Aun así, México tiene muchos menos problemas raciales y choques culturales que Estados Unidos. La gran rebelión de los esclavos negros durante el siglo xvii en la capital mexicana ya está olvidada. La raza africana desapareció debido al mestizaje. Los indígenas aceptaron el nuevo Estado mexicano, de tal manera que uno de los presidentes más venerados en la historia nacional es Benito Juárez, un indígena de Oaxaca. Ignacio M. Altamirano, gran escritor del siglo xix, también era indígena. En la actualidad aún hay muchos prejuicios de la élite blanca; pero enfrentamientos raciales como se dan en Estados Unidos, entre blancos y negros, no son posibles en México, donde casi toda la población se identifica con la cultura nacional que, por supuesto, no es monolítica. La identidad nacional se funda en la imagen de una virgen morena, la virgen de Guadalupe, aceptando también al Estado laico, la separación de Iglesia-Estado implantada por Benito Juárez. En la actualidad, con excepción de algunas colonias de extranjeros, no existen en México minorías culturales fuertes como los chicanos en Estados Unidos, quienes fusionan su identidad mexicana con la anglosajona.
El proceso de integración de diversos grupos culturales en una sola nación es lento y delicado. En Alemania, con la inmigración masiva desde el sur de Europa, Turquía y otras partes de Asia y África, se desató un debate sobre el multiculturalismo. Los liberales recomendaron apertura a todas las nuevas culturas viendo en ellas un enriquecimiento; mientras, según los conservadores, todos los grupos se tenían que someter a la cultura alemana, conservándola como la principal. La idea de la pureza cultural y de que la cultura propia, en este caso la alemana, es superior a las demás, llegó a su punto culminante con Hitler y su idea de la pureza racial que, obviamente, no existía. La raza germánica predomina en Alemania, pero mezclada con la celta, la eslava y otras. Durante muchos siglos, igual que otros países, recibió influencias de otras culturas, sobre todo la grecolatina, italiana, francesa, etc. El café y la papa, que son los alimentos más consumidos entre la población, no son de origen germánico. Según Todorov, lo multicultural no es un fenómeno que surgió con el reciente movimiento de inmigrantes del sur hacia los países industrializados: “toda sociedad y todo estado son multiculturales (o mestizos), no solo porque las poblaciones se han mezclado desde tiempos inmemoriales, sino porque los grupos constitutivos de la sociedad: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, tienen identidades culturales distintas”.53
Multiculturalismo e integración
El multiculturalismo ha existido en todas las sociedades y puede causar conflictos. Así en México, hasta el siglo xx, los hijos de las familias de inmigrantes alemanes se casaban entre ellos para conservar sus costumbres. Aún a mediados del siglo pasado, en muchos países, los esponsales entre católicos y protestantes eran difíciles. La Iglesia católica ponía obstáculos a estos “matrimonios mixtos” y exigía que los hijos se educaran en la religión católica. Hoy en día, las uniones entre cristianos y musulmanes son difíciles, porque chocan visiones y mundos culturales y religiosos más distantes.
No hay una identidad única que sea común a todos los habitantes de un país. Según Todorov “no existe una cultura francesa única y homogénea, sino un conjunto de tradiciones diversas, incluso contradictorias, en estado de transformación permanente, cuya jerarquía varía y lo sigue haciendo”.54 Todos tenemos identidades culturales que no coinciden completamente con las demás y que cambian con frecuencia, porque nosotros, como personas, también cambiamos. Actualmente observamos en todo el mundo, y México no es la excepción, una creciente influencia oriental: las tradiciones budistas, hinduistas o taoístas tienen cada vez más adeptos. Se advierte la presencia de musulmanes inmigrados y también de algunos conversos en el país. En las grandes ciudades, donde más se nota el multiculturalismo, es en los espacios de producción y consumo de alimentos, pero también en la música popular, aunque sigue predominando con fuerza lo anglosajón.
Todorov señala que nuestra identidad cultural se compone de varios aspectos. En un Estado nacional europeo se pueden sentir los habitantes como parte de diferentes culturas. Un habitante de Barcelona puede mostrar lealtad a Cataluña o España al mismo tiempo que a los valores europeos. Lo mismo sucede con un vasco francés o un bávaro. Surge la visión de la Europa de las regiones, donde vascos, catalanes, escoceses, bávaros, valones o flamencos tienen los mismos derechos que españoles, ingleses, alemanes o belgas. Esto está provocando que se modifiquen los conceptos de Estado y Nación. Lo importante para él sería determinar con cuáles de estos elementos se identifica más el ciudadano, y pregunta de manera irónica por cuál de ellos la gente estaría dispuesta a morir. Obviamente, no por la nación, porque nadie se muere hoy día por la patria. Los suicidas musulmanes dan la vida por su religión, y eso, para el europeo moderno, es difícil de entender. Para el mundo musulmán, y sobre todo para el árabe, el nacionalismo no significa lo mismo que para Europa y el continente americano.
Todorov califica al libro de Huntington como una obra erudita e indigesta, cuyo éxito solo fue posible porque ofrece explicaciones simples para comprender un mundo complejo. Es un libro mucho más citado que leído. Tiene numerosos seguidores, entre los cuales menciona a Oriana Fallaci, quien en una de sus obras habla de “una Cruzada al revés”,55 para sugerir que los musulmanes tratan de conquistar a los países occidentales. “La teoría del choque de las civilizaciones es adoptada por todos aquellos que quieren convertir la complejidad del mundo en términos de enfrentamientos entre entidades sencillas y homogéneas: Occidente y Oriente. Mundo libre e islam”.56 Huntington no distingue entre el islam, que es una religión, y los islamistas, que forman un partido político, porque esta diferenciación dejaría sin fundamento su tesis. “Para definirnos y movilizarnos necesitamos enemigos”,57 dice el autor. Frustraciones y antipatías enfrentan a grupos sociales. Muchos pueblos del Tercer Mundo que viven en la pobreza y marginación social critican a Estados Unidos. En tanto que en Francia y Alemania los islamistas ganan adeptos entre descendientes de árabes y turcos sin perspectiva laboral. En estos casos, justicia social y religión se confunden. Los seres humanos son complejos y se transforman continuamente; lo mismo pasa con las culturas ya que “cada individuo es portador de múltiples culturas”.58
Estamos de acuerdo con Todorov cuando concluye que las civilizaciones no producen choques al encontrarse, y que los choques se refieren “más bien a entidades políticas que culturales”.59 Las culturas, creemos, no entran en conflicto, sino que se enriquecen mutuamente. Esto sucedió durante la Edad Media, cuando los musulmanes enseñaron a los cristianos sus artes y ciencias. Existen otros puntos de contacto entre ambas religiones. Por ejemplo, la espiritualidad del poeta persa Rumi, que atrae a los cristianos sinceros y a los estudiosos de sus místicos, como san Juan de la Cruz. Aunque existen muchos más ejemplos, solo pretendemos rechazar las tesis simplistas de Huntington y otros autores.
Globalización e identidad nacional. Amin Maalouf
¿Qué es lo que determina la identidad del hombre?, ¿la religión, la nación, la lengua u otros factores culturales? El escritor franco-libanés Amin Maalouf trata de contestar estas preguntas en su libro Identidades asesinas60 basándose en sus propias experiencias. La personalidad de este autor está marcada por varias identidades: es árabe y libanés, y como tiene también la nacionalidad francesa, escribe en esta lengua. Cuando le preguntan si se siente “más francés” o “más libanés” contesta “¡las dos cosas!”.61 Maalouf, igual que muchos intelectuales del Líbano o Magreb, se expresa en francés, pero en el centro de sus obras literarias está la cultura árabe. Para él, la lengua es un factor cultural mucho más importante que la religión. Comenta al respecto: “De todas las pertenencias que atesoramos, la lengua es casi siempre una de las más determinantes. Al menos tanto como la religión…”.62 Se puede vivir sin religión, pero no sin lengua; y lo que más une a los pueblos es el idioma común y, en menor grado, la fe religiosa. “Cuando dos comunidades hablan lenguas distintas, su religión común no es suficiente para unirlas: católicos flamencos y valones musulmanes, turcos, kurdos o árabes, etcétera; tampoco la unidad lingüística, por otra parte, garantiza hoy en Bosnia la coexistencia entre ortodoxos serbios, católicos, croatas y musulmanes”.63
Lo mismo pasa en Líbano, el país natal de Maalouf donde la convivencia entre cristianos y musulmanes, entre católicos, ortodoxos, sunitas y chiitas es muy complicada. El autor nació “en el seno de la comunidad… católica-griega o malaquita, que reconoce la autoridad del papa…”64 Las comunidades cristianas del oriente son más antiguas que las del occidente, pero hoy en día la situación de los cristianos del cercano oriente no es fácil. “El hecho de ser cristiano y tener por lengua materna el árabe, que es la lengua sagrada del islam, es una de las paradojas fundamentales que han forjado mi identidad.”65
Él se siente, de cierta manera, parte de la tradición musulmana del pueblo árabe. Su idioma, que es la sagrada lengua del Corán, es un factor de unión cultural entre todos los árabes, como lo es para la Iglesia católica el latín, o para el pueblo de Israel el hebreo moderno que se basa en la Torá. En su libro Las Cruzadas vistas por los árabes,66 describe a los caballeros cristianos desde la perspectiva de los musulmanes que defienden Jerusalén. Pero un árabe, aunque nos sea religioso, no puede desprenderse completamente de su tradición cultural; por ejemplo, el novelista sirio-alemán Rafik Schami, quien es católico, subraya la importancia del islam para su obra y afirma que solo puede ser comprendida en el contexto de la religión.
La identidad de Maalouf es compleja; no faltan contradicciones que marcan su personalidad y causan confusión, como sucede con muchas personas y comunidades que se desenvuelven en ambientes culturales plurirreligiosos y pluriétnicos. El caso ilustrativo es la antigua Yugoslavia, cuyos habitantes actualmente, habiéndose desintegrado el país, buscan recuperar su identidad afianzando su religión y su lengua: son croatas católicos, serbios ortodoxos, o bosnios musulmanes. Para un bosnio, en época del mariscal Tito, la religión era un factor de menor importancia porque se sentía yugoslavo; pero hoy el islam le da identidad y lo aleja de los serbios ortodoxos aunque hablen la misma lengua. El comunismo era la ideología unificadora y hoy viven separados en países diferentes.
Existen muchos factores que determinan nuestra identidad. Para un negro en Francia o Estados Unidos el color de la piel lo diferencia de los demás; sin embargo, para un yoruba de África occidental el color de su piel tiene mucho menos importancia que su pertenencia a la tribu yoruba y que tenga como lengua vehicular el inglés o francés. Su religión puede ser cristiana o musulmana. Así se unen en una persona varias identidades culturales. Lo mismo pasa en Argelia o Marruecos, donde la minoría étnica berebere habla en casa su lengua materna, pero en la mezquita y la escuela utilizan el árabe, el cual es considerado, junto con el francés, lengua oficial. El novelista israelí Abraham Yehoshua describe los problemas lingüísticos y culturales de los bereberes, en cuya vida cotidiana se usan cuatro idiomas y muy pocos de ellos los dominan: En la escuela coránica aprenden el árabe clásico, que es muy diferente del árabe dialectal que se habla ahora en Argelia; en las universidades y en la prensa predomina el francés, y en la casa se comunican en berebere.
Muchos de los indígenas de México o Perú son bilingües; igual que los flamencos de Bruselas, quienes hablan con la misma facilidad el francés y neerlandés. En Barcelona, la capital catalana, se usa tanto el castellano como el catalán. La mayoría de sus habitantes son bilingües; pero otros, sobre todo los obreros de origen andaluz, no lo hablan y se sienten españoles. Los catalanes no saben si se sienten más catalanes o españoles. Si se les preguntara, contestarían seguramente como Maalouf: “las dos cosas”.
Aunque no debemos subestimar la herencia cultural de nuestros antepasados, como dijera el historiador Marc Bloch, Maalouf afirma: “los hombres son más hijos de su tiempo que de sus padres”.67 La herencia de nuestros ancestros sería vertical; pero más decisivo que las tradiciones, es el espíritu de la época, el factor horizontal “que a mi juicio resulta más determinante”.68 Vivimos hoy en día en un mundo globalizado, en el cual la cultura anglosajona tiene una fuerte presencia; pero el inglés, como lengua vehicular universal, no debe sustituir a las numerosas lenguas que existen en el mundo: “Si cada uno de nosotros se viera conminado a renegar de sí mismo para acceder a la modernidad, tal como esta se define y se definirá, ¿no generalizarían las reacciones retrógradas y con ellas la violencia?”.69 Ahí tenemos, por lo menos en parte, una explicación de los atentados islamistas en el mundo.
Maalouf es un intelectual que se comunica a nivel global utilizando el francés, que hasta la primera mitad del siglo xx era la lengua universal. Su obra forma parte de la historia de la literatura de ese país. El francés, después del árabe, es su segundo idioma, igual que para Tahar Ben Jelloun. Los casos del árabe Rafik Schami, quien escribe en alemán, y del iraní Kader Abdollah, novelista de lengua holandesa, son parecidos. “Para cada uno de nosotros ese segundo idioma sería, desde la escuela, la principal lengua extranjera, pero sería también mucho más que eso, sería también la lengua del corazón, la lengua adoptiva, la lengua elegida, la lengua amada…”70
En realidad, Maalouf debe al francés, su segunda lengua, su gloria literaria. Es uno de los escritores más importantes de la literatura francesa actual. Identidades asesinas, un ensayo de calidad literaria, termina con una paradoja: “hay libros que uno quisiera que fuesen eternos…”71; pero en este caso el autor tiene la esperanza de que sus nietos ya no lo lean, y que para ellos los problemas tratados en la obra no tengan actualidad. Tiene esperanza en que los conflictos de identidad se resuelvan pronto; solo así las nuevas generaciones leerían este brillante ensayo como una interesante fuente histórica que nos permite comprender mejor el presente.
Las Cruzadas como choque de culturas
En su libro Las Cruzadas vistas por los árabes, Maalouf nos lleva a pensar la historia de una manera diferente: nos cuenta los sucesos de las Cruzadas de los siglos xi a xiii basándose en fuentes árabes. Desde esta perspectiva, la de un cristiano oriental, los malvados no son los infieles musulmanes, sino los caballeros cristianos, cuyos intereses eran en realidad económicos y no religiosos, como lo muestra el saqueo a la ciudad cristiana de Bizancio o Constantinopla.
Desde la visión occidental, las Cruzadas (1096-1291) son la gran hazaña de los caballeros medievales cristianos, para los cuales era una misión sagrada liberar la ciudad santa de Jerusalén de la ocupación de los moros infieles. Actualmente sigue siendo una ciudad de choques religiosos, principalmente entre judíos y palestinos, que afectan también a los peregrinos de otras religiones. Si en la Edad Media se enfrentó la Iglesia católica a los musulmanes, en el conflicto actual, entre judíos y palestinos, el Estado de Israel es apoyado por sus aliados de Occidente. Jerusalén no es solo un lugar sagrado para los cristianos; es un sitio fundante de las tres religiones abrahámicas, donde se encuentran símbolos importantes de cada tradición. En realidad podría ser un lugar de encuentro, como se ha pretendido en diferentes momentos.
Estudiar la historia de las Cruzadas nos permite entender mejor los actuales conflictos entre el Occidente cristiano y el Oriente musulmán. Son muy conocidas en el campo de la historiografía las obras monumentales de René Grousset y Steven Runcinman, L´Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem.72 En 1983, Amin Maalouf publicó su investigación basada “casi exclusivamente en los testimonios de los historiadores y cronistas árabes de este tiempo”.73 Para el escritor franco libanés “está claro que el Oriente árabe sigue viendo en Occidente un amigo natural. Cualquier acto hostil contra él, sea político, militar o relacionado con el petróleo, no es más que una legítima revancha; y no cabe duda de que la quiebra entre los dos mundos viene de la época de las Cruzadas que aún hoy los árabes consideran una violación.74
La interpretación de Maalouf choca con la visión romántica y heroica de los historiadores occidentales. Nos muestra claramente que los motivos de los caballeros medievales, conocidos por los árabes como francos o franys, eran más políticos que religiosos, y lo que les importaba era, sobre todo, aumentar su poder. La Iglesia católica puso como ejemplo de santidad a sus fieles al rey Luis ix de Francia, quien organizó la fracasada cruzada de niños. Este tipo de actos brutales y salvajes de los franys, fue lo que para los orientales marcó principalmente las Cruzadas. Para Maalouf, los caballeros medievales llamaban la atención por su falta de cultura, que resultaba chocante para un pueblo tan refinado como lo era el árabe en ese tiempo. Ellos no se interesaban por la guerra y pusieron al mando de sus ejércitos a generales turcos o kurdos. La brutalidad de los franys escandalizaba también a los bizantinos, quienes fueron también sus víctimas. Las antiguas civilizaciones de Arabia y Bizancio se vieron enfrentadas a la invasión de bárbaros del norte de Europa que fueron capaces de realizar actos salvajes inauditos. No solo los cronistas árabes de la época, sino también los historiadores cristianos del siglo xix, nos describen cómo los franys devoraban a hombres adultos y a niños. Pero los historiadores occidentales modernos, como Grousset y Runcimann, mencionan estos actos bárbaros solo de paso o simplemente los omiten. Quieren evitar la impresión de que estos salvajes cristianos se enfrentaron a musulmanes civilizados y refinados. Todavía Arabia, desde España hasta Irak, era “el depositario de la civilización más avanzada del planeta”,75 señala Maalouf. Hay que reconocer que los franys aprendieron de ellos y asimilaron los logros de esta civilización en decadencia. Así, “el centro del mundo se desplaza de forma decidida hacia el oeste”,76 donde siguen desarrollándose la medicina, la arquitectura y las ciencias.
No podríamos imaginarnos un mundo sin el sistema decimal que los árabes introdujeron en las matemáticas. La presencia de los franys se termina en 1291 en el Medio Oriente, pero la conquista de España avanza a grandes pasos. Los turcos dominan cada vez más a los refinados y decadentes árabes: conquistan Constantinopla en 1453 y asedian Viena en 1529. Pero los verdaderos herederos de la gran cultura árabe son los occidentales. Los turcos retroceden a los Balcanes en el siglo xix y Grecia recupera su independencia. Durante la Primera Guerra Mundial se señala a Turquía como al “hombre enfermo del Bósforo”, cuyo territorio se reduce al que ocupa actualmente. Los ingleses llenan el vacío que dejaron los turcos en Palestina y los judíos se preparan para fundar un nuevo Estado. Durante los siglos xix y xx, ingleses y franceses colonizan gran parte del mundo árabe. Los occidentales controlan de nuevo gran parte de Arabia. Ahora, Israel y el petróleo son los focos de conflicto entre Oriente y Occidente.
Fanáticos religiosos, como los combatientes del Estado Islámico, tienen el propósito de vencer a Occidente, y una de sus armas más eficaces es el terrorismo, que se manifiesta con frecuencia a través de atentados suicidas. Con respecto a este fenómeno, el libro de Maalouf aporta un dato interesante. Nos describe a la secta de Los Asesinos, fundada en 1090 por el científico y poeta Hassan As-Sabbah, amigo del poeta místico Omar Khayyam. Hassan impuso su ideario político y religioso mediante métodos terroristas que pretendían eliminar a todas las personas que se opusieran a su secta: “para Hassan, el crimen no es un simple medio de quitarse de encima a un adversario; es, ante todo, una doble lección que hay que dar en público: el castigo de la víctima y el sacrificio heroico del adepto ejecutor, llamado Feday, es decir, comando suicida, porque siempre lo matan en el acto”.77
Esta secta no pudo imponerse y desapareció; pero es asombrosa la similitud de los actos de Los Asesinos del siglo xi y los atentados suicidas de los yihaidistas actuales. Maalouf, quien no es musulmán sino cristiano oriental, nos ofrece, en su historia de las Cruzadas, interpretaciones interesantes que nos permiten entender mejor los actuales conflictos entre Oriente y Occidente.
Relaciones entre las culturas islámica y occidental. Abdelwahab Meddeb
Uno de los ensayos más lúcidos sobre los problemas actuales del mundo musulmán es el libro La enfermedad del islam de Abdelwahab Meddeb,78 publicado en París en 2003 y traducido el mismo año al español y muchos otros idiomas.
Meddeb nació en Túnez en 1946 y vive en París desde hace más de treinta años, donde es profesor universitario de literatura. Conoce a fondo la cultura oriental del islam y la occidental del cristianismo, y eso le permite comparar las dos civilizaciones que tienen muchos problemas en común. “Si el fanatismo fue la enfermedad del catolicismo, y el nazismo la enfermedad de Alemania, no hay duda de que el integrismo es la enfermedad del islam”,79 explica en el primer capítulo de su libro. Nos recuerda que la civilización islámica estaba a la misma altura que la cristiana hasta el siglo xvii. “El islam llegó a rozar muy cerca el umbral de Descartes, Kepler, Copérnico o Galileo”.80 Estos científicos son precursores de la Ilustración que “separará Europa de las demás grandes civilizaciones, tanto de la islámica como de la china o de la india”.81 En la Edad Media, la cultura árabe era muy atractiva. Así, el gran emperador alemán Federico II (1194-1250), quien residía en la isla de Sicilia, participó en la pacífica sexta cruzada que empezó en 1229 y negoció en árabe con sus interlocutores musulmanes.
Estos datos generales no son novedosos, pero sí muestran que durante muchos siglos la cultura musulmana no fue inferior a la occidental. El autor entra en detalles cuando nos introduce en la obra del poeta árabe-persa Abu Nuwás (762-813), quien desencadenó una “revolución poética” muy parecida a las innovaciones de Baudelaire. Es difícil detectar las causas del declive del islam; Meddeb las busca en la península arábiga donde en pleno siglo xviii, cuando Europa se abre a las ciencias, la revolución tecnológica y la industrialización, surge el teólogo mediocre Ibn Abd al- Wahab, “un escriba sin la mínima originalidad”.82 Para Meddeb este teólogo ni siquiera alcanza la categoría de pensador, porque se limita a enlistar reglas ajenas a toda creatividad que empobrecen espiritualmente al islam. Dos siglos después de su fundación, este movimiento purista se convertiría en la corriente religiosa oficial de la actual Arabia Saudita. En la actualidad, el wahabismo se expande rápidamente financiado con los petrodólares de Arabia Saudita.
El autor culpa de esta evolución en gran parte “a la mutación que experimentó el modelo occidental: de europeo se metamorfoseó en americano”.83 Un ejemplo típico de este fenómeno es Arabia Saudita, “un país auténticamente prooccidental en sus alianzas, profundamente americanizado en sus paisajes urbanos, y, al mismo tiempo, partidario de un islam que ya no es tradicional, sino un islam sometido a unas dietas de adelgazamiento tales que se ha vuelto endeble y anémico. Un islam que fundamenta su credo en la negociación de la civilización que ha engendrado”.84 Piensa que la americanización se ha llevado bien con este islam simplificado, y que ambas corrientes se olvidan del humanismo occidental y de la rica cultura musulmana de siglos pasados. En este contexto se pudo producir el desastre del 11 de septiembre de 2001. Meddeb lamenta que, a diferencia de antes, ya no exista una élite democrática:
Ha triunfado el vulgo, que, cuando adquiere el dominio de una técnica, pasa de la alfabetización a la especialización sin ejercitarse en lo que en otros tiempos se denominaba humanidades, un saber que hoy día se considera inútil. En esta manera de inculcar el control de una especialidad a un alma amnésica o virgen veo otro signo que confirma la americanización del mundo.85
Para el autor, este vulgo es “producto de una instrucción sin cultura”.86 El gran error de Estados Unidos fue su apoyo al integrismo y wahabismo con la finalidad de contrarrestar el avance del comunismo. Este error fatal tuvo como consecuencia la guerra de Afganistán, donde se habían apoderado del control político los talibanes, seguidores del wahabí Osama Bin Laden, fundador de Al Qaeda. Meddeb observa este fenómeno contradictorio en Egipto, donde la reislamización y americanización progresan paralelamente. El autor habla de la paradoja egipcia.
La enfermedad del islam es un libro interesante porque relaciona el pasado con el presente y compara el mundo islámico con el occidental. Busca la tolerancia y la convivencia pacífica de dos culturas que no se contradicen, sino se complementan. Dante y Goethe se nutrieron de autores clásicos de la cultura musulmana. Meddeb propone regresar a las fuentes auténticas del islam y luchar contra el wahabismo, este islam simplificado que falsifica el mensaje original.
En el libro aparece el esplendor del islam en los siglos anteriores al wahabismo. Meddeb se remonta a la Medina del profeta en el siglo vii, nos habla de Bagdad como un gran centro cultural en la época de los abasíes en el siglo ix y nos describe la ciudad de Damasco después de las Cruzadas. El islam, desde el siglo vii y hasta el xvi, fue una cultura fascinante en la cual surgieron grandes científicos y literatos. Muchos de sus nombres no son familiares, pero sí conocemos a Averroes, quien transmitió la filosofía de Aristóteles a los pensadores medievales. Meddeb elogia sobre todo la tolerancia de los grandes pensadores del islam. Así como los griegos se dieron cuenta de que no todos los bárbaros eran malos y todos los griegos buenos, así pudo escribir el “divino” Ibn Arabí:
¡Cuántos santos adorados en las sinagogas y las iglesias! ¡Cuántos enemigos rencorosos en las filas de las mezquitas!87
La enfermedad del islam es un libro que ha sido bien recibido en Europa. En 2002 recibió en Francia el prestigioso premio François Mauríac. La Neue Zürcher Zeitung lo elogia con las siguientes palabras: “Este profundo ensayo histórico filosófico es una fiesta del pensamiento, y en él cristaliza el sueño de Goethe: literatura mundial”.88
Una crítica de la visión occidental de Oriente: Edward Said y Juan Goytisolo
Debido a la actualidad que ha cobrado la relación entre Occidente y Oriente, se han realizado nuevas ediciones del famoso libro Orientalismo, de Edward W. Said,89 en el cual se señalan muchos prejuicios que dificultan una interpretación adecuada de las culturas orientales.
La edición original norteamericana del libro es de 1978. Dos años después se publicó la traducción francesa y siguieron versiones a muchos otros idiomas. En Suecia, Orientalismo incluso se convirtió en un bestseller. La traducción española de 1990 no tuvo mucho éxito porque se publicó en una colección de poca difusión; en cambio, la nueva edición de 2002 lleva un prólogo especial de Edward W. Said dirigido a los lectores en lengua española y en el cual subraya la estrecha relación que existía durante varios siglos entre el islam y la cultura española. Sin embargo, la obra se concentra en los estudios orientalistas que se desarrollan en el mundo anglosajón, en Francia, y en menor grado, en Alemania.
Edward W. Said tiene la nacionalidad norteamericana, pero nació en el Oriente próximo y pasó su juventud en Palestina y en El Cairo. Como árabe cristiano es un hombre que se divide entre el mundo oriental y occidental. Recibió una esmerada educación anglosajona y fue, hasta su muerte en 2003, profesor de letras inglesas en una universidad importante en Nueva York. Pero Said no solo se identificó con Estados Unidos, sino también con Palestina, de donde es originaria su familia.
En la presentación, Juan Goytisolo señala que este libro “produjo el efecto de un cataclismo en el ámbito selecto, un tanto cerrado y autosuficiente, de los orientalistas anglosajones y franceses”.90 Said se molesta por los numerosos clichés etnocentristas que existen en el Occidente con la finalidad de demostrar la superioridad de la cultura occidental sobre la oriental. Para comprobar esta tesis, examina una enorme cantidad de textos científicos y literarios y empieza precisamente en la Edad Media, cuando el Oriente se limitaba al mundo árabe islámico. Los medievales aborrecen a Mahoma por ser fundador de una religión, y lo califican como uno de los grandes impostores de la humanidad. En La divina comedia, Dante coloca a Mahoma en el infierno.
Después de la Edad Media, el islam dejó de ser una amenaza para el mundo cristiano. Concluye la reconquista de la península ibérica y más tarde incluso los europeos empiezan a conquistar los países árabes. Ingleses y franceses conquistaron el norte de África y expandieron su reino colonial hasta Asia. Entonces, por lo menos desde el punto de vista militar, el Occidente era superior al Oriente. “Para Occidente,” escribe Said,
en otros tiempos Asia había representado el silencio, la distancia y lo extraño, el islam constituía una hostilidad militante para la cristiandad europea. Para superar esas tinieblas constantes, Oriente requería primero ser conocido, después invadido y conquistado, y luego ser creado de nuevo por los eruditos, los soldados y los jueces que habían desenterrado unas lenguas, unas historias, unas razas y unas culturas olvidadas para proponerlas —en medio de la incomprensión del Oriente moderno— como el verdadero Oriente clásico que podía ser utilizado para juzgar y gobernar al Oriente moderno.91
Así, por ejemplo, los franceses e ingleses que conquistaron Egipto mostraron un gran interés por las culturas antiguas de este país, pero despreciaban a los árabes de su tiempo con quienes estaban llenos de prejuicios raciales. Said piensa que los orientalistas solo aprecian las culturas muertas y son incapaces de ver las realidades de su tiempo. Les gusta glorificar el pasado y se niegan a enfrentar la realidad actual: “Es inútil buscar en el orientalismo algún sentimiento vivo sobre la realidad humana, o incluso social, del oriental como habitante contemporáneo del mundo moderno”.92
Said casi no habla en su libro de América, pero podemos observar un gran paralelismo entre los estudios orientales europeos y las investigaciones antropológicas de América. También aquí se suele admirar el grandioso pasado de la época prehispánica, pero los indios actuales son menospreciados e interesan solo como mero folclor. Con excepción de algunas pocas figuras, como la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y el presidente boliviano recientemente depuesto por un golpe de Estado, Evo Morales, los indígenas ya no destacan en la vida política y cultural. Con la conquista perdieron el poder y tuvieron que someterse a la cultura occidental. Algo parecido ocurrió con los países árabes que se convirtieron en colonias inglesas y francesas. Sin embargo, ahora, después de haber conseguido su independencia, pueden manifestar cierta autonomía cultural e incluso enfrentarse al Occidente.
Y así como lo orientales aprendieron mucho de los occidentales, pueden hoy enriquecer de manera sustancial la cultura de los segundos. Lo que critica Said es el carácter dominante de la civilización occidental que impide un verdadero intercambio de ideas entre iguales. Tampoco cierra los ojos frente a los defectos de los intelectuales árabes incapaces de autocrítica que se encierran en su propia cultura, y para quienes el pasado es “su refugio suicida”, como expresa Goytisolo en la presentación de la obra. Orientalismo es un libro que nos permite comprender a fondo muchos problemas del mundo actual.
Juan Goytisolo (Barcelona 1931, Marrakech 2017) fue uno de los más conocidos escritores de la literatura española actual. Mantuvo una relación especial con Marruecos y el mundo árabe, de tal manera que fijó su residencia principal en Marrakech. Expresa su simpatía por Marruecos, país vecino de España, en su novela Reivindicación del conde don Julián93 que se publicó por primera vez en México en 1970, ya que la censura franquista había impedido su aparición en España. Según la leyenda, el conde visigodo Julián, que gobernaba la región de Tánger, permitió al general árabe Tarik cruzar el estrecho de Gibraltar con su ejército y conquistar la península ibérica. Goytisolo describe al traidor Julián con simpatía, porque para él la mezcla de civilizaciones morisca y cristiana enriquece mucho a la cultura española. En este sentido piensa igual que el gran historiador Américo Castro, quien en su libro España en su historia (1948)94 subraya la importancia de la cultura árabe para la española. Goytisolo satiriza la cultura tradicional cristiana de España y elogia las aportaciones de la musulmana. Observa la península ibérica desde Tánger, en el lado africano del estrecho de Gibraltar. En la presentación al libro Orientalismo critica los “clisés etnocentristas, acumulados durante los siglos de lucha de la cristiandad contra el islam”.95
La ruptura con el islam. Hamed Abdel-Samad y Adonis
¿Es el islam una religión que incita a la violencia e invita a la guerra, o una religión pacífica? Los salafistas del Estado Islámico preparan la yihad, la guerra santa, pero la mayoría de los musulmanes piensa que su religión es pacífica. Ambos grupos reafirman su postura citando versículos del Corán, que, igual que en la Biblia, contiene frases para defender cada idea. Los cristianos que optan por la violencia suelen citar el pasaje “ojo por ojo, diente por diente”. Los salafistas se refieren a numerosos versículos que incitan a la guerra santa. De manera que, se puede argumentar, todo es un asunto de interpretación. Si leemos los libros sagrados en su contexto histórico, podemos entenderlos de otra manera y encontrar explicaciones que tienen sentido en nuestra época. La yihad, entonces, sería una lucha interior por el bien y no una guerra con armas. Pero las palabras que reveló el arcángel Gabriel a Mahoma son divinas, y según los salafistas hay que tomarlas al pie de la letra y tratar de vivir como lo hacían Mahoma y sus seguidores en el siglo vii: lapidar a las mujeres adúlteras y cortar las manos a los ladrones. Este castigo existía también en la Edad Media cristiana. Un candidato presidencial mexicano lo recomendó todavía en el siglo xxi.
Los cristianos fundamentalistas, entre ellos los protestantes radicales, se oponen a una lectura histórica crítica de la Biblia, que interpretan de manera literal argumentando que cada palabra es divina y su significado no cambia con el tiempo. No les importa el contexto histórico ni están conscientes de las transformaciones del mundo. Tampoco consideran las dificultades de interpretar un libro sagrado que tiene muchos autores y en el cual hay afirmaciones que se contradicen. Según ellos, Dios dictó cada palabra. Es famoso el caso del teólogo medieval Abelardo, conocido por su amor imposible a Eloísa, quien escribió un libro donde enlista todas las contradicciones de la Biblia.
El filólogo alemán de origen egipcio, Hamed Abdel-Samad, realiza la misma tarea y señala las contradicciones y debilidades del Corán en una investigación histórica crítica que lleva por título Mahoma. Saldando cuentas.96 Para él hay dos caras del profeta: la del hombre bondadoso y la del “monstruo”.97 Existe una gran cantidad de biografías de Mahoma escritas por hombres piadosos y muy pocas redactadas por especialistas. Samad no quiere competir con ninguno de ellos. Analiza de manera crítica el Corán y la vida del profeta mediante un análisis psicológico. Quiere saldar cuentas con una figura que admiraba de niño y adolescente, pero de la cual se distanció cuando descubrió sus defectos. Explica por qué rompió con Mahoma y con el islam. A diferencia de muchos teólogos musulmanes que propagan un islam abierto y mo derno, él defiende una sociedad laica donde podría vivir sin pertenecer a ninguna comunidad religiosa. Musulmanes y cristianos se condenan cuando dejan de creen en Dios, sin embargo, la comunidad judía no expulsa de su seno a las personas que ya no creen en Él.
Precisamente porque Samad no es un creyente, puede analizar con distancia crítica la vida de Mahoma y la obra transmitida, el Corán. Señala que este libro sagrado refleja las circunstancias de la vida del profeta, un hombre pacífico y lleno de misericordia al principio de su misión, pero que se radicaliza al final de su vida, cuando trata de imponer la nueva religión con las armas. Al principio del Corán, cuando Mahoma aún no tiene mucho poder, suele hablar bien de los judíos, pero en la segunda parte, cuando los judíos se niegan a convertirse al islam que está conquistando toda la península arábiga, los ataca duramente. Los descalifica como “peores que animales”98 y traidores. El islam, igual que el cristianismo, es enemigo de la tolerancia.
Una de las constantes psicológicas de Mahoma que señala el autor es su sed ilimitada de poder. Lo mismo piensa el poeta sirio Adonis, quien considera que el islam , más que una religión de misericordia, es una estructura de poder. Hamed afirma que en el siglo vii mucha gente no se convirtió al islam por convicción: “Evidentemente la espada tenía más fuerza que la palabra”.99 Pero no olvidemos que también el cristianismo usó la fuerza cuando se convirtió en la religión oficial del Imperio romano. San Cirilo mandó en Alejandría a sus soldados a las casas de los paganos para convertirlos al cristianismo por la fuerza de las armas. Una de sus víctimas fue la gran pensadora neoplatónica Aspasia.
Samad describe la actuación de Mahoma como incoherente y violenta. Castigó a los ladrones cortándoles las manos, mientras sus guerreros vivían muy bien de asaltos y presas de guerra. No solo le quitaron a la gente sus pertenencias, sino que vendía también a sus niños como esclavos. Todo legal. El profeta castigó a mujeres adúlteras mandándolas lapidar, pero él mismo tenía relaciones sexuales con mujeres que eran prisioneras de guerra y las repartió como objetos entre sus guerreros para que gozaran de ellas.100 Así, no es extraño que 1400 años más tarde, los guerreros del Estado Islámico repitan el ejemplo de Mahoma. Ya en esa época cualquiera tenía el derecho de ejecutar a un apóstata, como hoy pretenden hacer con Salman Rushdie por criticar duramente al islam. Mahoma no apreció a los poetas. Todavía en la actualidad se persigue a intelectuales que critican al islam y se emiten fatuas (juicios a muerte pronunciados por teólogos) en su contra, en tanto que la Iglesia católica ha dejado de matar a sus herejes o a sus críticos desde que la Inquisición desapareció en el siglo xviii. Actualmente es más peligroso criticar al islam que al cristianismo, como demuestran los asesinatos en la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. El mismo Hamad fue secuestrado por fanáticos religiosos durante una visita a Egipto, y podrían haberlo matado.
Otro defensor del laicismo es el poeta sirio Adonis. Su libro Violence et islam,101 que se compone de una serie de entrevistas con Huria Abdelouahed exige un rompimiento con la tradición religiosa del islam porque, dice, impide el desarrollo cultural del mundo árabe donde la filosofía, la ciencia y la poesía se oponen a la religión. Los salafistas mantienen a la sociedad en la ignorancia. Miran solo hacia atrás, a los tiempos de Mahoma, y se cierran a nuevas ideas y al progreso científico. El wahabismo de Arabia Saudita que hasta hace poco ni siquiera permitía a las mujeres manejar un auto, mantiene a la sociedad estancada y no quiere permitir nuevas ideas. Ve en la filosofía occidental una amenaza para la cosmovisión islámica. Podemos comparar la cultura musulmana con la cristiana medieval, que tampoco aceptaba los avances científicos, y cuya filosofía escolástica explicaba el mundo desde una perspectiva exclusivamente religiosa. Hasta el siglo xii, los árabes tenían grandes filósofos, como Averroes, que se nutrían de Aristóteles, pero los teólogos los consideraban enemigos de la fe y los desterraron del islam. Durante los siglos xvi, xvii y xviii en el mundo cristiano la ciencia moderna empezó a competir con la religión y se convirtió en su rival. Se trataba de conciliar razón y fe. En el mundo musulmán, donde antes la razón tenía fuerte presencia, como demuestran los descubrimientos científicos de los árabes, la razón y la ciencia tuvieron que ceder su lugar a la religión; y a partir del siglo xiii, se interesa más por la fe porque ya ha eliminado a la ciencia. Como Dios ya había dicho todo en el Corán, no debían agregarse nuevos conocimientos humanos. Lo mismo hizo la Iglesia romana cuando, defendiéndose contra la ciencia y los nuevos conocimientos, quemó a Giordano Bruno en la hoguera y obligó a Galileo a retractarse porque sus descubrimientos científicos cuestionaban su cosmovisión medieval.
Finalmente, en el mundo occidental se impuso la razón, la cual desapareció del mundo islámico hace ocho siglos. De manera que conceptos como desarrollo y progreso le son ajenos a los salafistas y wahabitas, para quienes la sociedad ideal no está en el futuro, sino en el pasado, en el siglo vii, el de Mahoma. La violencia de esa época en la cual la fe se impuso con las armas, se reproduce hoy en las actividades terroristas del Estado Islámico y los atentados en diferentes puntos del mundo occidental.
Un tema importante de las entrevistas con Adonis es la represión a la mujer en el islam. Tenemos poca información sobre la sociedad árabe anterior a Mahoma. Las obras sobre historia y cultura suelen afirmar que la grandeza de la cultura árabe empieza con el islam, y que en la época anterior vivían en la barbarie; pero la lengua árabe del siglo v era un idioma literario muy desarrollado, gracias a lo cual pudo surgir el Corán, la obra literaria más grande de su época. Como la escritura no estaba muy desarrollada en ese entonces, la gran poesía se transmitía de manera oral. Mahoma mismo era analfabeta, y se supone que la versión escrita del Corán es posterior a su muerte. Lo mismo sucedió en la Edad Media cristiana: los poetas y cantantes memorizaban los textos y los transmitían de generación en generación, hasta que en el siglo ix se hicieron versiones escritas.102 Según Adonis, “El simple hecho de que la Revelación haya escogido una lengua que ya existía prueba que esta lengua era grande y disponía de una riqueza infinita…”103 En la sociedad floreciente del siglo v, las mujeres tenían grandes libertades y muchos derechos. Había jefas de tribu y grandes poetisas. Adonis cita las odas preislámicas que, según él, son “poesía verdaderamente universal…”104
En el posfacio a una antología de poesía femenina árabe dice Khalid Al- Maaly: “en la época preislámica, es decir, hasta en el siglo vii, la mujer árabe disponía de libertades mayores que en los siglos posteriores. Así, por ejemplo, podía escoger ella misma a su marido y tenía la posibilidad de separarse de él en cualquier momento.105 Contra la voluntad de su padre Jadida, a los 40 años, escogió como esposo a Mahoma, un joven 15 años menor que ella. Pero Mahoma, después de la muerte de su esposa, se casó con Ahisa, una niña de 9 años. Al imponer su nueva religión monoteísta desterró a las diosas de la Meca, un tema que trata el turco Nedim Gürsel en su novela Las hijas de Alá.106 Mahoma relega todo lo femenino a un lugar secundario. Abundando, Marek Halter en su novela Fatima107 nos hace ver los sufrimientos de esta hija de Mahoma que pierde la influencia sobre su padre, quien solo le hace caso a Ahisa, su nueva esposa, más joven que su hija. Su difunta esposa, Jadida, había sido como una madre para él, pero a partir de su segundo matrimonio es él quien somete a las mujeres. Se casó con varias y tuvo relaciones sexuales con esclavas. La sura 4-34 permite a los maridos castigar a las mujeres que no son dóciles “Golpéenlas”.108 Para Adonis, quien cita esta sura, “El hombre del islam es un libertino. La religión le concede la libertad absoluta en la posesión de las mujeres, tanto aquí abajo como en el cielo”.109 Mahoma tiene el mérito de haber unido las tribus árabes dándoles una nueva religión moderna, monoteísta, pero no se puede afirmar que la nueva sociedad islámica sea superior a la preislámica, que, según el Corán, era de ignorancia. Adonis explica que una religión “perfecta” tiene que rechazar como deficiente todo lo que existía antes de ella o a la ciencia moderna que vino después.
Samad señala que la Meca pagana no era una ciudad amoral y sin leyes, como asegura Mahoma. La ciudad ofrecía protección a extranjeros de cualquier religión; igual que en el Imperio romano, todos los dioses podían ser venerados; pero explica que el rechazo de Mahoma a la sociedad preislámica se debe a que “una nueva religión o un nuevo imperio tiene que diabolizar al antiguo régimen para legitimar su propia fundación y enaltecerla”.110
Adonis considera que el islam frena el desarrollo de la cultura humana. Afirma que es una paradoja que “no encontramos entre los creadores, sobre todo en filosofía y poesía, ni un solo partidario del islam tradicional; es decir, del islam del poder”.111 Cita al poeta clásico Ma-Arri, según el cual “hay dos grupos de personas, las que se basan en la religión y no en la razón, y las que no se guían por la religión, sino por la razón”.112 Para él, el surgimiento de las religiones monoteístas es una desgracia para el mundo, que antes de adoptar el monoteísmo “era más plural y rico. Borrar el mito o el arte es como apagar la llama de lo humano”.113 Adonis prefiere el mundo pagano de los griegos, romanos o árabes con sus leyendas de dioses y diosas, a la sociedad monoteísta cristiana y musulmana. Sin duda, la Antigüedad clásica produjo una cultura superior a la cristiana del Imperio romano o la Edad Media. Filósofos como Platón y Aristóteles enriquecieron más el pensamiento que el teólogo santo Tomás de Aquino. El mundo politeísta es más libre que el monoteísta, y permitía a todos escoger sus propios dioses. Al conquistar nuevas provincias, los romanos pusieron las esculturas de sus propios dioses al lado de las del país conquistado y dejaron a la población en libertad de adorar a quien quisiera. El monoteísmo que permite la adoración a un solo Dios, rechaza la mitología como falsa y supersticiosa. Los dogmas de la nueva religión limitan la creatividad de filósofos y poetas. Obviamente, la sociedad árabe anterior a Mahoma no se puede comparar con la grecolatina. La gran cultura árabe se desarrolla plenamente después de la muerte del profeta, quien criticó a los poetas como fantasiosos y mentirosos. “El islam ve la poesía como una desviación y charlatanería que no tiene ningún lazo con la verdad”.114 El dogma religioso se opone a la búsqueda de la verdad del poeta, por eso no encontramos “un solo gran poeta que pueda ser llamado creyente musulmán”.115 Lo mismo podemos decir de los filósofos. “Ni Averroes, ni Avicena… eran verdaderos musulmanes, con excepción de Al Ghazali, quien al final de su vida se hizo místico”.116 Pero los místicos tienen un conflicto permanente con la religión oficial, porque sus visiones no son compatibles con los dogmas. Para Adonis, el misticismo no forma parte del islam, por lo menos del oficial, que se guía por dogmas y leyes, y deja de lado la espiritualidad.
Aquí no podemos contestar la pregunta de si los místicos, los filósofos y los poetas árabes de la época clásica son realmente musulmanes. Igual que sucede a todos los artistas, los filósofos y científicos de calidad entran en conflicto con los dogmas oficiales. Adonis define al islam como una religión de poder que es puesta en riesgo con las críticas de los intelectuales. El gobierno de Arabia Saudita los teme igual que el Estado Islámico, que ataca mezquitas sufís. Los teólogos wahabitas y salafistas están convencidos de que son dueños de la verdad absoluta, a la cual la ciencia moderna ya no puede agregar nada. Dios ya ha revelado todas las verdades a Mahoma, su último profeta. Por eso, ya no puede haber movilidad ni progreso. Para los salafistas, la sociedad ideal es la de la época de Mahoma. Los poetas y filósofos que descubren nuevas verdades son charlatanes, porque el hombre no puede “modificar o cambiar lo que ha dicho la Revelación. Solo tiene la obligación de creer, obedecer y aplicar”.117
A diferencia del mundo musulmán, en el Occidente compiten la fe y la razón. La cosmovisión medieval que es parecida a la musulmana, fue superada cuando se aceptó la ciencia, aunque esta no coincide con las verdades de la fe. Por ejemplo, las ideas darwinistas acerca de la evolución de las especies contradice la historia de la creación del hombre expuesta en la Biblia, y es una tesis aceptada por la mayoría de los cristianos. Según A. Meddeb, “la civilización islámica estuvo a la altura de la que se produjo en Europa hasta la barroca y clásica… el islam llegó a rozar muy cerca el umbral de Descartes, Kepler, Copérnico y Galileo”.118 Después la religión venció a la ciencia en el mundo musulmán, o la fe a la razón. Para Adonis, el islam actual, con excepción de los sufís, a quienes considera místicos no musulmanes, no es idéntico a la cultura árabe clásica, cuyos filósofos y poetas no son buenos musulmanes. Así podemos concluir que la civilización árabe ha producido grandes obras cuando se ha alejado de la religión. Por eso cree Adonis que la solución a los problemas actuales de los países musulmanes es el laicismo y la libertad religiosa. Solo así será posible el cambio y el progreso, y los intelectuales podrán ser creativos sin que la religión los limite.
42 Es una comunidad religiosa monoteísta que nace a fines del siglo X. Tiene a Alá como divinidad pero reconocen además a los profetas de las tradiciones griega, judía, cristiana e islámica. Incorporan elementos gnósticos y creen en la reencarnación. Se basan en el Libro de Hikma.
43 Cristianos de liturgia árabe dependientes de Roma.
44 Kadri Karaosmanoğlu, Yakup. Der Fremdling. Suhrkamp, Fráncfort del Meno, 2008.
45 Huntington, Samuel. Le Choc des civilisations, Odile Jacob, Francia, 1997.
46 Todorov, Tzvetan. La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations. Le Livre de Poche. Robert Laffont. París, 2008, p. 78 y ss. Traducción nuestra.
47 Ibid., p. 126.
48 Aleksiévich, Svetlana. El fn del “Homo sovieticus”. Trad. De Jorge Ferrer. Acantilado, Barcelona, 2015.
49 Todorov, op. cit., p. 124 y ss.
50 Ibid., p. 125.
51 Ibid., p. 125.
52 Vadillo, Basilio. El campanario. Plaza y Janés, México, 1985.
53 Todorov, op. cit., p. 124.
54 Ibid., p. 138 y ss.
55 Fallaci, Oriana. La rabia y el orgullo. La esfera de los libros. México 2002. Cit. en Todorov, op. cit., p. 122.
56 Todorov, op. cit., p. 157 y ss.
57 Ibid., p. 170.
58 Ibid., p. 153.
59 Ibid., p. 169.
60 Maalouf, Amin, Identidades asesinas. Alianza Editorial, Madrid, 1999.
61 Ibid., p. 9.
62 Ibid., p. 172.
63 Ibid., p. 172 y ss.
64 Ibid., p. 27
65 Ibid., p. 25 y ss.
66 Alianza Editorial, Madrid, 2013.
67 Identidades… p. 135.
68 Ibid., p. 137.
69 Ibid., p. 153.
70 Ibid., p. 183.
71 Ibid., p. 214.
72 Los tres tomos de la primera edición se publicaron en París entre 1934 y 1936, y la traducción inglesa entre 1951 y 1954 en Cambridge. Histoire des Crosaides. Relié, París, 1991.
73 Las Cruzadas… op. cit., p. 9.
74 Ibid., p. 386.
75 Ibid., p. 375.
76 Ibid., p. 379.
77 Ibid., p. 157.
78 Meddeb, Abdelwahab. La enfermedad del islam. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2003.
79 Ibid., p. 10.
80 Ibid., p. 29.
81 Ibid., p. 71.
82 Ibid., p. 77.
83 Ibid., p. 51.
84 Ibid., p. 52.
85 Ibid., p. 174.
86 Ibid., p. 174.
87 Ibid., p. 244.
88 Ibid., Contraportada.
89 Said, Edward W. Orientalismo. Presentación de Juan Goytisolo, trad. María Luisa Fuentes. Debate, 1ª. Ed. España 2002.
90 Ibid., p. 11.
91 Ibid., p. 133.
92 Ibid., p. 242.
93 Joaquín Mortiz, México, 1970.
94 Castro, Américo. España en su historia. Cristianos, moros y judíos. Ed. Crítica, España, 2001.
95 Orientalismo… op. cit., p. 11.
96 Hamed Abdel-Samad. Mohamed. Eine Abrechnung. Droemer, Múnich, 2007.
97 Ibid., p. 12. Traducción nuestra.
98 Ibid., p. 191. Traducción del alemán nuestra.
99 Ibid., p. 90. Traducción del alemán nuestra.
100 Ibid., p. 91 y ss.
101 Adonis. Violence et islam. Entretiens avec Houria Abdelouahed. Éditions du Seuil. París, 2015.
102 Al- Maali, Khalid (ed.) Die Flügel meines Schweren Herzens. Lyrik arabischer Dichterinnnen vom 5. Jahrhundert bis heute (Las alas de mi pesado corazón. Poesía femenina del siglo V a la actualidad). Ed. Manesse, Zurich 2017, p. 175.
103 Adonis, op. cit., p. 39. Traducción del francés nuestra.
104 Ibid., p. 38. Traducción del francés nuestra.
105 Khalid, op. cit., p. 175. Traducción del alemán nuestra.
106 Gürsel, Nedim. Las hijas de Alá. Alianza editorial. Madrid, 2008.
107 Halter, Marek. Fatima. Les femmes de l´islam. Ed. Robert Laffont. París, 2015. Traducción del francés nuestra.
108 Adonis, op. cit., p. 84. Traducción del francés nuestra. La sura 4-34 señala: “Los hombres están al cargo de la mujeres en virtud de la preferencia que Allah ha dado a unos sobre otros y en virtud de lo que (en ellas) gastan de sus riquezas. Las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Allah manda guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles; pero si os obedecen no busquéis ningún medio contra ellas. Allah es siempre Excelso, Grande”. El Noble Corán. Traducción y comentario en lengua española de Abdel Ghani Melara Navio. Complejo del Rey Fahd. Arabia Saudita, p. 135.
109 Adonis, op. cit., p. 87. Traducción del francés nuestra.
110 Samad, op. cit. Traducción del alemán nuestra.
111 Adonis, op. cit., p. 182. Traducción del francés nuestra.
112 Ibid., p. 182. Traducción del francés nuestra.
113 Ibid., p. 140. Traducción del francés nuestra.
114 Ibid., p. 138. Traducción del francés nuestra.
115 Ibid., p. 32. Traducción del francés nuestra.
116 Ibid., p. 32. Traducción del francés nuestra.
117 Ibid., p. 179. Traducción del francés nuestra.
118 Meddeb, op. cit., p. 29.