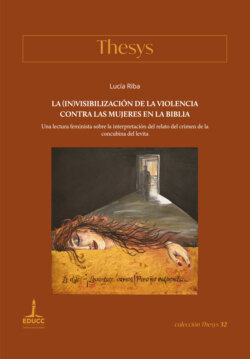Читать книгу La (in)visibilización de la violencia contra las mujeres en la Biblia - Lucía Riba - Страница 11
PRÓLOGO A DOS VOCES
ОглавлениеUn género literario en expansión, que aprecio, aunque no cultivo en mi propio trabajo académico, es el estudio centrado en biografías personales. Me refiero a lo que suele llamarse una metodología de las historias vividas, esto es, la atención a las llamadas microhistorias, en las cuales determinadas transformaciones sociales, culturales, también eclesiales, aparecen vinculadas a la vida cotidiana de personas en los más diversos contextos geográficos. La autora de este libro, querida colega de tantos años en diversos centros académicos, es un vivo testimonio de un itinerario, muy trabajoso, de una mujer por crecer en el mundo (varonil) de la teología en un lugar, además, con muchas limitaciones de diversa naturaleza, económicas, también institucionales, eclesiales y teológicas. Las responsabilidades familiares, la condición laical y, más aún, femenina han constituido, sobre todo en las décadas pasadas, desafíos y dificultades muy difíciles de superar. Estos motivos hacen tan meritorio el itinerario biográfico de Luci Riba en su desarrollo como teóloga en Córdoba, Argentina. Y esta obra que se publica es un testimonio de un esfuerzo tenaz por dar lo mejor de sí en la tarea de la docencia, en el compromiso universitario y, también, en los múltiples servicios eclesiales que ha realizado. Los excelentes estudios de género del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y sus años de dedicación a los trabajos e investigaciones de la Biblia han producido un fruto digno de apreciar, este libro.
Entre otros varios aspectos de la publicación dos asuntos me convocan particularmente. Por una parte, el sufrimiento hasta lo indecible y el asesinato de esa mujer anónima, sin nombre y sin tumba, que está en el corazón del texto bíblico que analiza este trabajo. Escribir sobre ella me parece un homenaje a su memoria y su dolor y, a la vez, una forma de resistencia activa a las violencias semejantes del hoy. En este sentido, este libro es una tesis universitaria y un acontecimiento crítico-político. Por otra parte, impacta verificar la histórica ceguera de innumerables generaciones de lectores y estudiosos, particularmente varones; no advirtieron el sufrimiento y la injusticia especialmente dirigida a mujeres en el libro de los libros del judeo-cristianismo: la Biblia. Debemos desarrollar estrategias, precisas y sistemáticamente perseguidas, que pongan en cuestión nuestras miradas, los presupuestos mentales, culturales e institucionales que nos incapacitan para percibir la inhumanidad que nos rodea.
La importancia de esta publicación es directamente proporcional a un hecho que da que pensar: la poca sensibilidad de muchos líderes de la Iglesia Católica por entender mejor los enormes desafíos que emergen de los movimientos de reconocimiento y de dignificación de las mujeres en el plano social y, en especial, eclesial. A la falta de creatividad e imaginación para ensayar otro diseño institucional más inclusivo, se suma la negativa oficial a entrar en diálogo con la categoría de género. Con esta negativa se privan a sí mismos de lentes hermenéuticos insustituibles para entender el mundo que habitan, particularmente en esta área decisiva de la humanidad. Facilitan la invisibilización que, precisamente, este trabajo denuncia. El ejercicio de “hermenéutica de la hermenéutica” y el uso de la hermenéutica de la sospecha que materializa la autora en el libro pueden representar una lectura inspiradora al respecto.
A menudo los documentos oficiales de la Iglesia, a todos los niveles, califican de “la ideología de género” los estudios y análisis aportados por estos enfoques. Por el contrario, personas que estudian en nuestras universidades, en sus primeras clases, aprenden que las teorías de género y los estudios feministas, desarrollados de varias maneras en las ciencias sociales y en las humanidades, también en la teología, constituyen un mundo plural, con múltiples puntos de vista, incluso a veces contradictorios entre sí.
No se necesita ser un avezado profeta para entender el fenómeno que está ante nuestros ojos. Como en otros momentos del pasado, la Iglesia falta a la cita con la humanidad. En otras oportunidades, por ejemplo, lo fue con la defensa de la libertad, la promoción de la justicia, el reconocimiento de los derechos humanos, el apoyo a las formas de vida democráticas; ahora es el turno de los feminismos y el género. No se trata, ante todo, de levantar reproches morales a los responsables de estas insuficiencias, aunque los costos humanos de la ceguera y la invisibilización como muestra este trabajo son muy elevados, sino de alentar la convocatoria a escribir una historia diferente. Otro itinerario es posible con más sensibilidad humana, memoria de las víctimas, pasión evangélica, aprendizajes mutuos y discernimientos adecuados. Este libro es un estímulo para esa fascinante labor.
Carlos Schickendantz
Santiago de Chile, 23 de noviembre de 2020
Cuando eres sensible a la violencia que no pasa, creen
que te pasas de sensible. Somos sensibles a la violencia
que no pasa. Somos sensibles porque no deja de pasar.
Sara Ahmed, Vivir una vida feminista
Atendiendo al deficiente reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexo-genérica que la coyuntura nos depara, nos vemos conmovidxs por dos desafíos que resultan acuciantes. Por una parte, nos alarma la problemática reafirmación de ciertos sectores conservadores –denominados “antiderechos”– y su agresiva oposición a lo que dan en llamar “ideología de género”. Con el deseo de restaurar un presunto “orden natural” –al que nos destinaría la diferencia sexual biológica–, dichos sectores se hacen cómplices de las multiformes violencias que el género –como interpretación cultural de la diferencia sexual– hace evidentes. Por otra parte, nos inquieta el grave desafío social y político que supone el persistente número de femicidios y crímenes de odio que se acrecienta día tras día en nuestro país y en la región. Frente a este flagelo, agravado por la pandemia del covid-19, reparar en las fuentes culturales que sostienen esos entramados de violencia simbólica y material no sólo resulta indispensable; nos encamina también a desestimar las soluciones punitivistas que tales fenómenos concitan y a reemplazarlas por otras formas de restaurar la justicia.
El trabajo de Lucía Riba que aquí presentamos, derivado de su Tesis doctoral en Estudios de Género (Centro de Estudios Avanzados, FCS, UNC), es una excelente y oportuna contribución a la coyuntura que nos preocupa. Desde una sensibilidad teológica y feminista atenta a lo que la Palabra murmura en el texto bíblico y a lo que el tiempo presente reclama en las luchas por derechos, La (in)visibilización de la violencia contra las mujeres en la Biblia nos da pistas para comprender la coalescencia entre violencia patriarcal y prejuicios ideológicos. Si entendemos que la matriz de inteligibilidad que regula nuestra vida sexo-generizada se edifica, entre otros pilares, sobre creencias y valores religiosos que alientan o invisibilizan la violencia sexista y homo-lesbo-transodiante, el trayecto interpretativo y crítico que Lucía Riba nos propone no se limita a exhibir los prejuicios androcéntricos y patriarcales que se alojan en el texto bíblico y en sus más usuales interpretaciones, ni a reponer otras lecturas que habiliten horizontes de convivencia sexo-genérica más hospitalarios. En efecto, el trabajo hermenéutico –situado y anfibio- que propone la autora, no se limita a examinar morosa y exhaustivamente un texto bíblico (Jueces 19-21) mayormente desconocido en el ámbito de los estudios de género, e incluso en el campo religioso menos ilustrado. Su pesquisa nos permite reconocer en las derivas interpretativas –pretéritas y cercanas– del texto, aquellas certezas personales, institucionales, sociales que convalidan las raíces culturales de las violencias del género. Tales certezas no funcionan como prendas sofocantes que podamos quitarnos a voluntad, sino más bien como marcos normativos que condicionan nuestra responsividad moral y afectiva. Con lo cual, el diálogo difícil que este trabajo demanda entre los estudios bíblicos y las teorías feministas nos incita a entablar –desde y allende nuestros compromisos ideológicos– una conversación implacable que devele la violenta distribución de lo sensible y de lo afectable que las relaciones de género suponen y que nos atraviesan tanto a creyentes como a no creyentes. Esa violencia del género –la de sus roles y estereotipos–, esa crueldad que la sola atención al presunto destino biológico invisibiliza, se hace patente cuando abordamos nuestras convicciones más seguras e inconmovibles –acuerden o no con la fe cristiana– con la responsabilidad crítica que Lucía Riba despliega en estas páginas. Su impiadosa lectura de la violencia sexista y de los mecanismos interpretativos que la invisibilizan debiera ser una muestra del alcance y profundidad que el trabajo crítico ha de realizar en el campo de los estudios de género o en el de las ciencias sagradas para desenmascarar, desnaturalizar y desmontar las violencias que atenazan nuestros cuerpos y que arraigan en los saberes y prácticas a los que adherimos acríticamente.
El arduo cruce entre los estudios de género y la hermenéutica bíblica que la autora elabora en estas páginas no es una respuesta improvisada a las modas académicas del momento; es el logro de muchos años de trabajo personal y colectivo, como investigadora y como docente, en el campo de las teologías feministas, en un ámbito tan reactivo y patriarcal como el medio eclesial cordobés, todavía reluctante respecto de la presencia y el aporte enriquecedor que las mujeres y otras posiciones identitarias podrían realizar. Como cualquier lectorx podrá adivinar, el trabajo de Lucía Riba como teóloga feminista de la liberación opera en los pliegues de los habitus que disponen nuestras formas de obrar, pensar y sentir. En esa labor no solo epistémica, sino ética descansa la radicalidad de su apuesta y allí mismo –en las “inconclusiones” a las que arriba– hay un legado del que otrxs investigadorxs, docentes y activistas podrían beneficiarse. Su esfuerzo por “permear las fronteras” entre teología y estudios de género es claro que no se limita a una tarea cognitiva; no solamente procura contaminar dos conjuntos de saberes que suelen aislarse uno de otro. Esa capacidad anfibia, decíamos, de la autora, como de otras teólogas feministas, es una conquista que se libra en el propio cuerpo-frontera en el que se anudan las convicciones teológicas y los saberes feministas. Es ese trabajo sobre sí mismx, el que permite a Lucía Riba y a muchxs otrxs, pensar, sentir y actuar otro vínculo entre religión y sexualidad. Contra las políticas del odio que reducen la vida sexo-generizada a una estrecha serie de vínculos posibles, y por ello, desatan numerosas violencias contra quienes no caben en ese exiguo repertorio de posibilidades, contra la violencia de tales perspectivas, el trabajo teológico de la autora imagina otra urdimbre posible entre lo que sabe la fe y lo que el cuerpo sexuado dice de sí. Es esa elaboración personal la que hace posible la “hermenéutica de la hermenéutica” que ofrece la autora, es ese otro vínculo vivido entre creencias religiosas y experiencia sexo-generizada el que interrumpe una tradición interpretativa para componer otra en el que la violencia sea reparada. Ojalá que la conversación que estas páginas sostienen sensibilice a muchxs lectorxs y lxs convide a la desprejuiciada y urgente tarea de combatir juntxs –creyentes y no creyentes– esa violencia que no deja de pasar.
Eduardo Mattio
Córdoba, 25 de noviembre de 2020