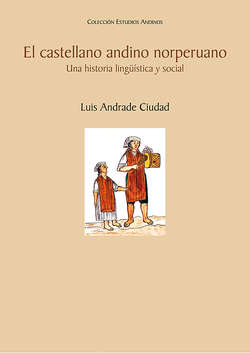Читать книгу El castellano andino norperuano - Luis Andrade - Страница 7
ОглавлениеPrefacio
Este libro, que surge de mi tesis doctoral presentada al Programa de Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se propone describir un conjunto regional de castellanos que ha sido insuficientemente trabajado por la literatura. Se trata de los castellanos que se hablan en buena parte de los Andes norperuanos, especialmente en el sur de Cajamarca, la sierra de La Libertad y el extremo norte de Áncash (ver mapas 1 y 2 para las localidades mencionadas en el libro). A partir de un corpus recogido básicamente en cinco localidades pertenecientes a tres provincias de esa región, intentaré mostrar que estamos ante un conjunto dialectal bien articulado; conjunto que si bien comparte rasgos con la variedad de referencia y contraste —el castellano andino sureño y sureño-central, de base quechua y aimara—, también se diferencia de esta mediante una serie de fenómenos que deben ser comprendidos en su propia lógica y organización.
Asimismo, a partir de una revisión del contexto histórico en que ha surgido ese castellano —tarea que ha demandado una revisión de archivos para enriquecer la evidencia documental disponible—, argumentaré que las particularidades que se observan en el castellano de los Andes norperuanos se deben al complejo sustrato indígena que ha influido en él, así como a la evolución que ha experimentado el sistema castellano en el mencionado territorio, en una situación de escasa presión normalizadora y en una región cultural estrechamente integrada por circuitos religiosos, económicos y productivos desde tiempos prehispánicos hasta fines de la etapa colonial. Al hacer este ejercicio, intentaré someter la categoría de castellano andino, tal como ha sido construida por la literatura, a una evaluación empírica, lo que permitirá discutir tanto sus ventajas como sus sesgos y limitaciones.
Para afrontar estas tareas, aprovecharé conceptos estándares de la dialectología y de la sociolingüística histórica, así como del estudio del contacto de lenguas. En particular, el caso estudiado permitirá someter a evaluación una propuesta teórica desarrollada en el marco de la sociolingüística histórica en el mundo hispánico: la zonificación histórica del español en América, postulada por De Granda (1994a y 1994b) a partir de la diferenciación económica entre zonas centrales, periféricas y marginales del territorio colonial español. Además, el estudio permitirá poner a prueba la productividad de algunos pilares teórico-metodológicos de la lingüística andina, a saber, el examen onomástico pormenorizado, el acercamiento cuantitativo y cualitativo a los documentos coloniales y la aplicación de un enfoque filológico a los datos principalmente léxicos que ofrecen estos documentos.
El argumento principal de este libro tiene un carácter doble: un aspecto sociohistórico y otro dialectológico. Desarrollaré estas facetas de mi argumento por separado: en el tercer capítulo propondré una historia del contacto lingüístico en la región estudiada y reservaré el cuarto capítulo para una descripción dialectal panorámica. Esos capítulos, los centrales del libro, serán precedidos por dos capítulos teórico-conceptuales: el primero expondrá algunos enfoques y nociones claves de la sociolingüística histórica, la dialectología y la lingüística de contacto, y los relacionará con el escenario lingüístico de los Andes, mientras que el segundo ofrecerá una revisión de los antecedentes del problema y propondrá una revisión crítica de la categoría de castellano andino tal como ha sido trabajada por la literatura. Cerrará el libro el quinto capítulo, en el que buscaré integrar los principales resultados del análisis en el marco de discusiones más amplias, relacionadas tanto con la caracterización del castellano andino y el campo de la lingüística andina como con la propuesta de De Granda mencionada anteriormente. La versión original del libro, publicada en inglés, ha sido actualizada y complementada en diversos aspectos tomando en cuenta bibliografía publicada en los últimos años e integrando tanto datos a los que he podido acceder recientemente como útiles recomendaciones que me fueron alcanzadas por los colegas que reseñaron el libro (Arrizabalaga, 2017; Fernández-Mallat, 2018; Vida Castro, 2019).
Este libro surge de una antigua obsesión y de una sorpresa reciente. La obsesión se relaciona con la región lingüístico-cultural de los Andes norperuanos, cuya belleza y diversidad me impactaron desde los antiguos viajes familiares a Santiago de Chuco, viajes que me abrieron preguntas sobre nombres de lugares, comidas y plantas, palabras tan sonoras como extrañas al castellano (y, como después comprobaría, también al quechua). La sorpresa surgió de la revisión de la escasa literatura sobre el castellano de estas zonas, cuando descubrí la timidez e imprecisión con que diversos autores nombraban las hablas de Huamachuco, de Cajabamba, de Pallasca, a las que ni siquiera parecía corresponder la etiqueta de «castellano andino», a pesar de tratarse de localidades enclavadas en los Andes. Empecé a intuir, entonces, la importancia de estudiar lo que en el segundo capítulo describo como «un castellano en la nebulosa dialectal».
Como los antiguos caminos andinos, el trabajo académico está basado en la colaboración y el esfuerzo mutuo, y esta es una vivencia que he podido experimentar una y otra vez en el trayecto que ha conducido a este libro. Los asesores del proyecto de tesis, Rodolfo Cerrón-Palomino y Karen Spalding, me brindaron su apoyo sostenido desde que mis intuiciones tenían la forma de un índice salpicado de anotaciones al margen y de signos de interrogación, hasta la redacción de esta versión final. La confianza puesta en mi trabajo por el Vicerrectorado
de Investigación de la PUCP se mantuvo constante desde las iniciales pesquisas de campo hasta la publicación de este libro. La Escuela de Posgrado de la PUCP brindó un apoyo fundamental al proceso de investigación en su conjunto a través de la beca Huiracocha, que me permitió contar con el tiempo y la tranquilidad necesaria para sistematizar y analizar los datos recabados. Del mismo modo, una estadía en la Universidad de Newcastle, del Reino Unido, mediante el esquema de intercambio académico Santander, me permitió redactar parte de los capítulos centrales del libro cerca de su bien nutrida biblioteca y, más importante aún, cerca de las oficinas de destacados colegas y agudos consejeros como Rosaleen Howard e Ian Mackenzie.
Realicé el trabajo de campo con la asistencia esmerada de Roger Gonzalo Segura, y en la sistematización de los datos conté, en diferentes oportunidades, con el apoyo entusiasta y erudito de Marco Ferrell Ramírez. Durante la estadía en Otuzco, Cajabamba, Cabana y Huamachuco —además de los colaboradores anónimos, cuya participación fue, por supuesto, crucial— fueron importantes interlocutores Luis Leoncio Flores Prado, Miguel Rodríguez Sánchez, Alfredo Mires Ortiz, Guilda Vivar y Silvia Vergara, conocedores excepcionales de sus respectivas zonas de trabajo y residencia. En los archivos, la labor se hizo mucho más efectiva y llevadera gracias al apoyo cálido y profesional de Martha Chanduví (Archivo Regional de La Libertad), Laura Gutiérrez Arbulú y Melecio Tineo (Archivo Arzobispal de Lima), Alejandro Ramos (Archivo Histórico Diocesano de Cajamarca), Evelio Gaitán Pajares, Elsa Muñoz Portal y Luz Elena Sánchez Pellissier (Archivo Regional de Cajamarca).
Los profesores y compañeros del Programa de Estudios Andinos de la PUCP constituyeron una comunidad inmejorable para discutir ideas, advertir errores y
mejorar planteamientos y enfoques. Además de los asesores del proyecto, quiero agradecer especialmente a Alan Durston, Bruce Mannheim, José Luis Pino Matos, Carmen Salazar-Soler y Luisa Vetter por su escucha crítica y colaboradora. Marco Curatola Petrocchi, director de dicho programa, y Claudia Rosas, coordinadora interina del mismo entre octubre de 2009 y mayo de 2010, impulsaron decididamente la idea inicial. El apoyo de Marco Curatola Petrocchi se mantuvo incansable, además, hasta la publicación del libro en castellano. Agradezco también a Ludwig Huber, director de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos, por haber acogido con entusiasmo la coedición. Militza Angulo Flores y Juan Carlos García Miguel, del Fondo Editorial de la PUCP, se encargaron, respectivamente, de la revisión y diagramación del texto con esmero y profesionalismo. He contado, asimismo, con el apoyo profesional de Martha Bell, en la elaboración de los mapas, y de Laura Gutiérrez, en la asesoría paleográfica.
Mis colegas lingüistas de la PUCP me ayudaron a enmendar errores y a mejorar la formulación de varias ideas. Agradezco en especial a Raúl Bendezú-Araujo, Álvaro Ezcurra, Carlos Garatea, Andrés Napurí, Jorge Iván Pérez Silva, Luis Miguel Rojas Berscia, Miguel Rodríguez Mondoñedo y Virginia Zavala. Willem F. H. Adelaar (Universidad de Leiden), en su calidad de jurado, y Rosaleen Howard (Universidad de Newcastle), Nicanor Domínguez Faura (PUCP) y Jorge Iván Pérez Silva (PUCP), como colegas y amigos, leyeron versiones previas del texto o de algunos capítulos presentados aquí, y me alcanzaron comentarios valiosos para mejorarlos. Dos revisores anónimos ayudaron sustancialmente a mejorar la forma y el contenido del libro, pero se aplican los descargos habituales. El profesor Adelaar, Carlos Arrizabalaga, Juan Castañeda Murga, María Clotilde Chavarría, Frank Díaz Pretel, Nicanor Domínguez Faura, Manuel Flores Reyna, César Itier, Gabriel Ramón Joffré y Jaime Vera Amorós me facilitaron, además, la revisión de bibliografía o me acercaron a documentación a la que hubiera sido imposible acceder de otra manera. Rocío Moscoso, Claudia Delgado y Rodrigo Delgado, mi familia, son el impulso primero para este y todos mis proyectos.
Mapa 1. Perú: principales localidades mencionadas
Fuentes: Perry Castañeda Library Map Collection, 2006, Fuerza (Policial) 2006 y Perú (Admin) 2006; Ministerio de Transportes, Vivienda y Construcción, 2000, Mapa vial del Perú.
Mapa 2. Norte del Perú: principales localidades mencionadas
Fuentes: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Mapa vial del Perú; Instituto Geográfico Nacional del Perú, Carta Nacional (1.100.000).