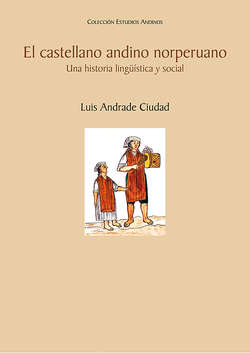Читать книгу El castellano andino norperuano - Luis Andrade - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
El concepto de castellano andino y la historia lingüística de los Andes norperuanos
Introducción
Este estudio se plantea un problema que tiene aspectos dialectológicos y sociohistóricos. Su primer objetivo tiene carácter dialectal; a saber, demostrar que los castellanos de los Andes norteños del Perú de sustrato predominantemente culle conforman un conjunto bien articulado, que si bien comparte rasgos con el castellano andino sureño y sureño-central, de base quechua y aimara, también se diferencia de este mediante una serie de fenómenos que deben ser comprendidos en su propia lógica y organización. El segundo objetivo es de corte histórico; a saber, buscar una explicación para entender la particular configuración de este castellano a través de una revisión del contexto histórico en que se ha desarrollado. Por ello, en este capítulo abordaré la forma como se han aplicado algunas categorías y enfoques de la dialectología y la sociolingüística histórica en el Perú a partir de una breve revisión historiográfica del estudio del castellano peruano en el siglo XX. Posteriormente, esbozaré un estado de la cuestión acerca de la investigación lingüística en la región analizada.
El recorrido histórico sobre el estudio del castellano peruano me conducirá a proponer algunos planteamientos sobre la construcción del concepto de castellano andino en la primera parte de este capítulo. Ello me permitirá responder adecuadamente a un tercer objetivo planteado en esta investigación; a saber, someter la categoría de castellano andino a una evaluación empírica, con el fin de discutir tanto sus ventajas como sus sesgos y limitaciones. Con este horizonte, dividiré los principales acercamientos al castellano andino y distinguiré tres ejes conceptuales que me han parecido constantes en el tratamiento del tema: un primer eje concentrado en la variación regional, un segundo eje enfocado en la variación social y un tercero orientado a observar los fenómenos derivados del contacto lingüístico. El último eje, como se verá, ha abierto un flanco sociohistórico en el debate sobre la configuración de esta variedad. Esta revisión permitirá identificar algunos problemas que supone la categoría de castellano andino tal como ha sido construida por la literatura. Siendo que el interés principal de este trabajo está en la variación regional, mi acercamiento a las limitaciones del concepto enfatizará los aspectos diatópicos del problema.
El problema que me propongo investigar se inscribe en un escenario geográfico y social en el que históricamente han convivido tres idiomas: el culle, el quechua y el castellano. Así, la segunda parte de este capítulo buscará resumir los planteamientos disponibles en la literatura acerca de la presencia de estas tres lenguas en los Andes norperuanos. En primer lugar, resumiré lo que se sabe sobre la lengua culle, luego abordaré lo que se ha avanzado en la literatura sobre la presencia del quechua en los Andes septentrionales, para finalmente resumir el escaso trabajo realizado sobre el castellano de esta región. Debo adelantar que me concentraré en los planteamientos formulados en trabajos académicos, especialmente los inscritos en la lingüística andina, sin tomar en cuenta como material de revisión las monografías provinciales y otras publicaciones regionales de divulgación, que ameritarían un examen aparte, con su propia metodología y objetivos. Quiero advertir, también, que, en diversas ocasiones, al hablar de «Andes norperuanos», me estaré refiriendo, tal vez de manera demasiado generalizadora, a la región conformada por las provincias cajamarquinas surorientales de San Marcos y Cajabamba, las provincias serranas de La Libertad y la provincia de Pallasca en el departamento de Áncash8. Sin embargo, al abordar la presencia del quechua, será inevitable hacer referencia al valle de Cajamarca, en la actual provincia de Cajamarca, y a la región andina del departamento de Lambayeque. A pesar de la excesiva generalización que esto supone pensando en el territorio peruano, la denominación «Andes norperuanos» permite excluir claramente del marco geográfico de esta investigación el corredor andino ecuatoriano, cuyo castellano muestra una identidad dialectal bien definida que no abordaré en este libro y que solo tomaré en cuenta, de manera esporádica, en el capítulo 4 y en la discusión final9. Al momento de formular las conclusiones dialectológicas, tendré, por ello, el cuidado de restringir mis generalizaciones al área geográfica mencionada, mediante la denominación más específica «castellano andino norperuano de sustrato predominantemente culle». No obstante, usar esta versión, más precisa y correcta, a lo largo del texto, muchas veces oscurecería la exposición.
En cuanto a la noción de «sustrato», la empleo para referirme a la lengua o conjunto de lenguas sobre el cual se impone un idioma dominante (en este caso, el castellano). Sin embargo, siguiendo la sugerencia de Zimmermann (1995) para el ámbito latinoamericano, reservaré este término para las lenguas extintas y no lo aplicaré para aquellos idiomas indígenas que están en contacto actual con la lengua dominante. Este último es el caso del quechua y el aimara en el centro y el sur del Perú, para los cuales se utilizará el término «adstrato»10. Sin embargo, entiendo que, en el área estudiada, el quechua, al ser una lengua extinta, forma parte del sustrato, de la misma manera que el culle; hablaré, en este caso, de un «sustrato complejo». Los efectos de sustrato son un tipo de cambio inducido por el contacto en el pasado; más específicamente, un cambio motivado por la sustitución (shift-induced change), en la terminología de Thomason (2001). De este modo, con el fin de distinguirlo de desarrollos «internos» en la lengua dominante, empleo dos de los criterios sugeridos por Thomason (2001): por un lado, la existencia de estructuras paralelas entre la lengua fuente (o de sustrato) y la lengua receptora y, por otro, la inexistencia del supuesto efecto de sustrato en la lengua receptora antes de que entrara en contacto intenso con la lengua fuente. Así, en este estudio, la comparación interdialectal con otras variedades del castellano será muy útil.
Otra precisión terminológica es necesaria antes de empezar este capítulo, y concierne al hecho de que al referirme a «los Andes» en general, estaré aludiendo a un espacio geográfico-cultural al que la literatura suele referirse con más frecuencia como «los Andes centrales», y que incluye, en primer lugar, el sistema montañoso que recorre la sección occidental de Sudamérica a lo largo de tres países —Perú, Ecuador y Bolivia—, pero que, por razones histórico-culturales, alcanza, además de la cordillera, la costa y los piedemontes orientales de los mencionados tres países, con proyecciones claras hasta el norte de Chile y el noroeste de Argentina (Gade, 1999, pp. 33-35). La moderna jurisdicción política nacional del Perú me permitirá referirme con más comodidad, a lo largo de este estudio, a «los Andes sureños y surcentrales» de este país en oposición a «los Andes norperuanos». La primera denominación comprende la región histórico-cultural asociada a la cadena montañosa desde el departamento de Huancavelica por el norte hasta los departamentos de Puno y Tacna por el sur, mientras que con «Andes norperuanos» me referiré al territorio comprendido desde el norte del departamento de Áncash por el sur hasta el departamento de Cajamarca por el norte. De este modo, las indicaciones Sur, Norte y Centro deberán entenderse en este libro como referencias a una subdivisión nacional interna dentro del espacio tradicionalmente denominado «Andes centrales».
Notas sobre dialectología, sociolingüística y estudio del contacto de lenguas en el Perú
El interés por la variación regional de las lenguas es tan antiguo como el ser humano, pero el inicio de su estudio sistemático y pormenorizado puede ubicarse en el siglo XIX (Britain, 2010, p. 127), con la consolidación de la geografía lingüística como subdisciplina. Las técnicas y categorías tradicionalmente usadas por esta subdisciplina incluyen la representación gráfica de la variación lingüística a través de mapas y la noción de «isoglosa» entendida como una frontera que permite demarcar áreas dialectales. Estas técnicas llegaron a América para cobrar un desarrollo especialmente intenso en países como Colombia y México. En Colombia, José Rufino Cuervo (1907) inauguró, con Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, una tradición de estudios filológicos serios con un claro horizonte dialectológico que, aunque, para algunos autores, no llegó a plasmarse del todo, dejó el camino abierto para el estudio sistemático de la variación regional (Guitarte, 1983). Otros, de manera más entusiasta, consideran a Cuervo como el fundador de la dialectología hispánica, hasta el punto de que Carrión Ordóñez afirma que él «representa para la dialectología castellana el equivalente de Diez para la romanística y el de Bopp para los estudios indoeuropeos» (Carrión Ordóñez, 1983a, p. 159). La creación del Departamento de Dialectología del Instituto Caro y Cuervo, en 1948, brindó el marco institucional apropiado para el surgimiento de un conjunto de trabajos descriptivos sobre los castellanos colombianos bajo el impulso de Luis Flórez (Montes Giraldo, 1996, p. 134). Esta dinámica desembocó en la preparación del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia (ALEC), publicado en seis volúmenes, «que muestra la distribución de 1500 fenómenos léxicos, gramaticales y fonéticos registrados en 261 localidades», además de haber recogido amplia información cultural asociada a la variación dialectal, lo que pone a Colombia en «una situación privilegiada dentro del conjunto de países americanos» (Fontanella de Weinberg, 1993, pp. 128-130 y 200). Posteriormente, la contribución colombiana al proyecto internacional del estudio coordinado de la llamada «norma lingüística culta» culminó, a diferencia de otros países, con la publicación de una serie de materiales sobre distintos rasgos caracterizadores de las principales variedades regionales colombianas (Montes, 1996, p. 134), lo que añadió profundidad al análisis ya avanzado por el ALEC11.
En México, el desarrollo de la dialectología se produjo principalmente en la
segunda mitad del siglo XX. También en este caso un factor impulsor fue la elaboración de un atlas, el Atlas Lingüístico de México, que atendió tanto a la variación geográfica como social, al distinguir los datos recogidos en función de los estratos sociales. Fontanella de Weinberg resalta, además, el hecho de que el proyecto interamericano sobre la «norma culta» tuvo en México un desarrollo especialmente intenso, dado que su director fue Juan M. Lope Blanch, quien ya había hecho avances significativos, desde la década de 1960, en la descripción dialectal del castellano mexicano (por ejemplo, Lope Blanch, 1964), aunque su comprensión del contacto entre el castellano y las lenguas indígenas, reacia al reconocimiento de cualquier influencia de estas últimas sobre el primero, ha sido minuciosamente criticada por Zimmermann (1995). También en México parece haber tenido un papel clave el aspecto institucional, con la fundación, en 1967, del Centro de Lingüística Hispánica, hoy Centro de Lingüística Hispánica Juan M. Lope Blanch, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Fontanella de Weinberg, 1993, pp. 128, 177 y 215). No se debe olvidar la temprana publicación de trabajos descriptivos sobre léxico, fonética y sintaxis llevados a cabo por académicos alemanes y estadounidenses a finales del siglo XIX, así como por intelectuales mexicanos asociados a la Academia Mexicana de la Lengua a inicios del siglo XX. El dominicano Pedro Henríquez Ureña recopiló estos estudios iniciales en el tomo cuarto de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, dirigida por Amado Alonso (Henríquez Ureña, 1938b) y él mismo propuso la primera división dialectal del castellano mexicano (Henríquez Ureña, 1921), luego revisada por Lope Blanch (1996, pp. 87-88). Este autor también propuso una zonificación del castellano americano basada en las diferencias de sustrato indígena (Henríquez Ureña, 1921), cuyos criterios de diferenciación fueron después rechazados (Rona, 1964, p. 222; Zamora Munné, 1980; Zimmermann, 1995, p. 10). Esta fue, sin duda, una base fundamental para el desarrollo posterior de estudios dialectales y descriptivos, llevados a cabo tanto por académicos como por «inquietos aficionados» (Fontanella de Weinberg, 1993, pp. 215-222).
En el Perú, el enfoque dialectológico y el interés por la variación diatópica del lenguaje no se implantó con el mismo ímpetu ni la misma profundidad. Si nos fijamos en la lexicografía de fines del siglo XIX, la cobertura del Diccionario de peruanismos, de Juan de Arona (1938), se centró en Lima, pues se enfatizan los limeñismos y las voces de uso más general, pero quedan de lado la Amazonía y el conjunto de ciudades de los Andes, salvo Arequipa, que era tierra natal del padre de Arona; Moquegua, a la que Arona también estaba ligado por razones familiares; Cañete, donde se ubicaba la hacienda familiar, y, muy esporádicamente, Tarma (Tauzin & Castellanos, 2015; Carrión Ordóñez, 1983a, p. 150). De este modo, con todas sus virtudes, la obra fundacional de la lexicografía peruana no recogió el ambicioso proyecto de abarcar las voces «municipales en las más provincias del Perú» que algunos de sus antecedentes se habían propuesto, en particular, el «Diccionario de algunas voces técnicas de mineralogía y metalurgia», preparado por la Sociedad de Amantes del País y publicado en el primer volumen del Mercurio Peruano (Carrión Ordóñez, 1983a, p. 157). Ricardo Palma, por su parte, legó en sus Neologismos y americanismos, de 1896, y en sus Papeletas lexicográficas, de 1903, un conjunto de avances lexicológicos que tienen, a decir de Rivarola, el valor de ser «obra de un excelente literato y estilista, aficionado a asuntos gramaticales y léxicos, pero no de un filólogo» (Rivarola, 1986, p. 38). Se deberá esperar hasta Peruanismos (Hildebrandt, 1969) y hasta el estudio de Carrión Ordóñez sobre las voces recogidas en Arequipa por el sacerdote Antonio Pereira y Ruiz (Carrión Ordóñez, 1983b) para que el Perú alcanzara la madurez lexicográfica (Rivarola, 1986, p. 38).
En cuanto a la tarea dialectológica propiamente dicha, recién a mediados de la década de 1930 se publicó una primera propuesta de zonificación del castellano del Perú sobre la base de datos propios: Benvenutto Murrieta, en 1936, planteó que el territorio peruano se podía dividir en cuatro zonas, tomando en cuenta la fonología: la región del litoral norte; el litoral centro y sur; la región serrana, que comprendía el litoral sureño; y la región de «la montaña» o la selva. Rivarola afirmó que «su propuesta obedecía a una intuición parcialmente acertada, pero carecía de sustentación» (Rivarola, 1986, p. 31); de hecho, en términos geográficos, es bastante equivalente a la zonificación posterior de Alberto Escobar (1978). Con todos los aciertos y avances que supuso El lenguaje peruano, se debe mencionar que, además de la falta de fundamento lingüístico que Rivarola menciona, dicha zonificación no estuvo basada en una recolección directa del material lingüístico en el campo, sino principalmente en contactos epistolares y en el testimonio siempre indirecto de las obras literarias. Así tenemos muchas veces, a lo largo de la obra, impresiones lingüísticas mediadas por la percepción de los corresponsales de Benvenutto, algunos de ellos profesores e intelectuales regionales de indudable conocimiento, pero que entregaban informes inevitablemente mediados por sus propias categorías y su ubicación social en el entramado regional. De cualquier forma, la obra de Benvenutto Murrieta ha sido considerada con justicia en un panorama historiográfico reciente como «un giro descriptivo» en la caracterización del castellano peruano (Heros, 2012, p. 84).
Una revisión de la minuciosa bibliografía preparada por Carrión y Stegmann (1973) muestra que hasta principios de la década de 1970 no se presentó, después del planteamiento de Benvenutto Murrieta, una propuesta de zonificación alternativa del castellano del Perú que aprovechara los enfoques y categorías de la dialectología o de la geografía lingüística. Aunque el Instituto Superior de Filología y Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se había fundado en 1936 y, en 1947, habiendo retornado de Buenos Aires, Luis Jaime Cisneros había creado el Seminario de Filología en el Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), los intereses de ambos equipos no se orientaron centralmente hacia la descripción dialectal. Las secciones universitarias de lingüística se crearon oficialmente recién en 1970. En la UNMSM se formó el Departamento Académico de Lingüística y Filología a partir del instituto antes mencionado, que, durante unos breves años de transición, a fines de la década de 1960, había inscrito los cursos del área en la sección de literatura. En la PUCP se creó el mismo año la sección de Lingüística y Literatura, que formaba parte, como hasta ahora, del Departamento de Humanidades. Paralelamente, sin embargo, empezaba a tomar cuerpo un interés por las cuestiones del idioma fuera del ámbito académico, en el marco político e ideológico del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.
En 1972 se creó, en el Ministerio de Educación de ese gobierno, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo (Inide), con el filósofo y educador Augusto Salazar Bondy como director, «con miras a promover la investigación científica y tecnológica de la Educación y editar textos especializados» (Ministerio de Educación del Perú, 2012). En este contexto, se inició el proyecto «El lenguaje del niño hispanohablante», destinado a conocer la base lingüística con la que contaban los menores de siete años en diferentes ciudades del país para, con este fundamento, producir textos más apropiados para su realidad lingüística y cultural. Aunque el proyecto no tenía entre sus objetivos la descripción dialectal, sino principalmente fines pedagógicos, dio lugar a estudios clásicos sobre el castellano infantil de los Andes y, a partir del amplio material recabado, generó acercamientos descriptivos no solo al léxico regional (Minaya, Abugattás & Cuba, 1978) sino también a la variación fonológica (Mendoza Cuba, 1976) y sintáctica (Minaya con Kameya, 1976). Aunque por provenir de niños de siete años, cuya competencia lingüística no se halla necesariamente consolidada, este material fue mirado siempre con recelo como evidencia para proponer generalizaciones dialectológicas (Rivarola, 1986, p. 33), era la primera vez que se aplicaban, a partir de datos recogidos en el campo, conceptos básicos de la dialectología estructural, como la idea de que la zonificación dialectal debe basarse en un limitado número de isoglosas entendidas como fronteras entre rasgos sistemáticos, permanentes y de considerable abstracción, como había estipulado Rona (1964) para el ámbito hispanoamericano. En el nivel fonético-fonológico, Mendoza (1976) identificó, por ejemplo, la manera de aplicar este principio, más allá de los repertorios de fonemas y variantes fonéticas, atendiendo a las diferencias en la base articulatoria de los distintos castellanos investigados, como ha resaltado Arrizabalaga (2010). Rivarola también reconoció que el estudio de Mendoza había «sacado a luz numerosos fenómenos de gran interés» y afirmó que «tendrá que ser punto de referencia para investigaciones ulteriores» (Rivarola, 1986, p. 33).
Ahora bien, a inicios de la década de 1970, se encuentra paralelamente, en las lenguas indígenas peruanas, en particular en el quechua, un elemento simbólico desatendido por las generaciones previas. Así, junto con la reivindicación de las demandas campesinas y la implementación de la reforma agraria por parte del gobierno militar —representadas icónicamente por el rostro de Túpac Amaru—, en el ámbito académico se produjo una serie de estudios gramaticales y lexicográficos enfocados en el quechua, que culminaron, como resultado de un esfuerzo conjunto con el Instituto de Estudios Peruanos y con el lingüista Alberto Escobar como director del proyecto, en la publicación de doce diccionarios y gramáticas que ofrecieron un panorama amplio y detallado de la diversidad dialectal de esta familia lingüística12. Este conjunto de publicaciones permitía profundizar los avances realizados en la investigación de la dialectología histórica del quechua por parte de Parker (1963) y Torero (1964, 1968, 1972 y 1974) desde la década de 1960. Los trabajos de estos dos autores supieron combinar la descripción dialectal con una reflexión histórica de largo plazo y con el establecimiento muchas veces de conexiones ambiciosas con los datos arqueológicos sobre las formaciones sociales prehispánicas. Esta tendencia teórica de trabajar dialectología e historia de manera integrada se consolidó en la lingüística andina con los trabajos posteriores del propio Torero (1983, 1984, 1986, 1989 y 1993), así como de Cerrón-Palomino (1987a y 2000), Adelaar (1984, 1986, 2010 y 2012a), Taylor (1994 y 2000) e Itier (2000, 2001 y 2011).
Rivarola señaló que las consecuencias de estos estudios en la investigación del castellano en el Perú «han sido muy importantes, en el sentido de haberse activado, por una parte, los estudios de situación de lenguas en contacto, tanto sobre interferencias en el habla de bilingües […] como sobre adquisición y uso lingüístico en dicha situación» (Rivarola, 1986, p. 26). En este capítulo quiero plantear que un efecto no buscado del florecimiento de la lingüística andina en su aproximación al castellano peruano fue, al mismo tiempo, una reducción del interés por describir y conocer las variedades correspondientes a zonas no quechuahablantes ni aimarahablantes, por el peso que cobraron, en el espacio académico y simbólico, el quechua y el aimara como lenguas indígenas «mayores» del Perú. Por ejemplo, Cerrón-Palomino afirmaba, en 1972, que ambas eran las más importantes entre las lenguas vernaculares peruanas, «no porque sean “superiores” o “más perfectas” que las demás, sino por el papel que ejercieron en nuestra historia como vehículos de culturas más avanzadas y por su resistencia ante la lengua oficial, sostenida a lo largo de más de cuatro siglos» (Cerrón-Palomino, 2003 [1972], p. 26).
En ese contexto se produce un vuelco importante en el examen del castellano peruano. Los trabajos empezaron a observar con particular énfasis, como señalaba Rivarola (1986, p. 26), los fenómenos de transferencia e «interferencia» en el habla de las zonas bilingües. Un estudio emblemático en ese sentido fue el de Anthony Lozano (1975), quien postuló la existencia de una base sintáctica quechua en diferentes tipos de frases nominales del castellano de la sierra surcentral, en particular, en las frases posesivas. Aunque la propuesta fue objeto de discusión y crítica (Pozzi-Escot, 1973; Rodríguez Garrido, 1982; Godenzzi, 1987, p. 138), el enfoque expresaba bien una tendencia opuesta a la subvaloración académica previa de los efectos del contacto con las lenguas indígenas en la configuración de los castellanos americanos, postura representada, en el ámbito regional, por Lope Blanch (1982 y 1986). Algunos trabajos pronostican en esa etapa, incluso, que el destino del castellano en los Andes residía en la formación de una «lengua criolla» o «cuasi criolla», una lengua que «estrictamente hablando, no es ni español ni quechua; es, si se quiere, ambas cosas a la vez: español por su sistema léxico y su morfología y quechua o aimara por su sintaxis y semántica» (Cerrón-Palomino, 2003 [1972], p. 28), un resultado paralelo al que Pieter Muysken había descrito como la «media lengua» del Ecuador (Muysken, 1979)13. Posteriormente, dicha visión, aplicada al castellano de los Andes, fue revisada por su propio autor (Cerrón-Palomino, 2003 [1981], pp. 75-76), al contar con datos más copiosos y exhaustivos. Con el desarrollo reciente del estudio de pidgnis y lenguas criollas, los trabajos sobre el castellano peruano adquirieron renovado interés, pero este estaba concentrado en la influencia que los idiomas andinos estaban ejerciendo en una supuesta reformulación radical del sistema castellano. Se trataba de una suerte de «desquite» de las lenguas indígenas sobre el castellano (Cerrón-Palomino, 2003 [1995], p. 218) o, como José María Arguedas lo había formulado décadas atrás, al observar a sus alumnos de Sicuani, de un «sitio» casi militar, de una toma del castellano, que terminaba siendo transformado en sus esencias hasta convertirse en un castellano con la «sintaxis destrozada» y en cuya «morfología íntima», se reconocía «el genio del kechwa» (Arguedas, 1986 [1939], p. 33)14. Desde un enfoque pedagógico, que era el otro gran punto de partida para el estudio del castellano peruano en la época, esta visión tomaba la forma de un énfasis marcado en el contraste entre las normas regionales y la «norma nacional» (Pozzi-Escot, 1972). Por ese entonces Alberto Escobar (1975, p. 11) hablaba, no sin cierta ironía, de la «querella entre la llamada norma nacional versus las normas regionales».
Fue en este marco que surgió la segunda propuesta de división dialectal del castellano peruano. A fines de la década de 1970, Alberto Escobar postuló, casi reflejando en lo geográfico las intuiciones previas de Benvenutto Murrieta (1936), que el castellano del Perú se podía dividir en un primer conjunto dialectal que llamó «ribereño», subdividido, a su vez, en el castellano del litoral norteño y central, y en la variedad amazónica; y un segundo conjunto que denominó «andino», conformado por el «castellano andino propiamente dicho», el «castellano altiplánico» y la variedad del litoral y los Andes occidentales sureños. Esta división —en gran medida tributaria también de los postulados estructuralistas de Rona (1958 y 1964)— se fundamentó sobre todo en criterios fonético-fonológicos, complementados secundariamente por consideraciones morfológicas, sintácticas y léxicas. A esta zonificación se superpone, según Escobar, un «dialecto social», que, siguiendo a Wolfram (1969), denominó «interlecto», y que definió como «el español hablado, como segunda lengua, por personas cuya materna es una de las dos lenguas amerindias de mayor difusión en el país, o sea el quechua y el aymara, y se encuentran en proceso de apropiación del castellano» (Escobar, A., 1978, pp. 30-31). Los hablantes de esta variedad social serían bilingües, por lo común sucesivos y siempre subordinados, que pueden avanzar, en su apropiación del castellano, hacia formas del castellano regional, o bien hacia la suerte de «lengua criolla» o «cuasicriolla» quechua-castellano propuesta inicialmente por Cerrón-Palomino (2003 [1972]); o bien hacia un tipo de «media lengua», como la definida por Muysken (1979); o, por último, «se congela[n] en una suerte de semilinguismo», este último descrito como «el tipo de “competencia lingüística insatisfactoria”, observado especialmente en individuos que desde su infancia han tenido contacto con dos lenguajes, pero sin suficiente o adecuado entrenamiento o estímulo en ninguno de dichos idiomas» (Escobar, A., 1978, pp. 31-32, n. 2)15. Es de resaltar la importancia que Escobar atribuye al concepto de interlecto en su propuesta de zonificación, pues lo describe en detalle antes de la propuesta dialectal propiamente dicha. Posteriormente, su hija, la lingüista Anna María Escobar (1990, 1994 y 2000), profundizó la investigación empírica sobre este planteamiento mediante su división entre «español andino» y «español bilingüe», concepto este último paralelo al de interlecto. En un artículo publicado en 2011, ella postula, de manera más precisa, algunos rasgos que se encuentran únicamente en el «español bilingüe» (2011, pp. 328-329).
A la propuesta dialectológica de Alberto Escobar, que conforma el capítulo segundo de su influyente libro Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, le siguió un capítulo sobre grados de bilingüismo, otro sobre la aceptabilidad de oraciones del castellano andino entre maestros de diferentes regiones educativas del país y, finalmente, una discusión sobre la naturaleza del «castellano de Lima» a partir de un estudio exploratorio sobre actitudes lingüísticas. De este modo, el libro en su conjunto es ilustrativo de la fuerza que iban cobrando, desde finales de la década de 1970, dos enfoques en el estudio del castellano peruano: la atención puesta en el bilingüismo, por un lado, y la «dialectología social», especialmente el estudio de las actitudes hacia las lenguas y variedades, por otro. Terminada la década, surgieron algunos intentos de aplicar los conceptos de la dialectología clásica a áreas geográficas específicas, sobre todo en estudios léxicos como los de Alcocer Martínez (1981 y 1988) sobre la provincia de Canta16, pero el foco ya estaba puesto en un área distinta: el estudio de las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, y el fenómeno de las migraciones hacia las principales ciudades de la costa y sus reflejos en el campo lingüístico.
Expresa bien estas tendencias el trabajo de Rocío Caravedo, desarrollado desde principios de la década de 1980, con un énfasis inicial en la variación social en el uso de distintos segmentos fonético-fonológicos en la ciudad de Lima (Caravedo, 1983, 1987a y 1987b). El artículo que presentó al Manual de dialectología hispanoamericana (Alvar, 1996) sobre el castellano del Perú empieza así:
En la presentación de los aspectos más relevantes del español del Perú parto de una concepción sociolingüística de la dialectología. Quiero decir que, si bien el objeto de la dialectología es estudiar la variación de una lengua a partir de la coordenada espacial, esta variación no puede ser sino de naturaleza social […]. Parto […] de una concepción amplia de la sociolingüística, según la cual la naturaleza del lenguaje se define como social, independientemente de que la variación se distribuya o no de modo heterogéneo según los grupos sociales. Desde un punto de vista conceptual, en razón de lo dicho, la dialectología es en sí misma de carácter sociolingüístico. Las diferencias que se observan a partir de las áreas geográficas involucran tipos de comunidades, vale decir, tipos de sociedades. Los espacios son ante todo espacios de interacción social. Por ello, al concentrarme en este trabajo en la variación espacial del español referida al Perú, conectaré el análisis propiamente lingüístico de los fenómenos con una interpretación que involucra el universo social en que discurren y se desarrollan (Caravedo, 1996a, p. 152).
Aunque esta investigadora también presentó una división geográfica referencial del castellano peruano (Caravedo, 1992a), el foco de su análisis ya no estaba puesto en la variación regional sino en la variación social entendida de manera compleja y no solo como la estratificación de los fenómenos lingüísticos según clases sociales. Pasaban a tomarse en cuenta el género, la edad, el nivel educativo. Posteriormente (Caravedo, 1996b; Klee & Caravedo, 2005 y 2006), se adoptarían los planteamientos de Milroy (1980) sobre la importancia de las redes sociales y de los circuitos de interacción entre las poblaciones en el análisis de la variación lingüística. La distribución geográfica de los hechos del lenguaje pasaba, de este modo, a ser vista como una instancia de su mapeo social, en la medida en que involucraba tipos distintos de comunidades. Iniciada la década de 1990, el objetivo buscado ya no era el deslinde apropiado de las variedades regionales a través de la identificación de sus características distintivas o de la formulación de isoglosas. Al decir de Rivarola: «[M]ás relevante que este aspecto es la expresión de actitudes y valores respecto de los contactos y conflictos lingüísticos en un área cuya historia se caracteriza por la continuidad de las barreras sociales, económicas, culturales y comunicativas» (Rivarola, 1990 [1987], p. 202).
En las grandes ciudades receptoras de migrantes, se empezó a encontrar que los rasgos lingüísticos que permitían definir la procedencia geográfica de un individuo pasaban a ser redefinidos como una marca de diferenciación social. De este modo, «[l]a variación geográfica o dialectal se convierte […] en variación social o diastrática» (Caravedo, 1996b, p. 497). Asimismo, como una consecuencia lógica del variacionismo de tipo laboviano con el que esta investigadora empezó a desarrollar su trabajo, comenzaba a verse como importante la observación de la variación interna en las comunidades estudiadas y su contacto con otras variedades, sin tomar las «áreas dialectales» como compartimentos estancos que podían segmentar, a la manera de un rompecabezas, el territorio nacional. Esto condujo «a extender el estudio del español del Perú, circunscrito tradicionalmente a la caracterización de variedades estáticas o a la búsqueda de isoglosas que delimitan zonas lingüísticas» (Caravedo, 1996b, p. 496). Esta ampliación se produjo al margen de que, después de la propuesta de Alberto Escobar (1978), no se había sometido a verificación empírica la validez de sus planteamientos sobre zonificación dialectal. Por ejemplo, hasta ahora no contamos con un estudio que intente evaluar la hipótesis sobre una subárea moqueguana-tacneña en el espacio del «castellano andino», como este investigador había propuesto (Escobar, A., 1978, pp. 57-58). En la nueva perspectiva, resultaban claves los enfoques sobre el contacto entre variedades de un mismo idioma, con canales de influencia entre sí, y no como bloques cerrados y aislados (Trudgill, 1986). Esta perspectiva resalta, por ejemplo, la importancia de las presiones normalizadoras y los procesos de acomodación y simplificación entre variedades lingüísticas.
Por otra parte, la importancia de los fenómenos migratorios en el Perú, a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, enfatizada en sus trazos generales por estudiosos como José Matos Mar (1984) y Héctor Martínez (1980), empezó a dar lugar, a mediados de la década de 1980, a estudios de corte cualitativo (Oliart, 1985), que probablemente inspiraron indagaciones acerca de la manera en que estaba variando el castellano de los migrantes, sobre todo andinos, en los nuevos entornos urbanos y costeños en los que se habían asentado (Paredes, 1989; Caravedo, 1990; Klee & Caravedo, 2005 y 2006). Además, se empezó a observar la manera en que el castellano de estos migrantes podía influir también en el habla de la sociedad receptora (Caravedo, 1996b, p. 499). La caracterización espacial de las variedades lingüísticas peruanas planteada por Caravedo se presentaba no como una zonificación propiamente dicha sino como una propuesta referencial que atendía a consideraciones históricas, sociales y demográficas, y que seguía la habitual separación del país en tres regiones (costa, Andes y Amazonía), pero, llamativamente, mencionaba el tema de la migración inmediatamente después, puesto que «los fenómenos migratorios más recientes y los consiguientes desplazamientos y contactos lingüísticos son determinantes para la configuración sociolingüística del país» (Caravedo, 1992a, p. 721, cursivas mías). Este último tipo de configuración pasaba, pues, a ser el norte de los estudios sobre el castellano peruano, antes que la descripción dialectal propiamente dicha, enfocada en la variación espacial de los fenómenos lingüísticos. Por último, el hecho de que Lima, la capital del país, hubiera recibido a la mayor cantidad de migrantes, la convertía en el terreno privilegiado para el estudio de esta reconfiguración de las variedades y su nueva jerarquía (Caravedo, 2001, pp. 221-223 y 1996b, pp. 496-500).
Mientras tanto, el conocimiento de las lenguas andinas mayores, el quechua y el aimara, estaba profundizándose a partir de enfoques gramaticales, comparativos e históricos, siguiendo la línea abierta por Torero y Parker en la década de 1960. Cerrón-Palomino publicó Lingüística quechua a mediados de la década de 1980 (Cerrón-Palomino, 1987a), Torero continuaba los estudios dialectológicos
iniciados en la década de 1960 a través de artículos diversos (Torero, 1983, 1984 y 1986), Adelaar profundizaba el estudio de temas gramaticales e históricos sobre las lenguas andinas (Adelaar, 1982a, 1982b, 1984, 1986 y 1987) y Taylor (1994 y 1996) ponía el acento en variedades quechuas que no encajaban bien en la tradicional bipartición entre los dos grandes grupos, Quechua I y II, de la familia lingüística, como las de Ferreñafe y Yauyos. Como ya había apuntado Rivarola a mediados de la década de 1980 (Rivarola, 1986, p. 26), estos avances seguían presentando estímulos para el estudio de las variedades de castellano habladas en el país, pero en este momento, gracias al desarrollo de los estudios sobre contacto lingüístico,
se podían afinar enfoques y análisis específicos. Así, surgieron estudios concentrados en describir de manera pormenorizada los fenómenos de «transferencia» entre el quechua y el castellano. Sin embargo, a diferencia de los estudios iniciales sobre estos fenómenos, el foco ya no estaba puesto exclusivamente en el castellano, sino que la influencia de la lengua dominante sobre el quechua también empezaba a ser objeto de indagación (Godenzzi, 1996b; Granda, 2001a, p. 303). De Granda (2001a) enfatizó, no obstante, a fines de la década de 1990, que faltaba mucho esfuerzo para conocer apropiadamente el conjunto de fenómenos surgidos en esta última dirección, en comparación, por ejemplo, con la atención puesta en la influencia del castellano en las lenguas indígenas mexicanas. Desde el área mesoamericana, Zimmermann (1995) sostenía que incluso la ausencia de efectos concretos de la lengua indígena sobre el castellano debía constituir un fenómeno de interés para la lingüística si lo que interesaba era estudiar la historia del contacto entre las lenguas y no solamente el devenir del castellano. También Rivarola afirmaba que el objeto de investigación que le interesaba ya no era la historia de una lengua, el castellano, sino de las «relaciones que se establecen entre las lenguas que comparten un espacio histórico» (Rivarola, 1990, p. 202). Considero este giro conceptual en el campo de estudio de capital importancia.
En la década de 1990, los procesos de contacto lingüístico empezaron a estudiarse con mayor precisión y complejidad en trabajos como los de Rodolfo Cerrón-Palomino, Germán de Granda, Juan Carlos Godenzzi y Anna María Escobar. Empezaba a pensarse, por ejemplo, en transferencias de más largo plazo en el castellano andino; por ejemplo, del aimara al quechua, primero, y de este idioma al castellano después, como se planteó para el caso de la fricativización de las oclusivas en posición implosiva en el castellano del sur andino, como sucede en aɸto < apto, proyexto < proyekto y riθmo < ritmo (Cerrón-Palomino, 2003 [1996]). Después de estudiar el contacto lingüístico en el Paraguay y en distintos contextos afrohispánicos, el lingüista español Germán de Granda podía abordar con instrumentos más flexibles, como la categoría de «causación múltiple» (Malkiel, 1967 y 1977), debates clásicos como la influencia de «sustrato» en frases posesivas como Su casa de Juan (Granda, 2001a, pp. 57-64), un antiguo tema de discusión entre Lozano (1975), Pozzi-Escot (1973), Rodríguez Garrido (1982) y Godenzzi (1987, p. 138). También Godenzzi (1996a) trabajó las formas de pretérito en el castellano de Puno a partir del concepto de causación múltiple. Anna María Escobar, por su parte, después de haber defendido en distintos estudios la división entre «español andino» y «español bilingüe» (Escobar, A. M., 1988, 1990 y 1994), renovaba el análisis de los rasgos de estas variedades a partir de criterios históricos basados en la comparación interlingüística y en teorías universalistas sobre la evolución gramatical en situaciones de contacto (Escobar, A. M., 2000 y 2001b).
Sin embargo, con este florecimiento de los estudios dedicados al contacto lingüístico entre el castellano y las lenguas mayores de los Andes desde la década de 1990, con la primacía del enfoque sociolingüístico sobre el dialectológico y con el énfasis puesto en Lima como espacio privilegiado para el estudio de la influencia mutua entre variedades, quedaba fuera de escena la descripción pormenorizada de las hablas regionales dentro de su propio entorno geográfico y las especificidades de su variación social, a pesar de los llamados de atención hechos al respecto por Germán de Granda (2001a) y por la propia Rocío Caravedo (1996b, p. 499 y 2001, p. 215). Hubo, en las últimas décadas, es cierto, estudios aislados sobre el castellano amazónico (Jara Yupanqui, 2012; Marticorena, 2010; Ramírez, 2003), sobre el castellano piurano (Arrizabalaga, 2008), sobre el castellano de Chincha (Cuba Manrique, 1996) e, incluso, como veremos después, sobre algunas localidades de la «zona consensual» de sustrato culle. Sin embargo, estos esfuerzos no estuvieron integrados a proyectos de zonificación más amplia como los de Escobar, Benvenutto Murrieta y Caravedo. Como el territorio peruano no había sido objeto de una indagación dialectológica pormenorizada y constante como la que floreció en Colombia y en México, los nuevos cambios en los enfoques teóricos y metodológicos no hicieron sino desdibujar la importancia de este tipo de intereses. Los vacíos en el conocimiento de la realidad dialectal del Perú dejaron, entonces, de percibirse como un problema, puesto que las agendas académicas eran otras. A pesar de los avances que esta noción supuso, el propio desarrollo del concepto de castellano andino, con su énfasis en el bilingüismo quechua-castellano y aimara-castellano, y su consecuente sesgo sureño, jugó en gran medida a favor de esta desatención.
La construcción del concepto de castellano andino
El concepto de castellano andino es hoy en día una categoría estándar en la lingüística hispanoamericana. Por ejemplo, en su capítulo dedicado a las variedades del castellano, un libro de introducción a este idioma pensado sobre todo en lectores de habla inglesa dedica al «Andean Spanish» una sección completa, al mismo nivel que el español de Castilla, el de Andalucía, el de las Islas Canarias, el del Caribe, el de México y el de la costa del Pacífico, y lo define así:
El término «castellano andino» se aplica comúnmente al espectro de tipos de habla, desde la interlengua hasta el español monolingüe con influencia indígena, que se habla en el área cordillerana que va desde la línea ecuatorial hasta el Trópico de Capricornio (Mackenzie, 2001, p. 148, traducción mía).
A pesar del frecuente uso del concepto, hay que reconocer que su significado no siempre coincide en los diferentes enfoques teóricos. Por ello, es necesario presentar de manera pormenorizada los distintos ejes que han guiado, en los trabajos clásicos sobre el tema, la construcción de la categoría. A partir de la revisión bibliográfica efectuada, he identificado tres ejes conceptuales en este proceso: un eje diatópico o regional, un eje centrado en lo social17 y, por último, uno enfocado en los fenómenos de contacto lingüístico. Los autores que han trabajado sobre el tema rara vez sitúan sus acercamientos de manera exclusiva en uno de estos tres ejes conceptuales, pero se puede afirmar que sus propuestas presentan énfasis distintos, que resulta útil identificar y deslindar.
Por otra parte, algunos aspectos en el desarrollo de este concepto escapan a los tres ejes conceptuales identificados. Por ejemplo, el carácter histórico del fenómeno representado con el membrete «castellano andino» ha sido siempre un punto clave en la reflexión de autores como Rivarola (1986 y 2000), Cerrón-Palomino (2003) y De Granda (2001a y 2001b). Sin embargo, la discusión abierta por Anna María Escobar (2001a y 2001b) acerca de este punto se vale de argumentos surgidos del estudio del contacto de lenguas; por ello, este debate se presentará en el marco del tercer eje conceptual. Al exponer las distintas propuestas desarrolladas en el marco de estos tres ejes conceptuales, intentaré también identificar la base empírica en la que se han fundamentado los estudios correspondientes, así como el tipo de fenómenos que se enfatizan al caracterizar la variedad, distinguiendo a qué nivel de análisis lingüístico corresponden. A partir de los hallazgos de esta revisión, expondré algunos problemas y limitaciones en el tratamiento brindado al castellano andino por la literatura. Dados los objetivos de este libro, esta revisión enfatizará los aspectos regionales de la problemática.
El castellano andino como variedad regional
La publicación más antigua que he encontrado con la expresión «castellano andino», «español andino» o sus equivalentes es un trabajo escrito en inglés, en 1935, dedicado a la historia de los idiomas ibéricos, que destina un capítulo a la expansión del castellano en América. El romanista británico William James Entwistle, autor de The Spanish Language, Together with Portuguese, Catalan and Basque, utilizó la expresión Andine Spanish al abordar la influencia de las lenguas indígenas americanas en el castellano. En particular, afirmó que «el acento invariable quechua en la penúltima sílaba debe de haber jugado un papel en el musical acento del castellano andino, pero solo porque corresponde al acento habitual del castellano, en penúltima sílaba» (Entwistle, 1951 [1935], p. 250, traducción mía). La frase original en inglés —The sing-song accent of Andine Spanish— contiene el adjetivo Andine, distinto del que finalmente ganó terreno para referirse a la variedad y a lo relativo a los Andes en general en la tradición inglesa, a saber, Andean18. Griswold Morley (1952, p. 334), quien, a la muerte de Entwistle, publicó un obituario en Hispanic Review, afirma que, a diferencia de sus trabajos posteriores, en este libro, él se basó muy poco en datos propios, y que su reflexión descansó centralmente en la revisión de otros autores. Esto es especialmente claro cuando trata de la influencia mapudungun en el castellano chileno, tema para el cual Entwistle cita ampliamente el trabajo de Lenz (1940). No resulta transparente, sin embargo, en qué se fundamentó para sus afirmaciones sobre el Andine Spanish. En una áspera reseña del libro, Hayward Keniston (1938, p. 161) lamentó justamente que The Spanish Language… careciera de una indicación más completa de las fuentes usadas. Entwistle tampoco ofreció una definición del término Andine, lo que permite inferir que estaba empleando el adjetivo en un sentido general y no especializado; a saber, ‘relativo a los Andes’. Esto quiere decir que este uso se basa en la acepción geográfica de la palabra: el «castellano andino» sería inicialmente la variedad de castellano hablada en los Andes en un sentido general19.
El trabajo más antiguo que he localizado con una descripción precisa y sistemática de una variedad andina específica es el de Penelope J. Cutts (1973), publicado después de 1985, cuando la autora estaba afiliada al Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Salford, Reino Unido. El documento se titula Peculiarities of Andean Spanish, Department of Puno (S. E. Peru) y describe el habla castellana del departamento altiplánico sobre la base de sesenta entrevistas con hablantes bilingües quechua-castellano y aimara-castellano, llevadas a cabo en 1972, en Capachica, y las localidades vecinas de Hilata, Yapura, Llachón, Cotos y Siale; Azángaro y Ayaviri (todas localidades quechuahablantes), y Huancané, Moho, Ilave y Zepita (aimarahablantes), así como la capital del departamento de Puno. Aunque fue publicado por el Centre for Latin American Linguistic Studies de la Universidad de Saint Andrews, Escocia, después de 1985 —con la fecha errónea de 1973 en la portada—, es seguro que el texto circuló a inicios de la década de 1970 como un documento mimeografiado, puesto que, en Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, de 1978, Alberto Escobar lo cita y lo lista como ítem bibliográfico con el mismo título de la publicación posterior20.
En su minuciosa descripción, Cutts se refiere a fenómenos fonético-fonológicos, como «la reducción de los sonidos vocálicos y el reforzamiento de las consonantes»; sintácticos, como la discordancia de género y número en la frase nominal; y un conjunto de hechos que hoy describiríamos como pragmáticos o discursivos, y que ella englobó como miscelaneous parts of speech, entre los que se encuentran la duplicación del adverbio ya, como en la oración Ya se ha muerto ya, y el uso frecuente de la marca diciendo en el discurso reportado. Cutts elige la expresión Andean Spanish para referirse a su objeto de estudio, que en los años previos parece haber competido con otras opciones de corta vida, como serrano speech y mestizo dialect of Peru, ambas usadas por Douglas Gifford (1969), alternativas restrictivas y particularizadoras desde el punto de vista geográfico como «el castellano de Ayacucho» y «el castellano de Calemar», empleadas, respectivamente, por Stark (1970) y Escobar (1993), alternativas hipergeneralizadoras e inadecuadas como el Peruanisches Spanisch de Schneider (1952) e, incluso, la descriptiva solución de Kany, quien, en su clásico trabajo sobre la sintaxis del castellano hispanoamericano, solamente especificaba «sierra del Perú» para los rasgos correspondientes a los Andes peruanos, alternativa que tiene la desventaja de atar las fronteras dialectales a las nacionales.
Aunque el uso de la expresión Andean Spanish es explícito desde el título mismo del documento de Cutts, la autora no se detiene en definirlo. Tal como hizo Entwistle (1951 [1935]), a quien ella cita, parece estar valiéndose del adjetivo en su acepción cotidiana, ‘relativo a los Andes’, solo que esta vez el término se aplica al castellano hablado en una región andina específica, la del Altiplano peruano. Curiosamente, esta misma región sería deslindada de la variedad «andina propiamente dicha» en la más influyente caracterización posterior de Alberto Escobar (1978), en la que ya encontraremos una definición técnica del término. En efecto, Escobar propone que el castellano andino debe entenderse como una variedad materna, distinta del «interlecto», aquel conjunto de hablas caracterizadas por la influencia directa de los sistemas quechuas y aimaras en el aprendizaje del castellano como segunda lengua. Mientras que el interlecto es una variedad transicional e inestable, ya que sus hablantes «se encuentran en proceso de apropiación del castellano» (p. 30), el castellano andino se define, más bien, como una variedad materna que presenta rasgos fijos transmitidos de generación en generación. Estos rasgos son principalmente fonológicos y entre ellos resulta capital la conservación de la antigua oposición fonológica entre /ʝ/ y /ʎ/, que permite diferenciar dos tipos de castellano: el andino del ribereño o no andino, que integra a las variedades amazónica y costeña tanto del norte como del centro. Además de esta característica, el autor toma en cuenta, para distinguir ambos conjuntos dialectales, la realización de la sibilante, el vocalismo, la articulación de /x/ y el predominio de la fricción o de la oclusión en la realización de /ʧ/. El propio Escobar reconoce que la zonificación se fundamenta en un conjunto de rasgos que son principalmente fonológicos (p. 37), aunque también presenta algunas características sintácticas, discursivas y léxicas de carácter complementario.
En un paso adicional hacia el conocimiento de la variación del castellano hablado en el territorio peruano, el tipo denominado «castellano andino» se divide, en la propuesta de Alberto Escobar (1978), en tres variedades: la andina «propiamente dicha», la «altiplánica» y la «del litoral y de los Andes occidentales sureños». Lingüísticamente, esta distinción toma en cuenta la asibilación de las vibrantes, cuya ausencia distingue al castellano del litoral y de los Andes occidentales sureños de los dos primeros conjuntos; el ensordecimiento parcial de las vocales, que distingue al segundo conjunto dialectal del castellano «andino propiamente dicho» y del «del litoral y de los Andes occidentales sureños»; y la realización de /x/, que es débil y no estridente en la última variedad, mientras que en las dos primeras es fuerte y estridente (p. 48). Desde el punto de vista geográfico, el «castellano andino propiamente dicho» se extiende «por los valles interandinos de norte a sur, incluyendo por razones migratorias Madre de Dios»; el «castellano altiplánico» corresponde al departamento de Puno; y el «del litoral y Andes occidentales sureños», al territorio moqueguano y tacneño (p. 57). De este modo, el tipo «castellano andino» —es decir, el conjunto que engloba a las tres variedades anteriormente definidas— corre por toda la cordillera de los Andes y sus valles aledaños y alcanza, además, los territorios de Madre de Dios y la costa de Moquegua y Tacna. Podemos ver, entonces, que la zonificación lingüística no coincide con la geográfica y, en este sentido, resulta claro el carácter técnico de la definición de «andino» en la propuesta de Escobar.
En cuanto al material en que se basa esta zonificación, Escobar señala lo siguiente:
Nuestras investigaciones para el castellano de los bilingües se basan en la recolección del material por entrevista libre y por la aplicación de cuestionarios a una muestra preestratificada, con la correspondiente validación estadística. En lo que toca al español materno, la recolección del corpus fue conducida por entrevista libre, in situ, y con selección de informantes múltiples y diversificados por criterios de edad, sexo, educación e ingresos (p. 30).
Así como no se detallan las características del muestreo y la validación estadística utilizados, tampoco se especifica cuáles fueron los puntos geográficos elegidos para el recojo de datos, lo que lleva a suponer que este se hizo en diferentes localidades de todos los departamentos incluidos en la zonificación final. Sin embargo, al revisar los datos léxicos, sintácticos y discursivos que respaldan la distinción entre los dos grandes tipos, se observa que se atribuyen las expresiones ¿di? y ¿diga? al tipo 1 o ribereño, específicamente a la variedad de la costa norteña y central, tal como el uso de la palabra china ‘mujer joven, generalmente campesina’, a pesar de que ambos rasgos son altamente productivos en los Andes norperuanos (ver el capítulo 4 para ¿di? y ¿diga?; para china, Andrade & Rohner, 2014). Este hecho me lleva a pensar que, en la propuesta de Escobar, la recolección de datos no fue tan intensa y prolongada en los Andes norteños como lo fue en los sureños.
Tal como muestra la inclusión de Madre de Dios en el territorio del «castellano andino propiamente dicho», la propuesta de Escobar no es rígida en cuanto a la equivalencia entre territorio y lengua: lo andino dialectal desborda lo andino geográfico. En efecto, él era muy sensible a los cambios que se estaban produciendo en los hechos del lenguaje en el Perú como efecto de la migración. En una presentación preliminar de los resultados expuestos en Variaciones sociolingüísticas, menciona como una dificultad metodológica en la recolección de datos el hecho de que, al trabajar en las ciudades de la costa y los espacios urbanos con mayor densidad poblacional, «de tres informantes posibles por lo menos uno no era hablante nativo de español, y de cada cinco candidatos dos o tres no eran oriundos del lugar» (Escobar, A., 1975, p. 12). En este sentido, sería inapropiado restringir la propuesta de este autor al eje regional; sin embargo, con los matices expuestos, sí se puede afirmar que existe un énfasis de este orden en su caracterización del castellano andino como entidad distinta del interlecto, pero que ello no le quita apertura a consideraciones sociales. No sucederá lo mismo en propuestas posteriores, que subrayarán el anclaje geográfico de esta variedad lingüística casi con la misma intensidad que su relación con las lenguas andinas mayores, el quechua y el aimara.
Por ejemplo, en una antología de textos de bilingües de los siglos XVI y XVII, Rivarola reacciona frente a propuestas generalizadoras que postulan una equivalencia entre los países andinos y el uso de esta variedad, y afirma:
Por «español (o castellano) andino» entiendo […] una variedad geográficamente más limitada, esto es, aquella vigente en las áreas propiamente andinas […], áreas en las cuales el español ha convivido secularmente, y en parte convive aún hoy, con los idiomas indígenas mayores, el quechua y el aimara (Rivarola, 2000, p. 13, cursivas mías).
En esta definición se observa una ligazón estrecha entre territorio andino y lenguas andinas mayores, conglomerado geográfico y lingüístico que constituiría la base de esta variedad de castellano. En la misma línea, el lingüista español Julio Calvo plantea el problema de la siguiente manera:
En el Perú se registran por lo menos tres dialectos diferentes del español: uno influenciado por las lenguas indígenas quechua y aimara, se habla en la sierra (español andino); otro, más general o menos marcado, se habla en la costa (español costeño). El prototipo del primero es Cuzco, Arequipa y su ámbito. El prototipo del segundo es Lima y el suyo. […] Un tercer dialecto, menos extendido en cuanto a hablantes (apenas un 10%), pero muy extendido geográficamente, es el español amazónico (Calvo, 2008, p. 189).
En la propuesta de Calvo se observa el mismo engarce territorio-lengua planteado por Rivarola (2000) como la base de la que surge y se desarrolla el castellano andino, espacio que, además, queda prototípicamente caracterizado como el correspondiente a Cuzco y Arequipa. Tributaria de la división del territorio peruano entre «tres regiones naturales» —zonificación que, con mayores matices, adopta Caravedo (1992a)—, esta postulación plantea una exagerada equivalencia entre los Andes sureños y la variedad andina. Una posición más matizada a este respecto es la que propone Cerrón-Palomino, para quien el castellano andino es un continuum de sistemas aproximativos respecto del castellano estándar, que se caracterizan por su uso amplio, no solo en comunidades rurales y urbanas de la sierra del Perú sino también en la costa, y que muestran una serie de influencias gramaticales de las lenguas andinas «mayores», el quechua y el aimara (Cerrón-Palomino, 2003 [1981], pp. 74-75). Esta propuesta se distingue de las dos anteriores en que, desde el punto de vista regional, deja un lugar para la existencia de esta variedad fuera del ámbito geográfico de los Andes, pero, desde el punto de vista lingüístico, comparte con ellas el énfasis en la influencia determinante del quechua y el aimara para su configuración.
El castellano andino como variedad social
Por lo menos desde el planteamiento de la categoría de interlecto por parte de Alberto Escobar (1975 y 1978), la reflexión sobre el castellano de los Andes adquirió una dimensión social y no solo regional. Dado que el interlecto englobaba, según Escobar, las hablas castellanas que eran resultado de la adquisición del castellano como segunda lengua por parte de hablantes maternos de quechua y aimara, y que la migración había llevado a muchos de estos hablantes fuera del territorio propiamente andino para asentarse en distintas ciudades de la costa y de la selva, era forzoso para él reconocer en esta entidad lingüística un «dialecto social difundido en todas las regiones del país» y no una variedad regional. Asimismo, como, por lo general, los hablantes del interlecto se ubican «en los estratos más deprimidos por la estructura social», Escobar concluía que este conjunto de hablas «viene a ser algo así como la primera y más amplia capa horizontal de la dialectología del castellano del Perú» (Escobar, A., 1978, p. 32). Identificaba, así, dos hechos sociales básicos en la caracterización de esta entidad lingüística: su extensión geográfica y su delimitación social.
Como hemos visto, el interlecto se define también como una variedad transicional e inestable, ya que sus hablantes «se encuentran en proceso de apropiación del castellano» y terminan avanzando hacia formas populares del castellano regional, o bien hacia soluciones cuasicriollas (Cerrón-Palomino, 2003 [1972], p. 28) similares a la «media lengua» descrita por Muysken (1979) para la sierra de Ecuador o incluso hacia «una suerte de semilingüismo» o competencia lingüística insatisfactoria en la segunda lengua (cf. n. 15). Por otra parte, dado que las soluciones a las que llegan los distintos hablantes son comunes, en gran parte normadas por el funcionamiento de una y otra lengua, Escobar concluye que estamos ante «un sistema complejo», en el que se entiende «sistema» como «mucho más que fruto del contraste» entre dos idiomas y como una entidad socialmente compartida. De estas reflexiones surge una suerte de contradicción en la descripción del interlecto, que termina definido a la vez por la transitoriedad y por la fijeza, así como por su estatus de fenómeno social y por el carácter individual de las soluciones lingüísticas que engloba. ¿Se trata de un sistema transitorio, pero de carácter social, compartido por un grupo mayoritario de hablantes, o estamos ante múltiples sistemas individuales en vías de transformación hacia distintos resultados y, por lo tanto, destinados a no encontrar un cauce común que permita englobarlos como una variedad lingüística? ¿Cuál es, pues, finalmente el estatus de esta entidad lingüística? Posteriormente, el concepto sería retomado y elaborado empíricamente por Anna María Escobar (1994) con el término de «español bilingüe», opuesto a su noción de español andino como variedad materna fruto del contacto lingüístico, oposición que desarrollaré posteriormente.
Existe otra dimensión social en la zonificación propuesta por Alberto Escobar. Se trata de la comprobación clave de que los tipos y variedades descritos en la subsección anterior pueden caracterizarse no solo en términos regionales, sino que, además, internamente, muestran una variación debida a la jerarquización social o lo que el autor denomina el «eje vertical». Para abordar este eje, utiliza las categorías de «acrolecto», «mesolecto» y «basilecto», desarrolladas por la investigación inicial sobre lenguas criollas, donde el acrolecto corresponde a las variedades de mayor prestigio, cercanas al estándar, mientras que el basilecto «se ubica entre los usos dialectales del extremo opuesto». Sin embargo, mientras que estos criterios se utilizan para distinguir usos sociales relativos a diferentes rasgos del «español ribereño», en lo que respecta al «español andino», los resultados son más escuetos y se restringen a dos fenómenos lingüísticos: en primer lugar, Escobar encuentra que las vibrantes muestran una variante asibilada generalizada en los diferentes estratos, pero su ensordecimiento y retroflexión ante pausa caracteriza al basilecto. En Arequipa, identifica una realización levemente africada con pérdida de sonoridad en el acrolecto, mientras que en el mesolecto la vibrante asiblidada «recupera toda su resonancia». En segundo término, para el castellano de los Andes norteños, identifica, para todas las capas sociales, un uso generalizado de /ʃ/ en la formación de hipocorísticos y gentilicios, como en Shanti < Santiago y shilico ‘natural de Celendín’ (Escobar, A., 1978, pp. 51-56).
En la década de 1990, Rocío Caravedo analizó con mayor precisión la dimensión social del castellano andino. Desde un enfoque inicialmente variacionista, inscrito en la sociolingüística cuantitativa laboviana, y a partir de los datos recabados para el Atlas Lingüístico Hispanoamericano, esta investigadora detectó que algunos de los rasgos atribuidos a la variedad andina no se distribuían de manera uniforme entre los grupos sociales, entendidos estos ya no solo como estratos verticales en una jerarquía sino, de manera más amplia, también como conjuntos definidos por categorías como edad, género, etnia y redes sociales. El mantenimiento de la oposición entre /ʝ/ y /ʎ/, por ejemplo —el rasgo más importante para distinguir al «tipo 1» (español andino) y el «tipo 2» (español ribereño) de Alberto Escobar— mostraba no solo variantes generacionales, que ya habían sido señaladas por el propio Escobar, sino también una variación individual, pues «se alternan los dos patrones en el habla de un solo informante, lo que revela la progresiva pérdida de la diferencia» (Caravedo, 1996a, p. 157). En cuanto a las vibrantes, Caravedo señalaba que la presencia de la variante asibilada no se encuentra socialmente estratificada en las zonas propiamente andinas, pero añade que el fenómeno tiende a desaparecer cuando los hablantes se trasladan a la capital, pues este rasgo recibe una valoración social negativa (Caravedo, 1996a, p. 160). De este modo, el tomar en cuenta las consecuencias de la migración puede cambiar dramáticamente la caracterización de un rasgo como prototípico de una variedad. Ello llevará a esta autora a proponer una distinción entre «modalidades originarias» y «modalidades derivadas» del castellano en el Perú; entre las segundas estarían las configuradas a partir del fenómeno migratorio (Caravedo, 1996b).
Una segunda manifestación del carácter social de la variedad andina, según el trabajo de Caravedo, es la valoración relativa que recibe este tipo de castellano en las grandes ciudades de destino de la migración, especialmente Lima. En la ciudad capital, Caravedo encontró que las «modalidades originarias» son estratificadas de manera distinta por el grupo receptor limeño. En esta jerarquía, el español costeño se sitúa en el rango más alto, el amazónico en un lugar bajo, pero sin sobrepasar a la variedad andina, que ocupa el extremo inferior. La investigadora sostuvo que esta afirmación se basó en encuestas desarrolladas en diferentes etapas de la investigación realizada sobre el castellano del Perú para el Atlas Lingüístico Hispanoamericano (sería importante conocer las características del procedimiento, así como el detalle de los resultados cuantitativos). Una precisión es fundamental: cuando se propuso al grupo evaluador costeño jerarquizar una muestra de habla costeña popular frente al habla andina de una persona «con grado sociocultural superior al limeño», la primera siempre obtuvo una valoración más positiva. Esto llevó a la investigadora a concluir que el factor más importante para la diferenciación social a través de la variación lingüística es el geográfico o dialectal, antes que el educativo o el socioeconómico. De este modo, «[l]a diferencia espacial por sí misma actúa de indicador social en la situación de contacto de variedades en la capital» (Caravedo, 1996b, pp. 497-498).
Otro autor que ha trabajado sobre la dimensión social de la variación lingüística en el castellano andino es Juan Carlos Godenzzi. Concentrándose en la ciudad de Puno, tal como Cutts a inicios de la década de 1970, Godenzzi encuentra diferencias entre grupos sociales en distintos aspectos fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxicos a partir de un corpus de setenta horas de entrevistas libres, con colaboradores que fueron ubicados en un «campo de posiciones sociales» según su origen étnico, movilidad geográfica, nivel económico y «capital escolar» (Godenzzi, 1987). En su trabajo —que, tal como el de Caravedo, toma muy en cuenta la migración—, Godenzzi determina que la variable étnica desempeña un papel clave en la distribución social de los hechos lingüísticos estudiados, pues la distinción más importante se observó entre residentes en Puno «“venidos de fuera”, los pequeños mistis de tradición urbana y los puneños de origen quechua-aymara» (Godenzzi, 1987, p. 147). Los rasgos lingüísticos estudiados fueron el yeísmo frente al mantenimiento de la oposición entre /ʝ/ y /ʎ/, la realización de /ʝ/ intervocálica, la omisión del artículo, la doble marcación de las frases posesivas, el uso de los pronombres de objeto directo e indirecto (lo y le), el uso del futuro sintético (cantaré) frente al perifrástico (voy a cantar), el uso del pasado indefinido (canté) frente al perfecto (he cantado), el uso del presente sintético (canto) frente al perifrástico (estoy cantando), el uso «redundante» de la preposición en con los deícticos como aquí (en aquí), la concordancia de género y de número, y el uso de los ítems léxicos bebe frente a wawa y wawito, así como señor, hombre y caballero. En un artículo de 1991, este autor profundiza el tema de la discordancia de género y número, y le otorga al fenómeno mayor perspectiva histórica en otro (Godenzzi, 2005 [1991]); en un artículo de 1998 amplía los hallazgos sobre el uso y omisión del artículo, mientras que en uno de 2004 retoma el tema del yeísmo frente al mantenimiento de la oposición entre /ʝ/ y /ʎ/, lo relaciona con la toma de posiciones identitarias y actualiza sus resultados sobre las relaciones entre las formas verbales perifrásticas y simples, por un lado, y la distribución de los grupos sociales puneños, por otro. Si bien las relaciones entre lengua y sociedad constituyen el foco del trabajo de este autor, su enfoque aborda, con similar interés, la influencia del contacto lingüístico entre el quechua, el aimara y el castellano en la discusión de algunos fenómenos característicos del castellano del sur andino. Un importante resumen que recorre panorámicamente las transferencias observadas entre el quechua y el castellano fue publicado por el autor en 1996 (Godenzzi, 1996b) y fue reproducido en su libro de 2005.
Susana de los Heros Diez Canseco (2001, pp. 69-97), por su parte, estudió, a mediados de la década de 1990, el comportamiento de /r/ y /ʎ/ en el castellano de la ciudad del Cuzco, de acuerdo con las variables de clase social, origen rural-urbano y género. También del departamento de Cuzco, pero de la ciudad de Calca, proceden los datos de Klee y Ocampo (1995) sobre la expresión del pasado en narrativas de bilingües quechua-castellano, así como los de Ocampo y Klee (1995) sobre el orden entre el objeto y el verbo en el mismo tipo de bilingües. Finalmente, Alvord, Echávez-Solano y Klee (2005) estudian la variación en la realización de la /r/ entre distintos tipos de bilingües residentes en Calca, Cuzco. Como se ve en la revisión efectuada, los fenómenos utilizados por los distintos autores que abordan la variación social en el castellano andino son, ante todo, fonético-fonológicos, en segundo término, morfosintácticos, y, en último lugar, pragmático-discursivos y léxicos.
El castellano andino como variedad de contacto
Como he adelantado, el concepto de interlecto, inicialmente planteado por Alberto Escobar (1975 y 1978), fue retomado empíricamente por su hija Anna María Escobar, quien, considerando las connotaciones negativas que adquirió el término con el paso del tiempo (Escobar, A., 1989), lo rebautizó como «español bilingüe». La nueva etiqueta no hace referencia, como puede parecer, al español hablado por los bilingües castellano-quechua y castellano-aimara en general, sino solo al de un tipo de bilingües conocidos en la literatura como «sucesivos», que, por lo general (aunque no necesariamente), son subordinados; esto es, con menor proficiencia en el manejo de la segunda lengua, el castellano, que en la primera. En el caso del español opuesto al bilingüe, denominado «español andino» tanto por Alberto Escobar como por Anna María Escobar, estamos no solo ante monolingües castellanohablantes sino también ante bilingües que han adquirido tempranamente el castellano junto con el quechua; es decir, ante bilingües simultáneos, quienes, por lo general, tienen un manejo fluido de ambas lenguas. Esta precisión es importante, pues sitúa el bilingüismo como un componente clave no solo del interlecto sino también del español andino, aunque con una diferencia crucial: mientras que el interlecto implica un bilingüismo de tipo individual y sucesivo, el español andino supone uno de tipo social y simultáneo, además, claro está, de la presencia de monolingües en castellano, pero siempre en estrecho contacto con las lenguas andinas. Esto no era transparente en los textos de Alberto Escobar, en los que se caracterizaba al español andino tan solo como una «variedad materna» de castellano. En una interpretación apresurada, ello podría haber llevado erróneamente a pensar en una variedad regional hablada solo por monolingües castellanohablantes.
Anna María Escobar explica que el bilingüismo social es producto de la existencia de una comunidad bilingüe, mientras que, en el caso del bilingüismo individual, estamos ante sujetos bilingües que no necesariamente conforman una comunidad en sentido estricto. Esta última, desde un enfoque sociolingüístico, consiste en un grupo social diferenciado dentro de la sociedad mayor, con un alto grado de interacción con los grupos monolingües, con un bilingüismo extendido y con un uso activo de la segunda lengua para propósitos comunicativos cotidianos (Escobar, A. M., 2001a, p. 132 y 2001b). Para someter la distinción entre español andino y español bilingüe a verificación empírica, Anna María Escobar ha estudiado la frecuencia de las frases posesivas con doble marcación en los dos grupos de hablantes, diferenciando entre estructuras doblemente marcadas y con orden estándar (su chompa de Juan) y estructuras doblemente marcadas y con orden inverso (de Juan su chompa), que resultan más cercanas a la sintaxis de la frase posesiva quechua y aimara. Así, ha confirmado que el segundo tipo de estructuras es característico de los hablantes de español bilingüe, aunque también encontró escasos ejemplos en los bilingües simultáneos (Escobar, A. M., 1994, p. 68). Para profundizar el estudio de esta distinción, desde fines de la década de 1980 por lo menos (Escobar, A. M., 1988, pp. 26-27), esta investigadora ha venido subrayando la necesidad de diferenciar el grado y el tipo de bilingüismo de los informantes en los trabajos realizados sobre las hablas andinas. En contraste, no ha explicitado con similar detalle la procedencia regional de sus entrevistados, a los que describe, en ciertos casos, como migrantes entrevistados en Lima y como residentes en zonas rurales y urbanas del Cuzco (Escobar, A. M., 1994, p. 67 y 2000, p. 149) y, en otros, como «45 adultos bilingües que provienen de diferentes zonas rurales y urbanas de la región andina. Algunas de las grabaciones fueron hechas en Lima y otras fueron hechas en su región natal» (Escobar, A. M., 2000, p. 48).
Algunos investigadores han rechazado la distinción propuesta por Anna María Escobar entre «español bilingüe» y «español andino». Virginia Zavala (1999, p. 69), por ejemplo, ha reportado que, en un estudio exploratorio, identificó la recurrencia de la estructura posesiva doblemente marcada y con orden inverso en una localidad monolingüe del valle del Mantaro, cuando lo esperable, según el planteamiento de Anna María Escobar, sería encontrar allí solamente la estructura doblemente marcada con orden estándar como forma predominante. Germán de Granda (2001a, p. 199) también identificó rasgos supuestamente solo atribuibles al «español bilingüe» —la estructura posesiva doblemente marcada y la omisión de clíticos preverbales, como en la oración A mi señora ϕ dejé allá casualmente para venir acá (Escobar, A. M., 1990, p. 88)— en el área central de la provincia de Salta y en los valles Calchaquíes salteños, donde el quechua dejó de utilizarse hace aproximadamente un siglo o siglo y medio. Tal vez atendiendo a estas críticas, Anna María Escobar (2011, pp. 328-239) ha propuesto recientemente un nuevo conjunto de rasgos que solo estarían presentes en el «español bilingüe» y que no han pasado a formar parte del «español andino». Este conjunto ya no incluye la estructura posesiva doblemente marcada ni la omisión de clíticos preverbales. Los rasgos considerados son la alternancia de timbre vocálico entre los pares /e, i/ y /o, u/, fenómeno conocido como «motoseo» (véase la sección «Ausencia de motoseo»); la omisión de artículos y preposiciones (como en Escribe ϕ carta y La casa ϕ ingeniero); la falta de concordancia de género y número en las frases nominales (La escuela nocturno, Niños sucio); la falta de concordancia de número en las frases verbales (Es necesario que ellos habla su quechua pues); la regularización de formas verbales irregulares (ponieron < pusieron, hacerán < harán) y la mayor incidencia de préstamos léxicos del quechua. Es pertinente mencionar que la literatura ha encontrado, por lo menos para el primer rasgo, el llamado «motoseo», una intensa estigmatización en ciudades andinas como Cuzco y Ayacucho (Heros, 1999; Zavala & Córdova, 2010, capítulo 2), lo que se podría relacionar con la división propuesta por Anna María Escobar.
Rocío Caravedo, por su parte, ha señalado que, desde el punto de vista dialectal, la separación mencionada no se justifica, pues obedece a factores psicolingüísticos que son relevantes para el estudio de los procesos de adquisición (Caravedo, 1992a, p. 729), mas no —se infiere— para la descripción de variedades regionales o sociales. Por otra parte, ha señalado que la comprensión del bilingüismo como un fenómeno social no debería referirse solamente a los individuos que hablan más de una lengua, sea de manera sucesiva o simultánea, subordinada o coordinada, sino también a los monolingües que no tienen ningún conocimiento de las lenguas indígenas involucradas en el proceso de contacto, pero que están sujetos a su influencia. De este modo, señala, se podrán tomar en cuenta, de manera fluida, en la descripción de un espacio lingüístico determinado, todas las variedades lingüísticas existentes en él, sin restringirse a las hablas de los bilingües (Caravedo, 1996a, p. 494). Como se ve, el planteamiento de Anna María Escobar ha tenido la virtud de colocar nuevamente los fenómenos de bilingüismo en el centro de la discusión sobre la naturaleza del castellano andino, tal como había hecho Alberto Escobar desde inicios de la década de 1970.
Un segundo campo de debate que el trabajo de Anna María Escobar ha abierto en el estudio del castellano andino, siguiendo los planteamientos de Thomason y Kaufman (1988), es el de la historicidad del fenómeno que nombramos mediante esta etiqueta. Desde perspectivas diferentes y con definiciones menos acotadas del concepto, diversos autores han apuntado que algunas características definitorias de esta variedad se encuentran presentes tempranamente en los documentos coloniales escritos por bilingües, sea en cartas o en crónicas. En consecuencia, han postulado que dicha variedad ya se encontraba configurada, en sus rasgos distintivos, desde los primeros siglos de la dominación hispánica. A partir de la lectura de cartas de bilingües, Rivarola (1994 y 2000) identificó en esta escritura rasgos fonético-fonológicos y sintácticos como la alternancia de vocales altas y la discordancia de género y número. Como ejemplos del primer tipo, tenemos ochinta en vez de ochenta, piquiña en vez de pequeña, cídula en vez de cédula, resedencia en vez de residencia, hordenarias en vez de ordinarias, coñado en vez de cuñado y ovexono en vez de ovejuno (Rivarola, 2001, p. 143). Como ejemplos del segundo tipo, dos de los muchos casos que identifica son Este mes está la comida maduro y Edificaron unas cacitas que parece horno (Rivarola, 1990, p. 165). En cuanto a las crónicas, Cerrón-Palomino ha señalado que, en textos de bilingües como Guaman Poma de Ayala y Francisco Tito Yupanqui, se puede observar la reducción de diptongos y el lo redundante o aspectual (Cerrón-Palomino, 1995 y 2003 [1992]). Por su parte, Adorno (2000 [1986]) y Harrison (1982) han identificado, en Guaman Poma y Joan de Santa Cruz Pachacuti, la recurrencia de mecanismos de presentación del discurso referido mediante las locuciones dizque y dicen con un valor de información reportada de segunda fuente. De hecho, la continuidad histórica del fenómeno ya se encuentra señalada desde los trabajos pioneros sobre el español andino (ver, por ejemplo, Cutts, 1973 [ca. 1985]).
Anna María Escobar ha estudiado, en la crónica de Joan de Santa Cruz Pachacuti, la presencia de la alternancia vocálica y los mecanismos de marcación de la información reportada, con el fin de confirmar si la coexistencia entre un español andino, como una variedad surgida del bilingüismo social, y un español bilingüe, marcado por el bilingüismo individual, existía ya durante la época colonial. De este modo, ha comparado la presencia de los fenómenos mencionados en la escritura del cronista con datos actuales correspondientes a ambos tipos de español. Como resultado de este examen, ella encuentra que el tratamiento de la alternancia vocálica en Santa Cruz Pachacuti se asemeja más al conjunto de soluciones esperadas en una variedad de español como segunda lengua que a las de una variedad materna de español. En el caso del reportativo, es imposible asociar los datos con alguna de las dos variedades, pero sí se puede decir que la función reportativa, en un sentido semántico, se expresa de manera diferente en el texto de Santa Cruz Pachacuti que en el presente. El primer resultado lleva a la autora a concluir que el español andino, según la definición restringida que ella propone, no se encontraba configurado todavía en el siglo XVII, como sugerían los académicos que habían trabajado previamente sobre el tema. El segundo resultado es interpretado como un indicio de las etapas iniciales de la evolución de la función reportativa en las variedades de español en contacto con el quechua. La primera conclusión se relaciona con un hecho sociohistórico: la aparente inexistencia de una comunidad bilingüe en el sentido antes detallado se debería a la supuesta separación entre las sociedades hispana e indígena (la denominada «república de españoles» frente a la «república de indios»), así como a la existencia de una «estructura de castas» durante los primeros siglos de la dominación hispánica. Así, el bilingüismo social no podría haberse desarrollado durante la etapa colonial, debido a que las condiciones sociolingüísticas necesarias para la interferencia estructural no se habrían producido en este período (Escobar, A. M., 2001b). Algunos planteamientos historiográficos que cuestionan la existencia real de la consabida división colonial, más allá del discurso legal, podrían servir de base para futuros estudios que busquen replantear el problema de la historicidad del castellano andino con nuevas evidencias documentales21.
Como se ha observado en este recorrido, el estudio del castellano andino como variedad de contacto ha seguido privilegiando fenómenos fonético-fonológicos como el tratamiento de las vocales y la reducción de secuencias vocálicas, pero también ha tomado en cuenta, con mayor intensidad que en los ejes conceptuales anteriormente estudiados, fenómenos sintácticos como la estructura de la frase posesiva y el lo aspectual, así como aspectos semántico-discursivos como la expresión de la reportatividad.
Algunos problemas en el estudio del castellano andino
A partir de la revisión bibliográfica efectuada, se puede afirmar que, aunque el concepto de castellano andino ha permitido legitimar un conjunto de hablas castellanas en el marco de la lingüística hispánica, la manera como se ha trabajado la categoría ha contribuido a generar algunos problemas y vacíos en el estudio del castellano del Perú. La primera observación que quiero formular se refiere al eje regional. Si bien nunca se ha puesto en cuestión que la cobertura geográfica del castellano andino alcanza a todos los Andes —la discusión a este respecto, más bien, se ha centrado en la expansión de la variedad hacia las grandes ciudades de la costa y a algunas zonas de la Amazonía—, las muestras en las que se ha basado la literatura evidencian un claro sesgo a favor de hablas sureñas y surcentrales. El departamento de Ayacucho, por ejemplo, fue privilegiado desde el inicio (Stark, 1970; Pozzi-Escot, 1973) y mantuvo su interés en trabajos de finales de la década de 1990 (Zavala, 1999), junto con Huancavelica de manera secundaria (Andrade, 2007), mientras que el Cuzco parece estar en la base del material analizado por Anna María Escobar (2000) y Calvo (2008); de hecho, lo está en los casos de Klee y Ocampo (1995), Ocampo y Klee (1995), Alvord, Echávez Solano y Klee (2005), De los Heros Diez Canseco (2001) y Merma Molina (2008). El departamento de Puno también ha generado buena parte de las muestras en que se ha basado la literatura, desde el pionero trabajo de Cutts (1973), pasando por los estudios de Schumacher de Peña (1980), hasta la mayor parte de acercamientos de Godenzzi, entre finales de la década de 1980 y la década de 2000 (Godenzzi, 1987, 1991, 1996a, 1998, 2004 y 2005). En cuanto a los Andes centrales, los trabajos iniciales de Cerrón-Palomino (2003 [1972] y 2003 [1976]) surgieron de ejemplos obtenidos en el valle del Mantaro, y un texto más reciente (Cerrón-Palomino, 2003 [1995]) analiza datos de una publicación periódica del mencionado valle. Esta clara orientación regional ha excluido involuntariamente del análisis las hablas castellanas de los Andes norteños. Considero que esta es una manifestación de un proceso más amplio de sureñización en la comprensión de lo andino que se observa también en el estudio de la cultura material22.
Un segundo problema, estrechamente relacionado con el anterior, pero que conviene abordar de manera específica, atañe a la manera como se ha tratado el bilingüismo en relación con el castellano andino. Como vimos en la subsección anterior, desde los planteamientos iniciales de Alberto Escobar (1975 y 1978), el bilingüismo cobró centralidad en la definición y análisis de esta variedad dialectal, y dio lugar a una serie de productivos estudios acerca de las diversas maneras en que ha influido el contacto lingüístico en la transformación del castellano. Sin embargo, el sesgo sureño en la construcción del concepto, sumado al peso simbólico que cobraron el quechua y el aimara desde la década de 1970, llevó a entender el bilingüismo y el contacto de lenguas vinculado al castellano andino como un fenómeno restringido a las dos «lenguas andinas mayores». Esta tendencia ha dejado fuera del escenario otras lenguas andinas que, como el culle en los Andes norperuanos, pueden —o no— haber contribuido a la configuración de variedades particulares del castellano. Si, siguiendo a Rivarola (1990, p. 202), redefinimos el objeto de estudio del contacto de lenguas en la América hispana desde un punto de vista sociohistórico, no como el examen del castellano influido por los idiomas indígenas sino como la historia de las relaciones entre los idiomas que han entrado en contacto en el territorio americano, habrá que concluir que interesan tanto los vínculos entre el castellano y las lenguas indígenas actuales, que forman parte de su adstrato, como los nexos entre el castellano y las lenguas indígenas extintas, sea que estas hayan tenido una influencia efectiva o no en la configuración de las nuevas variedades, porque esa posible ausencia de efectos también forma parte de la historia que interesa reconstruir. Desde este punto de vista, convendría entender el bilingüismo relacionado con el castellano andino como un fenómeno histórico más amplio, que no solamente involucra a las dos lenguas andinas que en el presente aparecen como las más visibles. En este sentido, resulta apropiada la definición de «castellano andino» que ofrece Juan Carlos Godenzzi:
Por castellano andino entendemos, en un sentido amplio, el utilizado en ámbitos geográficos y/o sociales donde se da, o se ha dado, la presencia o influencia del quechua, el aimara o alguna otra lengua andina (cauqui, jacaru, puquina, etc.); es hablado tanto por grupos de monolingües del castellano o bilingües maternos (que han adquirido simultáneamente el castellano y una lengua andina), como por grupos de bilingües consecutivos (que teniendo como materna una de las lenguas andinas, hablan el castellano como segunda lengua) (Godenzzi, 1991, pp. 107-108).
Hay que notar, sin embargo, que la última parte de esta definición se contrapone directamente con la división de «español andino» y «español bilingüe» defendida por Anna María Escobar (1994, 2000 y 2011).
Un tercer problema se relaciona con la ausencia de una perspectiva comparativa interregional en el estudio del castellano andino. No solo sucede que el análisis de esta variedad se ha sesgado geográficamente, y ha favorecido las hablas sureñas y surcentrales del Perú, sino que se observa una falta de trabajos que busquen relacionar los hallazgos efectuados en el territorio peruano con las hablas andinas de otros países como Ecuador, Argentina, Colombia y Bolivia, a pesar de que, por ejemplo, ya existe una tradición descriptiva sobre el castellano andino en el noroeste argentino (Granda, 2001b, Fernández Lávaque, 2002), el altiplano boliviano (Mendoza, 1991; Coello Vila, 1996), Colombia (Arboleda Toro, 2000) y la sierra ecuatoriana (Toscano Mateus, 1953; Córdova, 1996; Haboud, 1998; Haboud & De la Vega, 2008). Salvo casos aislados como el ejemplar trabajo de Germán de Granda acerca de la frase posesiva doblemente marcada (Granda, 2001a, pp. 57-64) y los estudios de Azucena Palacios (1998, 2013, 2005a y 2005b) sobre la variación pronominal, no existen análisis que aprovechen los datos de diferentes países andinos para estudiar el devenir del castellano. Por ello, cuando se habla del «español andino», rara vez se suele pensar en la región en su conjunto como un área en la que se han producido intercambios y contactos en distintos períodos históricos23.
Mackenzie (2001, p. 151) ha señalado que el castellano andino ha sido definido sobre todo en términos sintácticos y fonológicos. A partir de la revisión bibliográfica efectuada, se hace evidente que, desde el inicio del estudio de esta variedad, se ha privilegiado el nivel fonético-fonológico (Escobar, A., 1978; Mendoza Cuba, 1976) y, secundariamente, se ha abordado el sintáctico (Minaya con Kameya, 1976; Cerrón-Palomino, 2003 [1972]). Algunos trabajos recientes han mostrado la necesidad de abordar los niveles pragmático-discursivos (Zavala, 2001; Calvo, 2000; Merma Molina, 2008; Andrade, 2007) y textuales (Garatea, 2006, 2008). Cerrón-Palomino ha resaltado, en la presentación a un libro de Anna María Escobar, la productividad potencial de una postura atenta a las funciones semánticas generales, antes que a las estructuras particulares en las que estas funciones se expresan (Cerrón-Palomino, 2000b). Ya Godenzzi había propuesto un enfoque similar, que denominaba «onomasiológico», desde sus trabajos iniciales (Godenzzi, 1987, p. 135). La atención puesta en las funciones, tomando en cuenta «aspectos propios de la episteme» (Cerrón-Palomino, 2000b) que subyace a las estructuras formales de las lenguas andinas y el castellano, podría abrir vías interesantes de contacto entre la lingüística andina y otras disciplinas como la antropología y la psicología. Un ejemplo sería el estudio de la transferencia de la evidencialidad (Zavala, 1999; Andrade, 2007), pero el enfoque también podría ser provechoso para estudiar otras funciones semánticas claves en el debate sobre el contacto de lenguas en los Andes, como la posesión, el número y el tiempo.
Por último, aunque existe un conjunto de trabajos que toma en cuenta fuentes documentales en el estudio del castellano andino, y a pesar de que se encuentra en discusión la historicidad misma del fenómeno, se observan vacíos en la reconstrucción de la historia externa que ha dado lugar a las variedades de castellano en los Andes. En lo que respecta al período colonial, Anna María Escobar (2001a) ha señalado la importancia de dos tipos de actores, los religiosos y los encomenderos, para historizar el aprendizaje del quechua como segunda lengua por parte de la sociedad colonial en el siglo XVII. Gabriela Ramos (2011), por su parte, ha puesto de relieve la necesidad de considerar la figura de los intérpretes —indígenas primero, mestizos después— como una forma de acceder al manejo del castellano por parte de los grupos quechuahablantes en el mismo período, mientras que Charles (2010) ha profundizado en el papel ambivalente de los fiscales indígenas. El estudio de los escribientes indígenas también ha mostrado avances en los últimos años, gracias a los trabajos de Rivarola (2000), Garatea (2006 y 2008) y Navarro Gala (2015) en cuanto al castellano, y los de Itier (1991 y 2005) y Durston (2003 y 2008), desde el lado del quechua. Sin embargo, parece necesario, además de los textos y los actores, avanzar en la comprensión de los escenarios mismos del contacto de lenguas, para contextualizar de manera más precisa la formación de los nuevos castellanos en escenarios regionales específicos, tal como se está haciendo en el caso de la familia lingüística quechua para el Cuzco y Huancavelica del siglo XVIII (Itier, 2011; Pearce & Heggarty, 2011, respectivamente). Dos ejemplos ilustrativos sobre este vacío, en el caso del castellano andino, son, primero, la ausencia de una historia social de las haciendas del sur y la sierra surcentral como espacios de contacto lingüístico y, segundo, las grandes lagunas existentes en cuanto al conocimiento de la educación colonial de los indios del común, a pesar de los avances logrados en torno a la formación de las elites indígenas (Alaperrine-Bouyer, 2007) y para espacios y períodos específicos, como el del Trujillo ilustrado del siglo XVIII (Ramírez, 2009) y el Porco del período colonial tardío (Platt, 2009). Cabe aplicar, entonces, al estudio del castellano andino, el llamado de Ramos (2011) a redoblar esfuerzos para establecer puentes de diálogo entre la historia y la lingüística en el abordaje de problemas que reclaman una mirada interdisciplinaria.
La historia lingüística de los Andes norperuanos
La literatura ha abordado por separado la historia y la descripción de las tres lenguas que han estado presentes en los Andes norperuanos de sustrato predominantemente culle, y les ha dedicado desigual atención. Aunque el reconocimiento del culle como entidad idiomática distinta del quechua y del aimara se planteó desde fines de la década de 1940 (Rivet, 1949; Zevallos Quiñones, 1948), la investigación sistemática sobre las huellas de la lengua se inició recién, en las ciencias arqueológicas, a fines de la década de 1970 (Krzanowski & Szemiński, 1978) y, en la lingüística andina, a fines de la década de 1980, con los trabajos de Adelaar (1990 [1988]) y Torero (1989). La presencia del quechua en la zona de estudio se reconoce desde estos primeros trabajos sistemáticos, a partir, sobre todo, de la consideración de la relación agustina (San Pedro, 1992 [1560]), mientras que los quechuas vecinos que subsisten hasta el presente fueron estudiados científicamente desde mediados de la década de 1960, para Cajamarca (Quesada, 1976a y 1976b), para Ferreñafe (Escribens, 1977; Taylor, 1979) y desde principios de esa década para Áncash (Escribens & Proulx, 1970; Parker, 1976; Parker & Chávez, 1976; Swisshelm, 1971)24. En cuanto al castellano de la zona, se debe considerar pionera la descripción del «habla de Calemar» en La serpiente de oro, de Ciro Alegría, propuesta por Alberto Escobar en su tesis doctoral, defendida en 1960 y publicada recién en 1993, con un breve adelanto sobre un tema gramatical puntual (Escobar, A., 1960). Con menor detalle en el análisis pero cubriendo las tres novelas más importantes de Alegría (La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno), la tesis de Neale (1973) también debe mencionarse, pues, como veremos en el capítulo 4, a pesar de su brevedad, hace algunos apuntes muy agudos y acertados. Curiosamente, de estos tres códigos, el que se ha estudiado de manera más sistemática e intensa para la región es —con todos los vacíos y puntos pendientes que aún subsisten— el quechua, seguido del culle y, en último lugar, como veremos, el castellano.
El culle como principal lengua indígena de sustrato
El idioma culle se encuentra debidamente atestiguado en la documentación colonial y republicana. Aparte de culle, el nombre de la lengua también se registra como culli y, en dos ocasiones aisladas, como colli y como cuyi, esta última una variante yeísta consignada en una visita de mediados del XIX25. Se ha propuesto que el término deriva de un adjetivo de color de origen quechua, kulli ‘morado oscuro, conchevino’, que se ha especializado en el quechua Cuzco-Collao para formar compuestos que nombran tipos de cultivos: kulli sara ‘maíz morado’, kulli chuwi ‘frejoles oscuros’, kulli kinwa o kulli kiwna ‘quinua morada’ y kulli habas ‘habas oscuras’. La cobertura referencial de kulli en la gama de colores codificada por el quechua y la vigencia del adjetivo debería ser investigada de manera específica con procedimientos etnográficos. En el quechua de Puno (datos de Orurillo, Melgar), se aprovecha el fonosimbolismo de la glotalización (Mannheim, 1991) para distinguir kulli ‘morado’ de k’ulli ‘morado oscuro tirando a negro’. Además, se distingue sani ‘violeta’, un color más claro (este último un nombre más productivo que kulli en las variedades quechuas actuales)26. Silva Santisteban (1986, p. 369) vinculó el nombre de la lengua con el nombre de la variedad de maíz. Espinoza Soriano fue más allá, asociando el nombre de la lengua con el predominio del «colorado» en la vestimenta de los indios de Cajamarca y Huamachuco, según informaciones coloniales (Espinoza Soriano, 1974b, p. 71).
Tenemos evidencia de que la capacidad combinatoria de este adjetivo fue mayor en el pasado, gracias a la entrada <colli runa> ‘hombre de piel oscura’, del diccionario de González Holguín (1989 [1608]), de inicios del siglo XVII. Fonéticamente, el registro de <colli> para el adjetivo de color, con vocal abierta, coincide con el que ofrece Cristóbal de Molina (1988 [1573?]) y con la primera mención de la lengua (ver más adelante), lo que sugiere un étimo con posvelar al inicio (*qulli) y no con velar (*kulli). La variante que finalmente prevaleció (kulli) habría procedido de un Quechua IIB o Chínchay norteño, en la terminología de Torero (2002, p. 82), que, como el ecuatoriano, habría eliminado la distinción entre la posvelar y la velar, con lo cual se simplificó el fonetismo del sistema vocálico quechua a favor de las vocales cerradas; de ahí kulli y no qulli (pronunciado [ˈqɔ.ʎi]). Algo similar ocurrió con el nombre de la lengua quechua, que se escribió quichua de manera generalizada durante los primeros siglos de la dominación colonial y, en algunos casos, hasta el siglo XIX (por ejemplo, en Arona, 1938), al representar la pronunciación con velar y con vocal cerrada ([ˈki. ʧwa]), hasta que se introdujo la variante quechua por la fuerza de la campaña sureñizadora, en la segunda década del siglo XVII (Cerrón-Palomino, 2008, p. 37). En un contraste que sería necesario historizar de manera detallada, la variante kulli tuvo éxito frente a qulli incluso en aquellas variedades que, como la cuzqueña, mantenían la distinción entre /q/ y /k/, pues, a diferencia de González Holguín y Molina, los registros modernos solo entregan kulli (Lira, 1945; Cusihuamán, 1976a). En cuanto a la motivación para el nombre de la lengua a partir de este adjetivo, la entrada <colli runa> ‘hombre de piel oscura’, de González Holguín, invita a pensar en una aplicación del adjetivo de color a una población determinada, la del Huamachuco prehispánico o colonial, a cuya lengua se habría transferido posteriormente la denominación, por metonimia. Dicha atribución y bautizo habrían sido realizados por un grupo quechuahablante, lo que explicaría el origen quechua del étimo.
La mención más antigua de la lengua se remonta a 1618: un auto de visita —enmarcado en la primera campaña de extirpación de idolatrías, de las primeras décadas del siglo XVII (Duviols, 1977, pp. 176-193)— que instruye al párroco de Cabana para que prohíba hablar la lengua indígena en su jurisdicción. En el documento, que forma parte del Archivo Parroquial de Cabana (Pallasca, Áncash), se dispone «que ninguna persona hable la lengua que llaman colli» bajo «pena de cinquenta açotes»27. Nótese el distanciamiento del redactor a través de la frase de relativo con verbo impersonal: la lengua que llaman colli. Esto sugiere que el término aún no se incorporaba claramente a la terminología usada por la Iglesia, sino que era una palabra empleada cotidianamente por otros, tal vez la propia población cullehablante, seguramente bilingüe culle-castellano —pero más probablemente trilingüe culle-quechua-castellano, como veremos después—, por los «españoles» avecindados en la región o por ambos grupos poblacionales. Además de ser, como he adelantado, el único texto que contiene el nombre de la lengua con vocal abierta, también es el único que conecta, desde el discurso extirpador, el uso de este idioma específico con la supervivencia de supersticiones y rituales de «la gentilidad».
Es conocido el celo mostrado en distintos momentos por la Iglesia colonial contra el quechua y el aimara como vehículos de transmisión de las antiguas creencias andinas (Mannheim, 1991, pp. 68-71; Andrien, 2011, p. 115); el documento de Cabana, en cambio, se concentra en la lengua local. Este no parece haber sido el único caso de idioma «menor» tenido por nocivo para los fines de la evangelización en la primera mitad del XVII, puesto que, en 1646, un edicto del arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, advierte a los sacerdotes de toda su jurisdicción —que incluía Cabana—, que durante las «borracheras», los «indios viejos amautas» recordaban los antiguos ritos, habitualmente en su lengua, «y especialmente en la materna de sus pueblos donde la ay, para que los demás no los entiendan, y descubran»28. Es interesante que este edicto se haya emitido en el pueblo de Huacho, en el corregimiento de Chancay, que se encuentra dentro de la zona atribuida al quíngnam (Torero, 1986, pp. 540-541 y 1989, p. 229; Cerrón-Palomino, 2004, p. 87)29. Antes de la localización del documento de Cabana, la mención del culle que se tenía por más antigua era la contenida en la Memoria de las doctrinas que ay en los valles del obispado de Truxillo desde el rio Sancta asta Colán, lo último de los llanos, de 1630, que lista las diversas jurisdicciones eclesiásticas de la región costeña del obispado de Trujillo, y menciona las órdenes que estaban a cargo de cada una de ellas y, de paso, las lenguas que predominaban allí. Después de recorrer las zonas costeñas, de habla mochica y quíngnam, el documento termina señalando que, aunque en toda la sierra se habla «la lengua general del Inga», hay algunos pueblos que tienen «su lengua particular materna que llaman “culli”», pero se apresura en aclarar que en estas localidades «también usan de la general» (Ramos Cabredo, 1950, p. 55)30.
Como se desprende de este documento, la convivencia entre el culle y el quechua parece haber sido larga e intensa, aunque los escasos datos no apuntan a algún tipo de vinculación genética; de hecho, el culle sigue considerándose como una lengua genéticamente independiente (Adelaar con Muysken, 2004, p. 403). Una de las manifestaciones más claras del contacto culle-quechua reside en la cantidad de préstamos quechuas que contienen las dos listas de léxico culle de que disponemos. Si descartamos estos préstamos, ambas listas entregan un total de entre 48 y 52 palabras simples31, cuatro frases nominales con núcleo y modificador —<ahhi ogoll> ‘hijo hombre’ frente a <usu ogoll> ‘hija mujer’; <urù sag̽ars> ‘tronco’, donde <urù> es ‘árbol’; <còñpulcasù> ‘olas’, donde <coñ> es ‘agua’; <maivill> ‘sandalias’, donde <mai> es ‘pie’, y <huici-vana> ‘comedor de pan’— y dos enunciados descriptivos: <pichon-goñ> ‘pajarito tomando agua’ y <qui amberto gauallpe> ‘quiero comer gallina’, con el préstamo quechua <gauallpe> < wallpa y el probable pronombre de primera persona singular culle ki32. El vocabulario más antiguo aparece en una columna de la tabla denominada «Plan que contiene 43 vozes castellanas traducidas a las 8 lenguas que hablan los Yndios de la costa, Sierras y Montañas del Obispado de Truxillo del Perú», junto a sendos listados del «quichua», el «yunga» o mochica, la «lengua de Sechura», la «de Colan», la «de Catacaos», la «de los Hivitos» y la «de los Cholones». Esta tabla fue elaborada a finales del siglo XVIII por el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez Compañón (1978 [1790])33. La segunda lista fue recogida alrededor de 1915 por el padre Teodoro Gonzales Meléndez, sacerdote de Cabana, en el caserío de Aija, cercano a su parroquia34, y fue dada a conocer en 1949 (Rivet, 1949), en paralelo con el listado de Martínez Compañón (Rivet, 1949; Zevallos Quiñones, 1948). Este fue, al parecer, el último testimonio recogido de boca de hablantes, capaces de construir oraciones en la lengua. Aparte de la versión de Rivet, existe una copia del listado hecha por el intelectual ancashino Santiago Antúnez de Mayolo, como se detallará en el capítulo 3.
Además de ambos listados, la crónica de los primeros agustinos que evangelizaron la provincia colonial de Huamachuco (San Pedro, 1992 [1560]) entrega un conjunto de palabras que se pueden asignar al idioma, además de muchos términos quechuas. Silva Santisteban (1986) presentó un listado de las palabras culles conocidas hasta mediados de la década de 1980 a partir de estas tres fuentes35. A esas palabras debe sumarse ahora un corpus amplio de indigenismos no quechuas ni aimaras recopilados en los años recientes, muchos de ellos atribuibles al culle (Adelaar, 1990 [1988], pp. 87, 95-96; Castro de Trelles, 2005, pp. 209-210; Cuba Manrique, 2000; Escamilo Cárdenas, 1993 y 1989; Flores Reyna, 1997, 2000 y 2001; Pantoja Alcántara, 2000; Andrade, 1995a, pp. 104-111; 2010, p. 167 y 2011; Andrade & Ramón, 2014). Sin embargo, hace falta un trabajo integral de selección minuciosa a partir de este bagaje. Se ha planteado que existió un catecismo escrito en culle a partir de una lectura de la crónica agustina (Castro de Trelles, 1992, p. XL); no obstante, no resulta transparente que el redactor de esta relación, fray Juan de San Pedro, distinguiera el idioma local del quechua, lengua que también se manejó en la jurisdicción de Huamachuco, de tal modo que cuando el redactor mencionó «oraçiones y credo en la lengua, tal como se ha hecho en guamachuco» (San Pedro, 1992 [1560], p. 225), la expresión «la lengua» podría haberse referido al quechua36.
Sobre la base de los datos léxicos entregados por las dos listas mencionadas y por las fuentes del siglo XVI, la lingüística andina ha podido reconstruir el área de emplazamiento del culle a través del examen de la toponimia (ver el mapa 3). Adelaar (1990 [1988]) y Torero (1989) llegaron, de manera independiente, a sendas hipótesis sobre esta área, el primero después de un minucioso trabajo de campo en la región, orientado inicialmente a localizar comunidades que todavía pudieran hablar la lengua; el segundo, mediante la revisión de los mapas del Instituto Geográfico Nacional. De este modo, a través de metodologías diferentes, se llegaba, básicamente, a la misma conclusión. El área en la que ambos están de acuerdo y que denominaré, a lo largo de este libro, «zona consensual» comprende, desde el norte, el territorio actual de la provincia cajamarquina de Cajabamba, el de todas las modernas provincias serranas de La Libertad y el de la provincia ancashina de Pallasca. El límite occidental habría estado marcado por el fin de la cordillera; así, en la costa, el área culle habría limitado con la del mochica y el quíngnam37. El límite oriental estaría dado aproximadamente por el cauce del río Marañón. Es importante mencionar que, si nos guiamos por la carta de postulación de curatos que el sacerdote Miguel Sánchez del Arroyo, cura de Ichocán y del pueblo de Condebamba, envió a la curia de Trujillo, en 1774, en la que se jactaba de conocer, además del quechua, el culle «por curiosidad e industria» (Zevallos Quiñones, 1948, p. 118), tendríamos que ampliar la frontera de la «zona consensual» hasta la provincia de San Marcos, pues Ichocán se localiza en su actual territorio.
Fuera de esta precisión, que se desprende de las fuentes mismas, el límite norteño de la zona de emplazamiento del culle ha sido difuso desde el inicio del estudio de esta lengua. Etnohistoriadores como Silva Santisteban (1982 y 1986) y Espinoza Soriano (1977 y 1974b) plantearon que el valle de Cajamarca, e incluso la zona de «los Huambos» —que cubrió, en tiempos coloniales, básicamente los territorios de las actuales provincias de Cutervo y parte de las de Chota y Santa Cruz—, fueron de habla culle, guiándose por informaciones coloniales y arqueológicas sobre la equivalencia de cultos y de manifestaciones de la cultura material entre Cajamarca y Huamachuco. Torero (1989) estudió la toponimia de la zona a partir de los mapas del Instituto Geográfico Nacional e identificó distinciones entre los componentes típicos de la toponimia culle y los del territorio cajamarquino no correspondiente a las provincias de San Marcos y Cajabamba. Sobre esta base, propuso dos áreas toponímicas distintas, que se superponen en parte, y que habrían derivado de sendos fondos idiomáticos, denominados den y cat a partir de las terminaciones más frecuentes de los nombres geográficos en ambas zonas. Posteriormente, Adelaar con Muysken (2004) identificó un conjunto de correspondencias léxicas entre la zona culle y palabras del quechua de Cajamarca no pertenecientes al fondo quechua, lo que sugiere un sustrato culle para estas variedades. En un artículo posterior, Adelaar insiste en esta idea (2012b, p. 210). Por ello, este autor llamó a profundizar el análisis para explicar la aparente contradicción entre el léxico y la toponimia en cuanto a la identidad lingüística prequechua del valle de Cajamarca. Asimismo, Adelaar ha señalado que algunas de las mencionadas correspondencias también se observan en el quechua de Ferreñafe, que probablemente también habría heredado esas palabras de una lengua previa al quechua (2012b, p. 203).
En cuanto al sur, George Lau ha analizado con cuidado la toponimia de los sitios arqueológicos, con el fin de evaluar la posibilidad de ampliar el área culle hasta Recuay. Sin embargo, no ha llegado a resultados concluyentes: «[L]a evidencia es ambigua para la existencia de una entidad geopolítica recuay cullehablante debido a que no se pueden fijar los topónimos de manera sistemática en el tiempo», afirma (2010, p. 145). La idea había sido propuesta por otros arqueólogos previamente: entre otros, Grieder (1978)38. Solís Fonseca, por su parte, ha propuesto una extensión hasta Bolognesi, en el límite sureño del moderno departamento de Áncash, sobre la base de una equivalencia discutible, como veremos después, entre la difusión de la lengua y la del culto de Catequil, la deidad principal del panteón huamachuquino (Solís Fonseca, 2009, p. 15, 2003 y 1999, p. 34). Antes que estos autores, Adelaar había propuesto una avanzada hacia el sureste siguiendo el cauce del río Marañón, por la frontera entre los departamentos de Áncash y Huánuco. Para ello, se basó en el hecho de que en la segunda visita que hizo el arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo, a fines del siglo XVI, se mencionó una lengua linga e ilinga en toda la «zona consensual», pero también en Mancha y Huarigancha, en la mencionada frontera (Adelaar, 1990 [1988], p. 86). Recientemente (Adelaar, 2019) insistió en esta idea y propuso separar las entidades lingüísticas referidas mediante las voces linga e ilinga: mientras la primera habría nombrado al culle, la segunda se habría referido al quechua. Torero, por su parte, planteó que linga e ilinga hacían referencia al culle, pero sugirió que la mención de esta lengua en la frontera entre Áncash y Huánuco atestiguaba la existencia de colonias de cullehablantes transpuestas de sus lugares de origen, a la manera de mitmas (1989, pp. 227-228). Cerrón-Palomino (2005, p. 126, n. 2) ha cuestionado esta equivalencia. En el capítulo 3 presentaré los argumentos de este autor y añadiré otros, basados en la misma visita eclesiástica, para sostener que las denominaciones linga e ilinga aludían ambas al quechua.
Los componentes toponímicos que han permitido trazar el área de expansión de la lengua se listan en la tabla 1, en la que se especifican, en la primera columna, las variantes de cada componente. En la segunda columna, se precisa el significado del elemento, si es que este se ha logrado establecer, así como el fundamento presentado para esta postulación. Si los autores han tenido ideas discrepantes sobre el significado del componente, se detalla el apellido del autor al costado de cada glosa. En cuanto a los procedimientos para la asignación de significado, los investigadores han seguido dos caminos: o se han basado en la documentación existente —la opción más confiable si se interpreta con cautela, como sucede con <quida>, que aparece como ‘mar’ en el listado de Martínez Compañón, y ha sido glosado como ‘laguna’ por Adelaar (2004, p. 402)—, o se han fundamentado en una observación de los referentes geográficos más frecuentes a los que aparece asociado el componente. Este es un camino sensato a falta de datos documentales, pero es menos confiable que el primero, por dos razones: primero, los investigadores miramos la geografía andina desde un prisma inevitablemente sesgado por las concepciones modernas, lo que supone un margen de error en la asociación entre topónimo y referente, y, segundo, en la toponimia andina es habitual la transposición del nombre a un fenómeno geográfico adyacente. Así, por ejemplo, un río termina recibiendo el nombre de la quebrada por la que pasa y, muchas veces, cambia de nombre adoptando las designaciones de los accidentes geográficos más prominentes a lo largo de su cauce. Por ello, es preferible una asignación de significado respaldada en la documentación, cuando ello es posible y siempre que se base en una interpretación cuidadosa de la fuente documental. En la tercera columna se brindan ejemplos de cada componente, y, finalmente, en la cuarta, se especifican las referencias bibliográficas relevantes para cada elemento revisado.
Aparte de los componentes presentados en la tabla, los investigadores han identificado, en el corpus de topónimos disponible, algunos lexemas no exclusivos de la toponimia, pero que formaban parte del léxico general del culle y que, como tales, aparecen en los nombres geográficos. Dichos lexemas son ogoll ‘hijo’, como posiblemente en Agallpampa (Adelaar, 1990 [1988], p. 90; Torero, 1989, p. 227); cau ‘lluvia’, como en Cauday ‘loma de la lluvia’ (Torero, 1989, p. 227; Adelaar, 1990 [1988], p. 89); sim, de significado indeterminado, como en Simbal (Torero, 1989, p. 227); uru ‘palo, árbol’, como en Uruloma ‘loma del árbol’ (Torero, 1989, p. 227); mun ‘luna’, como en Munday ‘loma de la Luna’ (Adelaar, 1990 [1988], p. 90); mu ‘fuego’, como en Mumalca ‘poblado de fuego’ (Adelaar, 1990 [1988], p. 90); nau, de significado indeterminado, como en Naubamba (Krzanowski & Szemiński, 1978, pp. 29-30; Adelaar, 1990 [1988], p. 90 y 2004, p. 403); chuchu ‘flor’, como en Chuchugal (Torero, 1989, p. 251); y lluca ‘viento’, como en Llucamaca (Torero, 1989, p. 252). En un trabajo previo (Andrade, 1999), presenté un listado de los componentes toponímicos consensualmente atribuidos al culle, junto con una relación de otros componentes cuya atribución a este idioma era poco clara. De estos últimos, aquellos sobre los que ningún trabajo ha insistido posteriormente son –ayda ~ –alda ~ –ida, propuesto por Torero (1989, p. 226), como en Cachayda, Muchucayda y Huayacalda; y –chic ~ –chique, también propuesto por Torero (1989, p. 226) como en Capachique, Sanchique y Pasachique. El primer grupo de topónimos ha sido objeto de un análisis distinto por parte de Adelaar con Muysken (2004, p. 403), que segmentan, más bien, –da. En cuanto a –chique, sugerí, en ese momento, a partir del material que analicé, que el componente podía ser de origen quíngnam o mochica. También propuse como posibles componentes culles –dan, como en Cachicadán y Cahuadán; –buc, como en Puribuc y Sambuc; y –umas, como en Chacomas y Sañumas. En la documentación colonial aparece también Adaomas. Otro componente aislable en la región, a partir de la documentación revisada, es –ullo, como en Guarasullo, Huatullo y Mormorullo (no necesariamente debería pensarse en un origen quechua para este segmento: q. ullu ‘pene’).
Tabla 1. Componentes característicos de la toponimia culle
| Componente toponímico | Significado y fundamentación | Ejemplos | Referencias |
| –con ~ –coñ ~ –gon ~ –goñ | ‘río’ (Torero)‘agua’ (Adelaar con Muysken) Fundamentación basada en la documentación | Porcón, Miragón, Acogoñ,Conchucos | Krzanowski y Szemiński (1978, p. 25), Adelaar (1990 [1988], p. 91), Torero (1989, p. 221), Adelaar con Muysken (2004, p. 402) |
| –chuco ~ –chugo | ‘tierra en el sentido demarcatorio’Fundamentación basada en la documentación | Conchucos, Huamachuco, Cerripchugo, Santiago de Chuco | Adelaar (1990 [1988], p. 91), Torero (1989, p. 221), Adelaar con Muysken (2004, p. 402) |
| –day ~ –t aya | ‘montaña, roca’ (Adelaar)‘montaña’ (Adelaar con Muysken)‘cerro’ (Torero)Fundamentaciones basadas en la correlación con el referente | Mayday, Namuday, Chochoconday, Aragostay, Pinantay | Adelaar (1990 [1988], p. 89), Torero (1989, pp. 221, 227), Adelaar con Muysken (2004, p. 402) |
| –bal ~ –ball ~ –ual ~ –guall | ‘caserío, aldea, granja’ (Adelaar)‘pampa’ (Torero)Fundamentaciones basadas en la correlación con el referenteSignificado no especificado (Adelaar con Muysken) | Simbal, Marcabal, Camball, Huachacual, Huadalgual | Adelaar (1990 [1988], p. 88), Torero (1989, pp. 221, 227), Adelaar con Muysken (2004, p. 402) |
| –maca | ‘cerro’ (Torero)‘colina, loma, cerro bajo’ (Adelaar), ‘ladera’ (Cuba)Fundamentación basada en la correlación con el referente Significado no especificado (Adelaar con Muysken) | Shiracmaca,Cruzmaca | Torero (1989, pp. 221, 227), Adelaar (1990 [1988], p. 90), Adelaar con Muysken (2004, p. 402), Cuba Manrique (2018) |
| –bara ~ –vara ~ –huarab | ‘terreno en pendiente’, ‘lugar cultivable’ (Cuba Manrique)Fundamentación basada en la correlación con el referenteSignificado no especificado (Adelaar con Muysken) | Parasive,Survara, Chinchivara, Tunas Suara | Torero (1989, pp. 221, 231)Cuba Manrique (1994, p. 5)Cuba Manrique (2005, p. 123)Cuba Manrique (2018, p. 70)Adelaar (1990 [1988], p. 90)Adelaar con Muysken (2004, p. 403) |
| –queda ~ –quida ~ –guida ~ –gueda | ‘lago’Fundamentación basada en la documentación | LláuguedaAraqueda | Krzanowski y Szemiński (1978, p. 25)Adelaar (1990 [1988], p. 89)Torero (1989, p. 226)Adelaar con Muysken (2004, p. 402) |
| –pus ~ –pos | ‘tierra en el sentido mineral’Fundamentación basada en la documentación | Parrapos,Ogorpus | Adelaar (1990 [1988], p. 90)Adelaar con Muysken (2004, p. 402) |
| –uran ~ –goran ~ –guran | ‘río’Fundamentación basada en la documentación | Sanagorán, Candigurán, Surgurán | Adelaar (1990 [1988], p. 90)Torero (1989, p. 226) |
| –sicap ~ –chacap ~ –sácape ~ –chácape | ‘chacra, granja’ (Adelaar)‘pampa’ (Cuba Manrique)Fundamentación basada en la correlación con el referenteIndeterminado (Adelaar conMuysken) | Sinsicap, Sagasácape, Monchacap | Adelaar (1990 [1988], p. 89)Cuba Manrique (2005, p. 139)Cuba Manrique (2018, p. 71)Torero (1989, p. 226)Adelaar con Muysken (2004, p. 403) |
| –chall ~ –chal | Indeterminado | Uruchal, Huamanchal, Cayanchal | Adelaar con Muysken (2004, p. 403)Andrade (1999, p. 417)Torero (1989, pp. 226 y 231) |
| –da ~ –tac | Indeterminado | Ichocda, Cachaida, Calagayta | Adelaar con Muysken (2004, p. 403) |
| –gall ~ –gal ~ –galli ~ –calli | Indeterminado | Chuchugal, Sangal, Uragalli, Chichacalle | Adelaar con Muysken (2004, p. 403) |
| –ganda | ‘cerro’ (Torero)Fundamentación basada en la correlación con el referente | Shagaganda,Altuganda ‘cerro alto’ (Torero) | Torero (1989, p. 227)Adelaar (1990 [1988], p. 89) |
| a –tay como variante de –day recién se plantea en Adelaar con Muysken, 2004, p. 402.b Anteriormente se consideraba a –huara como un segmento independiente, cuya atribución al culle no era segura (Krzanowski & Szemiński, 1978, p. 23; Torero, 1989, pp. 226, 231). Ahora, Adelaar con Muysken, 2004, p. 403, lo considera una variante de –bara y –vara. Sería necesario precisar las condiciones de esa variación.c Anteriormente se consideraba a –da variante de –day (Adelaar, 1990 [1988], p. 89; Torero, 1989, pp. 221 y 226). No se había aislado el segmento –ta como variante de –da. |
En la revisión bibliográfica y documental realizada, he podido obtener evidencia adicional sobre dos de los componentes listados en la tabla anterior. En primer lugar, sobre –day, en un texto de geografía escolar de la provincia de Cajabamba, se dice, con mucha seguridad, que –day significa ‘loma’. El autor señala lo siguiente: «La laguna de Ushunday, que significa loma del moscón negro o zumbo; se encuentra al Sudoeste de la capital; es extensa, pero de muy poco fondo y llena de totorales; no tiene desagüe» (Berástegui, 1933, p. 15). La glosa es confiable por dos razones: ushun o, más precisamente, [u.ˈʒun] es, en efecto, el nombre de un insecto descrito como ‘abeja silvestre’ (Quesada, 1976a, p. 95) y como ‘avispón de color negro’ (Cárdenas Falcón & Cárdenas Falcón, 1990, p. 136), y esto coincide con «loma del moscón negro o zumbo» como significado de Ushunday. En segundo término, a lo largo de su obra, Berástegui entrega correctamente el significado de topónimos de origen quechua, que son plenamente verificables. Se puede postular ‘loma’, entonces, como el significado del componente –day, que para Adelaar y para Torero significaba ‘cerro elevado’ y ‘roca’, respectivamente. Nótese que las interpretaciones de ambos estudiosos se basaban en la correlación con el referente y no en la documentación, ya que no existían datos sobre el significado del segmento.
La segunda precisión atañe al muy frecuente componente –bal ~ –ball, con variantes –gual, –hual y –ual. En un documento de tierras de 1781, correspondiente a la zona limítrofe entre Cajabamba y Huamachuco, se explicita el significado de Vilcahual como ‘rincón de vilca’, donde vilca permanece sin traducción: «Lo sierto es [...] que el Alcalde a vista de los documentos del dicho Tomas se explicó con la voz Vilcagual que significa rincon de vilca, y asi el citio esta en un rincon del serro de Vilcapampa», argumenta una de las partes en conflicto, la de los indígenas39. El coronel Josef Antonio de Escalante, la otra parte, sostenía, en cambio, en 1780, una distinción entre Vilcabal, que «es lengua yndica ó natural que quiere decir altura de Vilca», y Vilcagual, que «se entiende por rinco[n] de Vilca»40. Según el testimonio de Escalante, se trataba de dos lugares distintos que los indígenas querían hacer pasar como uno solo para despojarlo de su propiedad. El cotejo documental apunta a la indistinción que defendían los indígenas, pues en otro documento más temprano, correspondiente a la zona de Atun Conchucos, en Pallasca, el mismo redactor escribe indistintamente <Yungabal> y <Yungaual> para el mismo paraje41. De ser correcto el significado brindado por los indígenas y por Escalante para Vilcahual, –ball ~ –bal ~ –gual ~ –ual, sería un componente equivalente a kuchu ‘rincón’ o topo ‘porción de terreno’ del quechua (una de las acepciones de rincón en castellano), y no tendría mucho que ver con las lecturas propuestas en la literatura: ‘caserío, aldea, granja’ (Adelaar, 1990 [1988], p. 88) y ‘llanura, campo, pampa’ (Torero, 1989, pp. 221 y 229). Aparte de componentes toponímicos, se ha planteado que dos sufijos del castellano regional proceden del culle: en primer lugar, el aumentativo –enque, como en flaquenque ‘extremadamente flaco’ (Cerrón-Palomino, 2005) y el diminutivo –ash, como en cholasho ‘muchachito’ y chinasha ‘muchachita’ (Flores Reyna, 1997, 2000 y 2001; Cerrón-Palomino, 2005, p. 136; Cuba Manrique, 2005, p. 144; Andrade, 2010, pp. 169-173). Desarrollo ambos temas con detalle en el capítulo 4.
Sobre el sistema fonológico de la lengua, Adelaar con Muysken (2004, p. 402) ha planteado que el culle tenía un sistema vocálico similar al del quechua y el aimara, es decir, con tres vocales: /a, i, u/. Los topónimos que muestran o, explica, indican que esta vocal aparece en la vecindad de /r, q, g/, y se observan casos de aparente armonía vocálica, como en Chochoconday. Asimismo, postula una distinción entre los órdenes velar y posvelar (/q/ y /k/). Fonotácticamente, señala como un rasgo inusual el hecho de que en los compuestos que tienen un segundo elemento que se inicia con oclusiva, esta tiende a sonorizarse, mientras que el primer componente puede terminar con oclusiva sorda, como en Ichocda y Shiracball, lo que le da una sonoridad especial a la toponimia de la lengua. Por otra parte, ha planteado una diferencia dialectal, en el nivel fonético-fonológico, entre la zona sureña del «área consensual», es decir, Pallasca y Santiago de Chuco, y el resto de la región: en la primera zona, se encuentran /ɲ/ y /ʎ/ en final absoluto, mientras que más al norte, encontramos los fonemas no palatales /n/ y /l/: así, Acogoñ y Camball en el sur frente a Chusgón y Marcabal en el norte. Es llamativo que /ɲ/ y /ʎ/ aparezcan a final de palabra, rasgo que debe resaltarse como un elemento distintivo de esta lengua, aunque restringido dialectalmente, pues ni la fonotaxis del quechua ni la del aimara admiten esta posibilidad, salvo marginalmente para /ʎ/ en algunos registros esporádicos del quechua para chankill ‘alga’ y chunchull ‘intestinos’, que, en la mayor parte de variedades, se consignan con /l/ final.