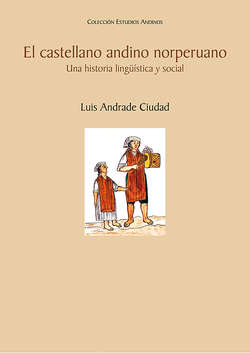Читать книгу El castellano andino norperuano - Luis Andrade - Страница 8
ОглавлениеCapítulo 1
Sociolingüística histórica, dialectología y espacio andino
Introducción
Este estudio se plantea un conjunto de problemas inscritos en el campo de la sociolingüística histórica, especialmente en sus vertientes vinculadas con la sociología del lenguaje, el contacto de lenguas y la dialectología. Por ello, este capítulo recorre algunos enfoques y conceptos básicos de esta subdisciplina, enfatizando las tres áreas mencionadas y sus posibles aplicaciones al escenario andino, para luego abordar la pregunta de por qué la historia de las lenguas y variedades habladas en los Andes resulta de interés para este campo de estudio. El objetivo central del capítulo es mostrar que, en el marco de la lingüística andina, se han desarrollado, a lo largo de los últimos cincuenta años, un conjunto de acercamientos, reflexiones y debates sobre los hechos lingüísticos del pasado que pueden dialogar de manera productiva con algunos de los enfoques y métodos esbozados en el naciente espacio de la sociolingüística histórica. Este recorrido teórico se considera necesario para emprender, en los capítulos siguientes, el examen del castellano andino norperuano con una base más sólida y así poder evaluar, al final del estudio, los resultados obtenidos dentro de un horizonte conceptual más amplio.
¿Qué ofrece la sociolingüística histórica al estudio de las lenguas y variedades habladas en los Andes?
A partir del reciente estado de la cuestión presentado por Nevalainen y Raumolin-Brunberg (2012), adopto una visión amplia de la sociolingüística histórica, como un área de estudios interdisciplinarios que se conecta con diversos paradigmas y orientaciones de investigación, con el objetivo de aclarar las relaciones entre lenguas, variedades y fenómenos lingüísticos, por un lado, y la historia de los hablantes y sus poblaciones, por otro. Han pasado casi treinta años desde que, en su trabajo seminal —una evaluación teórica de la adecuación del paradigma variacionista para afrontar un problema histórico del escocés—, Romaine definiera el objetivo central de esta subdisciplina como «la investigación y la explicación de las formas y usos en que la variación puede manifestarse en una comunidad dada a través del tiempo, y de las formas como las funciones, usos y tipos de variación particulares se desarrollan en el interior de lenguas particulares, comunidades de habla, grupos sociales, redes e individuos» (Romaine, 2009 [1982], p. X, traducción mía). Después de unos años iniciales marcados por el predominio del paradigma cuantitativo y variacionista, a lo largo de estas tres décadas, los académicos que trabajan en la sociolingüística histórica han sumado los aportes de otros paradigmas a la nueva área, desde la sociología del lenguaje hasta la lingüística de corpus, pasando por la sociolingüística interaccional y la etnografía de la comunicación. Recogiendo esta diversidad de perspectivas, Nevalainen y Raumolin-Brunberg conciben el campo como un área de interacción definida como «la dimensión de la sociolingüística relacionada con el tiempo real» (Nevalainen & Raumolin-Brunberg, 2012, pp. 26-27), en la que confluyen nueve paradigmas, aunque los autores se cuidan de afirmar que este recuento no debe tomarse como cerrado ni exhaustivo. Estas nueve áreas son la sociolingüística, la historia social, la dialectología, la lingüística histórica en el sentido clásico, la historia de las lenguas particulares, la lingüística de corpus, la filología, los estudios del discurso y la sociopragmática.
Los autores listan diversos dominios dentro de cada una de las nueve etiquetas disciplinarias mencionadas y reconocen que varios de ellos ameritarían constituir un campo por sí solos. Además, hay algunos dominios que cruzan distintas áreas, como es el caso del contacto lingüístico. En este estudio, me interesan centralmente las proyecciones de la sociolingüística, la lingüística histórica, la dialectología y la filología hacia la sociolingüística histórica. Bajo la etiqueta «sociolingüística», Nevalainen y Raumolin-Brunberg incluyen, además de la dialectología social y la sociolingüística interaccional, la sociología del lenguaje, que será central en este trabajo. Dentro de la dialectología, otra área clave para este libro, incluyen el contacto de lenguas y dialectos, además de la geografía dialectal y cultural. La teoría del contacto lingüístico también está considerada, junto con la lingüística comparativa, dentro del paradigma de la lingüística histórica clásica, mientras que el área de la filología está conformada por la interpretación y edición de textos, la paleografía y los estudios literarios clásicos. Me interesa desarrollar en este acápite algunos aportes básicos de la sociología del lenguaje, de la lingüística del contacto y de la dialectología para los estudios sociohistóricos sobre las lenguas en los Andes. Las ideas vinculadas al área de la filología se desarrollarán en el siguiente acápite, a partir de la revisión de algunos casos emblemáticos de la investigación realizada en la lingüística andina. De este modo, espero mostrar la importancia de los enfoques e instrumentos de esta área de interacción interdisciplinaria para el estudio del espacio andino y, al mismo tiempo, señalar el interés que tiene este escenario para el desarrollo del mencionado campo teórico.
De la sociología del lenguaje, la sociolingüística histórica aprovecha su énfasis «en la competencia y el conflicto que se puede encontrar entre las distintas variedades lingüísticas en todas las sociedades», competencia cuyos resultados pueden ser tan diversos como la adquisición del estatus de variedades o lenguas modélicas hasta la pérdida total de prestigio, de tal manera que al final no resten hablantes nativos de la variedad o lengua en cuestión y se consolide la sustitución lingüística, aparejada con la «muerte» de la lengua o variedad de origen (McColl-Millar, 2012, p. 46). El estudio de este abanico de posibilidades macro para las lenguas y variedades tiene en el concepto de diglosia una de sus columnas vertebrales, desde las formulaciones iniciales, restringidas a variedades especiales de una lengua (Ferguson, 1959) o bien a lenguas distintas que comparten un mismo territorio (Fishman, 1980), hasta los posteriores refinamientos de la noción, que incluyen escenarios más complejos, con lenguas y variedades que se distribuyen los dominios o ámbitos de uso de manera fragmentaria (Fasold, 1996). Bien aplicado, el enfoque de la sociolingüística histórica puede ayudar a otorgarle densidad al concepto de diglosia, y evitar la tendencia, que se ha advertido en algunos trabajos basados en esta noción, a presentar solamente descripciones de los escenarios lingüísticos, figuras estáticas antes que explicaciones evolutivas sobre las relaciones siempre conflictivas, históricamente construidas, entre lenguas y variedades (Baker, 2010, p. 60).
La versión más afinada del concepto de diglosia ha sido aplicada, desde un punto de vista sociohistórico, al espacio mesoamericano, para representar las relaciones entre el latín, el castellano, el náhuatl y las otras lenguas indígenas en Nueva España (Parodi, 2011, p. 92; Zimmermann, 2006). En cambio, no ha sido aprovechada para describir el escenario andino en distintos momentos de su historia, a pesar de que este espacio ha estado marcado por el bilingüismo y el multilingüismo desde tiempos prehispánicos (el concepto básico ha sido aplicado a los Andes centrales por Charles, 2010, p. 58, y ver otras fuentes citadas allí). En este estudio se aprovechará esta versión del concepto para describir la jerarquía entre el castellano, el quechua y el culle, una lengua extinta de los Andes norperuanos, durante la colonización española, así como para explicar la pervivencia del quechua en la región hasta
bien entrado el siglo XVIII.
Otro campo central de la sociología del lenguaje que una perspectiva sociohistórica ayuda a aplicar de una manera más fina y situada es la diversidad de procesos que conducen a la sustitución lingüística o language shift. En su recuento de casos clásicos, McColl-Millar (2012, pp. 56-57) resalta el hecho de que, en contra de lo que la formulación «sustitución lingüística» invita a pensar, el final de este proceso nunca consiste en el paso tajante y definitivo de una variedad o una lengua a otra. Un conocido ejemplo es el del anglorromaní, variedad usada por personas de ascendencia roma en Inglaterra y Gales como un medio para excluir a los outsiders y, según explica Matras (2009, p. 295), creada en un contexto de obsolescencia del romaní. En algún momento entre los siglos XIX y XX no hubo más hablantes de romaní en esta región, pero la población de ascendencia roma aprovechó entonces, como código de comunicación intragrupal, esta variedad mixta con el inglés, opaca a los extraños y consistente, en términos gruesos, en una integración de elementos léxicos del romaní con una sintaxis esencialmente inglesa. Otro caso de interés, recordado por McColl-Millar (2012, pp. 56-57), es el del norn, un dialecto norgermánico hablado en las islas Shetland, un archipiélago situado en el Atlántico Norte, entre Gran Bretaña y el sur occidental de Noruega. Los habitantes de Shetland mantuvieron con los holandeses intensas relaciones económicas, basadas en la pesca industrial, hasta inicios del siglo XVIII, cuando el boom pesquero eclipsó debido a la aplicación de políticas tributarias más estrictas por parte del Estado escocés. En estas circunstancias, parecía inevitable que creciera la importancia del escocés hablado y escrito a expensas del norn, que debería haber sido sustituido sin más. Sin embargo, a fines del siglo XIX, se encontraron elementos léxicos del norn en los dialectos escoceses de Shetland y se localizaron hablantes residentes en las islas que podían recordar cláusulas y rimas enteras en norn. A fines del siglo XVIII, un religioso había podido registrar la balada de Hildina, un poema de considerable longitud, memorizado en norn por un anciano a pesar de no entenderlo cabalmente. Estos hallazgos son sorprendentes debido a que se produjeron más de un siglo después de la esperable sustitución lingüística a favor del escocés. McColl-Millar interpreta estos hechos como el resultado de un «importante sentimiento de conexión, de identidad» (McColl-Millar, 2012, p. 58) con el norn, que trascendía las funciones meramente informativas y comunicativas del lenguaje. La retención de rasgos fonético-fonológicos distintivos en las variedades de escocés habladas en Shetland ha sido interpretada también como una forma de construcción de la identidad étnica a partir del antiguo idioma.
Para un espacio como el andino, que ha supuesto balances diversos entre lenguas y variedades a través de la historia, tanto antes como después de la Conquista hispánica, la comprensión más situada de los procesos de sustitución lingüística y su conexión con la identidad étnica constituyen enfoques promisorios. El caso del anglorromaní, con su énfasis en la diferenciación étnica respecto de las lenguas y culturas hegemónicas de Inglaterra y Gales, recuerda resultados de «negociación lingüística» producidos en el espacio andino. Es el caso del callahuaya, la lengua especializada de los herbolarios de Charazani, en la provincia de Bautista Saavedra (La Paz, Bolivia), descrita como un código que integra léxico puquina con estructuras gramaticales básicamente quechuas (Adelaar con Muysken, 2004, pp. 356-362; Torero, 2002, p. 392). La antigua lengua de los arrieros de Olmos, en el departamento norperuano de Lambayeque, también ha sido interpretada como un código especializado, que integró léxico sechurano con una base gramatical mochica (Torero, 2002, p. 226; Andrade, 2009, pp. 15-16). El caso del norn, por su parte, presenta paralelos con los tramos finales de la historia del mochica, lengua hablada en la costa norte del Perú desde antes de la conquista incaica hasta inicios del siglo XX, cuando los hablantes terminaron de virar hacia el castellano. El mochica, sin embargo, contó con semihablantes hasta la segunda mitad del siglo XX, quienes recordaban discursos en la lengua indígena sin entenderlos totalmente. Por ejemplo, durante su niñez en Eten, Simón Quesquén había escuchado a su abuela, Lela o Manuela Nuntón, recitarle todos los sábados palabras y expresiones mochicas, jirones de la antigua lengua que el padre de Quesquén logró anotar en un cuaderno y le entregó a su hijo antes de morir (Cerrón-Palomino, 1995, p. 193; Herrera Calderón, Ziemendorff & Ziemenforff, 2019). La manera como pronunciaba estos fragmentos Quesquén, a fines del siglo XX, fue aprovechada incluso por la lingüística andina para reforzar hipótesis sobre la articulación de cierta vocal enigmática del antiguo sistema fonológico indígena (Cerrón-Palomino, 1995, p. 79, n. 48). Finalmente, se puede mencionar el caso de las familias andinas que migraron a las grandes ciudades costeñas del Perú en masivas experiencias de desplazamiento ocurridas a lo largo del siglo XX. El hecho de que el castellano de estas familias retenga algunos rasgos inducidos por el contacto con el quechua y el aimara y la diseminación de algunas de estas características a los castellanos costeños, tradicionalmente refractarios a todo lo que suene a «andino», está siendo interpretado también como un recurso de afirmación de la identidad bilingüe en los nuevos contextos urbanos (Escobar, A. M., 2011, pp. 337-342). Para evaluar esta propuesta, urge, sin embargo, una etnografía pormenorizada del bilingüismo quechua-castellano y aimara-castellano en los polos de migración a la costa, que aproveche y actualice los resultados de trabajos previos, realizados en Lima por Montoya (2010) y Marr (2011), y en Arequipa por Gugenberger (1999 y 1989)1.
Otra forma de «negociación lingüística» que resulta clave revisar a la luz de la sociolingüística histórica en el caso de los Andes es la koineización, uno de los posibles efectos del contacto entre variedades lingüísticas (Trudgill, 1986). En la dialectología de corte histórico se ha avanzado significativamente en la descripción de casos de koineización desde que Siegel la definiera como «el proceso que conduce a la mezcla de subsistemas lingüísticos, esto es, de variedades lingüísticas que son o bien mutuamente inteligibles, o bien comparten la misma lengua superpuesta, genéticamente relacionada» (Siegel, 1985, pp. 375-376, traducción mía). Más recientemente, Kerswill (2008) ha puesto énfasis en el carácter abrupto —en muchas ocasiones, dramático— de este fenómeno y ha subrayado la importancia de los procesos de acomodación en su desarrollo. Además, ha mencionado como una constante la ocupación de un nuevo territorio por parte de las poblaciones involucradas. En el ámbito hispánico, Moreno Cabrera (2011) ha aclarado los paralelos que existen entre los procesos de koineización y la formación de lenguas criollas, que permiten diferenciar la creación de koinés, hecha «desde abajo», de los esfuerzos orientados a la estandarización, caracterizados, más bien, por una planificación institucionalizada basada en la codificación.
En el escenario andino, hace falta vincular de manera más clara estos afinamientos conceptuales con dos procesos claves que han sido caracterizados como formación de koinés. El primero afecta a la historia del escenario andino de manera específica, mientras que el segundo incluye a los Andes como una parte involucrada en la formación inicial del castellano en América. En una serie de trabajos recientes, Itier (2000, 2001 y 2011) ha descrito la «lengua general» quechua hablada en la Colonia, fundamentalmente entre los siglos XVI y XVII, como una variedad quechua koiné, desarrollada en espacios urbanos como Huancavelica, Huamanga y Potosí, a partir del contacto entre españoles e indios, estos últimos pertenecientes a poblaciones hablantes de diferentes variedades dialectales de quechua. Esta «lengua general» sería distinta de la «lengua vehicular» del antiguo Imperio incaico, que el mismo autor entiende como una variedad formada a partir del cuzqueño antiguo, y no, como se ha concebido tradicionalmente, a partir de una variedad «chinchaisuya» o costeña (Itier, 2013). Ya Taylor, a inicios de la década de 1980, había utilizado el término koiné para describir la «lengua general “oficial”» de tiempos coloniales, «cuya pureza era garantizada por la vigilancia de las autoridades eclesiásticas» (Taylor, 2000 [1980], p. 21).
Para su argumentación, Itier parte, fundamentalmente, de evidencia histórico-dialectal, extraída de textos coloniales escritos en quechua por mestizos y miembros de la elite indígena, y del examen de algunos rasgos presentes en las actuales variedades sureñas del quechua. Las características de esta koiné serían elementos inscritos fundamentalmente en la morfología y en el léxico, que habrían remodelado recursos de la lengua indígena para terminar expresando nociones discursivas y semánticas del castellano, perdiendo en varios casos sus funciones patrimoniales. Estos rasgos, además, parecen haber dejado huella en algunas variedades sureñas, como el quechua cuzqueño y el ayacuchano o chanka (Itier, 2011).
Ahora bien, un minucioso estudio reciente sobre el «quechua pastoral» (Durston, 2007b), variedad desarrollada por la Iglesia católica desde fines del siglo XVI y fundamentalmente en la primera mitad del XVII, en estrecha asociación con la empresa evangelizadora, se detiene en los motivos institucionales presentes en la formación de este código y destaca su carácter artificial y planificado. La variedad se describe como «un medio esencialmente escrito que se manifestó oralmente a través de performances basadas en textos» (Durston, 2007b, p. 109; traducción mía). Durston añade que no encuentra fundamentos para pensar en una difusión de esta variedad como código oral, más allá de la escritura pastoral, y se esfuerza, a lo largo del volumen, en diferenciar el discurso eclesial acerca del quechua de las aplicaciones posibles de este discurso en la vida cotidiana colonial, que muchas veces no llegaron a concretarse. De este modo, el autor se alinea con una forma de entender la acción de la Iglesia en relación con el quechua que se remonta a los inicios de la lingüística andina (Torero, 1974, pp. 194-195) y que enfatiza los aspectos más cercanos a los procesos de estandarización.
Si tomamos en cuenta que varios de los textos que ayudan a sostener las posturas de Durston y de Itier son comunes, tenemos pendiente un deslinde en la comprensión del quechua llamado «general» o «pastoral» en la Colonia. ¿Es necesario elegir entre koineización y estandarización como alternativas para describir este proceso? De ser así, ¿cuáles serían los criterios para tomar esta decisión? ¿Está iluminando este debate aspectos diferentes de un mismo fenómeno lingüístico, algunos más cercanos a la estandarización y otros a la koineización, de tal manera que el escenario andino podría ofrecer un caso novedoso que conjuga ambos procesos en una misma realidad? El diálogo entre la reconstrucción de los aspectos históricos que dieron forma a este proceso y los avances alcanzados en la concepción teórica de la koineización podrían ayudar a buscar una respuesta. Si consideramos la cobertura geográfica de la acción eclesial durante la Colonia, este es un problema que no atañe solamente a los espacios tradicionalmente concebidos como «quechuas» y «aimaras», sino también, como veremos en este estudio, a regiones cuyas poblaciones tuvieron lenguas nativas distintas, como es el caso de los Andes norperuanos.
En un ámbito más general, que afecta al continente americano en su conjunto, se produjo, en la década de 1990, un importante debate entre Rivarola (1996), De Granda (1994a y 1994b) y, en menor medida, Fontanella de Weinberg (1993 [1992]) acerca de la posibilidad de entender la formación inicial del castellano americano como un proceso de koineización. A pesar de su relevancia, esta discusión no ha sido retomada en la literatura reciente sobre el castellano colonial temprano, con excepción de los argumentos presentados recientemente por Lara (2014, capítulo 15). Los argumentos manejados en este debate fueron básicamente de orden lingüístico y demográfico. De Granda partió de una definición del proceso tributaria de la útil criba conceptual efectuada previamente por Siegel (1985), y postuló que, entre los procesos de nivelación y simplificación lingüística, este último adquirió mayor jerarquía en la formación de la koiné americana (Granda, 1994a, pp. 46-47 y 1994b, pp. 67-71). Así, una opción lingüística mayoritaria desde el punto de vista demográfico podía ser seleccionada en la koiné resultante mediante el proceso nivelador, siempre y cuando no fuera más compleja que las otras opciones en competencia. De este modo, se explicaría la adopción, por parte de la koiné inicial americana, de aquellas características meridionales que, como el seseo y el tratamiento unificado en ustedes (frente a la separación entre ustedes y vosotros), suponían opciones más simples que las alternativas correspondientes. Al mismo tiempo, se entiende por qué, a pesar de ser meridional y estar, por tanto, representada mayoritariamente desde el punto de vista demográfico, no se generalizó una alternativa como el mantenimiento de los hiatos patrimoniales (re.í.na, sa.ú.co), sino que se adoptaron las soluciones norteñas diptongadas (rei.na, sau.co).
Rivarola (1996, pp. 587-588) apuntó la dificultad metodológica de identificar en la documentación colonial temprana procesos atribuidos tanto por De Granda (1994a y 1994b) como por Fontanella de Weinberg (1993) a la hipotética koiné inicial, tales como la velarización de la nasal /n/ y la asibilación de la vibrante múltiple /r/. Asimismo, señaló lo improbable que sería el surgimiento de una koiné basada en rasgos meridionales en un momento en que la variedad castellana ya se encontraba ampliamente extendida como código de prestigio. En cuanto a la indudable presencia de algunos rasgos meridionales como el seseo, este autor acude a la necesidad de expresión inconsciente de la identidad criolla americana, así como a las diferencias existentes en la configuración demográfica de las distintas regiones del Nuevo Mundo: mientras que algunas, como las zonas antillanas, tuvieron siempre predominio meridional, otras, como Nueva España y el Perú, mostraron figuras distintas durante el siglo XVI, con una fuerte presencia de toledanos en el primer caso y de cacereños en el segundo (Rivarola, 1996, p. 590)2. Dichas configuraciones diversas se empezaron a reforzar o debilitar con las migraciones posteriores de españoles y, de este modo, se produjo una evolución diferenciada en las distintas regiones hispanoamericanas. Las Antillas, por ejemplo, potenciaron sus rasgos meridionales. A ello debe añadirse la presencia, en ciertas áreas, de lenguas indígenas con «un sólido sustento demográfico»; en estas regiones, el intenso bilingüismo producido después de la Conquista tuvo consecuencias claves en el castellano que se fue formando con el correr de los siglos. La región andina estuvo claramente entre estas áreas, marcadas por el bilingüismo histórico.
Para el argumento de De Granda también es importante pensar en la diferenciación posterior de los castellanos americanos, puesto que la hipótesis de la koineización naturalmente llevaría a pensar en una mayor uniformidad de la que se ha observado históricamente en el castellano hispanoamericano. Siguiendo el modelo de algunos estudios de historia económica, De Granda separa tres tipos de áreas en el desarrollo temprano del castellano colonial: las áreas centrales, las intermedias o periféricas y las marginales:
[S]e podrían diferenciar en la Hispanoamérica de fines del siglo XVI y comienzos del XVII, ciudades (y zonas) señoriales o hidalgas frente a otras mercantiles o burguesas o como, de modo más adecuadamente objetivo, propone B. Slicher van Bath, de acuerdo en ello con otros especialistas, áreas centrales (México, Quito, Lima-Charcas, por ejemplo), intermedias y periféricas (Centroamérica, Popayán, zonas atlánticas de Colombia y Venezuela, Tucumán, entre otras) y marginales, como Paraguay o las islas antillanas (Granda, 1994b, p. 76).
Después de la koineización inicial propuesta por este autor, se habrían producido, pues, diferentes tendencias en una segunda etapa: las áreas centrales, vinculadas territorialmente con México y Lima, así como con los ejes comerciales Bogotá-Quito-Lima y Lima-Charcas, fueron el escenario privilegiado para una estandarización temprana, que recogió las características dictadas desde arriba por el modelo peninsular, proceso asociado a la creciente «hidalguización» de la sociedad hispánica en América. Por su parte, en las áreas intermedias y periféricas —que, además de las zonas mencionadas en la cita anterior, incluyeron a Chile, el Río de la Plata y Venezuela—, se dio un proceso de «vernacularización» de la variedad koiné previa, es decir, se consolidaron los procesos simplificadores y niveladores de la etapa inicial, de la mano con un refuerzo del contacto con los puertos andaluces, que intensificó la presencia de rasgos meridionales en sus variedades de castellano. Las áreas marginales, finalmente, habrían radicalizado tendencias estructurales del castellano que fueron reprimidas en otras zonas por las presiones normativas, habrían tolerado mayor cantidad de retenciones léxicas y morfosintácticas consideradas arcaísmos en otras latitudes y, por factores como la escasa distancia entre sus estamentos sociales, habrían adoptado con mayor intensidad rasgos y subsistemas gramaticales procedentes de las lenguas con las que el castellano entró en contacto, ya fueran indígenas o afroamericanas (Granda, 1994b, pp. 76-87).
Considero importante ahondar en la hipótesis de este autor, mediante investi-gaciones específicas en localidades representativas de las tres áreas propuestas. Para la región andina, será relevante precisar si los datos históricos apuntan a una ubicación en los ejes de las áreas centrales, como la cercanía a Lima o a Charcas invitaría a pensar, o si, más bien, algunas zonas de los Andes se deberían considerar como parte de las áreas intermedias o periféricas. Además, será importante deslindar en términos lingüísticos la pertinencia de la distinción entre áreas intermedias y periféricas: en el planteamiento de De Granda, no está claro qué localidades corresponden a las primeras y cuáles a las segundas. Por otra parte, a pesar del énfasis que puso este autor en la descripción e interpretación de los rasgos inducidos por el contacto con las lenguas indígenas en el castellano americano, extrañamente, atribuyó solo a las áreas marginales, como Paraguay y las Antillas, una presencia marcada de características de este tipo, y no evaluó la existencia de este tipo de rasgos en las áreas intermedias o periféricas. Mientras tanto, para las áreas centrales se deduce que los procesos de estandarización posteriores suprimieron las características de contacto más marcadas. Cabe preguntarse, sin embargo, si los datos sostienen estas asunciones. Hace falta, pues, afinar esta propuesta de zonificación, que resulta promisoria para pensar la diversidad de los castellanos americanos desde una mirada de largo plazo como la que ofrece la sociolingüística histórica. Algunos de los datos recogidos en este estudio para el castellano andino norperuano se observarán desde esta perspectiva, con el fin de aportar evidencia para discutir y enriquecer esta hipótesis. Esta propuesta teórica, desarrollada en el marco de la sociolingüística histórica aplicada a la historia del castellano, será materia de evaluación específica en los capítulos 4 y 5.
El escenario andino se ha caracterizado por el bilingüismo y el multilingüismo desde antes de la Conquista hispánica. Incluso es útil apuntar las desventajas de separar lo «andino» de lo «amazónico» en la investigación lingüística contemporánea, pues esta separación corresponde a categorías geográficas modernas: específicamente, a la división decimonónica entre «costa, sierra y selva» en el Perú, cuyas supuestas fronteras «naturales» pueden oscurecer posibles relaciones sociohistóricas del pasado. Como un ejemplo de estos posibles vínculos, Adelaar ha trabajado sobre los préstamos quechuas en el amuesha o yanesha, una lengua de la familia arahuaca hablada en la Amazonía central del Perú, y ha concluido que el contacto entre ambas lenguas debió de darse antes o durante la dominación incaica, probablemente en el siglo XV (Adelaar, 2006, p. 309). Con una metodología básicamente histórico-comparativa, el caso muestra que es posible explorar aspectos del pasado lingüístico andino-amazónico previo a la Conquista española, a pesar de la ausencia de escritura en las culturas precoloniales. Yendo más atrás en el tiempo, el mismo autor ha elaborado un modelo para entender el complejo contacto entre las familias quechua y aimara, contacto iniciado probablemente en el centro del actual territorio peruano, en los siglos finales de la etapa denominada Horizonte Temprano (800 a. C. a 200 d. C.). El autor describe esta situación de larga e intensa convergencia como «uno de los ejemplos más relevantes de contacto lingüístico en la historia de las lenguas del mundo» (Adelaar, 2012a, p. 462). Una particularidad del caso reside en el hecho de que ambas familias lingüísticas conjugan una cantidad importante de rasgos comunes en los niveles fonológico y estructural junto con un inventario léxico radicalmente diferente que dificulta, aunque no excluye del todo, pensar en una relación genética entre ambas familias, por antigua que esta sea.
Para explicar esta situación, aparentemente paradójica, Adelaar (2012a) propone que la convergencia entre ambas familias lingüísticas se dio intensamente durante más de un largo período; así, el autor diferencia la «convergencia inicial» que se debe presuponer para el estado de las protolenguas, de convergencias más locales, producidas después del desmembramiento de ramas específicas dentro de cada familia. Además, el modelo asume que, si bien la convergencia inicial puede haberse producido después de una invasión violenta por parte de poblaciones quechuas en un territorio previamente aimara, con el correr del tiempo, se establecieron lazos y alianzas entre ambas poblaciones, de tal manera que las migraciones posteriores —por ejemplo, los movimientos colonizadores hacia el sur— pueden haber integrado a grupos quechuahablantes y aimarahablantes como socios en las nuevas empresas conquistadoras.
Es tentador relacionar esta forma de representar la convergencia quechua-aimara con la tipología sociolingüística de las situaciones de contacto propuesta por Trudgill (2010 y 2011). Este autor se plantea resolver la paradoja de que diversidad de casos de contacto descritos por la literatura están marcados por la simplificación gramatical, mientras que otras tantas situaciones de contacto lingüístico derivan precisamente en lo contrario, en una evidente complejización de los sistemas lingüísticos. Para resolver este problema, el autor plantea que la mayor o menor complejidad de una lengua está directamente relacionada con la dificultad de aprenderla como segundo idioma por parte de los adultos o adolescentes, esto es, hablantes que han pasado ya el «umbral crítico» o critical threshold de aprendizaje lingüístico, concepto referido al hecho, bastante conocido, de que mientras los niños aprenden las lenguas perfectamente, con todas sus sutilezas y complejidades fonético-fonológicas y gramaticales, los adultos no lo hacen así (Trudgill, 2010, p. 310 y 2011, pp. 33-40). De este modo, Trudgill plantea que aquellas situaciones de contacto sostenido y duradero, que permiten un aprendizaje fluido desde la niñez, conducirán naturalmente a una mayor complejización en las variedades de contacto resultantes, mientras que las situaciones inversas, caracterizadas por una exposición súbita a una lengua que se debe aprender en un período corto, por parte de hablantes adultos, llevarán a una mayor simplificación en el resultado lingüístico. Posteriormente, Trudgill (2011) afina la descripción de estos escenarios, escindiéndolos en dos situaciones polares: una en la que predomina el contacto intenso o alto, una situación social inestable, una comunidad extensa con redes débiles y poca información compartida en la comunidad, frente a otro en el que predomina un contacto bajo, una situación estable, una comunidad pequeña con redes densas y que cuenta con información ampliamente compartida entre sus miembros. La primera situación estaría ejemplificada por los escenarios conducentes a la mayor parte de estándares nacionales y a la formación de lenguas criollas, y favorecería los resultados marcados por los procesos de simplificación, mientras que el segundo escenario sería el caso de comunidades de pequeña escala, aisladas geográficamente y con ausencia de inmigración, situación que, por el contrario, impulsaría procesos de complejización, o bien favorecería el mantenimiento de la complejidad heredada de la lengua de base.
La complejidad lingüística, concepto bastante esquivo, se entiende, en el modelo inicial de Trudgill, como el resultado de dos tipos de cambio: un cambio de tipo aditivo y un reemplazo de rasgos patrimoniales más simples o menos marcados por rasgos derivados del contacto que sean inherentemente más complejos o tipológicamente marcados (Trudgill, 2010, pp. 301-306). El cambio de tipo aditivo se define como aquel «en el que nuevos rasgos derivados de las lenguas vecinas no reemplazan los rasgos ya existentes en la lengua receptora, sino que se adquieren en adición a estos» (Trudgill, 2010, p. 301, traducción mía), mientras que en el otro tipo de complejización los rasgos patrimoniales se sustituyen por otros más complejos y marcados. En una segunda versión del modelo (2011, capítulo 3), Trudgill presta mayor atención a los procesos morfosintácticos involucrados en la complejización, que se define mediante cuatro procesos prototípicos: la adición de categorías morfológicas, la irregularidad frente a la regularidad, la opacidad frente a la transparencia y el grado de redundancia de las marcas morfosintácticas.
La larga convergencia quechua-aimara, caracterizada por períodos prolongados de alianzas étnicas y lingüísticas, según el modelo de Adelaar (2012a), sería un buen ejemplo del tipo de situaciones que conducirían a una mayor complejidad en los resultados del contacto, puesto que, según Trudgill, «es más probable que ocurra complejización en situaciones de contacto coterritorial de largo plazo que involucra bilingüismo infantil» (Trudgill, 2011, p. 34, traducción mía), previo al «período umbral». El estudio específico de los resultados de la convergencia quechua-aimara desde el punto de vista de la complejidad estructural sería un buen medio para evaluar esta propuesta de la sociolingüística tipológica. Algo similar se podría intentar con respecto al contacto poscolonial producido entre las lenguas andinas y el castellano, lo que constituye el foco de este estudio. Sin embargo, estamos lejos de conocer si las circunstancias sociales del contacto lingüístico en los Andes cumplen las condiciones esbozadas por la caracterización que se ofrece en Trudgill (2011) para definir la oposición entre contacto intenso y contacto bajo, oposición que, como ha resaltado Heath (2012), excluye como ejemplos de contacto intenso una variedad de situaciones que, para otros propósitos, se hubieran tomado como tales.
A modo de ilustración, tradicionalmente se ha pensado la situación de las comunidades andinas como escenarios caracterizados por el aislamiento respecto de los polos de desarrollo económico y social de la Colonia. Sin embargo, la historia social es cada vez más crítica con respecto a esta visión. Ramos, por ejemplo, ha criticado la manera como Torero (2002, p. 90) explicó la persistencia de variedades regionales quechuas sobre la base del supuesto aislamiento socioeconómico. «Este planteamiento —explica— se basa en la creencia profundamente enraizada de que, en los Andes, la población andina vivía en su propio mundo, una visión que ha sido cuestionada por la investigación histórica» (Ramos, 2011, p. 22, traducción mía). El enfoque tradicional también se ilustra en la oposición, expresada fundamentalmente en el discurso colonial legal, entre una «república de españoles» y una «república de indios» durante los primeros siglos de la Colonia. La literatura reciente muestra cada vez con mayor claridad la fluidez y el contacto, obviamente no exento de conflictos y jerarquías, entre las lenguas andinas y el castellano como recursos expresivos para las poblaciones de indios, mestizos y españoles, no solo en las principales ciudades coloniales sino también en las «reducciones» indígenas (Itier, 2011, p. 72). Sin embargo, estamos lejos de poder establecer con claridad, para la región que constituye el foco de este estudio, cuáles fueron las características de estos vínculos siguiendo algunos de los parámetros que propone Trudgill para definir una situación de contacto bajo; en concreto, la estabilidad o inestabilidad social, la existencia de redes densas o débiles y la presencia o ausencia de información compartida en la comunidad. A mi modo de ver, el estado actual del conocimiento sobre la historia social de los Andes norteños impide, pues, aplicar el modelo de Trudgill (2010 y 2011) de manera directa a este escenario. Con miras a su aplicación futura en la región andina, la investigación requeriría concentrarse, probablemente, en regiones y comunidades de habla específicas —comunidades definidas, por ejemplo, en términos familiares—, durante períodos muy bien definidos, para los cuales se cuente con evidencia suficiente, no solo en términos lingüísticos y textuales, sino también sociohistóricos; en el mejor de los casos, individuales, con el fin de abordar con seriedad los parámetros de la densidad o debilidad de las redes y la presencia o ausencia de información compartida. De cualquier modo, con miras a aportar a la futura aplicación del modelo de Trudgill a la zona de estudio, en la presentación de rasgos dialectales del castellano andino norteño que ofreceré en el capítulo 4, incidiré en la posibilidad de definir algunas de estas características lingüísticas como ejemplos de complejización o simplificación en los términos presentados por este autor, pero, por las razones esbozadas previamente, lo haré sin la pretensión de efectuar una evaluación sistemática de la propuesta en el escenario estudiado.
¿Qué aporta el estudio del espacio andino a la sociolingüística histórica?
A diferencia del área mesoamericana, donde las lenguas indígenas contaron con representación escrita antes de la llegada de los españoles y continuaron escribiéndose durante la Colonia, las culturas andinas precoloniales se desarrollaron sin la necesidad de un alfabeto. A pesar de los esfuerzos desplegados para encontrar en manifestaciones culturales como los quipus una forma de escritura, no se ha logrado probar que el tipo de memoria configurado por dichas culturas requiriera fijarse en un código escrito. Desde la semiología cultural, Lotman (1989) ha interpretado este hecho no como una carencia o un déficit en los desarrollos culturales andinos precoloniales —visión que subyace a las mencionadas búsquedas obsesivas en quipus, pallares, tocapus, etcétera—, sino como el resultado esperable de un tipo de memoria cultural orientado a la repetición cíclica de información como un medio ordenador del entramado social, en vez de una memoria atenta a la fijación precisa de las novedades. Por razones obvias, este rasgo cultural también ha sido evaluado por el mundo académico contemporáneo como una desventaja metodológica para acercarse al pasado andino. Después de haber escrito sus primeros estudios sobre el pasado colonial en el Perú concentrándose en los conquistadores como agentes sociales, James Lockhart se dio cuenta de que no podría acceder al discurso directo de los indios por la ausencia de documentos escritos en quechua (y, podríamos agregar ahora, en aimara, en culle, en mochica):
A medida que me concentré en estudiar de alguna forma a la población indígena en un estilo comparable al de mis estudios sobre la sociedad hispana, me di cuenta de que esto solo se podría hacer accediendo a fuentes construidas por las mismas personas, en su propio lenguaje, que revelaran su perspectiva, su retórica, sus géneros de expresión, las intimidades de sus vidas y, por encima de todo, sus propias categorías. Recapitulando la experiencia peruana, no vi nada como eso en el horizonte, ninguna documentación conocida escrita en quechua por personas de los Andes (desde entonces, algo ha aparecido). John Murra había abierto el camino hacia las visitas. Se trataba de inspecciones españolas a las localidades andinas en el siglo XVI, que contenían información que mostraba un área incaica mucho más matizada, con más autonomías locales, tradiciones y fragmentaciones que en la imagen propuesta por Rowe, tal como yo siempre había imaginado. Pero los materiales se parecían a censos, hechos por españoles en español (aunque algunas palabras clave permanecían, en ocasiones, escritas en las lenguas indígenas) (Lockhart, 1999, p. 350, traducción mía).
Esta situación condujo a Lockhart a reorientar sus intereses hacia el escenario mesoamericano, donde creó, como es sabido, una fructífera escuela de estudios históricos, fuertemente asentada en los aportes de la filología. Ello dio lugar a lo que ahora se conoce como «nueva filología», corriente que privilegia, para el acercamiento al pasado del territorio novohispano, los abundantes documentos indígenas coloniales escritos en náhuatl y en otras lenguas indígenas (Lockhart, 2007), aunque, como el propio historiador reconoce, se trata de «un tipo de filología que no deja de estar relacionada con lo que algunas veces se ha visto en los estudios literarios y en las formas asociadas de historia cultural» (Lockhart, 1999, p. 349, traducción mía). Durston ha resaltado que «[a]unque la literatura mundana mesoamericana sigue los géneros modélicos hispánicos, el solo hecho de que esté escrita en una lengua local y para uso interno abre un nuevo mundo de investigación, tanto en términos del tipo de detalles provistos sobre la vida cotidiana como sobre la manera en que se presenta dicha información» (Durston, 2008, p. 45, traducción mía).
De este modo, podría parecer que el escenario andino tiene poco que ofrecer a un campo que, como el de la sociolingüística histórica, ha enfatizado tanto el examen cuantitativo y cualitativo de la documentación escrita. No obstante, en esta sección quiero presentar algunas estrategias que ha desarrollado la lingüística andina, en cooperación con disciplinas conexas, para sortear esta valla metodológica, con el fin de «arrancarle» algún tipo de evidencia a la documentación colonial escrita en castellano y a los escasos textos coloniales en quechua y aimara, así como a los datos derivados del examen dialectal y del análisis pormenorizado de materiales alternativos e inesperados como la onomástica indígena. Lo haré a través de la presentación de cuatro casos emblemáticos de investigación desarrollados en esta área, campo que, según intentaré mostrar, puede ofrecer enfoques y técnicas productivas e inspiradoras para trabajar en el área de la sociolingüística histórica en otros espacios regionales poscoloniales en que la documentación escrita se encuentra igualmente restringida a las lenguas hegemónicas3.
El primer caso de investigación que quiero reseñar es el conocido proyecto de Taylor (2000 [1980]) de acercarse a los significados precoloniales de supay, la palabra actual para ‘demonio’ en la mayor parte de variedades quechuas. Con una metodología que integra el examen dialectológico con la lectura atenta y crítica de los datos aportados por las crónicas y los diccionarios coloniales —un tipo de lectura que, en buena cuenta, merece el nombre de «filología» en el sentido clásico del término—, Taylor llega a la conclusión de que, en el mundo andino precolonial, el supay de una persona era «ese aspecto del alma que representa su identidad personal, no transmitida sino esencial, la sombra que, antes de la evangelización cristiana debía liberarse de los sufrimientos de este mundo […] para descansar al lado de las demás sombras de su etnia, en el (s)upaymarca ‘la tierra de las sombras’» (Taylor, 2000 [1980], p. 29). Pero más que los resultados de Taylor, interesa, para nuestros fines, cómo el investigador llegó a ellos. La empresa era riesgosa porque justamente la palabra había sido seleccionada por los operadores religiosos del discurso evangelizador para representar al demonio, personaje central de las creencias católicas que debían ser transmitidas a los indios, en gran medida mediante el quechua llamado «general» mencionado anteriormente.
Taylor acude, en primer lugar, a la comparación de los significados asignados a la palabra en los léxicos quechua-castellano de los siglos XVI y XVII. En este punto es pertinente mencionar que los diccionarios y gramáticas bilingües de los primeros siglos de la Colonia estaban fuertemente atados a la acción de la Iglesia católica; es más, la mayor parte de sus autores eran religiosos. Así sucede en los tres casos más importantes analizados por Taylor: fray Domingo de Santo Tomás (1560) define la palabra como ‘ángel, bueno o malo’ y como ‘demonio, trasgo de casa’. El Arte y vocabulario de la lengua general del Perú llamada quechua, tradicionalmente conocido como el «anónimo de 1586» y recientemente atribuido a un equipo dirigido por el sacerdote jesuita Blas Valera (Cárdenas Bunsen, 2014), ofrece tres acepciones básicas, en las cuales «el aspecto angélico positivo de supay ya ha desaparecido» (Taylor, 2000 [1980], p. 20): estas son ‘demonio’, ‘fantasma’ y ‘la sombra de la persona’. El jesuita Diego González Holguín, trabajando sobre el quechua cuzqueño ya a inicios del siglo XVII, registra ‘el demonio’ para supay, pero para supan, una entrada alternativa en su Vocabvlario, consigna ‘la sombra de persona, o de animal’, y recoge una serie de expresiones derivadas, como supaya– ‘volverse muy malo como un demonio’, supayniyuq ‘el que posee al supay’ y la forma reduplicada supay supay con el significado de ‘visión, o duende, o fantasma’. A partir de estos datos, Taylor concluye que el sentido «oficial» de supay se fue convirtiendo en ‘demonio’ en el discurso evangelizador, tal como en el presente, pero que había otros matices en juego entre los siglos XVI y XVII, ‘fantasma’ y ‘sombra’, cuya atribución al pasado andino precolonial se ve reforzada por el examen dialectal.
En efecto, al revisar los léxicos quechuas contemporáneos, Taylor identifica que, en la mayor parte de variedades, la forma que se conserva para la glosa ‘demonio’ es supay, incluso en aquellas variedades que han experimentado un cambio del fonema patrimonial /s/, en posición inicial de palabra, a /h/ y, en algunos casos, a cero, un camino que podemos representar como */s/ > /h/ > ø (por ejemplo, sacha ‘árbol’ > hacha > acha). Esta prevalencia de la palabra con /s/ inicial en dichas variedades corrobora la idea de que supay ‘demonio’ fue una forma impuesta y reforzada por la institucionalidad colonial, puesto que la palabra escapó a las tendencias fonético-fonológicas esperables en el léxico patrimonial. Asimismo, es llamativo para Taylor que en un documento presentado por Torero (1974, p. 110), se reporte la creencia de los indios de la sierra central de que luego de la muerte, las almas se dirigían al upaimarca de Titicaca y de Yaromarca, lugar de nacimiento del Sol y de Liviac, la divinidad del rayo y el trueno. Este upaimarca puede ser entendido como el lugar de descanso eterno de las almas. En el primer componente de esta palabra (upay) observamos la última etapa del cambio de */s/ en posición inicial a cero. Entonces, es posible relacionar esta forma con hupani, término registrado en un moderno diccionario de quechua de Áncash-Huailas (Parker & Chávez, 1976), con el significado de ‘sombra, de persona o animal, a la caída del sol’. Por otra parte, los rituales religiosos orientados a devolver a los enfermos su «sombra, su alma», tal como han sido registrados en los documentos del siglo XVII correspondientes a la zona altoandina de Cajatambo (Duviols, 2003), confirman la importancia de este concepto en la religión andina todavía practicada en esa centuria. A partir del caso de upaimarca, Taylor puede concluir que la antigua «sombra» de los seres humanos estaba asociada, en la visión andina prehispánica, al culto de los muertos, y que este concepto fue confundido, por los religiosos españoles, con el demonio. Así, «parece evidente que el Demonio que veían por todas partes los primeros españoles no correspondía necesariamente al mismo concepto en el espíritu de los antiguos peruanos y que numerosos aspectos de los antepasados muertos inspiraban tanto el miedo como el respeto» (Taylor, 2000 [1980], p. 34).
Este trabajo representa bien, a mi modo de ver, un enfoque seguido en muchos estudios posteriores de la lingüística andina, enfoque que logra conectar la lectura atenta del material documental, sobre todo colonial, con los datos ofrecidos por el examen dialectal contemporáneo. Se trata de una manera indirecta de acercarse a concepciones claves de la cultura andina que, si bien no llega a suplir la abundancia de textos escritos en lenguas indígenas mesoamericanas, la afronta de manera seria y creativa. En este sentido, la lingüística andina se alinea bien con la afirmación de que «la experiencia filológica en la interpretación de textos, la edición y la paleografía resultan vitales para la sociolingüística histórica» (Nevalainen & Raumolin-Brunberg, 2012, p. 28), aunque para mejorar las condiciones materiales del trabajo en esta área se deberían escuchar los reclamos que se han formulado en años recientes para lograr un mayor cuidado en la edición de las principales fuentes coloniales andinas (Cerrón-Palomino, 2002a).
El segundo caso que resumo en este acápite corresponde no al quechua sino al castellano del siglo XVII en el virreinato del Perú. A partir de un conjunto de quejas presentadas a la justicia colonial entre 1595 y 1646, además de un grupo más tardío de expedientes para efectos de comparación (1659-1679), Anna María Escobar (2012) se propone estudiar si los patrones en el uso del pretérito perfecto eran comunes o divergentes entre un grupo de monolingües castellanohablantes y de bilingües (denunciantes presentados como «indígenas»), con el fin de obtener una visión más clara de las etapas tempranas en el desarrollo del pretérito perfecto en los Andes. Como se sabe, esta es una forma verbal que muestra gran variabilidad en las diferentes lenguas, y en el castellano en particular. En el marco dialectal hispánico, se ha encontrado que algunas variedades son más conservadoras con respecto a esta forma verbal, que tiene en ellas una función hodiernal o anclada temporalmente al mismo día del tiempo del habla, y que contrasta, así, con el pretérito simple, mientras que en otras variedades ha adquirido funciones evidenciales, en oposición al pretérito pluscuamperfecto. Entre las primeras variedades se encuentran las de Alicante y Madrid; entre las segundas, el castellano andino ecuatoriano y el peruano (Escobar, A. M., 2012, pp. 470-471, ver las referencias citadas ahí). Por ejemplo, en el análisis de Anna María Escobar sobre el castellano moderno en contacto con el quechua (Escobar, A. M., 2000, p. 242), oraciones como Mi garganta se ha cerrado y todo me ha pasado y Entonces han venido carros —parte de narrativas de experiencia personal— se construyen con el pretérito perfecto para enfatizar que el evento ha sido vivido o presenciado por el hablante4.
Para alcanzar su objetivo, Anna María Escobar (2012) se centra en la descripción del delito o daño provocado por el acusado al denunciante. Hacerlo así le permite acceder a un momento clave de la estructura narrativa, que presenta los hechos del pasado en una secuencia temporal ordenada y controlable, y que lo hace desde el punto de vista del denunciante. En este punto, es pertinente recordar que Schneider destaca la importancia de los textos judiciales para la investigación en sociolingüística histórica de corte variacionista, en la medida en que estos, en tanto instancias de su categoría «registros» (recordings), se encuentran más próximos al habla real que otros géneros textuales, «bajo la condición de que sean fieles al lenguaje hablado y que el habla registrada represente la variedad vernacular» (Schneider, 2013 [2002], pp. 61-62, traducción mía). Si la descripción escrita del delito se acerca, pues, a las narrativas orales de experiencia personal, se podrá inferir un uso marcado del pretérito perfecto en ellas, puesto que esta forma verbal es favorecida en dichos relatos, tanto según la investigación general sobre narrativa como según la referida al castellano (Hernández, 2006). Por otra parte, se debe tomar en cuenta la distancia social previsible entre denunciantes españoles e indígenas en una sociedad tan jerarquizada como la del virreinato del Perú en el siglo XVII. La hipótesis generada a partir de estas consideraciones es que «los patrones discursivos en el uso del pretérito perfecto en estas narrativas también estarán determinados por su origen étnico [de los denunciantes] y por el estatus social correspondiente» (Escobar, A. M., 2012, p. 472, traducción mía).
Después de un análisis de frecuencias, que toma en cuenta formas alternativas del pretérito perfecto5, la autora puede concluir que los documentos monolingües y bilingües tienen un rasgo en común: esta forma verbal ya había adquirido una función de pretérito anterior en el siglo XVII, donde anterior significa que la situación expresada por el verbo se produce antes del tiempo de la enunciación y que es relevante para este. Al mismo tiempo, ambos tipos de expedientes muestran diferencias: mientras que en los documentos monolingües el sujeto de la forma en pretérito perfecto es mayormente el acusado, en los documentos bilingües se observa que este es el sujeto en la misma proporción que el denunciante. El denunciante aparece como un sujeto paciente mayormente con verbos de cambio y verbos estativos; cuando el sujeto es el acusado, el perfecto se emplea para enfatizar las acciones realizadas por este, que constituyen el núcleo de la queja. Por otra parte, se observa que los documentos monolingües no muestran preferencia alguna en el uso del pretérito perfecto en relación con el tipo de verbo, mientras que los documentos bilingües favorecen los verbos télicos. Esta tendencia señala la necesidad de resaltar los delitos o daños por sí mismos trayéndolos al primer plano en el contexto judicial. Anna María Escobar relaciona estas diferencias discursivas con el estatus inferior de los indígenas en la sociedad colonial: su condición de «ciudadanos de segunda clase» los habría impulsado a ser más asertivos en sus denuncias.
Este resultado concuerda con otros estudios realizados por la misma autora, sobre la base del mismo corpus, pero centrados en la performatividad, que observan los actos de habla y las estrategias discursivas asociadas a ellos. En los expedientes coloniales, la autora (Escobar, A. M., 2007 y 2008) identifica que los documentos bilingües muestran mayor uso de verbos asertivos fuertes (como jurar) que los monolingües, lo que se relaciona con la necesidad de reforzar la veracidad de la queja ante la autoridad judicial. Por otra parte, mientras que en los documentos monolingües se encuentra un mayor uso de imperativos y verbos directivos débiles al momento de pedir justicia, en los documentos bilingües se observa un mayor uso de construcciones reduplicadas que combinan el verbo pedir con suplicar, así como una frecuencia menor de imperativos y una presencia mayor de estrategias de atenuación de los actos directivos, centradas en la expresión de la cortesía y la modestia.
En resumen, el análisis de este corpus muestra que, en los Andes del siglo XVII, el pretérito perfecto tenía una función semántica básicamente similar en los documentos monolingües y bilingües, la de un pasado anterior con relevancia para el presente. Sin embargo, los usos discursivos de esta forma verbal en los expedientes bilingües se muestran más sensibles tanto a factores subjetivos como a factores relacionados con el tiempo del habla. Las sutiles diferencias observables en el uso de esta forma verbal en el siglo XVII sugieren posibles conexiones con su desarrollo posterior, la función evidencial de experiencia directa que es posible observar hoy día en el castellano andino. La antigüedad de los rasgos actuales del castellano andino y la importancia del contacto con las lenguas indígenas en su formación son, como veremos en el capítulo 2, debates vigentes al que el trabajo de Anna María Escobar sin duda contribuye. En este sentido, se puede afirmar que este trabajo es representativo de las preocupaciones centrales del área. Al mismo tiempo, se debe reconocer que el estudio presenta innovaciones respecto de esta tradición, porque en ella no han sido frecuentes la aplicación de un enfoque variacionista ni la construcción de corpus documentales específicos para afrontar las preguntas de investigación. De este modo, este caso permite destacar que, además del análisis filológico de los documentos coloniales que observamos en el caso anterior, el área se puede enriquecer mediante la integración de los acercamientos cualitativos y cuantitativos a los hechos lingüísticos. En el siguiente caso observaremos un camino distinto para alcanzar esta integración.
El tercer estudio resumido en esta sección ha sido desarrollado no por un o una lingüista, como los dos anteriores, sino por un equipo conformado por un antropólogo y etnohistoriador, Frank Salomon, y una arqueóloga especialista en estadística, Sue Grosboll (1986 y 2009). Ellos trabajan sobre la onomástica indígena colonial de Huarochirí, en la sierra de Lima, a partir de dos fuentes: una fuente «mundana», una «revisita» colonial —un tipo de documento en el que una autoridad colonial describe una población indígena señalando sus miembros, sus nombres, sus edades y rangos, hecha años después de una «visita» con los mismos fines—, y una fuente mítica, el monumental «manuscrito de Huarochirí» (c. 1608), publicado y traducido del quechua al castellano inicialmente por el escritor José María Arguedas, posteriormente por el mismo Salomon en colaboración con George Urioste, y finalmente retrabajado por el lingüista Gerald Taylor (1999) en la edición al uso actualmente. El manuscrito es una fuente clave para la historia de las lenguas andinas porque es un documento enteramente escrito en quechua colonial, por un indio cuya lengua materna era probablemente una variedad aimara, quien, a pedido de una autoridad religiosa católica, el extirpador Francisco de Ávila, describe la compleja mitología de las poblaciones indígenas asentadas en las sierras altas de Lima y sus valles intermedios a inicios del siglo XVII6. Afortunadamente, la «revisita», justamente el tipo de fuente «parecida a censos» que había desanimado a Lockhart en la década de 1960 de persistir en el estudio del escenario colonial andino, tuvo como objeto una de las poblaciones asentadas en uno de estos últimos valles, el del río Lurín: la localidad de Sisicaya, en 1588. Los ayllus visitados son incluidos, medio siglo después, en la fuente mitológica quechua. Esto permite comparar los nombres de varones y mujeres residentes en Sisicaya en la primera fuente con una breve, pero valiosa, enumeración de la jerarquía onomástica sagrada incluida como una nota al margen en el manuscrito de Huarochirí.
A partir de un análisis estadístico, Salomon y Grosboll observan «una fuerte implementación entre los seres humanos del sistema onomástico divino, durante y después de la cristianización» (Salomon & Grosboll, 2009, p. 18). Este sistema estaba organizado de manera simétrica para los géneros y de modo jerárquico según el orden de nacimiento de los hijos. Así, se establecían seis nombres para los hijos varones, desde el mayor hasta el menor —Curaca o Ancacha, Chauca, Lluncu, Sullca, Llata y Ami—, y una lista correspondiente para las hijas mujeres —Paltacha o Cochucha, Cobapacha, Ampuche, Sullcacha, Ecancha y Añacha o Añasi—. A partir de este examen, los autores descubren que los nombres de las deidades o huacas indígenas registrados en 1608 responden a principios onomásticos vigentes por lo menos desde 1530 y que este sistema se mantenía productivo en 1588; es más, encuentran que el uso de este sistema parece haberse intensificado alrededor de 1538. Una sorpresa importante del análisis es que el empleo de los nombres sagrados era muy desigual entre los sexos, pues muchos más varones llevaban en la «revisita» un nombre acorde con su orden de nacimiento. Sin embargo, identifican una contratendencia clave: si bien ninguno de los nombres femeninos anteriormente listados ocupó un lugar importante entre los más populares, otro nombre, mencionado en el manuscrito, fue el más común por amplio margen: Maclla (23,6% de las mujeres jóvenes y 24,8% de las adultas llevaba este nombre). Siendo Maclla la madre de las dos deidades principales de la mitología de Huarochirí —Pariacaca, la huaca masculina de las alturas y de las aguas, y Chaupiñamca, la huaca femenina de los valles y de la tierra—, la popularidad de este nombre habla de la necesidad de «compensar» de algún modo el poder perdido por el lado femenino de la sociedad andina después de la colonización hispánica. Los autores interpretan estos hechos así: «Es como si la población se hubiese mostrado renuente a asignar a las muchachas los nombres derivados de las huacas de mayor importancia que se encontraban aún vigentes y rodeadas de devoción. Pero en cambio daba a las hijas preferencia en la conmemoración del antiguo numen, fuente de todo lo divino en el pasado remoto» (Salomon & Grosboll, 2009, p. 47).
Se incluye el proyecto de Sisicaya en este recuento por dos razones básicas y una razón de fondo: el material con el que trabajan Salomon y Grosboll es un conjunto de hechos lingüísticos («artefactos», los llaman ellos, siguiendo una tendencia arqueológica). Este tipo de «artefactos» ha sido muy aprovechado en la lingüística andina, con lo que el trabajo gana representatividad para los fines de este recuento. Asimismo, al abordar su corpus, los autores tienen especial cuidado en tomar en cuenta enfoques propiamente lingüísticos, a partir de un conocimiento apropiado de las lenguas andinas, específicamente el quechua (no es la tendencia más frecuente entre los proyectos de investigación que implican cuestiones lingüísticas y que son desarrollados por arqueólogos y etnohistoriadores). La razón de fondo es que la pregunta que ellos se plantean integra intereses lingüísticos e históricos: les preocupa centralmente la interacción entre lenguaje, historia y cultura en los Andes coloniales; más específicamente, la forma como un sistema complejo de nombres se vincula con las respuestas de la sociedad indígena frente a la colonización. Encuentro pocos ejemplos que expresen con más claridad la aplicación a los Andes del proyecto de la sociolingüística histórica, si lo entendemos, como veíamos al inicio de este capítulo, como un espacio de interacción interdisciplinaria que busca aclarar las relaciones entre lenguas, variedades y fenómenos lingüísticos, por un lado, y la historia de los hablantes y sus poblaciones, por otro. Hay que mencionar, finalmente, que el enfoque etnológico y cuantitativo de Salomon y Grosboll (2009) ya había sido previamente aplicado con éxito y con preguntas similares al estudio de una región ecuatoriana multiétnica conquistada por los incas (1986). En ese antiguo proyecto, ellos ya habían podido enunciar con claridad la ventaja de los «artefactos» ofrecidos por la onomástica, en tanto registro involuntario de sistemas de categorización indígena que permite evitar los sesgos presentes en las declaraciones explícitas de los cronistas coloniales acerca de la cultura y la sociedad aborígenes.
Basado también en la integración entre onomástica, datos documentales e informaciones propiamente lingüísticas, Cerrón-Palomino (2013, pp. 203-220) ha estudiado el problema que supone identificar cuál fue la lengua oficial de los incas hasta el gobierno de Pachacútec, en el siglo XV de nuestra era, período que representa el apogeo del Imperio incaico. Para afrontar este problema, el autor parte del consenso en lingüística andina en torno a la difusión del aimara, idioma que habría tenido su origen en los Andes centrales para desplazarse en dirección sureste hasta alcanzar la región cuzqueña en tiempos preincaicos. De este modo, argumenta el autor, «al constituirse el señorío de los incas, el idioma natural del que se habrían servido los soberanos cuzqueños habría sido dicha entidad [el aimara], que más tarde adquiriría el estatuto de lengua oficial» (Cerrón-Palomino, 2013, p. 203). Esta propuesta —presente ya en trabajos previos, aunque en forma fragmentaria— se opone al tradicional planteamiento del «quechuismo primitivo», que supone que, habiéndose originado el quechua en el Cuzco, la lengua natural de los incas no habría podido ser otra que esta entidad idiomática.
Para defender el estatuto del aimara como lengua oficial de los incas hasta el gobierno de Pachacútec, Cerrón-Palomino analiza, en primer lugar, la toponimia de los Andes sureños, y se detiene sobre todo en la denominación de la propia ciudad del Cuzco y en el nombre de Ollantaitambo, uno de los principales sitios incaicos, ubicado en el Valle Sagrado, en la actual provincia de Urubamba. Para <Cuzco>, luego de recoger una narración reportada por el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa sobre la fundación mítica de la Ciudad Imperial y contrastarla tanto con evidencia dialectal actual sobre variedades aimaras y quechuas periféricas como con la iconografía mítico-religiosa incaica, el autor propone el significado de ‘variedad de halcón’. Para <Ollantaitambo>, luego de separar el núcleo quechua <tambo> ‘mesón’ o ‘granero’ del modificador <Ollantay>, Cerrón-Palomino logra identificar los componentes aimaras de este último, aislando ulla– ‘mirar’, el sufijo direccional –nta– ‘hacia adentro’ y el localizador –wi (Ulla-nta-wi). Así, se deduce el significado de ‘mirador’ o ‘atalaya’ para un topónimo enteramente aimara, glosa que se aviene bien con la ubicación geográfica de la escarpada ciudadela incaica, cuyos restos arqueológicos, marcados por impresionantes andenes de piedra, se pueden recorrer hasta hoy. El componente Ollantay se relaciona con otros topónimos cuzqueños de importancia ritual, como los nombres de los nevados sagrados Lasuntay y Salcantay, que ahora se pueden interpretar, de manera muy directa, como palabras estructuradas desde la morfología aimara, pero con raíces quechuas: respectivamente, rasu– ‘nevado’ y sallqa– ‘puna’, con lo que tenemos las glosas ‘[lugar de] acceso a la puna’ y ‘[lugar de] acceso a las nieves’ (Cerrón-Palomino, 2013, pp. 207-211).
A la toponimia como evidencia de la cobertura aimara preincaica del territorio cuzqueño se suman las fuentes documentales, que incluyen las «Relaciones geográficas» del siglo XVI; la Doctrina Christiana, preparada por el Tercer Concilio Limense; y la Nueva Coronica, de Guaman Poma, fuentes que corroboran la presencia del aimara como antigua «lengua general» desde el antiguo «Guamanga» (hoy Ayacucho) hasta Chile y Tucumán, pero ya en competencia con el quechua chinchaisuyo diseminado desde la costa central del Perú (Cerrón-Palomino, 2013, pp. 211-213). Más ilustrativo que estas evidencias resulta el análisis de una canción triunfal de guerra que mandó componer el propio inca Pachacútec con el objetivo de celebrar su triunfo sobre los soras, un antiguo grupo étnico asentado en parte del actual territorio ayacuchano. El hecho de que la Suma y narración de los incas, de Juan de Betanzos (1987 [1551]), incluya el texto completo del cantar, le permite a Cerrón-Palomino emprender un análisis propiamente lingüístico, que evidencia impronta aimara tanto en el léxico como en la gramática de este himno oficial incaico7. Así, el cantar es considerado por el autor como «la prueba decisiva del carácter oficial de que disfrutaba el aimara» antes de la selección del quechua como «lengua general» en las postrimerías del Imperio incaico (Cerrón-Palomino, 2013, p. 214). La particular integración de datos onomásticos, documentales, léxicos y gramaticales que ha permitido solucionar este problema sociohistórico es una buena muestra de los recursos de que dispone la lingüística andina pese al exiguo corpus de documentos históricos escritos en quechua y aimara con que cuenta.
Un diálogo posible entre historia y lingüística andina
Desde el campo de la historia social, Gabriela Ramos (2011) ha destacado los vacíos existentes en el estudio del pasado andino colonial que podrían empezar a llenarse mediante una cooperación más estrecha entre historiadores y lingüistas. Los vacíos señalados atañen, desde el lado lingüístico, a algunos de los temas revisados en este capítulo: ¿Cuáles fueron las características del multilingüismo prehispánico y colonial? ¿Cómo explicar la diversidad de variedades del quechua, por ejemplo, sin dejar de reconocer la movilidad de las poblaciones indígenas y su integración a circuitos económico-productivos coloniales? Desde el lado de la historia, ¿cómo acceder a las motivaciones de los actores en relación con los usos y las prácticas lingüísticas? Además de estas interrogantes, varias otras han surgido en la revisión efectuada previamente: ¿Cómo trazar la historia de los rasgos descritos modernamente para el castellano en contacto con las lenguas andinas? ¿Cómo responder de maneras productivas y creativas al reto de la ausencia de escritura en tiempos prehispánicos? ¿Qué cuidados tener con las fuentes documentales si buscamos acceder a la historia lingüística desde la visión de los indígenas?
Para contribuir a llenar algunos de estos vacíos, será útil tomar en cuenta los enfoques y conceptos derivados de la sociolingüística histórica. Mediante el estudio del castellano andino norteño, desde el punto de vista sociohistórico y dialectal, quisiera evaluar la utilidad de algunos de dichos enfoques y nociones. Principalmente, la empresa de zonificar el desarrollo del castellano americano inicial con atención a la configuración de las sociedades coloniales (Granda, 1994a y 1994b), la aplicación de la noción de diglosia y sus tipologías a casos históricos y la dinámica de la sustitución lingüística vista en relación con los cambios sociales. Sin dejar de reconocer la existencia de los vacíos mencionados por Ramos, también resulta útil observar los avances logrados por la lingüística andina, en los últimos cincuenta años, para acercarse científicamente a los hechos lingüísticos del pasado en estrecha conexión con la historia, y aceptar que algunas vías de contacto interdisciplinario han ayudado en esta empresa. El examen onomástico pormenorizado, el acercamiento cuantitativo y cualitativo a los documentos coloniales y el tratamiento filológico de las modificaciones conceptuales en la terminología indígena ilustran, a mi modo de ver, que la lingüística andina se encuentra en condiciones de enriquecer la naciente empresa de la sociolingüística histórica, sobre todo en contextos de dominación en que la documentación de las lenguas indígenas del pasado es escasa. Como reconoce Lockhart cuando observa el estudio de los Andes desde el presente hacia el momento de la inicial decepción que lo llevó a Mesoamérica, «algo ha aparecido desde entonces» (Lockhart, 1999, p. 350), y ese algo no es probablemente solo un conjunto de fuentes documentales escritas en quechua.
1 Firestone, 2017, ha avanzado una propuesta para el caso de Arequipa.
2 En el caso de Nueva España, se añade el hecho de que entre los encomenderos de 1521 a 1555 el predominio de andaluces era bastante menor que el promedio total de estos entre los inmigrantes a América; por tanto, el prestigio no estaba del lado de las opciones meridionales (Rivarola, 1996, p. 591).
3 Es momento oportuno para reconocer que en los años recientes se están ubicando, en archivos peruanos, documentos «mundanos» escritos en quechua, distintos de aquellos que, como el monumental manuscrito de Huarochirí (Taylor, 1999), se encontraban de alguna manera enlazados a agendas institucionales de la Iglesia colonial. Para un recuento de estos documentos, compuestos por indios o por escribanos indígenas, véase Durston, 2008 y 2003. Durston, 2008, presenta algunas vías promisorias para explicar las abrumadoras diferencias cuantitativas entre la documentación colonial en lenguas indígenas mesoamericanas y en lenguas andinas. Una de estas vías es precisamente la pervivencia de los quipus como sistema cultural de registro en los Andes.
4 Además de la evidencial, hay otras funciones del pretérito perfecto en el castellano en contacto con el quechua, según el análisis de Anna María Escobar, 2000, pp. 235-242: una de ellas consiste en expresar que los eventos narrados ocurrieron en el lugar de la enunciación; por ejemplo, en el discurso de los migrantes andinos a Lima, se usa esta forma para narrar los eventos producidos en esta ciudad, en oposición a los hechos que ocurrieron en el lugar de origen. Además, en esta variedad de castellano, la función del pretérito perfecto, de expresar la relevancia de los hechos narrados para el tiempo del habla —función común con otras variedades castellanas, llamada «anterior»—, se ha extendido para abarcar no solo eventos recientes sino cualquier tipo de evento. Para un análisis pormenorizado del pretérito perfecto entre migrantes y no migrantes de la ciudad de Lima desde un punto de vista variacionista, véase Jara Yupanqui, 2013.
5 Esta forma verbal no solo se construyó con haber sino también con estar, tener y ser, aunque este último caso ya estaba declinando en el siglo XVII.
6 Sobre el debate en torno a la autoría del manuscrito, ver Taylor, 1999, p. XV y 2017; Durston, 2007a y 2011; Puente Luna, 2015.
7 El texto fue encontrado a mediados de la década de 1980 por la historiadora española María del Carmen Martín Rubio. Antes se conocía solo una versión incompleta de la Suma y narración de los incas.