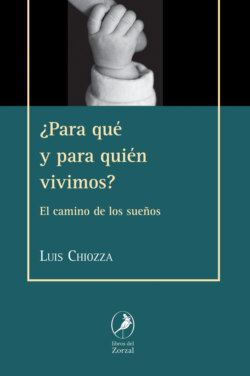Читать книгу ¿Para qué y para quién vivimos? - Luis Chiozza - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI.
La sustancia de los sueños
La historia que se oculta en el cuerpo
Las cosas que nos importan, aquellas que “fácilmente” se nos vuelven difíciles, las dificultades, las alegrías, los sinsabores y las penurias que tenemos con ellas, constituyen las “cosas de la vida” que, con frecuencia, nos colocan en los umbrales de la enfermedad. Dado que la enfermedad, más allá de que se la comprenda, o no se la comprenda, como la descompostura de un mecanismo fisiológico, forma parte de la trama que constituye la historia de una vida, me encontré, hace ya muchos años, mientras procuraba comprender el significado inconsciente de las enfermedades hepáticas, con el inmenso tema de nuestra relación con nuestros ideales. Si bien es cierto que lo que ocurre en nuestra vida puede ser contemplado como la consecuencia de una causa, también es cierto que cada instante que vivimos forma parte de un impulso motivado por algo que procuramos alcanzar.
En el camino que emprendemos hacia lo que intentamos realizar cometemos, inevitablemente, errores, en su inmensa mayoría pequeños, que nos permiten aprender, ya que lo que repetimos exitosamente nada nos enseña. No cabe duda, sin embargo, de que algunas de nuestras equivocaciones nos importan mucho, porque nos conducen hacia un punto imprevisto que no deseamos y desde el cual sentimos, una vez que ingresamos, que no se puede volver. Nuestros grandes errores surgen muy frecuentemente de motivos que se apoyan en creencias que el consenso avala, y que nos parecen naturales. Vivimos inmersos en prejuicios, en pensamientos prepensados que se conservan y se repiten porque satisfacen tendencias emocionales que muy pocas veces se asumen de manera consciente. Es claro que no podríamos vivir si tuviéramos, continuamente, que repensarlo todo. Pero es claro también que hay prejuicios negativos que el entorno nos contagia, que también retransmitimos, y que más nos valdría repensar. Nuestras grandes equivocaciones fueron casi siempre el producto de una decisión que eligió un camino que se conforma, con demasiada naturalidad, con la influencia insospechada que, en sus múltiples combinaciones, ejercen sobre nuestro ánimo y sobre nuestra conducta la rivalidad, los celos, la envidia y la culpa que incautamente reprimimos. Podemos cometer así errores graves, para satisfacer emociones que permanecen inconfesadas.
Suele decirse que un hombre no tiene corazón, que tiene poca cabeza, o que le faltan hígados, pero esto no significa, obviamente, que cuando le sucede una de estas tres cosas simbolizadas por una supuesta carencia en la capacidad de uno de esos tres órganos, los otros dos funcionen con pareja suficiencia. Muy por el contrario, el hombre que se caracteriza por un corazón mezquino suele tener más hígados que cerebro o viceversa, y así sucede en la inmensa mayoría de los casos con las demás combinaciones. Es necesario reconocer, sin embargo, que en los modos del lenguaje lo que siempre se subraya es la carencia de uno de los tres. Así, identificamos al hombre “frío”, de “poco corazón”; al intelectual apasionado que, carente de hígado, fracasa en su contacto con la realidad, y al hombre de buen corazón, esforzado y confiable, que, “por falta de cabeza”, vive inmerso en innumerables problemas.
Shakespeare hace decir a su Próspero que estamos hechos de la sustancia de los sueños, y estas palabras que han dado varias vueltas por el mundo no hubieran sido tan repetidas si no fuera porque nuestra intuición se conmueve ante su profunda verdad. A veces decimos “esto no se me habría ocurrido ni en sueños”, con lo cual reconocemos que es allí, en los sueños que pueblan nuestra cabeza, donde las partes más recónditas de nuestra existencia anímica emprenden la aventura de aflorar en nuestra consciencia. Esas partes anímicas recónditas, la sustancia de la cual estamos hechos, son la “cuota de psicología” que constituye nuestras vísceras. Pensar que el vapor de agua puede llegar a ser hielo sin dejar de ser agua nos ayuda a comprender que la materia de nuestros órganos es alma sin dejar de ser materia. Nuestro cuerpo es un enorme reservorio de alma del cual nuestra consciencia sólo conoce una pequeñísima parte.
Esquilo ha puesto en boca de su Prometeo palabras esclarecedoras: “Fui el primero en distinguir entre los sueños aquellos que han de convertirse en realidad”. El mito nos muestra que el camino de los sueños que pugnan hacia su materialización lleva implícito un tormento que queda representado por el pico del águila que devora el hígado de Prometeo. Si recordamos la famosísima sentencia de Calderón de la Barca: “La vida es sueño, y los sueños sueños son”, nos damos cuenta de que la mayor parte de nuestra vida transcurre impregnada de sueños que no se realizan. Si nos preguntamos, ahora: ¿cómo distingue Prometeo los sueños que han de convertirse en realidad?, nos encontramos con la sabiduría de Pascal: gracias a “las razones del corazón que la razón ignora”.
Sólo se puede ser siendo con otros
Maurice Maeterlinck escribe (en La vida de las abejas) que cuando una abeja sale de la colmena, “se sumerge un instante en el espacio lleno de flores, como el nadador en el océano lleno de perlas; pero, bajo pena de muerte, es menester que a intervalos regulares vuelva a respirar la multitud, lo mismo que el nadador sale a respirar el aire. Aislada, provista de víveres abundantes, y en la temperatura más favorable, expira al cabo de pocos días, no de hambre ni de frío, sino de soledad”. Esas palabras acerca de la vida de la abeja en su colmena trasmiten, de manera poética, una inexorable condición humana que muchas veces negamos: sólo se puede ser siendo con otros. No sólo se trata de que el cuerpo y el alma (en salud y enfermedad) sean dos aspectos, inseparables, de una misma vida. Dado que el alma se constituye en la convivencia con la existencia anímica de los seres que pueblan el entorno, el alma tampoco puede separarse del espíritu que impregna a la comunidad que integra.
Los rascacielos que se levantan en las grandes ciudades se prestan especialmente para que nos demos cuenta de que, detrás de cada ventana iluminada, hay un mundo. El mundo particular de una persona o el mundo particular de una familia. En los mundos distintos de tantas ventanas, siempre habrá un lugar donde se esconden maneras de vivir que nunca imaginamos, caminos que tal vez jamás recorreremos, que pueden despertar fantasías, temores y anhelos ocultos que llevamos dormidos. Es un mundo íntimo, que cada uno lleva debajo de la piel, y cuyos puentes son nuestros sentidos, nuestras actitudes, nuestros gestos y nuestras palabras. Esa intimidad, en donde se oculta nuestra identidad más secreta, es el reino indiscutido de dos grandes señores, el sexo y el dinero, dos motivos poderosos que alimentan su movimiento.
El estudio de los fines que la sexualidad persigue nos ha llevado a comprender que la actividad genital destinada a la reproducción no alcanza para satisfacer los poderosos motivos sexuales que impregnan la vida de los seres humanos. La cuestión no se detiene en este punto, porque la satisfacción “directa” de los impulsos sexuales tampoco alcanza para agotar sus motivos. Existen otros desenlaces habituales que derivan de dos importantes recursos. Uno de ellos es la coartación de la satisfacción directa; el otro, la sublimación. El primero da lugar a los sentimientos de amistad, cariño y simpatía. El segundo substituye las metas originales encaminándolas hacia los logros culturales y las buenas obras que enriquecen el espíritu de una comunidad.
La mayor parte del caudal de los impulsos que surgen de la sexualidad, trascendiendo la finalidad de reproducir individuos de la especie humana, constituye el alimento de los sentimientos que, a despecho de las tendencias destructivas, conducen a la unión y a la colaboración. Son los sentimientos y las actitudes que, junto con el anhelo, insospechadamente pertinaz, de realizar obras buenas, nos permiten convivir en una comunidad civilizada.
No ha de ser casual que una consciencia nueva de la trascendencia de esos valores que la sexualidad motiva suceda en una época en donde nos acosan dos perniciosas enfermedades del espíritu: el materialismo y el individualismo. ¿Podremos desandar el camino equivocado que conduce a sobrevalorar –la mayoría de las veces, en secreto– el sexo desaprensivo y el dinero fácil, pensando que constituyen las fuentes primordiales de la satisfacción?
La recuperación del sentido
Diferenciar nuestro mundo perceptivo humano nos permitió darnos cuenta de que lo constituimos en indisoluble relación con un “mundo de importancias” que nace de los afectos y, en última instancia, de la sensación. En ese mundo sensitivo reside, sin sofisticación alguna, lo único que cotidianamente podemos aferrar de aquello que pomposamente se llama “el sentido de la vida”. Regido por valores que han nacido como producto de una facultad primaria, que se constituye, en sus inicios, como una sensibilidad moral, configura la superficie de contacto que determina las formas de la convivencia.
En esa superficie inquieta las pasiones y los afectos primordiales agitan, con un movimiento incesante de magnitudes disímiles, el contacto entre los seres humanos. Estamos en presencia de la agitación de la vida. Su equilibrio inestable es la fuente inagotable de su movimiento perpetuo. Allí se generan las vicisitudes del trato que cada uno “contabiliza”, en su relación con otro, con un peso significativo distinto, con valores diversos que supone objetivos. El encuadre normativo, espiritual, es el aceite de ese mundo ético, inevitablemente protocolar, que calma las aguas de la convivencia y suaviza nuestros roces, posibilitando un contacto que constituye, con consciencia o sin ella, un con-trato. Esa cultura conforma el carácter, el estilo que filtra nuestros actos y la comunicación de nuestros afectos. Así nos integramos en una organización espiritual, una especie de superorganismo para el cual –y por el cual–, sin consciencia plena, vivimos, construyendo en esa empresa una conciencia que será, desde el comienzo, moral.
Lejos estamos hoy de los días en que el positivismo ingenuo nos llevaba a pensar que podíamos prever las trayectorias futuras de las realidades complejas como lo hacemos con el movimiento de los cuerpos que puede ser comprendido mediante los recursos de una ecuación lineal. Sin embargo, está claro que no todo en la vida es desorden y caos. La agitación y la inquietud configuran allí un equilibrio dinámico que, oscilando entre la gracia y la desgracia, trascurre lejos del desequilibrio, pero cerca de la inestabilidad. Encontramos en la vida dos clases de cambios. Los cambios paulatinos y graduales, continuos, que transcurren, en su gran mayoría, fuera de la consciencia, y los cambios catastróficos, discontinuos, que se manifiestan en la consciencia como singularidades inquietantes.
El lenguaje habitualmente expresa que la culpa es la consecuencia de haber cometido una falta o de un “estar en falta”, y no cabe duda de que se alude de ese modo a una distancia entre el comportamiento real y el ideal. Sabemos que frente a la culpa existe el don superlativo que denominamos per-dón. Pero el perdón que se pide o se otorga no exime ni disculpa. No hay camino de vuelta a la inocencia. Nadie puede dar la disculpa que sin cesar se busca para una culpa oscura que toma la forma de una deuda impagable. Allí, en el lugar en donde la culpa aprieta, en el perdón que damos, y en el que nos damos sin buscar disculpas, descubrimos la responsabilidad, que consiste en la actitud de responder, de dar respuesta propia a los entuertos, a las dificultades penosas que, sean propias o ajenas, forman parte de nuestra circunstancia y allí “nos corresponden”.
El ejercicio de una responsabilidad que no se refugia en la impotencia se acompaña, entonces, como inesperado regalo, de la cuota de alivio que surge del “tener algo que hacer”. No se trata pues de reparar el daño que hemos hecho, se trata en cambio de responder a cualquier daño, sea cual fuere su origen, con la actitud cariñosa que procura devolver a la vida su alegría.
Pero “hace falta” poder. Frente al to be or not to be de Shakespeare, y frente a “la oscura huella de la antigua culpa”, contemplando los conflictos entre el deber, el querer y el poder, no podemos dejar de comprender que la cuestión última no radica en el ser, sino que radica en “poder o no poder”. Aunque se dice, y algo de cierto tiene, que querer es poder, llegamos siempre a lo mismo: hay que poder querer.
De qué depende entonces el poder sino de Eros, la fuerza de la vida. Pero la vida, para decirlo con las palabras de Ingmar Bergman en Brink of life (En el umbral de la vida), “no admite preguntas; tampoco nos da respuesta alguna; la vida florece, simplemente, o se niega”.
No habrá vida, sin embargo, en que alguna de esas dos cosas no suceda. En nuestra vida se mezclan, de manera inevitable, lo posible y lo imposible. La vida, en el interjuego de nostalgias y de anhelos, se encontrará siempre con algo nuevo, pero lo intentará bajo la forma, engañosa, de querer otra vez lo que ya fue.
Goethe escribió: “Amo a los que quieren lo imposible”, y podemos comprenderlo; nada tiene de malo el intentarlo, lo malo reside en invertir en ello la vida por entero. Suele decirse que la política es el arte de lo posible, y me parece cierto en la totalidad de la vida. La posibilidad es prima hermana del duelo, y una vida saludable no descuida completamente lo posible en pos de una quimera.
El jardín del Edén
Los árboles del paraíso aparecen en el Antiguo Testamento en la historia del jardín del Edén. Uno de ellos es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Estaba prohibido, para Adán y Eva, comer del primero, y luego de la desobediencia del mandato divino, son expulsados del paraíso para evitar que coman del segundo igualándose con Dios. Allí, en el Edén, Adán y Eva estaban desnudos sin sentir vergüenza; y cuando Eva, tentada por la serpiente, come, junto con Adán, el fruto prohibido, se avergüenzan, conscientes de su desnudez. Ya no tienen acceso al árbol de la vida, no podrán vivir para siempre, y lo mismo ocurrirá con su descendencia.
El conocimiento y la genitalidad aparecen estrechamente unidos en la historia bíblica del fruto prohibido, y la biología de nuestros días afirma (en ¿Qué es el sexo?, de Margulis y Sagan, por ejemplo) que el pasaje de la reproducción asexual a la sexual “se paga” con la decrepitud que conduce a la muerte.
Un episodio de mi infancia, que borrosamente recuerdo, simboliza (más allá de la curiosidad infantil por la “fábrica” materna de niños) la existencia de un dilema que procuro esclarecer con este libro, sabiendo que –por fortuna– mi intento siempre dejará un espacio abierto a indagaciones nuevas. Se trata de comprender en qué medida –o por cuánto tiempo– satisfacer la curiosidad que nos conduce hacia el conocimiento produce bienestar o malestar, o, inversamente, resistirse a la tentación beneficia o perjudica.
Me habían regalado un tentetieso que, en aquella época, anterior al plástico, era de celuloide. Un hermoso y colorido payaso que siempre sonreía y que, maravillosamente, recuperaba la vertical cada vez que insistía en inclinarlo. Me intrigaba comprender cuál sería la forma de la admirable maquinaria que, dentro de su voluminosa y opaca panza esférica, era capaz de volverlo tercamente a su posición original desde cualquiera de las situaciones a las que yo lo sometía. Un día, luego del tiempo que me llevó aceptar la idea de renunciar a mi juguete amigo, me decidí a despanzurrarlo, y me encontré, decepcionado, con un simple y apretado conjunto de bolillas de plomo.
Muchos años más tarde, Emilio Gouchon Cané, uno de mis mejores profesores en la escuela secundaria, me dijo un día algo que se quedó conmigo: antes de formular una pregunta, uno debe procurar saber si está preparado para asimilar la respuesta. Allí, en las bolillas de plomo, residía la maravillosa maquinaria, pero mi mente infantil no podía comprender que se trataba de un fenómeno dependiente de la gravedad, una fuerza que, a pesar de ser igualmente misteriosa, ya no nos asombra, porque “nos tiene acostumbrados”. Mi indagación en los trastornos hepáticos agregó un nuevo jalón a esa respuesta: que nuestros ideales funcionen como ángeles, o como demonios, depende esencialmente de las fuerzas que podemos disponer para lidiar con ellos.