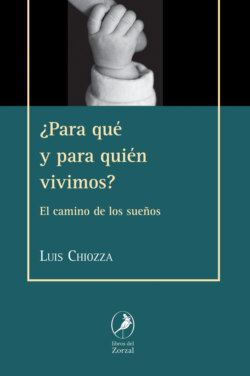Читать книгу ¿Para qué y para quién vivimos? - Luis Chiozza - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII.
La vida nuestra de cada día
No sólo de pan vive el hombre
Cuando nos encontramos con la frase “la vida nuestra de cada día” –con la cual elegimos comenzar a indagar en el tema al que dedicamos el libro– recordamos, casi inevitablemente, la oración que ruega por el pan nuestro de cada día. Surgen entonces, enseguida, las palabras de Jesús: no sólo de pan vive el hombre, y estamos, íntimamente, de acuerdo, porque sabemos que para vivir necesitamos algo más.
La Biblia consigna que Jesús se refería a que necesitamos la palabra de Dios, y Ortega y Gasset (en Sobre el santo) afirma, a partir de Goethe, que la palabra de Dios –en ese contexto y en su mejor sentido– alude a la espiritualidad implícita en una emoción religiosa que puede categorizarse como un profundo respeto –antípoda de la frivolidad frecuente en nuestros días– por la forma en que se manifiesta la vida.
Valorar el respeto por la vida, como una virtud espiritual importante, que se opone a la frivolidad, nos ayuda, sin duda, a iluminar la cuestión, pero no nos alcanza para comprender cabalmente en qué consiste ese “algo más”. Postergaremos ocuparnos de lo que significa la espiritualidad, contemplada desde nuestro campo de trabajo, para señalar ahora que, en ese mismo espacio –el de la psicoterapia– nos encontramos con que el hombre vive mientras su vida está dotada de sentido. Tal como la sentencia dice: “El que tiene un ‘porqué’ para vivir soporta casi cualquier ‘cómo’”. En otras palabras: que la vida fenece cuando “se le acaba” el sentido.
El vocablo “sentido” reúne dos significados: es lo que se siente y, al mismo tiempo, la meta hacia la cual uno se dirige. Ambos significados, que constituyen mi intención y son lo que me anima, se reúnen en la palabra “motivo”, porque lo que siento es lo que me mueve hacia lo que voy. Solemos referirnos a la fuerza de ese motivo cuando decimos que una persona, o un equipo de rugby, tienen alta o baja su moral.
Las distintas amplitudes de la actualidad presente
El espacio –aquí, allí o allá– y el tiempo –ahora o entonces– se pueden caracterizar a partir de diferentes conceptos y con distintas precisiones. Puedo decir de muchas maneras distintas que estoy aquí, en el lugar en donde estoy ahora, diciendo que es un país de habla castellana, o que es la República Argentina, o la intersección de las calles Córdoba y Callao. Puedo, además, decir de maneras distintas que ahora estoy en el momento, “justo o injusto”, en que estoy aquí, en la era informática, en un día de invierno del año 2014, o en el instante en que ha comenzado a llover copiosamente. Pero también es claro que si mi vida puede trascurrir aquí, allí o allá, en el entonces de un mañana, como pudo trascurrir aquí, allí o allá, en el entonces de un ayer, ahora sólo puede trascurrir aquí.
Dado que el pasado ya fue y no es ahora, y el futuro tampoco es porque será, la vida se vive siempre en una curiosa especie de presente entre dos tiempos, cuya actualidad local –aquí– sucede en el único tiempo –ahora– en que la acción ocurre. Del mismo modo en que se vivió el pasado en un tiempo que en su momento fue un presente actual, se vivirá el futuro en otro tiempo que, en su momento, también será un presente actual. ¿Por qué, si es así, al pensar en el presente elegimos referirnos a la vida nuestra de cada día y no a la de cada hora, cada minuto, o cada segundo?
La respuesta es rotunda. Es absolutamente imposible atrapar el sentido que posee un instante. Vivimos en un presente inevitablemente ampliado en una serie imaginaria de eventos que transcurren entre lo que fue y lo que será. La amplitud de esa serie varía entre lapsos que son largos, en los cuales nuestros recuerdos, que motivan nuestros propósitos, nos permiten planificar un proyecto que demandará, por ejemplo, siete años, y otros, más breves, que pueden llegar a un extremo en el cual nuestro aliento se interrumpe con angustia mientras intentamos recuperar el impulso y vislumbrar nuestra próxima hora, por no decir el siguiente minuto. Por eso una vez escribimos, recurriendo a una metáfora náutica, que cuando la tormenta arrecia y el horizonte se cierra dejándonos ver muy poco por delante de la proa, el objetivo es flotar, cuidando de mantener el impulso necesario para gobernar el timón y evitar proseguir al garete.
Entre la nostalgia y el anhelo
En la cotidiana e inexorable disposición hacia ampliar el presente que trascurre entre lo que se re-siente y lo que se pre-siente, entre lo que se puede rememorar y lo que se puede prever, entre un ayer que se ha ido (y nos expulsa) y un mañana que viene (y nos succiona), es imprescindible proceder con esmero y mesura. De nada vale arruinar el presente con el intento desatinado e ilusorio de hurgar con nostalgia en el remoto pasado de un tiempo que ya se ha vivido, o de contemplar con anhelo un lejano futuro que nos complace imaginar tercamente como la única posibilidad aceptable, y que surge con el temor absurdo de que sin eso que nos falta, no se podrá vivir. El único pasado que vale es el que está vivo en el presente, porque no ha terminado de ocurrir; y el único futuro que vale es el que, igualmente vivo y actual, ha comenzado ya.
Es necesario comprender, además, que no todo lo que ha trascurrido lo hemos vivido de un modo que nos ha dejado una huella, y que tampoco recorreremos todos nuestros caminos posibles. Recordemos a Antonio Porchia, cuando (en Voces) dice: “Me hicieron de cien años unos minutos que se quedaron conmigo, no cien años”, y también a Borges, quien, en su poesía “Límites”, del libro El otro, el mismo, escribe: “¿Quién nos dirá de quién, en esta casa, / sin saberlo, nos hemos despedido?”. La realidad, como el estrecho orificio de una aguja, deja pasar un solo sueño cada vez, por eso Paul Valery le hace decir a su Sócrates: “He nacido siendo muchos y he muerto siendo uno solo”.
Cabe preguntarse ahora: nostalgia y anhelo sí, pero ¿de qué? El intento de responder a esa pregunta es uno de los motivos que me condujeron a escribir este libro y nos iremos ocupando de ella, de manera explícita o implícita, en los capítulos que siguen. Mientras tanto diremos que nuestras nostalgias y nuestros anhelos surgen en la consciencia (como surgen los recuerdos y los deseos) como productos –atinados o desmesurados– de una carencia actual. Si nada nos hiciera falta hoy, no añoraríamos lo que tuvimos ayer, ni sabríamos qué pedirle al mañana.
¿Qué es lo que “hace” falta?
Conviene que retomemos aquí algunas ideas que escribimos antes (en El interés en la vida), ya que describen situaciones que permanecen vivas en el trasfondo del para qué, y para quién, vivimos. Constituyen, por ese motivo, una adecuada introducción a una cuestión central, siempre presente, que reaparecerá con más fuerza en los últimos capítulos.
A medida que pasan los años, nos enfrentamos de maneras distintas con ese sentimiento muy particular que denominamos “falta”. Una falta es la concreta carencia de algo que necesitamos y que sentimos que la vida o, peor aún, las personas y el mundo dentro del cual hemos vivido todavía nos deben. También “nos hace falta” disminuir la distancia que nos separa de nuestros ideales o de las normas que nuestro superyó establece, por eso una falta es también, en nuestro idioma, un acto indebido que nos genera una culpa. Sentimos esa especie de culpa frente a nosotros mismos, frente a la diferencia entre lo que somos y lo que quisimos ser, cuando nos parece que no hemos hecho lo necesario para realizarnos en una forma acorde con lo que ayer soñamos.
La historia contenida en lo que sentimos que nos “hace falta” es una historia que viene de lejos, porque hunde sus raíces en los comienzos de nuestra propia vida, que es la continuación de la de nuestros progenitores. Reparemos en que durante la vida intrauterina la madre es el mundo completo que rodea al futuro bebé y le proporciona todo lo que le hace falta. Cuando, recién nacido, el bebé ingresa en el mundo extrauterino, habitualmente siente frío, ya que pasa de los 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo de la madre, a un ambiente que la mayoría de las veces no supera los 27 grados. El cuerpo le pesa, porque ya no flota dentro del útero como en una piscina, en el líquido amniótico; y le duele, porque ha tenido que usar su cabeza para abrirse paso en el canal del parto, que lo ha oprimido fuertemente. Tiene que respirar con sus pulmones y con un esfuerzo de sus músculos el oxígeno que antes recibía de la sangre materna a través de la placenta, y succionar de manera activa para obtener el alimento que también recibía de la sangre materna sin ningún esfuerzo.
Esa situación del recién nacido (neonato) −que se revive cada vez que sufrimos un síndrome gripal− corresponde en su conjunto a un sentimiento para el cual, cuando se presenta en el adulto, suele utilizarse la palabra “soledad”. Es un sentimiento que, en realidad, queda mejor representado por el término “desolación”, el cual, por su origen, se refiere nada menos que a estar privado del solar, que es el lugar físico, anímicamente significativo, en el cual la vida de cada ser humano hunde sus raíces. De más está decir que la intensidad de la predisposición a ese sentimiento en el adulto dependerá de las compensaciones que haya encontrado en los primeros días de su vida extrauterina.
Durante la lactancia, el bebé se reencuentra con su madre y tiende a pensar que ella es una parte de sí mismo que tiene que aprender a dominar, como lo hace con su propio cuerpo. Recordemos que esto sucede porque el bebé tiende a construir su propia imagen dejando fuera de ella todo lo que le produce malestar y apropiándose de aquello que le produce placer, y que en los primeros días de vida extrauterina, la madre –representada especialmente por el pezón que él succiona cuando mama– es una fuente inigualable de placer. Muy pronto el bebé descubre que la madre no le pertenece, ya que “va y viene” regida por una voluntad que él no domina. Agreguemos ahora que ese día, en el cual el lactante ha progresado en su conocimiento del mundo, quedará sin embargo registrado en una parte inconsciente de su alma como un momento malhadado en el que ha ocurrido una de las experiencias más penosas de la vida.
Frente a la necesidad ineludible de renunciar a esa parte importante de lo que consideraba propio, se siente mutilado en su imagen de sí mismo, como si hubiera perdido una parte de su ego. La desolación que había disminuido entonces se reinstala, y se constituye de ese modo la primera y más importante carencia de nuestra vida después del nacimiento. Otra vez, la mayor o menor intensidad de esas vivencias neonatales influirá en el grado de predisposición a la desolación en el adulto. Se trata de una carencia que podemos considerar fundante, dado que constituye los cimientos de construcciones que, como los celos, nos acompañarán toda la vida.
Una falta que nos hace sentir incompletos y nos deja, en el fondo del alma, una añoranza por un contacto de piel, una sonrisa y una mirada que “nuestro cuerpo” reconoce cuando nos enamoramos, pero cuyos orígenes no podemos recordar de manera consciente. Platón (en El banquete) simbolizó esa carencia fundamental en su mito de un ser humano primitivamente andrógino, completo en sí mismo, una mezcla de hombre y mujer, que el rayo de Zeus dividió en dos partes.
A diferencia de lo que sucede en el amor, que se teje con las hebras de la realidad, el enamoramiento surge unido a las ilusiones necesarias para evitar el duelo por esa primera falta y conducir con rapidez a un reencuentro con el sentimiento de plenitud que se ha perdido. El enamoramiento, dado que repite la historia del sentimiento de plenitud cuyo colapso dio lugar a la primera falta, conduce de un modo inevitable a la desilusión que surge del contacto con la realidad y tiende a reinstalar la decepción que, para ser superada, exige realizar el duelo que se intentó evitar.
El sentimiento de estar incompleto y de ser incapaz de conservar lo que es propio, que corresponde a la primera falta, constituye el origen de los sentimientos de envidia y de celos que todos llevamos adentro, a mayor o menor distancia de nuestras experiencias conscientes. La capacidad para tolerar y moderar los sentimientos penosos y “acostumbrarse” a una realidad inevitable se ejerce mediante el proceso que denominamos duelo. De ese proceso depende siempre, en alguna medida, la posibilidad de encontrar compensaciones que sean suficientes. La búsqueda de esas compensaciones transcurre dentro de una historia cuyos lineamientos generales compartimos todos los seres humanos, hasta el punto en que puede decirse que son típicos y universales.
La necesidad de compensar la primera falta suele conducir casi siempre a un recurso que es típico, aunque puede funcionar lejos de la consciencia: el intento de ocupar, en cada una de las circunstancias en que nos toca vivir, el centro de la escena y “llamar la atención” dominando los acontecimientos del entorno. Junto con el afán de ser protagonista surgen entonces los sentimientos de rivalidad. La imposibilidad de que nuestras hazañas reciban una atención permanente constituye una segunda falta que refuerza los sentimientos de envidia y de celos que, a despecho de nuestras mejores intenciones, refugiados en algunos de los pliegues de nuestra alma inconsciente, sobreviven alimentándose de cuanto pretexto encuentren.
Cuando el protagonismo fracasa, todavía persiste el recurso de lograr ser distinguidos, elegidos, preferidos o valorados por alguien que posea una gran significación en nuestra vida, o que simplemente la consigue por el hecho de que nos distingue y nos prefiere. Tal vez llamemos reconocimiento a esa valoración, que nos evoca el sentimiento de plenitud que sucumbió generando con su colapso la primera falta, porque adquiere el sentido de un reencuentro con algo de la plenitud de aquel entonces.
Con mucha mayor fuerza de lo que nuestra perspicacia suele sospechar, las personas por quienes buscamos ser reconocidos −que en principio fueron (o continúan siendo) nuestros padres y que podemos transferir sobre maestros, amigos, cónyuges, hijos o la gente que apreciamos− están presentes en todo lo que hacemos hasta el punto en que casi podríamos decir que dan sentido a nuestros actos y que para ellas vivimos. Porque a sabiendas, o muchas veces sin saberlo, elegimos para ellas nuestra ropa, nuestros muebles y también, como muy bien lo saben las agencias de publicidad, el automóvil que compramos o las fotografías que sacamos.
En la medida en que esa búsqueda oculta una carencia distinta, anterior y “mal duelada”, el reconocimiento obtenido nunca será suficiente, y la supuesta falta de reconocimiento, que no podrá ser colmada, funcionará −como tercera falta− reactivando el resentimiento de las faltas anteriores. La evolución que nos conduce desde los remanentes de la primera falta, que no hemos podido resignar, a la segunda y a la tercera (y que da lugar a la transferencia recíproca de importancia que entre ellas ocurre) es un proceso que durará toda la vida, pero que ya se alcanza en la infancia, porque el afán de protagonismo y de reconocimiento se percibe fácilmente en los niños. A diferencia de lo que ocurre con la primera falta, que hunde sus raíces en lo que no se recuerda, solemos llevar muy cerca de la consciencia esos remanentes de la segunda y la tercera que no hemos podido finalizar de duelar.
Cuando elaborando los duelos necesarios adquirimos la capacidad de tolerar que nos falte algo que nos “hace falta”, y aprendemos a sustituirlo, descubrimos que, si realizamos algo valioso más allá del afán de protagonismo y reconocimiento, ingresamos en el bienestar que nos produce que nuestra vida recupere su sentido. Pero también descubrimos que lo que hacemos no siempre puede ser fácilmente compartido por las personas que más nos significan y que forman parte del entorno al cual pertenecemos. Recordemos, por ejemplo, lo que ha escrito Goethe: “Lo mejor que de la vida has aprendido no se lo puedes enseñar a los jóvenes”. El dolor que esto, que suele ser inesperado, inevitablemente produce, constituye nuestra cuarta falta y exige un duelo que también puede dejarnos remanentes. Cuando esos remanentes son importantes suele suceder que los que nos han quedado de las faltas anteriores recobren parte de su antigua fuerza.
Si volvemos ahora, luego de nuestro periplo por “las cuatro faltas”, a la pregunta que titula este último apartado, llegamos a la conclusión de que cuando algo nos “hace falta”, lo que nos falta –aun en el caso de haber llegado a ser viejos− no es “más” vida, es, precisamente, saber qué hacer con ella.