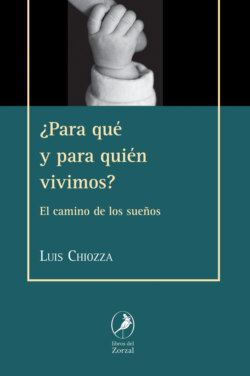Читать книгу ¿Para qué y para quién vivimos? - Luis Chiozza - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII.
¿Cómo se constituye
“nuestra” vida?
Mi vida no sería mi vida sin mi mundo
Ya que nos hemos ocupado de lo que lleva consigo el hablar de cada día, conviene ahora tratar de penetrar en la primera parte de la frase que titula el capítulo anterior: en lo que constituye nuestra vida. Comencemos con decir que no nos referimos a la vida contemplada “desde afuera”, que estudia la ciencia que denominamos biología, gracias a la que descubrimos procesos como el metabolismo y la reproducción. Nos referimos en cambio a esa otra a la que aludimos cuando decimos, por ejemplo, que la vida es dura.
De acuerdo con lo que señala Ortega y Gasset con la claridad que lo caracteriza (en Unas lecciones de metafísica, por ejemplo), nuestra vida se compone inevitablemente con dos integrantes. Uno de ellos es todo lo que denomino cuando uso la palabra “yo”; el otro, que es mi circunstancia, y viene a ser tan esencial como el primero para constituir mi vida, reúne todo lo que designo cuando digo “mundo”.
Se trata de un mundo que no es el mismo para todos, porque, en cierto sentido, cada cual vive en un mundo que percibe, siente, procesa e interpreta a su manera. Un intendente, un bombero, un ladrón, un cirujano y un crack de fútbol, que habitan en la misma ciudad, viven, dentro de ella, en cinco mundos diferentes. Señalemos entonces que ese mundo “propio”, que constituye mi circunstancia porque se compone sólo de lo que me afecta, no puede separarse de mí. Yo formo parte de mi vida, y allí soy una parte distinta del mundo que forma la otra parte de mi vida. Mi mundo, entonces, distinto de lo que llamo yo, es algo con lo que tengo, inexorablemente, que vivir, de modo que mi vida no sería mi vida sin mi mundo.
Reparemos en que lo que designo con la palabra “yo” está delimitado por una línea fronteriza que me separa de lo que denomino “mundo”, y en que el contorno de esa línea continuamente se altera, ya que no sólo mi circunstancia se transforma, sino que yo también cambio en el tiempo que trascurre de un momento a otro. Las consecuencias de mis actos –y las reacciones que esas consecuencias me producen– no sólo varían en la medida en que aumenta mi edad o las capacidades que adquiero, sino también dependen de los cambios en las leyes –sean escritas o tácitas– que rigen en la comunidad que habito.
Sin embargo, es muy importante señalar que lo que denomino “yo” es, para mí, un ente fantasmal inaferrable, ya que (como lo muestran de manera magistral los dibujos de Escher) cuando me contemplo debo –para poder contemplarme– colocarme afuera de lo que estoy contemplando. Pero precisamente allí –fuera de lo que estoy contemplando– es “donde” en ese momento soy. En otras palabras: cuando me miro, lo que veo es algo que me pertenece, pero no soy yo, dado que yo “me he corrido” hacia el lugar del que mira. Así, pensando que cuando digo, por ejemplo, “qué tonto soy”, no estoy hablando en realidad de mí (de lo que siento y pienso ser yo, el que habla en el momento en que lo hice), se explica el hecho curioso de que me ofenda si alguien que me escucha repite lo que dije, porque, cuando lo dice otro, siento y pienso que su sentencia me incluye por entero.
La consciencia y lo inconsciente
Puedo dividir ambos aspectos de mi vida, mi mundo y yo, que funcionan juntos, en cuatro partes. Una primera que habita mi consciencia en un presente actual que es aquí y es ahora. Cuando duermo, esa parte de mi consciencia desaparece o se transforma en otra (la consciencia onírica) que, ya despierto, muy pocas veces, y parcialmente, recuerdo. Una segunda parte (preconsciente) que suele penetrar en ella para irse y luego retornar sin mayor dificultad. Es allí donde guardo, por ejemplo, mi nombre y apellido. Una tercera que alguna vez ha penetrado en mi consciencia habitual y que, aunque quizá retorne, hoy permanece reprimida porque prefiero olvidarla. Recordemos, aquí, la frase de Nietzsche: “He hecho esto, dice la memoria; no pude haberlo hecho, dice el orgullo; y finalmente la memoria cede”. Una cuarta, por fin, que deduzco a partir de lo que pienso –desde el psicoanálisis y las neurociencias– que constituye la mayor parte de la vida inconsciente. Un “ello” que durante mi vida jamás ha penetrado en mi consciencia y que ignoro si alguna vez lo hará. Allí, en esa cuarta parte de mi vida, ya no es posible saber si existe algo, en alguna forma, que se parezca a lo que en mi consciencia denomino “yo” y a lo que en ella denomino “mundo”.
Erwin Schrödinger escribe (en Mente y materia) que todo lo que se repite de manera exitosa se convierte en inconsciente, y que la consciencia, en cambio, se dedica a resolver las dificultades que surgen cuando las funciones automáticas son insuficientes, mientras que desatiende todo lo que no nos incomoda. Así, cuando manejo mi automóvil –y a pesar del esfuerzo que me costó aprender a sincronizar esos diversos movimientos– puedo conversar sin prestar atención a lo que hago.
No cabe duda de que si alguien, en el trascurso de una conversación sobre la música de Mozart, por ejemplo, de pronto dijera: “Qué bien estoy respirando esta mañana”, nos despertaría inmediatamente la sospecha de que algo suele ocurrirle con la respiración. Así, del mismo modo en que no percibimos nuestra respiración cuando funciona bien, hay en nuestro entorno mil detalles que no suscitan nuestra atención, y lo mismo sucede con nuestros movimientos habituales.
Ortega sostiene, de manera categórica, que si todo lo que lo rodea, incluyendo su cuerpo, le fuese cómodo, él no repararía en nada, no sentiría la circunstancia como tal circunstancia, como algo extraño con lo cual tiene que vivir. Su pensamiento coincide con lo que afirma Schrödinger. Podemos decir que hay cosas, entre las que nos interesan, que no nos incomodan, pero son precisamente las que buscamos para resolver nuestra incomodidad.
Pero ¿y el placer?, se dirá. ¿Acaso cuando nuestra vida trascurre en un momento agradable no tenemos consciencia del momento que estamos disfrutando? Es cierto. Sabemos, sin embargo, que el placer, en condiciones saludables, funciona como un premio “biológico” destinado a reforzar el aprendizaje de una conducta adecuada que pone fin a una dificultad. Si el placer, en cambio, trascurre de un modo insalubre (como ocurre –en los casos extremos– con las adicciones), se utiliza para ocultar un disgusto, que no se elabora, con un recurso espurio que se cobrará un alto precio.
Cuando en nuestra vida hay algo que nos incomoda, sentimos que carecemos de algo que necesitamos. Reparemos en que el exceso y la falta pueden ser contemplados como dos caras de la misma moneda. El alimento falta cuando el hambre sobra.
La expulsión del paraíso
La vida es un continuo quehacer frente al permanente sentimiento de una carencia que es necesario subsanar, pero –tal como señala Ortega– lo más grave de los quehaceres en que la vida consiste no estriba en que haya que hacerlos, sino en que es necesario decidir lo que se hace.
Queda claro, entonces, que la expulsión del paraíso representa simbólicamente al ser humano viviendo en la realidad de su mundo, en donde se encuentra con resistencias frente a las cuales necesita saber qué hacer y a qué atenerse. El mundo verdadero es un antiparaíso; o, mejor aún, el paraíso, como contrafigura de todo lo que en la realidad del mundo nos perturba, es un imaginario mundo mágico que se sintoniza con el ritmo de nuestros deseos.
Cuando alguien sufre hambre imagina un paraíso en donde los alimentos abundan. Es por eso que se ha llegado a decir que el peor castigo para un idealista sería obligarlo a vivir en el mejor de los mundos que es capaz de concebir, ya que seguramente olvidaría dotarlo de algunos requisitos imprescindibles que no ha registrado como necesarios, porque nunca sufrió, en su circunstancia, esa particular carencia. ¿No nos hemos quejado, acaso, algunas veces, comportándonos como padres inocentes, de que nuestros hijos no tienen consciencia del valor que poseen aquellos bienes que nunca les han faltado?
Subrayemos una vez más el hecho de que, por extraño que parezca, si el mundo verdadero pudiera llegar a ser un paraíso en donde nada se resistiera a nuestras intenciones, ocurriría que la circunstancia y el yo de cada cual dejarían de ser en su consciencia, y el organismo vivo perdería una característica esencial que consiste en tener esa consciencia de sí mismo a la cual se alude con la expresión “sentimiento de sí”.
El sentido se acaba cuando nada “hace falta”
Decíamos antes que la vida fenece cuando se le acaba el sentido, y que, en cada vida, ese sentido se constituye con el sentimiento de lo que “hace falta”, y con los propósitos que esa carencia motiva. Sin nada que me incomodara yo no tendría consciencia de mi vida, de mí mismo y de mi mundo. En otras palabras: si la relación recíproca entre mi circunstancia y yo, que constituye mi vida, trascurriera absolutamente exenta de cualquier dificultad, los dos seres del binomio constituido por mi mundo y yo, dejarían de existir en mi consciencia.
Dado que la consciencia funciona registrando las diferencias entre lo que busco y lo que encuentro y entre la satisfacción que alcanzo y mi carencia, sin esas diferencias pensar y sentir ya no me serían entonces necesarios ni posibles; y mi vida no sería vida, porque evolucionaría como imagino (ya que no puedo saberlo) que existen las moléculas, como partículas inanimadas indiferentes a lo que les ocurre y sin necesidad de la facultad, o del órgano, que denomino consciencia.
Podemos agregar, entonces, que sin el sentimiento de una carencia y sin los propósitos que esa carencia motiva, que constituyen, ambos, en cada vida, el sentido que la constituye como intencionada y automóvil, no sólo desaparece la consciencia, sino también lo que se denomina vida. Podemos agregar también que, precisamente porque la función de la consciencia es registrar “lo que hace falta”, tendemos a vivir pendientes de la incertidumbre, sin darnos cuenta de las miles de acciones con las cuales, cotidianamente, acertamos, ya que, sin ese predominio de aciertos, la vida sería muy poco menos que imposible. Por la misma razón sucede que nuestra necesidad de prestar atención a la maldad nos suele conducir a desconocer que la simpatía y la bondad operan, en nuestra convivencia, en una proporción mayor de lo que tendemos a pensar.