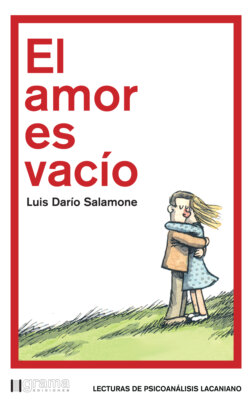Читать книгу El amor es vacío - Luis Darío Salamone - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUn amor vacío
«Me enteré con placer de que algo de
esto ha llegado a orejas vecinas y que se
empiezan a interesar, en otras partes que
aquí, en lo que podría ser el amor cortés.»
Jacques Lacan. (1)
El amor existe porque la mujer no existe
Resulta habitual que recordemos la dimensión de engaño que conlleva el amor. Se trata de una verdad a medias, como suele suceder con la verdad. Pero quizás una de las verdades más ignoradas con respeto al tema sea que el amor, en verdad, es vacío. El desconocimiento de esta verdad lleva precisamente a toda una serie de espejismos en los cuales los sujetos se las arreglan como pueden, protagonizando la comedia de los sexos.
Una de las vías para pensar esta cuestión radica en la inexistencia de un significante que represente a La mujer. Esto ha llevado a Lacan a plantear algo que no suele entenderse tantas veces como se repite: La mujer no existe. Se trata simplemente de que no hay en el inconsciente un significante equivalente al falo con el cual se cuenta del lado hombre. Esto conlleva una disimetría que torna imposible el encuentro entre los sexos. El campo de batalla para dicho encuentro es el amor. Podríamos afirmar: el amor existe porque la mujer no existe.
El amor tiene la costumbre de irrumpir en ese vacío. La demanda de amor apunta a recibir el complemento del Otro, lugar de la palabra y de la carencia. Por eso, especialmente a algunas mujeres les gusta que les hablen de amor, sobre todo si por esta vía se transmite algo de esa falta; otras, más neuróticas, prefieren directamente que les mientan, que les hablen de la posibilidad de una completud imaginaria, que “les hagan el verso”. Resulta injusta esa degradación del significante, el verso también permite transmitir el vacío, y a esto se dedican los grandes poetas.
El Otro es llamado a colmar con aquello que en verdad no tiene, a él también le falta. Las pasiones del ser son formas de resolver esta encrucijada. Allí desfilan el amor, el odio y la ignorancia. (2)
Nos hemos referido a la inexistencia de la mujer en otras oportunidades. (3) Otra vía para entender la cuestión es una modalidad amatoria que nos revela de forma cristalina esa verdadera dimensión del amor. Lo hizo con una dimensión pasional que pocas veces se ha jugado en la historia de la humanidad. Nos referimos al amor cortés. Como Lacan lo plantea en el Seminario La relación de objeto, esta modalidad amorosa conlleva una elaboración técnica muy rigurosa del contacto entre las partes. Y hemos encontrado esas coordenadas en diferentes épocas.
El amor en los tiempos de la peste
Se ha considerado a la Edad Media como un período oscuro para la humanidad. El hombre se enfrentó a la muerte bajo sus diferentes rostros, desde las cruzadas que dejaron un elevado saldo de mortalidad, hasta las epidemias que azotaron sin tregua. A la peste bubónica, que en el siglo XIV terminó con la tercera parte de la población de Europa, se le sumó la malaria, la lepra, el mal de San Antón, hasta la llegada de la sífilis. Las murallas y los castillos no alcanzaron, como lo retrató Edgar Allan Poe, para alejar a la guadaña de los señores feudales. Las danzas macabras de Pieter Brueghel, el Viejo, resultaron una ilustración elocuente de estas circunstancias.
Entre las guerras santas, los lujos y las miserias, las intrigas palaciegas, los fastuosos banquetes y las hambrunas, hubo tiempo para el surgimiento de una modalidad de amor que podemos elevar al estatuto de paradigma, y que nos permite arrojar luz a una definición que Jacques Lacan nos da en su seminario “L’insu...” donde nos donde dice que mientras el deseo tiene un sentido, el amor en cambio, no es otra cosa que una significación, y que el trabajo realizado en el seminario sobre la ética en torno al amor cortés nos permite comprobar que “el amor es vacío”. (4)
El amor en anamorfosis
Entre los siglos XI y XII surgirá en Francia, para extenderse luego en otros países, lo que por entonces se conoció como fine amour, amor sublime, amor refinado, depurado, pero no en el sentido platónico. Se trata de un amor hasta el fin, un amor llevado a sus límites extremos, Lacan nos dirá que “sus repercusiones éticas aún son sensibles en las relaciones entre los sexos”. (5) No se trata sólo de una modalidad de amor sino además de una creación literaria; para Lacan implica un paradigma de la sublimación en tanto está en referencia a Das Ding, a esa Cosa que Freud aisló como el primer exterior en torno al cual se organiza todo el andar del sujeto con relación al mundo de sus deseos, ese objeto que, por naturaleza, está perdido. Ese Otro absoluto que se procurará reencontrar, pero como mucho sólo reviviremos en sus coordenadas de placer, esto es la nostalgia. La sublimación eleva un objeto a la dignidad de la Cosa. El amor cortés tendrá que ver con la sublimación del objeto femenino.
La Cosa estará representada por un vacío en torno al cual, a partir de una construcción significante, se organizará el amorío cortesano. Por esto el Seminario La Ética del Psicoanálisis establece una vinculación con la anamorfosis (del griego aná, transposición, y morphó, forma). Algo que no es perceptible en primera instancia; por una precisa construcción se torna visible si es observado desde determinado punto. Eso que surge de una forma que en principio resulta indescifrable provoca un placer. Este procedimiento fue, por ejemplo, utilizado en una pintura de Holbein que data de 1533: “Los embajadores franceses en la corte inglesa”. En el cuadro, los emisarios de Francisco I de Francia se encuentran ricamente ataviados junto a objetos que representan sus actividades preferidas, símbolos de la vanitas, las ciencias y las artes. Pero más allá de esta ostentación, no evidenciable a simple vista, como una realidad oculta, flota una calavera pintada de acuerdo a este procedimiento de la anamorfosis. En el Seminario Los cuatro conceptos del psicoanálisis, (6) donde Lacan trabaja la cuestión de la mirada, vuelve a utilizar ese cuadro como referencia para mostrarnos al sujeto anonadado frente a la encarnación ilustrada de la castración. Pero en el seminario sobre la ética, aún sin formalizar el objeto a, de lo que se trata es de una organización en torno de esa vacuidad que permite designar el lugar de la Cosa. Para delimitar tal lugar, el de una exterioridad íntima, Lacan se vio obligado a acuñar el término extimidad.
El arte de amar
El amor cortés revela cómo el amar era un arte en el sentido antiguo; un saber práctico, una técnica. La literatura cortesana muestra un arte de amar, cómo decir un saber y practicar el amor, una enseñanza del amor. Ars Amandi, el arte de amar, es una expresión antigua, título de un poema de Ovidio, quien considera al amor como una técnica susceptible de ser enseñada, comparándolo con la navegación o la conducción de un carro; se trata de una técnica de la seducción. En la Edad Media, Ovidio encontró a sus más apasionados lectores, pero no se conformaron con imitarlo, se ha dicho que en esta época se inventó una idea nueva y original del amor que, como suele pasar en estos casos, reveló algo de la verdad en juego, tomando en serio al deseo. (7) El amor es tomado en su naturaleza paradójica y contradictoria. Un amor que es alegría, pero también sufrimiento. Los trovadores utilizaban la palabra joy, que si bien participa de la alegría, era diferente; se trata de una joya en la que la alegría del amor contempla la presencia de cierta sombra. La insatisfacción era considerada como una esencia del deseo, verdad que nos revela la clínica de la histeria. Por otro lado, los obstáculos en juego llevan a la exaltación del amor. (8)
Como lo plantea Jean Markale: “la pareja constituida por la dama y su amante, sean cuales fueran los motivos reconocidos o subyacentes, es una especie de pareja infernal que se lanza a través de la sociedad medieval cristiana y turba su buena conciencia”. (9)
Un carácter esencial del amor cortés es el ser furtivo, término cuyo sentido etimológico proviene de la palabra latina que remite a ladrón. Una tradición incierta habla de las “cortes de amor”, tribunales donde las Damas dictaminaban sentencias de acuerdo a una ética del amor. André de Champelain nos permite acceder a algunos de los fallos dictados por las Cortes de Damas. Tomaremos como ilustración uno dictado por la condesa de Champagne. Se trata de un caballero enamorado de su Dama; ésta se negaba a amarlo hasta que decide hacerle la propuesta de que acepte un compromiso solemne si quiere obtener su sentimiento: deberá obedecer todas sus órdenes o quedará privado de su amor. El enamorado acepta. La dama ordena no pensar más en su amor y no alabarla jamás en público. El enamorado sufrió estos condicionamientos hasta que escuchó a unos caballeros hablar inconvenientemente de su dama, atacando su reputación; cuando no soportó más reaccionó violentamente y defendió su honor. Cuando ella se enteró del hecho le hizo saber que quedaba privado de su amor, por alabarla en público. La condesa de Champagne dictaminó a favor del joven ya que se considera injusto que se le ordene al enamorado no inquietarse por su amor. No se puede sustraer al amor esa dimensión inquietante. (10) Estos tribunales pretendían reglamentar aquello que no pude ser regulado de la diferencias entre los sexos, aquello que siempre se escapa por más depurado que resulte el juego amoroso. Pese a ser una escolástica del amor desgraciado, al igual que las cartas de amor, el amor cortesano guarda relación con un decir verdadero que se escapa por los poros al pretender suplir lo imposible de escribir de la relación entre los sexos. (11)
El lugar de la Dama
En el amor cortés, el centro del cuadro que nos interesa es ocupado por la Dama, del latín domina, dueña en el sentido literal del término, en tanto que esta mujer tiene la posición dominante, además de tener la particularidad de estar casada. Los trovadores la llaman mi dons, es decir en masculino, mi señor. Su amante acepta ser su vasallo.
A partir de cierta mirada furtiva, de un flechazo, un joven queda cautivado, no pudiendo pensar en otra cosa que en ella.
La dama tenía una jerarquía social que estaba por encima de la del enamorado. Podía llegar a ser, y en este caso no sin ciertas complicaciones, la esposa de su propio Señor. En cuanto al joven, lo entendemos en un doble sentido de la palabra: con respecto a la edad, pero también célibe, es decir, sin esposa pero cortejando a una mujer casada, rodeada de estrictas prohibiciones. El triángulo lo completa el Señor, es decir, el esposo de la Dama, cuyo matrimonio era el producto de negociaciones preestablecidas.
George Duby (12) se interroga sobre la verdadera naturaleza de esta relación entre los sexos. La mujer acaso sólo sea una ilusión, un señuelo, quizás tenga la función de velo. Podría conjeturarse, según Duby, que en este triángulo el vector que se dirige del joven a la Dama, rebote en la misma, para continuar su camino hacia quien sería su verdadero objetivo: el Señor. Otra posibilidad es que se proyectara hasta él sin rodeos
Este planteo lleva a Duby a preguntarse si el amor cortés no es en realidad un amor entre hombres. Si bien no descartamos esta consideración, estamos sosteniendo la teoría de que el amor, y particularmente el cortesano, es vacío. En este sentido, la figura de la Dama resulta para nosotros central, y toda la lógica de estos amoríos se fundamenta en contornear a esa mujer cuyas condiciones consisten precisamente en representar un vacío. Lacan plantea cómo la Dama presenta caracteres despersonalizados, a tal punto que todos los que le cantan parecerían dirigirse a la misma persona, todas ellas presentan el mismo carácter. (13) El objeto femenino se encuentra vaciado de toda sustancia real. En el Seminario de La angustia (14) Lacan plantea que el amor cortés se dirige a un lugar muy diferente que al de la Dama, más bien es el signo de vaya a saber qué carencia.
Del amor lejano
Resulta de sumo interés la producción literaria que es el resultado de estas maniobras. Los trovadores componían la letra y la música que cantaban los juglares. Lo cierto es que en los poemas se comprueba cómo se retrasa constantemente el momento en el que la amada puede quedar atrapada. La satisfacción estará en la espera. Como nos dice Lacan “el objeto, señaladamente aquí el objeto femenino, se introduce por la muy singular puerta de la privación, de la inaccesibilidad”. (15) A la Dama se le puede cantar, pero teniendo en cuenta una barrera que la aísla. El placer no tiene que ver con la satisfacción sino que está desplazado a la espera. Un claro ejemplo de esto es el de Ulrico de Lichtenstein, quien cortejó a su Dama antes de obtener una entrevista durante diez largos años.
El trovador podía enamorarse de una Dama aun sin siquiera haberla conocido, por el mero hecho de oír hablar de ella, cómo le sucedió a Jaufré Rudel, príncipe de Blaya, señor de Pons y de Bergerac, quien se enamoró sin haberla visto nunca de una condesa de Trípoli (Odierna, esposa de Raimundo I); partió para ofrecerle su amor muriendo en los brazos de ella al llegar. Según su biógrafo la condesa lo hizo sepultar en la Casa de los Templarios y el mismo día ella tomó el velo. (16) A la pluma de Rudel le debemos la frase: “Mi dama es una creación de mi espíritu y se desvanece con el alba”.
Para René Nelly todo sucede como si la parte masculina de la humanidad hubiera hecho desaparecer la mujer de carne y hueso. El planteo de un amor dirigido, en el fondo, a un espacio vacante nos permite un contrapunto con la fábula del andrógino que Platón pone en boca de Aristófanes en El Banquete para explicar el amor. Mito en el cual Lacan reconoce un padrinazgo histórico al
de la laminilla por él propuesto.
Otro punto a tomar en consideración es el peligro que la situación conlleva, si bien hay que reconocer que no es únicamente para los trovadores cortesanos que una mujer puede resultar peligrosa. “Amar con fine amour era correr la aventura”. Una aventura que según los historiadores tenía que ver con superar el malestar que provocaba enfrentarse al “punto muerto de la sexualidad” y al “insondable misterio del goce femenino”. (17)
La creación poética cortés permite entonces situar el lugar de la Cosa y, de acuerdo con Lacan, plantea a partir de la sublimación inherente al arte un objeto enloquecedor, un partenaire que califica de inhumano. La anamorfosis permite precisar algo con relación a la función narcisista. Hay una exaltación ideal en el amor cortés, donde el ideal proyectado en el espejo, además de presentar la cuestión narcisista y agresiva, conlleva a una función de límite, mostrando lo que no puede ser franqueado, la inaccesibilidad del objeto. El objeto está separado, como lo está el hombre de la mujer. Esto preanuncia el célebre aforismo lacaniano que postula la inexistencia de la relación sexual.
La Dama ocupa el lugar de la ausencia de la Cosa, o bien de lo que da cuenta de esa ausencia, esto es el objeto a. La Dama evoca su presencia, pudiendo adquirir características inquietantes, enigmáticas y hasta crueles. Así son presentadas por los trovadores desde Guillermo IX de Aquitania, primer trovador conocido, o las novelas de Chrétien de Troyes.
En un poema de Juan de Mena (1411-1456) titulado precisamente “A una Dama” (18) ésta presenta algo del orden de la falta y genera el deseo:
¿Quien nos dio tanto lugar
de robar
la hermosura del mundo,
que es un misterio segundo,
tan profundo
que no lo sé declarar?
Bien es de maravillar
El valer que vos valés;
Mas una falta tenés
Que nos hace desear.
Se trata de un poeta tardío, en realidad como lo plantea Denis de Rougemont el leitmotiv de todo amor cortesano es el tema de la separación. Aimeric de Belenoi canta a su amor como la “mala alegría”, “¡Dios mío! ¿Cómo puede ser que cuanto más lejana más la deseo?”. (19)
Lacan plantea la posibilidad de un reconocimiento distante del Otro, donde el saludo es para el enamorado un don supremo, es signo del Otro, de una presencia que remite a una inexistencia. Dante Alighieri (1265-1321) expresó: “La finalidad de mi amor,
¡oh dama!, se cifra en saludar a la mujer que sabéis, y en ello consiste mi felicidad, términos de todos mis anhelos”. (20)
Un amor es un rayo de luna
Hemos dicho que las coordenadas del amor cortés están presentes a lo largo de la historia de la humanidad. El romanticismo nos ha mostrado una exaltación particular de la pasión amorosa. Lacan afirma que Del amor de Sthendal es un libro muy próximo al interés romántico vinculado al resurgimiento de la poesía cortés. Las expresiones románticas han sabido vislumbrar este vacío. Sólo que en ocasiones lo identificaron con un abismo, en el cual el amante se podía llegar a precipitar; quizás por identificar a La mujer con ese otro real que es la muerte.
Hay una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer (21) que nos acerca a nuestro tema de una forma magistral. Es la historia del joven Manrique y sus ensueños de poeta, capaz de amar a todas las mujeres un instante, siempre capaz de recortar un rasgo como para justificar sus sueños. Una noche de verano que paseaba cerca del Duero, en el fondo de una sombría alameda había visto agitarse a la mujer de sus sueños. La siguió hasta que se perdió en la espesura de las ramas. No dejó de perseguirla siguiendo la orla de su traje o el sonido de su voz. Creyó verla en una barca y corrió por el puente, agotado no la encontró del otro lado, sin embargo su figura parecía dibujarse en un caserón de piedra donde, ya pasada la medianoche, iluminaba una vela. Esperó el alba e increpó a un escudero acerca de la joven que habitaba en la casa. Con sorpresa recibió la noticia de que allí sólo vivía un señor que, herido de guerra, descansaba de sus fatigas. No lo acompañaba hija, hermana, esposa o mujer alguna. Pero siempre hay una segunda oportunidad. Luego de recorrer inútilmente las calles de Soria volvió al lugar en que la había visto por primera vez, siempre buscando el complemento de su ser. Y allí estaba, el traje flotó un instante y desapareció. Esta vez no la iba a dejar escapar. El encuentro implicó un temblor, luego una convulsión, al fin una carcajada, una carcajada demente. Su visión no se trataba de otra cosa que de un rayo de luna, un rayo capaz de colarse entre las ramas de los árboles y trepidar con el viento que las agitaban. Manrique ya no fue el mismo, cuando le hablaban de amor, murmuraba “el amor es un rayo de luna”, ni los cánticos de Arnaldo, trovador provenzal podían animarlo. La verdad se le había develado, por más que buscara en sueños y en actos el significante de La mujer este no existía. Mientras muchos lo veían como un loco, Bécquer prefiere pensar que en verdad había recuperado el juicio.
En nuestra época, mucho menos romántica por la avanzada, entre otras cosas, del discurso capitalista, el rayo de luna ha sido reemplazado por las conexiones virtuales. Hay casos en que los sujetos recuperan las coordenadas cortesanas. Como el caso de un joven enamorado de una mujer que vive en otra parte del mundo y que apenas había tenido oportunidad de ver alguna vez. O el caso del otro, que mantiene una relación durante años con una joven de la cual sólo había visto una foto. Es verdad que muchas veces Internet permite encuentros. ¿Pero quién no ha tenido la oportunidad de volver a encontrar esa modalidad amorosa que lo vincula a un sujeto con una suerte de espejismo? Un amor que por la vía del narcisismo lo mete al sujeto en un callejón sin salida al ubicar a la mujer en el lugar del ideal, al exaltarla acentuando la distancia entre los sexos.
El amor jamás dejará de hacernos escribir, así como las mujeres siempre nos permitirán sostener un interrogante. No podría ser de otra forma cuando lo que se pone en juego es lo indescifrable, como en ese genial cuento pergeñado por Pablo de Santis en el que Jean-François Champollion, luego de quince años de desvelos, logró descifrar los jeroglíficos; pero mientras lograba captar lo que allí se encerraba una sombra de incomprensión oscurecía su vida. Dejó por herencia un cuaderno en el que había inventado una serie de jeroglíficos que nadie lograría interpretar, junto a uno de sus últimos pensamientos: “Descifrar una lengua olvidada… no es tanto poner al descubierto algo que antes estaba escondido, como dejar que el misterio, a la manera de una noche repentina, caiga con su carga de sombras aún sobre lo más familiar y lo más claro, hasta volverlo indescifrable”. (22) El amor cortés nos puede enseñar tanto acerca del amor como la poesía mística acerca del goce femenino. Por otra parte nos revela la estructura de la sublimación. Quizás no se equivoca Zink al afirmar que por ese amor paradójico se tomó en serio al deseo, aunque mostrando su cara de insatisfacción o su relación con la imposibilidad.
En Aun (23) Lacan vuelve una vez más sobre el amor cortés, que le sigue resultando enigmático, para presentarlo como una refinada forma de suplir la ausencia de la relación sexual, donde se finge que es uno el que la obstaculiza. Un engaño, un velo, para procurar salir airosos de la dificultad de enfrentarse a lo que no existe. Una forma de delimitar, de hacer presente y ausentificar aquello que la Dama representa, que no es otra cosa que un vacío, como todo amor destinado a ella, un amor vacío.
Bibliografía
AAVV, Actualidad psicológica, Buenos Aires.
Alighieri, D., La Divina Comedia, Club Internacional del Libro, Madrid, 1997. Bécquer, G. A., Rimas y Leyendas, La maison de l’écriture, España, 2005. Cezanave, M.; Poirion, D.; Strubel, A.; Zink, M., El arte de amar en la Edad Media,
Medievalia, Barcelona, 2000.
de Mena, J., y otros, Poetas cortesanos de siglo XV, Bruguera, Barcelona, 1975. de Rougemont, D., Amor y Occidente, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, México, 1993.
de Santis, P., Rey secreto, Colihue. Buenos Aires, 2000.
Duby, G., El amor en la Edad Media y otros ensayos, Alianza Universidad, Buenos Aires, 1991.
Duby, G., Perrot, M., (dirección), Historia de las mujeres. La Edad Media, Tomo 2, Madrid, 1992.
Kalfus, P., Las reglas del juego del amor, Tres Haches, Buenos Aires, 2007. Lacan, J., “La dirección de la cura y los principios de su poder”, Escritos 2, Siglo
XXI, Buenos Aires, 1985.
—El seminario, libro 7, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1988.
—Seminario 9 “La identificación”, clase del 21-2-62, inédito.
—El seminario, libro 10¸ La angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006.
—El seminario, libro 11, Los cuatro conceptos del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1987.
—El seminario, libro 18, De un Otro al otro, Paidós, Buenos Aires, 2008.
—El seminario, libro 20, Aun, Paidós, Buenos Aires, 1990.
—Seminario 24 “L’insu que sait de l’une-bévue s’aile a mourre”, inédito.
Lafitte-Houssat, J. Trovadores y cortes de amor, Eudeba, Buenos Aires, 1966. Markale, J., El amor cortés o la pareja infernal, Medievalia, Barcelona, 1998. Nelly, R., Trovadores y troveros, Medievalia, Barcelona, 2000.
Tendlarz, S. E., Las mujeres y sus goces, Colección Diva, Buenos Aires, 2002.
1- Lacan, J., Seminario 9 “La identificación”, clase del 21-2-62, inédito.
2- Lacan, J., “La dirección de la cura y los principios de su poder”, Escritos 2, Siglo XXI, Buenos Aires, 1985.
3- Actualidad psicológica, Buenos Aires, números 302 y 345.
4- Lacan, J., Seminario 24 “L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre”, inédito.
5- Lacan, J., El seminario, libro 7, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1988.
6- Lacan, J., El seminario, libro 11, Los cuatro conceptos del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1987.
7- Cezanave, M.; Poirion, D.; Strubel, A.; Zink, M., El arte de amar en la Edad Media, Medievalia, Barcelona, 2000.
8- Tendlarz, S. E., Las mujeres y sus goces, Colección Diva, Buenos Aires, 2002.
9- Markale, J., El amor cortés o la pareja infernal, Medievalia, Barcelona, 1998.
10- Lafitte-Houssat, J. Trovadores y cortes de amor, Eudeba, Buenos Aires, 1966.
11- Kalfus, P., Las reglas del juego del amor, Tres Haches, Buenos Aires, 2007.
12- Duby, G., El amor en la Edad Media y otros ensayos, Alianza Universidad, Buenos Aires, 1991.
13- Lacan, J., El seminario, libro 18, De un Otro al otro, Paidós, Buenos Aires, 2008, clase del 12 de marzo de 1969.
14- Lacan, J., El seminario, libro 10¸ La angustia, Paidós, Buenos Aires, 2006.
15- Lacan, J., El seminario, libro 7, La ética del psicoanálisis, op. cit.
16- Nelly, R., Trovadores y troveros, Medievalia, Barcelona, 2000.
17- Duby, G., Perrot, M., (dirección), Historia de las mujeres. La Edad Media, Tomo 2, Madrid, 1992.
18- De Mena, J., y otros, Poetas cortesanos de siglo XV, Bruguera, Barcelona, 1975.
19- De Rougemont, D., Amor y Occidente, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1993.
20- Alighieri, D., La Divina Comedia, Club Internacional del Libro, Madrid, 1997.
21- Bécquer, G. A., Rimas y Leyendas, La maison de l’écriture, España, 2005.
22- De Santis, P., Rey secreto, Colihue. Buenos Aires, 2000.
23- Lacan, J., Aun, Paidós, Buenos Aires, 1990.